
Title: Angelina
Author: Rafael Delgado
Release date: June 17, 2005 [eBook #16082]
Most recently updated: December 11, 2020
Language: Spanish
Credits: Produced by David Starner, Chuck Greif and the Online
Distributed Proofreading Team.


Con este libro obtuvo el gran novelista mexicano el más sonado éxito; con él hemos querido propagar en América su nombre[*]. En sus armoniosas páginas reconocemos un acento nuestro. Allí revive y se prolonga la musical historia de María.
[* A la exquisita amabilidad del eminente abogado mexicano, Don Miguel Hernández Sáuregui, heredero de los derechos del novelista, debemos la autorización para publicar este libro.]
No sé si, como aseguran cuerdos jueces, volvemos en América al romanticismo de Espronceda, si otra vez repetiremos el «románticos somos» de Rubén Darío, del Rubén envejecido y suspirando por la juventud que se acabó. Retorno encantador que sería solo censurable si romanticismo significara otra vez el tumulto forense de una poesía callejera; mas no si regresáramos, por los collados de Bécquer, al reclamo lunático, al epitalamio triste del ruiseñor y la noche. Son rimas nuevas algunos cantos de Darío y en ciertas arias de Jiménez, que sedujeron a América, toda la Sevilla becqueriana está con sus divinos suspirantes y la guitarra de luto.
En tales libros han aprendido a amar y a delirar nuestras mujeres. Por ellos son abnegadas víctimas del cruel amor e incomparables amantes. Son Elviras y no han cesado de ser Julietas. Y en ese coro de vivientes pasionarias, tan americano, tan nuestro, en la sentimental alegoría de la poesía sin ventura, yo creo que la mexicana y la colombiana vienen juntas. La Angelina de este libro está, silvestre y coronada, con María....
Como la historia de Isaacs, ésta también—según nos dice el autor en el prólogo—fué «más vivida que imaginada». Alterando apenas ciertas fechas y ciertos nombres, nos relata una aventura propia. ¿Pueden acaso, las ajenas, contarse bien? Delgado no lo cree. Dirigiéndose en el prólogo de Los Parientes Ricos al que leyere, confiesa que «el autor está siempre en la obra» y que «eso de la impersonalidad en la novela es empeño tan arduo y difícil que, a decir verdad, lo tengo por sobrehumano e imposible». El relatará, pues, su aventura y con ella la de las mocedades americanas y mejicanas hacia 1860, cuando los libros de nuestro romanticismo tardío enseñan todos la santidad de amar, la vital necesidad de amar y al mismo tiempo el perenne fracaso de los idilios, la crispada rebelión de los puños y la fatalista languidez de los labios que cantan con Leopardi el desposorio del Amor y la Muerte.
Leopardi y Bécquer son los cultos de la adolescencia sentimental de Rafael Delgado. En 1881, a los veintiocho años, leía estudios sobre ambos poetas desamparados, en la «Sociedad Sánchez Oropeza» de Orizaba. El protagonista de Angelina confiesa que sabe de memoria versos de Justo Sierra y prosas de Altamirano. Pero también conoce algunas quejas de esa generación mexicana de grandes clásicos. Con tal lectura se modera y mitiga el moceril romanticismo. Ya su generación pone el oído a los consejos de la escuela realista. Y la novela La Calandria que publicara Delgado en 1889, en la Revista Nacional de Letras y Ciencias, es obra de regionalista y costumbrista. Cuando años más tarde, dice a su amigo don Francisco Sosa que en el plan de sus relatos no entra por mucho el enredo, y que para él «la novela es historia», adivinamos que ha adoptado una idea de los Goncourt presentida ya en América por don Ricardo Palma.
Acercándose a la historia, llegan estos románticos a la vida; pero en su pesquisa de la veracidad y el documento se apartan siempre, con aprensivo ademán, del estercolero de Job en donde Zola prospera y se solaza. Y porque vienen con Lamartine de un país de azahares y de lunas de miel, queda en sus personajes una bondad contagiosa, en su estilo una recóndita y efusiva dulzura que se infiltra en el alma como una bruma de noviembre.
Nada puede dar mejor idea del operado cambio que el cuento Amor de niño (publicado en un tomo de relatos breves) en donde está en crisálida la novela Angelina. Es la encantadora y juvenil locura de un chiquillo que se enamora hasta enfermar... de un cuadro, del lienzo en donde vive una de las más suaves heroínas de Shakespeare. Cordelia es el primer amor de este adolescente que delira. El episodio recuerda, hasta en el tono, un relato de Heine: aquella estatua feminizada por el musgo que el futuro poeta de los lieder iba a besar, con una oscura congoja de Werther bisoño, en un rincón del parque familiar. Todos los románticos—se llamen Heine o Delgado—irán después a más carnales musas, pero ya llevan en la frente el signo de ceniza. Y ante las abnegaciones y los rendimientos de los acendrados cariños, no podrán ser en su pristina simplicidad, el joven y el amante. Una intrusa jamás olvidada, la obsesionante compañera de un pacto adolescente, acude siempre a citas que no fueron para ella: Cordelia impalpable y silenciosa, estatua derribada en el jardín que heló y eternizó con labios de mármol perfecto, el primer beso. Es casi la tragedia de este libro.
María muere, Angelina se retira para olvidar, a un convento, para olvidar un amor que ya adivina amenguado en el perfecto amante de su fantasía. Porque ellas también, a su manera, son resignadas víctimas de la educación sentimental y casi mística. Sus lecturas favoritas, la sarracena ardentía de su sangre española, no les dejan entrever otra ventura que un «amor de exceso» como dijo el poeta, en donde amor y beso fueran síntesis de la eternidad». Pero cuando la vida va a enseñarles la dolorosa experiencia de su fragilidad, ellas no quieren aventurarse por la senda en que la señora de Bovary camina, velada y suspirando, hacia el amor que engaña. Éstas «hijas de María» expiarán su candor en la celda horrenda y nuestros conventos son asilos de novias, desamparadas.
Ningún epílogo, podía ser, pues, más americano que el de Angelina. Americano, aún cuando fuera antaño europeo también. Traducida en la actualidad, haría sonreir. Recordaría esos grabados encantadores en donde Lamartine, de cara al «empíreo», increpa al cielo por su ventura perdida; aquellas imágenes de Elvira, de pie en la barca, bajo la luna que entumece los corazones y los lagos.... Pero estamos seguros de que seduce y seducirá esta obra a cuantos nacimos en países románticos. En esos países donde hay siempre margaritas que deshojar, versos ingenuos en los abanicos, novias que juran, desde una reja nocturna, el amor vitalicio de Angelina.


Allá te va esa novela, lector amigo; allá te van esas páginas desaliñadas o incoloras, escritas de prisa, sin que ni primores de lenguaje ni gramaticales escrúpulos hayan detenido la pluma del autor. Son la historia de un muchacho pobre; pobre muchacho tímido y crédulo, como todos los que allá por el 67 se atusaban el naciente bigote, creyéndose unos hombres hechos y derechos; historia sencilla, vulgar, más vivida que imaginada, que acaso resulte interesante y simpática para cuantos están a punto de cumplir los cuarenta. Como el Rodolfo de mi novela, gran lector de libros románticos, eran todos mis compañeros de mocedad,—te lo aseguro a fe de caballero,—y ni más ni menos que como Villaverde algunas ciudades de cuyo nombre no quiero acordarme.
Ruégote por tu vida, amigo lector, que no te metas en honduras, que no te empeñes en averiguar dónde está Villaverde, cuna de mi protagonista. Mira que perderías el tiempo y correrías peligro de mentir. Ya sabes que los noveladores inventan ciudades que no existen, y de las cuales no te daría noticia ni el mismísimo García Cubas.... Tampoco busques en los capitulejos que vas a leer hondas trascendencias y problemas al uso. No entiendo de tamañas sabidurías, y aunque de ellas supiera me guardaría de ponerlas en novela; que a la fin y a la postre las obras de este género,—poesía, pura poesía,—no son más que libros de grata, apacible diversión para entretener desocupados y matar las horas, libritos efímeros que suelen parar, olvidados y comidos de polilla, en un rincón de las bibliotecas. Además: una novela es una obra artística; el objeto principal del Arte es la belleza, y... ¡con eso le basta!
Mas si por acaso fueses de esos críticos zahoríes que adivinan o presumen de adivinar las intenciones y propósitos de un autor, para que el mejor día no salgas diciendo que quise decir esto o aquello, declaróte que tengo en aborrecimiento las novelas tendenciosas, y que con esta novelita, si tal nombro merecen estas páginas, sólo aspiro a divertir tus fastidios y alegrar tus murrias. Y no me pidas otra cosa, y queda con Dios.
Orizaba, a 30 de Julio de 1893.

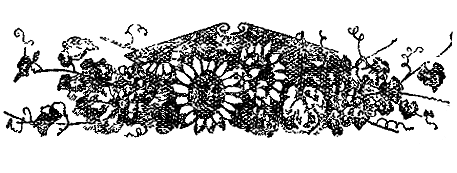
La diligencia iba que volaba. Sin embargo, me parecía lenta y pesada como una tortuga. Ya no me causaba repugnancia el hedor de los cueros engrasados, ni me ahogaba el polvo, ni me arrancaban una sola queja los tumbos del incómodo y ruidoso vehículo. Hubiera yo querido duplicar el tiro, emborrachar a los cocheros y hostigar a las bestias, a fin de recorrer en pocos minutos las tres leguas que faltaban para llegar a Villaverde. Aniquilado por la impaciencia, me arrinconé en el asiento, delante de la anciana y junto al ganadero; recogí la indomable cortina y me puse a contemplar el paisaje, aquellos campos fértiles y ricos, aquellas montañas cubiertas de abetos, vistos diez años antes, a través de las lágrimas, una fría mañana del mes de Enero a los fulgores purpúreos del sol naciente.
Nada había variado: las arboledas, más copadas, conservaban la misma disposición, el mismo aspecto; el caserío de la hacienda próxima volvía ante mis ojos igual, idéntico, como una estampa admirada en la niñez, y que el mejor día, cuando menos lo esperamos, viene a recordarnos épocas dichosas. Blancas las paredes del lado del Poniente; las orientales, pardas, ennegrecidas por los vientos salobres de la Costa. Las enredaderas, que trepaban por la torrecilla hasta prender sus tallos en la cruz de hierro, hacían gala de sus festones floridos, y en las cornisas, en los tejados, en los árboles, friolentas palomas, pichones tornasolados, esperaban la noche para recogerse al amoroso nido.
El triste Octubre prodigaba en laderas y rastrojos amarillas flores, y al soplo del viento que pasaba susurrando, los fresnos se estremecían y dejaban caer las muertas hojas.
En el ancho camino el rechinar lejano de una carreta vacía, y orilladas a un vallado de piedras, paso a paso, vuelto el arado doblegadas al yugo y seguidas de los gañanes, media docena de yuntas que volvían de los barbechos. En el real solitario, junto al estanque de aguas turbias, una parvada de ocas; los techos pajizos envueltos en la gasa del humo vespertino; detrás, la casa de la hacienda, vetusta en parte, con aires de arruinada fortaleza, en parte sonriente y alegre, restaurada, rejuvenecida al gusto europeo, dejando adivinar en las vidrieras luminosas y en las verdes persianas un interior elegante y rico.
Fondo de aquel hermoso cuadro, graciosa cordillera, valles conocidos y amados, un cielo límpido y puro, por el cual ascendía la creciente luna semivelada en un celaje.
—¿De quién es esta hacienda?—pregunté.
Hícelo, acaso con el pensamiento, porque nadie me respondió. La anciana dormitaba; el ganadero doblaba cuidadosamente, por la milésima vez, su valioso zarapo multicolor.
—¿Cómo se llama esta finca? ¿De quién es?—repetí.
—Santa Clara.... Es de un tal Fernández....—murmuró el campesino, exclamando en seguida, sin dejar el jorongo:—¡Buena boyada! ¡Hartos pesos! Alzan aquí unas cosechas, amigo, unas cosechas... que... ¡vaya!
Seguí entregado a la contemplación del paisaje.
Para mí se hacía transparente, como para dejarme ver entre sombras una casa humilde y modesta, la casa paterna, donde me aguardaban mis tías, dos hermanas de mi madre, dos ancianas amables y cariñosas.
Unico amparo del niño desdichado que no tuvo la buena suerte de conocer a sus padres, ellas le recogieron, le criaron, y a costa de no pocos sacrificios le proporcionaban educación. El que salió chiquillo volvía hecho un mancebo; venía crecido y guapo; negro bozo le sombreaba los labios; no había malogrado tantos afanes, y en él cifraban las buenas señoras toda su dicha.
Ya estarían disponiéndose para ir a recibirle; ya le tendrían lista la alcoba y la merienda. ¡Ah! sí, todo quedaría dispuesto y bien arreglado. La recamarita, aquella que daba al patio, muy aseada y cuca, con su cama albeando, con su aguamanil provisto de todo. Y allí estaría, sin duda, el retrato del abuelo, muy estirado, de gran uniforme, el pecho cuajado de cruces.... ¡El abuelito! Un general del antiguo ejército, honor y gloria de la familia; santanista feroz que peleó en Tampico y en Veracruz, que se batió como un héroe en Churubusco; y que siguió a S.A.S. a las Antillas, de donde volvió desengañado, viejo, enfermo, y... pobre.
Habrían colocado también, a la cabecera, el cuadrito de San Luis Gonzaga, que no quise llevarme, a pesar de las súplicas de mi tía Carmen. Ella me le regaló el día que hice mi primera comunión. Piadoso obsequio, dulce recuerdo de aquel Viernes de Dolores venturoso y feliz en que mi alma tenía la pureza de las azucenas; en que los cielos y la tierra me sonreían, cuando en el templo alfombrado de amapolas, entre el humo de los incensarios, a los acordes solemnes del órgano, delante de un altar, resplandeciente, me acerqué trémulo, anonadado, a recibir el Pan Eucarístico.
Me parece que veo al sacerdote, venerable anciano de aspecto dulcísimo como San Vicente de Paul, que, seguido de los acólitos que vestían mantos nuevos y sobrepellices limpias, descendía, trayendo en una mano áureo copón, y en la otra la Forma Inmaculada.
De un lado las niñas, cubiertas con velos vaporosos, ceñida la sién de rosas blancas; del opuesto nosotros, los varoncitos, de gala, ornado el brazo con un moño de moaré flecado de oro. Y luego, la salida del Templo, después de dar gracias. ¡Ah! ¡Qué alegremente que repicaban las campanas! ¡Cómo olían los aires a primavera! Venían las brisas cargadas de azahar, y esparcían por la ciudad no sólo el aroma de los naranjales, sino los mil olores de los huertos y de los bosques cercanos; los aromas embriagantes de las amapolas, de los acónitos y de los jinicuiles florecidos, como si la naturaleza despilfarrara todos sus perfumes en obsequio de los niños que volvían a sus hogares. Y allí, ¡qué fiesta tan hermosa! ¡Qué desayuno aquel! ¡El comedor que parecía un jardín! Sobre blanco mantel las garrafas llenas de leche fresca; en fuentes que sólo salían cuando repicaban recio, pasteles, tortas, hojaldres, las bizcotelas del convento de las Teresitas, suaves, esponjadas, porosas, llovidas de azúcar como nieve; vasos y copas que de limpios parecían diamantes. En grandes jarrones de porcelana española,—los viejos jarrones de la familia,—frescos ramilletes de rosas, lirios y azucenas; y por todas partes, regados aquí y allá, pétalos rosados, amarillos, blancos, purpúreos; y apiladas en torno de mi taza, las místicas y caducas balsaminas,—los chinos de castor,—que de ordinario engalanaban la humilde lamparilla de la Dolorosa, lucían ahora en aquel banquete religioso su nívea veste manchada de carmín.
En la vasera, convertida en altar, entre dos candelabros con las velas encendidas, el cuadrito de San Luis Gonzaga, el santo angelical, ofreciendo de rodillas, ante la Reina de los Cielos, lisada corona, la vida y el alma. Enfrente el retrato del abuelito, el abuelo que muy grave y seriote parecía desarrugar el adusto ceño para sonreir a su nieto.
Al concluir el alegre desayuno, cuando me levantaba yo ahito de pasteles, mi tía Pepa, entre afable y severa, me detuvo diciendo:
—Te falta una cosa, Rodolfo....
—¿Qué cosa, tía?
—¡Dar gracias, Rorró!...
Me hicieron rezar el Padre nuestro, el Ave María, la oración de San Luisito, y un requiem, y otro, y otro más, por el abuelito, por la abuelita y por mis padres.
¡Cómo me entristecieron las fúnebres preces! ¡Pasó por mi alma no sé qué, algo como una sombra de fugitivo dolor!
El carruaje iba a todo correr por el ancho camino. La noche venía, y el caserío se perdía en las tinieblas. Al fin de la dehesa, al otro lado del riachuelo, detrás de una hilera de sauces babilónicos, blanqueaba el templo, cuyas campanas convocaban a la oración.
En las vertientes, en los repliegues de las montañas, en las espesuras del valle, fulguraban las hogueras. La noche obscurecía los matorrales cercanos; llegaban hasta nosotros el mugir de las reses y el tomear de los vaqueros; un ejército alado cruzaba los espacios raudo y vibrante, y en el cielo sin nubes brillaba la triste luna con apacible claridad.
Desde lo alto de la cuesta descubrimos la ciudad. Silenciosa y lánguida, se me antojó rendida de cansancio. A la pálida luz del astro nocturno columbré los principales edificios: el convento de los franciscanos, pesado y sombrío; la iglesia del Cristo con su arrogante cúpula; la Parroquia, la Casa Municipal, y a la derecha, en el montecillo, en una loma, siempre tapizada de mullido césped, la capilla de San Antonio, donde las muchachas solteras y sin galán iban a rezar y a decir aquello de
y donde los chicos de la Escuela del Cura y los de la Escuela Nacional reñían tremendas batallas.
Allí, en la sabanita, a espaldas del santuario, eran las carreras de caballos el día de San Juan.
Poco tiempo, pocas horas, y de mañanita iría yo con algunos amigos de la infancia a recorrer aquellos sitios. Subiríamos al campanario para mirar desde allí el magnífico panorama de Villaverde, tan hermoso, tan bello para mí, que otros, tal vez mejores, no me le hicieran olvidar.
La diligencia se detuvo en la garita. Los guardas salieron a cobrar no sé qué gabela de seguridad pública, con lo cual no había contado el pobre estudiante escaso de dineros. ¿Qué hacer? ¿Le detendrían si no pagaba? Lleno de angustia registré mis bolsillos.... ¡Nada! El ganadero comprendió lo que me pasaba, y desprendido, francote como era, veracruzano al fin, pagó por la anciana y por mí, antes de que dijésemos una palabra. Diciendo pestes del recaudador, que le oía sereno e inmutable, y echando ternos contra el Gobierno, que cobraba semejantes impuestos sin mantener en los caminos ni un soldado, volvió a su asiento y a su zarape multicolor.
Allí el vehículo comenzó a dar tumbos y más tumbos. Las calles de Villaverde estaban peores que la carretera. Fuí reconociendo las casas y sitios de aquel barrio perdidos en mi memoria. Tenduchas solitarias, alumbradas por un farolillo; casucas de madera deshabitadas y miserables; expendios de bebidas y comestibles, donde grupos de obreros y campesinos charlaban y fumaban frente a un vaso de toronjil o de naranja amarga. Más adelante jarcierías y almacenes de pasturas; ancho portal en que pernoctaban unos arrieros, y cerca del cual ardía una fogata; luego, la calle anchísima.... Allí más animación, más vida; gentes que iban y venían; el alumbrado público, faroles con lámparas de petróleo, que solo servían para dejar que se viese la obscuridad; jinetes que volvían de las haciendas y de los pueblos cercanos; un almacén de ultramarinos, EL PUERTO DE VIGO, iluminado profusamente, centelleando en las botellas, en los frascos y en las latas de sardinas el reflejo de los quinqués; una botica soñolienta, hipnotizada por sus reverberos y sus aguas de colores, la botica de don Procopio Meconio; delante del mostrador un marchante en espera; detrás un mancebo que hacía píldoras, y en la puerta el dueño, de charla con un amigo.
Al pasar por el Convento reconocí al P. Solis que sabía muy tranquilo, embozándose en la capa; dos calles adelante al doctor Sarmiento, lo mismo que siempre, con levita larga, el bastón bajo el brazo y el sombrero espeluznado caído hacia la nuca. Por fin... ¡la Casa de Diligencias! El zaguán abierto de par en par, personas que aguardaban, mozos dispuestos para cerrar la puerta luego que entrase el ruidoso vehículo.
¡Hemos llegado! El Administrador, un joven cejijunto, de negra y espesa barba, un poquito cargado de espaldas, sale a recibir a los viajeros, seguido de varios curiosos, los cuales, viendo que no han llegado amigos, ni parientes, ni personajes notables, ni muchachas bonitas, se retiran mohínos, haciendo un gesto de contrariedad.
Pronto las mulas quedan desenganchadas. Un momento antes entraban sudorosas, echando espuma, sacando chispas del empedrado; ahora se pasean solas por el gran patio, arrastrando las cadenas, sonando sus cadenas tintinantes.
El ganadero recoge cajitas y bultos chicos, se echa al hombro el zarape, y baja de un salto. Cortés y comedido ayuda a la anciana que no sin dificultades llega a tierra, toda envarada y adolorida. Sigo yo, cargando el abrigo y la exigua maleta estudiantil, y buscando a mis tías. ¡En vano! ¡No estaban allí! Se habrían retardado.... Creerían que la diligencia llegaba más tarde.... Me dispuse a salir cuando sentí que me tocaban el hombro.
—¡Aquí estoy! ¿Ya no me conoces? ¿No me conoce usted? Soy Andrés.
Era un antiguo criado nuestro que cuando la familia vino a menos dejó la casa y se dedicó al comercio.
—¡Andrés! ¿Tú?
—¡Qué grande está usted!
—No me hables así. ¡De tú! ¡De tú!
El buen viejo, trémulo de emoción, arrasados en lágrimas los ojos, me echó los brazos.
—¡Estás hecho un hombre! ¡Y qué buen mozo! ¡Si el amo viviera!... ¡Si tu mamá pudiera verte!...
—¿Y mis tías?
—No vinieron.... Ya sabes: como doña Carmelita está un poco mala....
—¿De qué?—pregunté inquieto.
—Lo de siempre.... Los achaques.... Anda, que te están esperando. Dame la maletita. ¿No dejas nada?
—No; mañana temprano vendrás por el baúl.
En marcha. A la salida me despedí, muy de prisa, de mis compañeros de viaje.
Andrés no dejaba de verme ni de acariciarme. A cada paso me decía.
—Pero, niño... ¡si estás tamaño!
Tomé por calles que conducían a la casa paterna. En ella debían vivir mis tías. Nadie me había dicho lo contrario hasta que Andrés me detuvo:
—¿A dónde vas? ¿Ya no conoces tu tierra?
—A casa.
—Si ya no viven donde antes.
—¿Pues dónde?...
—Por aquí....
Echándome el brazo me impulsó a seguir por una callejuela.
—¿Cuándo mudaron de casa?
—¡Uh! ¡Hace tiempo! Como vendieron la casita.... Yo les dije que no lo hicieran; pero fué preciso....
Estas palabras del antiguo servidor de mis padres fueron para mí como un rayo de luz. Todo lo comprendí. La situación de mis tías era, sin duda, por extremo precaria. Ahora me daba yo cuenta de la tristeza que informaba sus cartas; ahora estimaba yo en lo justo la magnitud de sus afanes y de sus sacrificios.
Andrés prosiguió:
—Están muy pobres. No han querido decirte nada para no afligirte. ¡Las pobrecitas te quieren mucho!
—¡Que si me quieren! ¡Vaya!
—Nada les digas. Veremos a ver por dónde salen. Para tu gobierno: ya no pueden seguir dándote la mesada. Las ayudo cuanto puedo, pero ya comprenderás que no les doy mucho; los tiempos están malos; no se paga un peso.... Sin embargo, si quieres, haremos un esfuerzo, cueste lo que costare. ¿Tienes que estudiar mucho todavía? Pues si no es mucho, si no es mucho alcanzará. ¡Aunque me quede sin nada! Al fin, para lo que yo he de vivir. Al fin no hago más que pagar lo que a los amos les debo....
Y sin dejarme contestar pasó a otra cosa.
—Pero, niño... ¡si estás tamaño! ¡qué grande! ¡qué buen mozo!
Detúvose delante de una casa de pobre apariencia. Asió el llamador, y
—¡Tan! ¡Tan!
No tardaron en abrir. Apareció una joven que me miró con insistente curiosidad.
—Entren...—dijo.
—¡Doña Carmelita!—gritó Andrés, entrando,—¡Doña Carmelita! ¡Aquí está el niño! ¡Muy grande! Y... ¡muy formal!
No sabía yo por dónde dirigirme. Llegaron a mis oídos voces conocidas, sonó en la cerradura de la puerta contigua ruido de llave, y salió mi tía Pepa, tendiendo los brazos.
—¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Mi Rorró, ven, ven para que te abrace!
Estrechándome, repetía con su locuacidad de siempre:
—¡Niño de mi alma! ¡Si estás tan alto que no te alcanzo! Entra para que te veamos.
La emoción la ahogaba. Me besó en las mejillas, como si fuera yo un chiquitín. Estaba llorando. Me dejó húmedo el rostro.
—¡Entra para que te vea Carmen!—Y agregó sigilosamente, agarrándome de un brazo:—La pobrecilla está muy malita, muy malita. Te vas a entristecer al verla. No te lo hemos dicho para que no perdieras la tranquilidad en tus estudios. El doctor Sarmiento dice que no tiene remedio; pero que la cosa va larga; vivirá así, tullida, más o menos, pero que eso de sanar, sólo por milagro.... Pero mira, mira, tengo mucha fe en la Santísima Virgen. Entra, Rorró, entra. La pobre Carmen se va a poner tan contenta. Todito el santo día ha estado diciendo: «¿Por dónde vendrá mi señor don Rofoldo? ¿Por dónde vendrá? ¡Dios quiera y no le pase una desgracia!»
Entramos en la salita. ¡Qué pobre y qué triste! De una ojeada, a la luz de la vela que traía la joven que nos abrió la puerta, aprecié lo que encerraba: algunos muebles vetustos; sillas seculares de alto respaldar y garras de león, resto de antiguos esplendores domésticos; dos rinconeras con sus nichos de hoja de lata; un sofá tapizado de cerda.
En la pieza siguiente, cerca de la ventana cerrada, yacía la enferma sentada en un sillón de vaqueta, envuelta en grueso pañolón de lana. En la cabeza tenía un pañuelo blanco, atado bajo la barba.
—¡Rodolfito!—exclamó con acento débil—¡Rodolfito! ¡Ven, dame un abrazo; mira que no puedo levantarme!
Llegué a su lado y me incliné para estrecharla contra mi pecho y darle un beso en la frente. Tenía los ojos arrasados de lágrimas. Apenas podía hablar. Levantó el único brazo que tenía expedito, y me acariciaba con dulzura infantil.
—¡Aquí, a mi lado! Siéntate aquí, mientras te ponen la cena. ¿Tendrás hambre, no es cierto? Se come muy mal por esos caminos. ¡Pepa, Pepa! Pon la vela aquí, cerca, para que vea yo bien al señor de la casa.
Tía Carmen arrimó la mesita, en la cual, en un candelero de latón, ardía con luz rojiza una vela de sebo. Como no me viese a su gusto, insistió impaciente:
Obedeciéronla. Me senté a su lado. Andrés y tía Pepa permanecían de pie delante de nosotros. Desde la puerta, que daba paso a las habitaciones interiores, la joven nos veía. Era alta y esbelta; vestía de blanco, y me pareció de singular hermosura.
La enferma secó sus lágrimas. Siempre fué adusta y severa; jamás lisonjeaba, nunca tenía una frase dulce y afable. La enfermedad había quebrantado aquel carácter entero, férreo, como de una pieza. Ahora tenía ternuras y delicadezas que conmovían profundamente.
—¡Vamos, ya te veo a mi gusto! ¡Jesús! ¡Qué guapo que estás! Mira, Pepa, mira: ¡ya tiene bigotito! ¡Enterito a su abuelo!
Su voz era débil y apagada. Como si el pensamiento la abandonara para volar hacia las regiones de ultra-tumba, quedóse la anciana silenciosa, fija en el suelo la mirada. Después de un rato prosiguió, sonriendo dolorosamente, con esa sonrisa de los ancianos próximos a morir:
—¿Cómo me encuentras, hijo? ¿Mal, verdad? ¿Te acuerdas? ¡Antes tan fuerte, tan activa! ¡Estaba yo en todo! Ahora, aquí me tienes, como presa, como si tuviera grillos... ¡peor que si los tuviera! Aquí me tienes, clavada en el butaque, sin poder dar un paso; sin poder ayudar a tu tía. ¡La pobrecilla, que no para! Y yo que en nada le aligero el trabajo; antes, al contrario, le doy quehacer. ¡Estos nervios, hijo! Don Pancho Sarmiento, (es muy bueno con nosotras, ¡si vieras!) dice que todo lo que tengo es cosa de los nervios. ¡Nervios, nervios, y ello es que a mí se me van las fuerzas más y más cada día!...
Cuando dijo esto me hizo una señal de inteligencia, como indicándome que la engañaban, que ella no creía nada de cuanto le decían acerca de su enfermedad.
—Que te pongan la cena. Mientras hablaremos de otra cosa. Para cosas tristes, tiempo habrá.
Procuré tranquilizarla. Le referí mil casos de enfermedades nerviosas que tenían aspecto de gravísimos males, y que con el tiempo y el cuidado habían desaparecido, dejando a los pacientes buenos y sanos.
Pareció convencida y, volviéndose a mí, me dijo sonriendo:
—Te habrás paseado mucho. Vas a ver esto muy triste. Tendrás razón, hijo; aquí nadie se mueve; todos viven como cansados, como abrumados de fastidio. Saliste bien de tus exámenes, ¡ya lo sabemos! Nos lo dijo Ricardito Tejeda la noche que vino a visitarnos. El pobrecillo te quiere mucho. Nos contó que tenías mucho miedo. Nosotras rezamos por tí; Pepa fué a misa ese día, y yo le encendí una lamparita a San Luisito, a tu San Luisito, para que te sacara con bien.
Y dime, ¿te entregaron el dinero que te mandamos para el traje? Ya sabemos que sí; pero te lo pregunto por saber si te lo dieron a tiempo.
—Sí; y por cierto que sentí mucho que ustedes hicieran ese sacrificio....
—¡Ah muchacho! ¿Ya vienes con lo del sacrificio, como en todas tus cartas? ¡Qué sacrificio!
—No, tía, pero....
—Era preciso que te presentaras bien. Por fortuna en esos días recibimos un dinerito, el de la casa. ¿Ya sabes que la vendimos?
—Sí;—contesté—creo que me lo escribieron.
—Tú dirás: ¡estaba ya tan vieja! En reponerla se hubiera gastado más.
Comprendí que trataban de engañarme, de hacerme creer que vivían cómodamente.
—Mira, Pepa: que le pongan a éste la cena. ¡Se come tan mal por esos caminos!...
Mi tía, la joven y Andrés se retiraron al comedor. No tardaron en llamarme. La joven se presentó diciendo:
—Que ya está la cena....
Acaricié a mi pobre tía, y pasé al sitio donde me esperaban. Las buenas señoras quisieron tratarme a cuerpo de rey, y sin embargo, ¡qué cena tan modesta y tan triste!
Cerré la puerta, dejó en la mesa la brillante palmatoria, y de un soplo apagué la bujía.
De codos en el alféizar me puse a contemplar el cielo. Los vientos otoñales habían extendido en pocos minutos negro manto de nubes, uniformemente obscuras, y sólo en un punto ralas y tenues, hacia el Oriente, donde a través de blancos velos dejaban adivinar las más altas regiones del éter, los océanos superiores del aire, limpios, surcados por mil celajes voladores. Oíase el ruido lejano de la lluvia. Las plantas del jardincillo se balanceaban rumorosas. Las adelfas columpiaban sus tallos flexibles; los floripondios mecían en la obscuridad sus campanas de raso, y en la espléndida copa de un naranjo las primeras gotas, gruesas y resonantes, caían con ímpetu extraordinario, precursoras de un largo aguacero.
Estaba yo en la casa de los míos. Pero ¡ay! qué triste aparecía ante mis ojos. No era aquella casita la casita alegre y risueña que me vió nacer, que albergó mi niñez y que me vió salir de allí bañado en lágrimas. ¡La casa de mis padres era ajena! ¿Quiénes la habitaban? Acaso quien no era capaz de amarla y de estimar sus bellezas. Allí murieron mis padres, dejándome en la cuna; allí el abuelo se durmió tranquilamente en el Señor; allí corrió mi vida regocijada y venturosa. ¡Con qué pena dejarían mis tías aquella casa, centro de todos sus afectos, relicario de los más dulces recuerdos! Me la imaginaba, y mis ojos se llenaban de lágrimas. Bien visto, estaba solo; las buenas ancianas pronto emprenderían el eterno viaje, y me quedaría yo abandonado en un mundo que me causaba miedo.
La lluvia arreciaba. Truenos lejanos, pálido fulgurar de relámpagos distantes, anunciaban que la tempestad invadía la cordillera. El agua caía a torrentes. En el naranjo aleteaban los pájaros, amedrentados al sentir inundado su nido. Una mariposa nocturna pasó rozándome la frente.
Encendí la bujía y cerré la vidriera. Allí estaba mi lecho de niño: la camita de hierro con sus blancas colgaduras, y por la cual había yo suspirado tantas veces en el frío y desolado dormitorio del colegio. Allí estaba el aguamanil provisto de todo, con su toalla tejida por la tía Pepa. Junto a la cama, arriba del buró, el cuadrito de San Luis Gonzaga. Enfrente, sobre la cómoda, el retrato del abuelito. A un lado un estante lleno de libros, y cerca de la ventana el pupitre del escolar, el negro pupitre de estudiante, compañero cariñoso del niño, confidente de sus amarguras, casi testigo de sus triunfos, mudo depositario de sus esperanzas. Allí había colocado la mano discreta de la tía mis primeros libros de estudia, conservados cuidadosamente en la familia; desde el Catecismo de Ripalda y el Fleury, hasta la Gramática de Iriarte, aquella gramática atiborrada de malos versos, que puso en mis manos don Basilio, el eterno alcalde de Villaverde, una noche inolvidable, la noche del reparto de premios.
Abrí los libros. Aun conservaban en sus guardas la caricatura del maestro, don Román López, el pomposísimo Cicerón, como le llamábamos porque nunca hablaba del orador de Túsculo sin aplicarle rimbombante epíteto, y legibles todavía, notas, significados de inusitadas voces, sólo usadas de tal o cual poeta; listas de condiscípulos condenados a ser detenidos dos o tres horas, por no haber acertado con no sé qué dificultades horacianas.
¡Felices tiempos aquellos! ¡Cómo varían las cosas! ¿Dónde están las alegrías de aquella época? ¿Dónde los infantiles regocijos? ¿A dónde se fueron las ilusiones rosadas, las mariposillas de la infancia? Ahora todo ha cambiado; no hay sueños para el alma; la frente, antes soñadora, tiene ya la palidez del primer dolor; ya probé las amarguras de la vida, y sé que sus dejos se quedan en los labios para siempre.
En uno de los libros, al abrirle al acaso, tropezaron mis ojos con un nombre de mujer: ¡MATILDE! Así, entre dos admiraciones, como un grito de alegría, como la expresión de la más dulce esperanza, como la confesión de un afecto sofocado en el pecho, que un día se nos escapa irresistible y delata ante la malicia estudiantil, ante la cruel y dura indiscreción de los condiscípulos, que una mujer de ese nombre tiene en nuestro corazón un altar, donde recibe culto y homenajes; donde sólo ella reina, señora de todo afecto puro, dueño de todos los pensamientos, soberana de nuestro albedrío. Y me pareció mirar una niña pálida y rubia, esbelta y graciosa, de grandes ojos de color de violeta; una niña en cuyo semblante puso el cielo angelicales bellezas, que ataviada gallardamente con rica veste azul, corta la falda, dejando ver unos pies brevísimos, pasaba y huía, e iba a perderse entre la sombra que proyectaba en el muro el blanco lecho: la dulce niña objeto de mi primer amor, de ese amor primero que embalsama con su aroma de azucenas la más larga vida, toda una existencia.
No pude contenerme, y llevé a mis labios aquel libro, aquella página, aquel nombre que no gusto de repetir, aunque resuena en mis oídos como celeste melodía; que está grabado en mi corazón; que no se aparta de mi mente; que para mí expresa todo cuanto hay de tierno y puro y santo aquí en la tierra.
No le olvido ni le olvidaré; quizás porque de niño le escribí tantas veces, a todas horas, en todas partes, en los libros, en los cuadernos, en cualquier papel que tenía yo cerca, cuando en mis manos había un lápiz o una pluma. Nombre escrito en las arenas de la ribera; en las cortezas de los árboles; en la bóveda azul las noches consteladas, trazándole con el pensamiento, como sobre una pauta, de estrella en estrella, para verle extendido por los espacios ilimitados, irradiando en divina canopea.
¡Cómo me río ahora, al copiar estas páginas, de mis romanticismos de entonces! ¡Cómo me burlo de aquellos raptos amorosos, de aquellos éxtasis quijotescos! Pero ¡ay! no lo hago impunemente; que me hiero en el pecho, me desgarro el corazón como si me arrastrara yo sobre él un haz de espinas. Y sin embargo, aquello era una locura, un delirio de loco. Aquella vida siempre dada al ensueño, siempre mecida en los columpios de la fantasía, alimentada y nutrida con platillos lamartinianos, era desviada, acaso perniciosa; pero ¡ay! tan bella, que cada hora, suya se me antojaba como el canto de un poema sublime cuyas delicadezas y excelsitudes nos arrancan de esta pobre vida terrena y nos llevan a vivir en un mundo ideal; me parecen como una sinfonía adormecedora, algo como la música de los grandes maestros, así como de Mozart, Beethoven o Wagner, que nos saca de la penosa y prosaica vida material y por breves horas nos hace felices, aniquilando en nosotros todo dolor, todo fastidio.
El cansancio me tenía rendido; el estropeo del viaje en la malhadada diligencia me había magullado de pies a cabeza, y principié a sentir el desmayo precursor del sueño. A los diez y siete años siempre se duerme bien. Ni tristezas domésticas ni el recuerdo de venturas desvanecidas nos quitan el sueño. La cama albeaba en un rincón; el cariño velaba cerca de mí, y el aguacero con su ruido monótono me arrullaría dulcemente. ¡A la cama! Un soplo.... ¡Pfff! Ahora, como dijo Bécquer:
A dormir y roncar como un sochantre.
No sé a qué hora desperté. Desconocí el sitio en que me hallaba, me volví del otro lado y seguí durmiendo hasta las ocho de la mañana. No quisieron, sin duda, despertarme, para que me desquitara de las desmañanadas del Colegio.
—¡Que duerma hasta que quiera!—dirían las buenas señoras.—Harto habrá madrugado en diez años de encierro.
La luz que se filtraba por las junturas del techo y por las hendiduras de la ventana, alegre y regocijada me hizo dejar el lecho. Fuera resonaba la escoba cantante de una barredora inteligente, cantaban pajarillos y cacareaban las gallinas. Un gallo ronco lanzaba, de tiempo en tiempo, su canto de ensoberbecido sultán.
Presentía yo hermoso día, uno de esos inolvidables días que dan a las almas de los niños festivo buen humor; uno de esos días que convidan, a sacudir el yugo escolar para irse por los campos a tenderse bajo los álamos del río, cabe las ondas murmurantes, cerca de las piedras cubiertas de musgo, lejos del dómino cetrino e irrascible, lejos de las coplas del Iriarte, de las discusiones del Foro y de las catilinarias terríficas; día de los más bellos para salar. Me olvidé de mi edad, me imaginé que tenía siete años, me persuadí de ello, y me dije:
—Lo que es hoy, me desayuno, y dejo al pomposísimo don Román con sus odas y sus églogas. ¡Allá se las avenga! Ahora.... ¡Al cerro del Cristo, a las dehesas del Escobillar, a cortar guayabas en las sabanillas que bordan las orillas del Pedregoso!
Y, dicho y hecho, en pie. Pronto estuve listo. No procuré cambiar de traje, y me puse el muy empolvado de la víspera, que me olía a lo que huelen los caminos de la Mesa Central, a sequedad y tierra estéril. Cuando entré en el comedor,—¡qué comedor!—una pieza de seis varas cuadradas, mi tía Pepa, muy risueña y parlera, me esperaba sentada a la mesa.
—¡Por Dios, Rorró! ¡Quieres que me dé un ataque! Son las nueve, y aquí me tienes, sin probar bocado, en espera del caballero, mientras éste duerme como un marqués. Carmen no ha dormido en toda la noche, pensando en tí, muy contenta de haberte visto. ¡Tiene tu tía unas cosas! Dice que pronto liará el petate; que ya viniste y que, tal vez, eso nada más espera Dios para llevársela. Así sucede todos los días; siempre amargándonos la vida con tristezas, siempre haciéndonos llorar. Pero ¡vaya! a todo esto ni quien piense en el desayuno.... Señora Juana: ¡aquí estamos ya! ¡El chocolatito! Tú tomarás café con leche, ¿no es eso? Ustedes los muchachos no gustan ya del chocolate; dicen que es antigualla. Yo, hijo, como tu abuelo, chocolate y nada más; chocolate bueno eso sí. Mira, Rorró: a eso sí no puedo acostumbrarme, al chocolate malo. ¿Comes algo? Dílo, muchacho, que para eso estás en tu casa. Señora Juana: a ver qué le hace usted a Rodolfo.... ¡Hay que chiquear al niño!...
La buena de mi tía, no me dejaba hablar. Suelta de lengua, viva, ingeniosa, era difícil cortarle el hilo una vez que principiaba a hablar. No bien pidió el almuerzo, siguió diciendo:
—¿Ya sabes que está con nosotros una joven? ¿No la viste anoche?
—Creo que sí....
—¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Cómo un pan de gloria! Y te quiere mucho.... Parece que te conoció desde que eras así. ¿Te acuerdas qué travieso? ¿Te acuerdas de cuando rompiste el juego de café de tu tía Carmen? Me parece que te veo: te fuiste a esconder en la bodega. De allí te sacamos para que vinieras a comer, y viniste pálido y lloroso. ¡Tú dirás! Por unos cacharros cualesquiera.... Eran de China, y muy bonitos; pero qué importaba. ¡Todavía se acuerda de ellos tu tía! ¿Por que te sonrojas? ¡Vaya, hijo! ¿Todavía tienes miedo de que te castigue tu madrina?
Efectivamente, el recuerdo de aquella diablura me sacaba al rostro los colores. Se trataba de un precioso servicio de café, de legítima procedencia chinesca, que mi abuelo compró en un puerto del Pacífico, a bordo de un navío inglés que volvía del Celeste Imperio. Era el encanto de la casa. Un día, jugando a la pelota, ¡chas! quedó hecho pedazos.
—Pues bien, como te iba yo diciendo:—prosiguió mi tía,—es muy buena muchacha... y te quiere mucho. Las últimas camisas que te mandamos las hizo ella, y ¡con qué cuidado!
—Dígame usted, tía, ¿quién es esa joven?
—¡Ahora te diré!—e interrumpiéndome, gritó:
—¡Angelina! ¡Angelina! ¡Ven acá!
Y continuó, dirigiéndose a mí:
—Está, con Carmen. Si tú vieras: es muy hábil para todo, muy hacendosa, o, como dice, señora Juana, muy mujer! Es la alegría de la casa. Parece un pajarito que a todas horas está cantando. Nos tiene un cariño, un amor... que.... ¡Si te diga que pareces de la familia! ¡Qué cuidados con Carmen! Es muy viva, muy sabia; escribe que es un, encanto! Ya conoces su letra; ella escribe cuando yo estoy con la jaqueca. La pobrecita ha sido muy desgraciada. ¡Dios le dé un buen marido!...
—Pues... pedírselo a San Antonio¡
—Lo merece, hijo, lo merece.
—Ya tendrá novio, ¿verdad, tía Pepa? O, por lo menos, sus amartelados....
—¿Qué? ¿qué dices?
—Que ya tendrá novio....
—¿Novio Angelina? ¡Por Dios, Rorró! ¡Qué otro vienes¡
Y en tono dulce y suplicante agregó:
—¡Ay!, ¡Rorró! ¡No hagas malos juicios de las personas!...
En aquellos momentos llegó la joven. Tímida y cortada se detuvo en el umbral; bajaba los ojos, y al parecer distraída jugaba con la punta del delantal.
—¿Me llamaba usted, doña Pepita?—dijo.
—Sí,—respondió mi tía,—para que conozcas al sobrino. ¿No deseabas conocerlo? Pues aquí lo tienes. Ya lo ves.
La doncella murmuró una excusa. Mi tía continuó, dirigiéndose a mí:
—Aquí tienes a la que, con esas manecitas, te hizo las camisas que te gustaron tanto; la que bordó aquellos pañuelos que te mandamos de cuelga el día que cumpliste diez y siete años, ¡Mentira parece! Y quien te conoció, así, chirriquitín, que cabías en un azafate...
Elogié las habilidades de Angelina. Esta, confusa y contrariada, no alzaba los ojos para verme.
Mientras señora Juana ponía delante de mí el café, el pan, la mantequilla, y no recuerdo qué más, y en tanto que la tía Pepa me servía, admiré a la joven. Era alta, esbeltísima y arrogante; había en ella esa externa y encantadora debilidad de las personas sensibles y delicadas que reside en todo el cuerpo y que se revela en todos los movimientos. Su rostro era de lo más distinguido. Pálida, con palideces de azucena, aquella carita fina y dulce se hacía casi marmórea por el contraste que producían en ella lo negro de los cabellos y lo espeso de las cejas. Permanecía con la vista baja, con cierto aire gazmoño, sí, gazmoño, que no me causó buena impresión. ¿Cómo hacer para que me dejara ver sus ojos?
—Vea usted, vea usted. Angelina...,—dije precipitadamente,—ese pajarito que está bañándose.
Volvió el rostro, levantó la cabeza, y miró hacia la jaula.
—¿Ese es el que ha estado cantando?
—¡Ese!—contestó, volviéndose a mí.
¡Qué hermosa! Ojos negros, luminosos, húmedos; nariz delgada, fina, correctísima; boca agraciada; mejillas en las cuales se dibujaban apenas lindos hoyuelos, que más acentuados, al reir la joven, serían encantadores.
—¡Buen cantante!—díjele, mirando al pajarillo.
—Le molestaría un poco. Desde muy temprano se suelta cantando. A veces,—agregó, haciendo un mohín risueño,—está insufrible.
Pude gozar entonces de la belleza singular de aquella boca, de aquellos labios rosados que dejaron ver, al plegarse dulcemente, una dentadura irreprochable.
Mi tía Pepa se entretenía con el chocolate, y yo me servía en una rebanada de pan la fresca e incitante mantequilla.
La anciana, como si quisiera establecer entre nosotros una corriente de recíproca simpatía, exclamó después de engullirse una sopa.
—Oye, Angelina: Rodolfo está muy contento de las camisas que le mandamos, y dice que nadie las hará mejores. Elogia mucho las marcas de los pañuelos, y....
—¡Ay, señor!—murmuró la joven, trémula, y levemente sonrojada.
—Y dice también...—prosiguió la santa señora, en un arranque de indiscreta sencillez,—dice... que....
Comprendí la inconveniencia de mi tía, y la interrumpí.
—Tía, ¿qué tal, está bueno el soconusco?
Pero ella no me oyó, o no quiso oírme.
—Dice que si ya....
—¡Tía!—exclamé sin poderme contener.—¡Eso no debe decirse!
—¡Adiós! ¿Y por qué no?
—Porque no.
Angelina, turbada, nos veía con penosa curiosidad.
—¡Qué tiene eso! Dice que si ya tienes novio.
La doncella se estremeció de pies a cabeza, se encendió como una amapola, y bajó los ojos avergonzada.
—¡No!... ¡no!...—repitió entre dientes.
—Ya lo ve usted, tía. ¡Qué malos ratos le hacemos pasar a esta buena niña!...
Oyóse el repicar de una campanilla. Tía Carmen llamaba. En esto encontró la doncella su salvación.
—Usted perdone...—dijo—la señora necesita de mí.
Arrodillado delante de la enferma conversé largo rato. La pobre anciana, aunque dulce y cariñosa, en realidad fué siempre áspera y severa, acaso agria. Contábase en la familia, que en su primera juventud se distinguía de mi madre y de mi tía Pepa en lo festivo de su conversación, en lo dulce de su trato. Alegro y bulliciosa, muy dada a fiestas y saraos, encanto de toda buena sociedad, a los veinte años se tornó silenciosa, reservada, melancólica. ¿A qué se debió tal cambio? Ello es que la Carmelita, (así la nombraba el abuelito), renunció a los espectáculos, moderó su lujo en el vestir, se apartó del trato de sus compañeras, y engrosó las filas de las solteronas, innumerables en Villaverde. Pero no era, como ellas, murmuradora y amiga de censurar a toda bicho viviente, vicio de cortijos y poblachones, donde no se vive más que para espiar a los vecinos y relatar diariamente cuanto éstos hacen o dejan de hacer. En mi tía Carmen no arraigó la murmuración ni halló tierra propacia la maledicencia, acaso porque a la nobleza de su alma repugnaba todo lo bajo y miserable. Por lo contrario, en todas ocasiones salía en defensa del ausente, desgarrado en su buen nombre por las tijeras del gremio solteríl. De aquí que todos la quisieran y la respetaran; de aquí, sin duda, que nadie, o muy pocos, gustaran de penetrar en los misterios de aquel cambio de carácter, para ninguno inadvertido, que más que tal era resultado de una resolución hija de una voluntad inquebrantable y firme.
Se dijo,—así me lo contó una vez don Basilio,—que todo provenía de un desengaño amoroso. Tía Carmen no tuvo, como todas las muchachas de Villaverde, muchos novios. Para la festiva y bulliciosa señorita el amor era cosa muy grave y muy seria, con la cual no debía jugarse, sino algo, único en la vida, que se alcanza vivo, noble, duradero y dichoso; que asegura la felicidad o resulta malogrado, pasajero e infeliz, y al cual todo corazón bien puesto, toda alma elevada debe permanecer fiel en todos los instantes de la vida, hasta la hora de la muerte. Fué el caso,—responda de la historia el señor alcalde,—que mi tía residió en Pluviosilla varios años, a la sazón que mi abuelo desempeñaba allí un importante papel político. Como era natural, no le faltaron a la tía Carmita muy finos galanes, donceles amartelados que no la dejaban ni a sol ni a sombra; que desde la esquina le hacían unos osos fenomenales; que la seguían a todas partes, lo mismo a las distribuciones piadosas en la iglesia de San Francisco, que, todos los domingos, a la misa de diez en el templo de San Juan de la Cruz, que era, en aquel antaño, la preferida de todas las muchachas lindas y en privanza, como ahora, en estos felices días, la misa de ocho en Santa Marta.
En un paréntesis agregaba el señor alcalde, que mi tía era uno de los palmitos más codiciados de la piadosa y próspera Pluviosilla. Y no lo dudo: en la familia se conservó durante muchos años, una miniatura hecha en Jalapa por Castillo, una miniatura, que, al decir de mi abuelo, era de mérito singular; en la cual aparecía la Carmita con una hermosura y una cierta, majeza, dignas del pincel de Goya. Majeza y hermosura que nada tenían de ordinario, vulgar y provocativo, cierta gracia andaluza, sevillana, que robaba las miradas y cautivaba el corazón.
Había que verla en aquel retrato: amplio el escote; corto el talle; desnudo el torneado brazo; ricillos en las sienes; rica, donairosa mantilla, y ladeada peineta de boca de olla; ni más ni menos que la reina, doña María Luisa. ¡Con razón los pisaverdes y lechuginos de Pluviosilla se bebían los vientos por mi hechicera tía!
Sucedió lo que tenia que suceder, (aquí entra lo más importante de la historia del señor alcalde), que un gallardo capitán, guapo, discreto, elegante como el que más, logró clavar una saeta en aquel corazoncito de roca, y consiguió que la rubia Carmita pusiera alma y vida en tan brillante y codiciado oficial. Hallósela éste en un sarao; bailó con ella una contradanza y una ceremoniosa cuadrilla, declaróle su atrevido pensamiento, y la señorita dijo, terminantemente, que estaba dispuesta a dar la blanca mano a su admirador, siempre que el afortunado galán (que la escuchaba atusándose el audaz bigote), se dirigiera, como hacerlo debe todo caballero de altas prendas, al jefe de la familia, al señor mi abuelo. El galán, a quien abonaban no sólo particulares prendas sino también nobilísimo abolengo, habló a su jefe, y con toda solemnidad pidió la mano de la señorita. Todo se arregló a maravilla; disponíase ya la boda cuando estalló en el Interior un pronunciamiento. El regimiento tuvo que salir de Pluviosilla, y el matrimonio quedó aplazado. De todo esto nada se sabía en la ciudad. La familia hizo de ello un misterio, y los murmuradores se contentaron con repetir que el capitán Fuenleal estaba loco por mi tía, pero que ésta envanecida y orgullosa de su hermosura, jugaba con el corazón de su amartelado, sin dejarse coger en las amorosas redes, sin dar prenda que la comprometiese más tarde. Pasaron los días, los meses y los años, y nada supo Pluviosilla del capitán Fuenleal. Unos contaban que había muerto en campaña, después de batirse como un héroe; otros que pereciera en un duelo a que le llevó una aventura escandalosa; quienes que se había casado en Guadalajara con una rica heredera; quienes qué estaba procesado por un delito que la Ordenanza castiga con peña de muerte. Hasta que un día la rubia Carmita dió en vestir lutos, y lutos fueron por toda su vida. Parece cierto—así lo asegura don Basilio,—que Fuenleal pereció en un duelo; pero no garantiza que fuera por causas de escandalosos amoríos ni por altos motivos de pundonor militar. Mi tía permaneció fiel a la memoria de su único amor, fiel a su brillante y apuesto capitán.
Esta es la historia de la pobre anciana; a esto se atribuía su cambio de carácter, la melancolía de su rostro sus vestidos de luto, su acritud y su aspereza aparentes. «Es una rosa,—decía don Basilio,—una rosa que de un día para otro se convirtió en cardo.»
Siempre agria e intolerante conmigo hasta que dejé la casa paterna, hoy, acaso fuera por los sufrimientos de la enfermedad, se mostraba dulce, afable, tierna. Se afanaba en mimarme, se complacía en satisfacer el menor de mis caprichos, y no sabía qué inventar para tenerme contento.
—No, hijito;—decía,—nosotras hemos sido contigo lo que debíamos ser: hemos hecho las veces de madre. Has que quieras; estás en tu casa; eres como el jefe de la familia. Aquí estamos para servirte y obedecerte. Pero qué, ¿vas a salir con ese traje?—agregó viendo el mío empolvado y sin aliño.—No, vístete otro mejor. Andrés trajo ya el baúl... Vístete; sal a pasear, a que te vean....
Y al oírme decir que deseaba yo ir a vagar por los ejidos de Villaverde y por las márgenes del Pedregoso:
—Pero, dime: ¿estás loco? No: eso será otro día. Ahora, ponte elegante, y sal a visitar a los viejos amigos. Ni un día ha pasado sin que pregunten por tí. Visita a don Román, tu maestro; al doctor Sarmiento, que es tan bueno con nosotras; a don Basilio, que te quiere tanto; al señor Fernández.... No; a ese no, porque no te conoce. Es el dueño de la hacienda de Santa Clara. ¡Muy buena persona! Ya irás con Pepa. Ya verás: tiene una hija como una plata. Aquí no le faltan pretendientes.... Ya la conocerás.... ¿Almorzaste bien? Pues anda, vístete, y sal a pasear.
Hubo que obedecerla. No venía muy provisto el baúl; no había en él mucho con que engalanarme; pero en dos por tres, con ayuda de tía Pepa y de Angelina, saqué la ropa, y pronto me presenté delante de la enferma hecho un veinticuatro.
—¡Eso es, así, como persona decente!—dijo: Tía Pepa Y Angelina me seguían. Una me veía de arriba abajo con aires de satisfacción maternal. La doncella, desde la puerta del corredor, donde los pajarillos cantaban alegremente, me miraba con interés. Cuando yo volvía el rostro, ella fingía componer una planta que lucía en el pretil hermosos ramilletes de encendida, flores.
Ya en la puerta me gritó tía Pepa:
—¿A qué hora vuelves? Te esperamos a comer.
Al fin de la calle me ocurrió regresar para ir a la casa del dómine. Angelina estaba en la ventana. Sin duda había salido a verme.
Al pasar la saludé. Díjele algo que la hizo sonreír.
¿Qué había en el rostro de la doncella que me trajo a la memoria la angelical figura de Matilde, la dulce niña de mi primer amor?
Villaverde es una ciudad de ocho mil habitantes. Situada entre los repliegues de una cordillera, en valle pintoresco y dilatado, circundada de risueñas colinas y de montes altísimos, Villaverde, como la isla de Calipso, goza de una constante primavera. No agotan calores estivales la mullida grama de sus dehesas, ni los vientos glaciales del Citlaltépetl marchitan la exuberante lozanía de sus florestas. Para ella no hay más que dos estaciones: la que engalana los campos con los dones de Abril, y la pluviosa que renueva los no empalidecidos verdores de las selvas y de las llanuras.
Allá por las últimas semanas de septiembre acaban las lluvias diarias y copiosas, los cielos se despejan, y principia lo que suelen llamar los villaverdinos el veranito de octubre, frescos y hermosos días, cuyas alegres y límpidas mañanas y cuyos crepúsculos áureos y nacarados vienen a ser como la nota regocijada de la elegiaca sinfonía otoñal.
Después las brumas entristecen los paisajes, y con ellas, puntuales mensajeras del plañidero noviembre, llegan a las dehesas y se esparcen por laderas y rastrojos las flores amarillas.
Repentinamente, una mañanita, los campos aparecen como espolvoreados de oro de Tíbar, y los picachos y las cumbres se envuelven en gasas cenicientas.
Así durante los meses invernales. A fines de febrero las nieblas se remontan, y se van, para que las montañas luzcan sus nuevos trajes, el vistoso atavío con que se engalanan, los árboles al advenimiento de la primavera, la cual se acerca precedida de arrasantes huracanados vientos, que se llevan las frondas caducas, siegan las ramas muertas, hinchan con su hálito vivífico yemas y brotes, y aceleran el desarrollo de los capullos.
Estos vientos huracanados recorren los valles, bajan al fondo de las hondonadas, barren las llanuras e inundan de mil aromas la ciudad: olores de líquenes y musgos, esencia de azahar, suave fragancia de liquidámbar y de mil flores campesinas.
Id entonces al Escobillar, subid a la cercana colina, y gozaréis del más hermoso panorama; trepad a lo más alto, y tendréis ocasión de admirar la fecunda vega del Pedregoso, celebrada mil y mil veces por los poetas de Villaverde, y cantada en exámetros latinos y en liras arcaicas por el pomposísimo Cicerón.
Imaginaos una llanura siempre verde, limitada en todas direcciones por obscuras montañas y risueños collados. El tono subido de los bosques hace resaltar el tinte alegre de los prados y de los campos de caña sacarina.
El Pedregoso, gárrulo y cantante en las quebradas, sesgo y cerúleo en los planíos, corta en dos partes la ciudad. Sinuoso aquí, recto allá, corre como una serpiente hacia la barranca de Mata-Espesa, libre de arboledas en algunos sitios, oculto en otros por las alamedas y los naranjales.
Desde lo más alto de la colina del Escobillar veréis la ciudad como un juego de dominó esparcido en un tapete verde, cortada por la cinta plateada del río a cuyas márgenes se agolpan caserones y templos.
¡Singular alegría la de aquel valle! ¡Espléndido panorama el de aquel paisaje en que se mezclan y confunden la serenidades de la tierra fría con la vegetación abrumadora de las regiones cálidas! Pero ¡ay! no busquéis en los habitantes de Villaverde una alegría placentera, como pudierais esperarla, en harmonía con la naturaleza; no busquéis allí caracteres regocijados, espíritus afables y risueños. Villaverde es la ciudad de los espíritus desalentados y melancólicos; es la ciudad de las almas tristes.
¿Cosa del clima? No; porque ciudades de la misma región y de naturaleza idéntica son animadas, alegres, festivas, jucundas, como decía el pomposísimo Cicerón. Los villaverdinos son de semblante triste, y en sus labios tiene la risa dolorosa expresión, como en gentes contrariadas y pesimistas. Se me antojan prematuramente envejecidos; seres desventurados para los cuales murió en crisálida la mariposa azul de las juveniles esperanzas.
Esta tristeza de las almas, en contraste con el risueño aspecto de los campos, trasciende a todo: a los edificios, a las calles, a los trajes, a las personas, a su trato, a sus maneras y a su lenguaje.
Los villaverdinos no se entusiasman por nada; hay en su vida algo—o mucho—de la inmovilidad budística, sólo comparable con esas lagunas adormecidas, en cuyas aguas, eternamente límpidas y serenas, se retratan como en espejo clarísimo las copas de los árboles, los pompones de la enea y la obscuridad de las cercanas espesuras; lagunas perdidas en lo más recóndito de los bosques, muertas, heladas, sin peces ni ovas, que cualquiera creería de cristal, que no se estremecen al beso de la luz meridiana, cuyo reposo no turban cefirillos juguetones ni huracanes bravíos.
Son los villaverdinos un tesoro de virtudes. En su mirada se transparentan la mansedumbre y la benevolencia; es en ellos ingente la piedad, y al par de ésta sobresale la resignación. Pero el sentimiento religioso no es en las almas villaverdinas plácido y activo, sino, por lo contrario, lúgubre, apocado, meticuloso. La abnegación y la caridad, las grandes virtudes del cristiano, fuente de alegría en todas partes, en Villaverde, aunque espontáneas, tienen algo que en ocasiones causa disgusto y repugnancia.
De todo recelan los villaverdinos; a nadie conceden su confianza; todo se lo temen de los extraños, tanto lo malo como lo bueno; nada les place; todo lo censuran; a nada se atreven por miedo a los demás; viven con el día y nunca piensan en lo venidero.
De aquí que no prosperen ni adelanten; de aquí su mezquindad y su pobreza vergonzantes. Son una especie de cristianos fatalistas. Lo que ha de suceder, sucederá, y no sucederá de otra manera. Por eso no medran ni progresan; por eso lo malo se perpetúa y reina soberano en Villaverde; por eso los alcaldes son allí eternos, y las bodas muy raras, y por eso allí nada cambia ni varía. Villaverde es una ciudad en petrificación. Pueblo por excelencia agrícola, mira cultivados sus campos como hace cien años, rinde los mismos productos, cosecha los mismos frutos. Y gasta y consume hoy lo mismo que gastaba y consumía hace veinte lustros.
Las casas como cortadas por el mismo patrón; los trajes iguales; las caras parecidas; unísonas las voces. Los varones, agrios, displicentes, huraños, sombríos; las mujeres, tímidas, asustadizas, amables, pero con amabilidad monjil. La vida como las cosas y las personas.
Pero en medio de esta rara inmovilidad, secreta y silenciosa como la sorda y lenta labor de la polilla, una guerra sin treguas ni victorias, una guerra de pasiones bajas, rastreras y mezquinas, ruines y dolosas, en que todo bicho viviente toma participación; los unos capitaneados por la envidia, los otros acaudillados por la codicia, todos azuzados por la murmuración y aguijoneados por la maledicencia de los que se dicen ajenos a toda rencilla y enemigos de chismes y rencores.
En Villaverde se murmura de todos y de todo; se averigua qué hacen, y en qué se ocupan los demás; se lleva cuenta y razón de los actos de cada vecino; nadie ignora hasta lo más secreto de la vida de los otros, y quien vive más alejado de los mentideros—que los hay a docenas, en boticas y tiendas de ultramarinos—pudiera inventariar de memoria las ropas de quienes no pisan los umbrales de su casa más que por Corpus y San Juan.
Puede afirmarse que todo villaverdino, al meterse en la cama por la noche, sabe de cualquiera de sus paisanos cuántas cucharadas de sopa se engulló ese día, así se trate del vecino más conspicuo como del bracero más humilde.
Villaverde no pasará nunca de perico perro. ¡Qué ha de pasar! Si a sus hijos todo los alarma; todo paso adelante o atrás los inquieta, y ni por la gloria celestial,—que es cuanto hay que ofrecer,—fijarían un clavo fuera del sitio en que le fijaron sus abuelos.
Me diréis:—¿Y los extranjeros? ¿Y los que de fuera vienen, no dan a esa ciudad en petrificación ideas nuevas, nuevas costumbres, savia de vigor que transfundida en ese organismo le rejuvenezca y reviva? ¡Ay! No; el extranjero se aviene pronto al medio. Enriquece en pocos años, explotando a los villaverdinos, y se va a gozar a otra parte de los duros atesorados. Algunos, pocos, lo hacen así; los más, a los dos o tres años de haber llegado, son ya unos villaverdinos completos, ni más ni menos que si allí hubieran nacido; como si de rapaces hubiesen guerreado en homéricas pedreas al pie del cerro del Cristo, en pro o en contra de la Escuela del Cura; como si hubieran salado en las dehesas del Escobillar, y aprendido latines en los bancos del pomposísimo Cicerón. A poco en nada difieren de mis paisanos; reúnen los cuatro reales, se prendan de alguna villaverdina modesta, hacendosa y pacata,—que las hay lindas como una rosa y buenas como el pan de gloria,—y... lasciate ogni speranza voi che entrate!
La belleza del paisaje, la dulzura del clima y la tranquilidad de la población, seducen a quien pone los pies en Villaverde; la budística ciudad extiende sus redes misteriosas, y ¡presa segura!
De cierto que los villaverdinos no son localistas, a lo menos de un modo común y corriente, de modo que choca, como los hijos de una ciudad vecina. En su localismo se advierte una originalidad digna de ser apuntada. Alardean de recibir bien al extraño; pocas veces alaban y ponderan las cosas de la tierra, antes por el contrario las apocan y menosprecian; miran con indiferencia cuanto hay en la ciudad: la belleza de los campos y la hermosura de las mujeres; critican acerbamente cuanto tienen; fingen que nada de otras partes les sorprende; y podéis, con toda libertad, hacer trizas cualquiera cosa de la tierra en presencia de un villaverdino, seguros de que no dirá nada en contrario, antes bien, acentuará la nota burlesca. Pero si observáis con detenimiento a mis paisanos no tardaréis en descubrir que viven pagados y enorgullecidos de sus cosas; que para ellos no hay otras como las suyas, y que no las quieren distintas porque creen, de buena fe, que no las hay mejores.
De lo que sí no hacen misterio, de lo que se muestran francamente satisfechos, es de la ingénita lealtad que atribuye a los villaverdinos la leyenda de su viejo blasón. Muéstranse merecedores de cuantas lindezas les dice el mote; prodigan en todas partes la heráldica presea, en edificios, sellos, telones, marcas de tabacos y botellas de cerveza; repiten la empresa en inscripciones castellanas y latinas, en discursos, en documentos oficiales, en periódicos,—que también tiene periódicos Villaverde—y hasta en los sermones sale a relucir el famoso lema, concedido a mi querida ciudad natal por la Muy Católica Majestad del Rey Don Felipe IV. Fuera el consabido lema poderoso estímulo para mis paisanos, si éstos entendieran las cosas a derechas, pero Villaverde es la tierra de las ideas falsas, y el mote lisonjero de su blasón sólo sirve para que los villaverdinos vivan estacionarios y no suelten los andadores para entrar, libres y decididos, por los amplios caminos de la vida moderna.
«En Villaverde—dicen sus hijos—no se hace política». Y sí se hace, pero por debajo cuerda, a la calladita, de modo vergonzante, sin riesgos ni peligros, sin temor de verse derrotados y blanco de odios, rencores y venganzas. Y como por buenos que sean los diestros que están en el tendido, si los lidiadores son malos, mala resultará la corrida; para los buenos villaverdinos no hay chupa que les venga, ni capote que les salga a gusto. Así no consiguen nunca lo que desean y viven condenados al perpetuo alcaldazgo de don Basilio, conspicuo villaverdino, reflexivo y listo, que intriga más de lo que parece y que sabe más de lo que suponen sus paisanos.
Estos son muy celosos de sus glorias y admiradores fidelísimos de sus hombres ilustres. No son los tales muchos, ni muy conocidos, pero los villaverdinos traen a cuento sus nombres, en toda ocasión, vengan o no vengan al caso.
Dos son los principales. El uno, general victorioso en no sé qué batallas, que la Historia olvidadiza habrá registrado en sus páginas inmortales, antiguo cosechero de tabaco, hombre nulo, cuyo habilidad consistió en rodearse de media docena de ambiciosos villaverdinos, los cuales le encumbraron, a fuerza de charlatanismo y demasías, hasta donde propios méritos y altas dotes de inteligencia nunca le hubieran elevado. El general cayó pronto del encumbrado puesto, y acabó sus días, triste y descorazonado Cincinato, en miserable ranchejo, cuidando de unas cuantas vacas tísicas y estériles. En aquel retiro fué hasta oí último día dechado de patriotas, modelo de firmeza política, y allí murió, como Napoleón, de una enfermedad hepática, despreciando a los villaverdinos, y burlándose de sus antiguos partidarios,—a quienes atribuía el fracaso que le echó por tierra,—y siendo objeto de la incondicional admiración de todos sus paisanos.
Para que tan ilustre nombre pasase a los pósteros,—así lo dijo en cabildo pleno el pomposísimo Cicerón,—el apellido ilustre del general fué aplicado a todo establecimiento público, escuela, teatro, hospital, paseo, etcétera, etcétera.
Una lápida conmemorativa,—los villaverdinos se parecen por la epigrafía,—señala al viajero la casa en que nació el grande hombre. La Escuela Nacional se llamó: Escuela Pancracio de la Vega; el hospital: Hospital Pancracio de la Vega; el teatro,—un teatrillo en proyecto, nunca concluido y frecuentemente visitado por volatines y comicotes,—Gran Teatro Vega, y así lo demás.
La otra gloria villaverdina fué un buen clérigo que nunca se acordó de su pueblo natal; un sacerdote austero, sencillo y trabajador, gran teólogo,—al decir de don Román López—que llegó a canónigo angelopolitano, y después a obispo, honor a que nunca aspiraron los villaverdinos; que nunca pensaron alcanzar, y que los llenó de alegría ¡Obispo un hijo de Villaverde! ¡Cielos! ¡Qué dicha! Desde entonces sueñan mis paisanos con que Villaverde llegue a ciudad episcopal. Y lo será; sí, señores, lo será. Eso, y más, se merecen sus piadosos hijos.
No digáis en Villaverde que no tiene grandes hombres; no lo digáis, por vida vuestra, porque luego os replicarán mis paisanos, así sean jornaleros, o abogados, o médicos, o propietarios vuestros interlocutores:—«¿Y el Señor General Don Pancracio de la Vega? ¿Y el Ilmo y Reverendísimo Señor Don Pablo Ortiz y Santa Cruz, Obispo in pártibus de Malvaria?».... Si está presente el pomposísimo os dirá:—«¿El General de la Vega? ¡Gran político! ¡El Mecenas de todos los poetas veracruzanos! ¿Mi maestro el Ilmo Señor Obispo de Malvaria? ¡Gran teólogo! Amigo, amigo... ¡no hay que darle vueltas! ¡El Melchor Cano de Villaverde!»
Mi querida ciudad natal es pobre, paupérrima, como decía don Román. Una agricultura descuidada es para ella la única fuente de riqueza, gracias a las lluvias, que allí, como en Pluviosilla, no escasean. El suelo es fértil, pero le falta riego. El Pedregoso con su cauce hondísimo no basta para las necesidades de la tierra.
A la pobreza debemos atribuir la indiferencia de los caracteres y la tristeza de las almas. En Villaverde nada se desea, y a nada se aspira; todos están contentos con su suerte. El porvenir es obscuro, y anhelarle risueño sería una locura. El alcalde perpetuo, don Basilio, dice, cuando de esto se trata: que en esa falta de aspiraciones está la dicha de Villaverde y la felicidad de sus gobernados. El vive muy satisfecho. Con el producto de seis u ocho solares y de un rancho cafetero le basta y sobra para vestir a la señora alcaldesa, y a su hijo, un muchacho idiota hinchado de vanidad.
En Villaverde se trabaja poco, lo suficiente para comer, no andar desnudo, pasar el día, y ¡santas pascuas! Quien se excediese en el trabajo sería un tonto de capirote. No por eso ganaría más. Así dejara el alma en la tarea no se guardaría en el bolsillo, ni achocaría para el arcón media docena de duros. En Villaverde se gana poco, y la vida es cara. Los méritos de un servidor, de un empleado, son mayores y más estimados cuando gana poco. Aquello parece una escuela de franciscana pobreza, una hermandad de miseria voluntaria. En Villaverde nadie paga, ni aunque le ahorquen, más de lo que pagaron sus abuelos, allá en los tiempos felices del estanco del tabaco, época venturosa para mi querida ciudad, lo mismo que para Pluviosilla, su vecina afortunada y próspera.
Pero me diréis:—«¿Y esas haciendas, esas fincas, que, como Santa Clara y Mata-Espesa, levantan prodigiosas cosechas? ¿Santa Clara, Mata-Espesa, dijisteis? Pues queda dicho todo. En ella cifran los de Villaverde prosperidad y bienestar.
El pomposísimo Cicerón, en sus días de murria, cuando no tenía un real, y se olvidaba de los grandes autores del siglo de Augusto, y renegaba de Villaverde, y no se le daba un ardite la susodicha empresa del glorioso blasón, me decía de sus paisanos:
—¡Unos verónicos! ¡Unos verónicos! ¡Ni buenos ni malos! ¡Para ellos... ¡ni pena ni gloria!
Y añadía, mesándose el copete ralo y encanecido:
—¡Está en la sangre! ¡En la sangre!
¡El aire de la tierra natal! ¡Qué grato y qué fresco esa mañana! El sol inundaba el valle y dibujaba en los muros de las vetustas casas la sombra ondulada de los aleros. De las húmedas montañas, bañadas la víspera por copiosa lluvia, soplaba un vientecillo halagador y perfumado. Seguí hasta las afueras de la ciudad, a fin de gozar, siquiera fuese por breves horas, del magnífico panorama que se extendía delante de mí: variado lomerío, dilatada llanura, espesas arboledas que dan pintoresco fondo a la capilla de San Antonio, una iglesita que tiene aspecto de melindrosa vejezuela. Faldeando la colina va el camino de la sierra, desde allí quebrado y pedregoso. Por ahí subían lentamente unos arrieros, silbando una canción popular, arreando a unos cuantos asnillos enclenques cargados de loza arribeña: ollas y cazuelas vidriadas que centelleaban con el sol. Un ranchero, jinete en parda mula, venía por el llano, y allá, cerca de las vertientes del Escobillar, trazaban las yuntas surcos profundos en la tierra negra y vigorosa. Los galanes las seguían paso a paso, guiando el arado, muy enhiesta la crinada pica. ¡Qué benéfico el aire de las montañas! Insufla en los pulmones vida nueva, acelera la sangre y comunica a las almas dulcísima alegría. ¡Cómo suspiré, durante diez años, en las soledades del Colegio, por aquellos sitios y por aquel espectáculo! ¡Cómo, mil y mil veces, a la hora de la siesta, desde el balconcillo del dormitorio, ante la colina poblada de cactos, cansada de las arideces del Valle de México, soñé despierto con la húmeda belleza de la tierra natal!
No puedo olvidar aquellos tristes días. Jueves y domingos salíamos de paseo, a lo largo del fangoso río, cuyas aguas parecían dormidas a la sombra de los sauces piramidales. Allí, cerca de una hacienda, frente por frente de una aldea salinera, entre cuyos montículos estériles yergue una pobre palma, mísera desterrada de fecundo suelo, su empolvado penacho, había un sitio que hasta en lo más crudo del invierno hacía gala de sus hierbajes verdes. Era mi sitio predilecto. Mientras la turba estudiantil iba y venía buscando nidos en los árboles, o, vigilada por el Padre Rector, jugaba al salta-cabrillas, yo me tendía en la hierba, y dejaba que mi pensamiento volara más allá de la populosa ciudad, más allá del obscuro lago de Texcoco. Y volaba, volaba, tramontaba los volcanes, y seguía, a través de bosques y espesuras, en busca de regiones amadas, de rostros amigos, de voces cariñosas. Entonces, el paisaje que yo tenía delante se iba borrando poco a poco: el suelo pajizo; la acequia fangosa; la llanura inundada; los chopos cenicientos del camino polvoso, siempre lleno de viandantes; las hileras de sauces melancólicos; la ciudad lejana, túrrida, envuelta en pesados vapores; la aldea salinera, situada como en un islote; la remota cordillera de Ajusco y los picachos de la Cruz del Marqués. Bañados en la luz de brillante crepúsculo, surgían ante mis ojos valles y colinas, llanuras y dehesas, bosques y heredades, en donde la rica vegetación de las tierras cálidas desplegaba su frondosidad incomparable. El Citlaltépetl, corona espléndida de las serranías, aparecía bañado en rosada luz, como si le iluminaran los fuegos de la aurora. Tornaba yo a la casa de mis padres. Villaverde me convidaba a recorrer sus calles desiertas, y el acento tierno y conmovido de los míos resonaba en mis oídos regocijado y amante.
De aquel ensueño me sacaba la voz del Rector o el toque de Ángelus en la cercana Catedral. Honda tristeza se apoderaba de mi espíritu, y lento, retrasado, perezoso, volvía yo al colegio, entregado a la subyugadora melancolía que despierta en los jóvenes el espectáculo siempre nuevo de la tarde moribunda, de la llegada de la noche. Dulce nostalgia; anhelo de algo sublime; grato sentimiento de muerte, que alivia, consuela, y eleva las almas hacia la bóveda celeste, ya entenebrecida y salpicada de luceros.
El sueño de aquellos días de largo destierro, la ilusión de aquellas tardes invernales, era una realidad. Estaba yo en Villaverde.
¿Adónde iría yo? ¿En busca de los amigos de mis primeros años? Acaso me recibirían indiferentes y fríos. Regresé por donde había venido, y al azar, sin darme cuenta de lo que hacía, me interné en la ciudad, por las calles céntricas, camino de la plaza. Me detuve en el puente. El Pedregoso, el gárrulo Pedregoso corría, como siempre, límpido y parlero; como le vi tantas veces cuando era yo niño: espumoso al tropezar con una roca; cerúleo y adormecido en sus pozas umbrías, bajo el dosel de los álamos, queriendo arrastrar a su paso las espiras lánguidas de los convólvulos perennes.
Buscaba yo rostros conocidos, y muchos vi, pero empalidecidos, como fotografías borradas. Todas las gentes me miraban curiosas, como si quisieran reconocerme, para llamarme por mi nombre. Temerosas de un chasco no se atrevían a hablarme, y se daban por satisfechas con verme de pies a cabeza y examinar mi traje de cortesano. Me pareció que unas a otras se preguntaban al verme:
—¿Quién es éste? ¿A qué vendrá?
¡Pobre de mí que había soñado con un recibimiento caluroso! Todos me conocían, me vieron crecer y me tuteaban.... Me detuve en un tenducho, y pregunté por don Román López. El tendero salió a la puerta, y señalándome una casa me dijo:
—¡Allí, joven, allí!... ¡En aquella casa pintada de amarillo! El ruido de los muchachos le dirá ¡dónde! ¡Allí está la escuela!
¿Y si mi buen maestro, si el pomposísimo no me recibía cariñosamente? Eché calle arriba, y llamé a la puerta de la Casa de Estudios. Así solía decir el dómine. No gustaba de que su establecimiento fuese equiparado ni con la Escuela del Cura ni con la Escuela Nacional.
Un chico abrió la puerta. Un muchacho jetudo, de cabello erizado y ojos lacrimonos. Había tormenta. Alguna tempestad producida por un concertado gallego o por alguna oración de infinitivo revesada y de tres bemoles.
El granuja sonrió al mirarme, viendo en mí el iris de la suspirada bonanza.
—¡Pase usté!—me dijo.
—¿El señor maestro?...
—¡Pase usté!
Y me colé por la puertecilla del cancel.
Ruido de la chiquillería que se ponía en pie. Movimiento de sorpresa en el dómine....
—¡Silencio!—exclamó, levantándose y subiéndose a la frente las antiparras. Y dirigiéndose a mí:
—¡Adelante, caballero!
Dejó el libro en la mesa, un horacio antiquísimo, y vino paso a paso a recibirme.
Atravesó el dómine por entre la doble hilera de bancos, diciendo a los chicos que tomaran asiento. Los muchachos le obedecieron cuchicheando. Se felicitaban sin duda, de mi llegada. Don Román vestía su eterno traje, su traje típico: pantalones anchos; larga levita negra, verduzca y mugrienta; chaleco blanco, pringado de rapé en las solapas; el cuello de la camisa altísimo, arrugado, sin almidón; ancho y apretado corbatín. Así le conocí cuando era yo niño, cuando mis buenas tías me confiaron a la férula resonante de aquel buen anciano, maestro de dos o tres generaciones de villaverdinos. Esto de la férula no es figura retórica; el pomposísimo la tenía, y muy sólida, de perdurable zapotillo, ennegrecida por el uso. Verdugo diligente e implacable, dispuesto a vengar en las manos infantiles el menor desmán, cualquiera osadía contra los poetas del siglo de Augusto, don Román no se andaba con chicas, ni tenía piedad; quien la hacía la pagaba, así fuera el hijo del alcalde.
Don Román se detuvo a dos pasos de mí. Me vió atentamente, y componiéndose los anteojos me preguntó en tono de notario aburrido.
—¿Qué mandaba usted?
No tardó en reconocerme, y abriendo los brazos exclamó:
—¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¿Tú por aquí? Ya sabía yo que de un día a otro llegarías.... ¡Bendito sea Dios! ¡Y qué crecido estás! ¡Alabado sea el Señor que me concede verte hecho un varoncito, un lechuguino de lo más guapo! Y... ante todo, ¡ya lo sé! ¡ya lo sé! Como siempre estoy preguntando por tí. Ya sé que has salido muy aprovechado.... No como estos asnillos que para nada sirven. Ni uno solo de estos bribones sacará buey de barranco.
El pobre anciano, loco de alegría, se complacía en mirarme, y me abrazaba, y pasaba por mis mejillas sus manos larguiluchas y exangües.
—Pasa, muchacho; vamos a la sala.... Tengo muchas ganas de platicar contigo. ¿Y tus tías? Como siempre ¿no es eso? Las pobrecillas siempre afligidas y achacosas.... A toda hora pensando en el sobrinito, en el sobrinito mimado. ¡Quiérelas mucho, Rodolfo! Por tí... ¡hacen milagros!... Pero, ¡qué tengo que decirte, cuando eres tan bueno y tan noblote! ¡Pasa, muchachito, pasa!
Decía esto acariciándose e impulsándome hacia adelante, entre la doble hilera de bancas. Los chicos abrían tamaños ojos para verme, como sorprendidos de la rara dulzura de su maestro. Cerca de la mesa se detuvo don Román, volvióse hacia la chiquilleiía, y prorrumpió solemnemente, en tono de sermón:
—Este, éste que ven ustedes, es uno de mis discípulos más queridos. Muchas veces, muchas, os he hablado de él. Es inteligente, bueno, estudioso.... Tomadle por modelo. Este sí que no me daba, como ustedes, tantos disgustos; éste sí que no hacía concordancias gallegas, y se sabía al dedillo los pretéritos, y entendía, como un maestro, al dulce Virgilio, al conciso Tácito, y al asiático y pomposísimo Cicerón.
Ya me lo esperaba yo. Milagro que no acabó el discurso con algún exámetro oportuno. Los chicos, al oir el consabido epíteto, sonrieron maliciosamente, señal de que el apodo puesto al maestro por nosotros diez años antes, seguía en uso. Los bribonzuelos reían y se miraban unos a otros con caritas de diablillos regocijados.
—Vamos:—prosiguió—os doy la mañana, a fin de que celebréis la llegada de mi discípulo muy amado. Pero, oídme; nadie se irá hasta que suenen las doce. Quedaos aquí, sin cometer faltas. El mejor día volverá este joven, y os examinará, y ya veremos, ya veremos cuáles son vuestros adelantos en la hermosa lengua latina.
Don Román levantó la cabeza y agregó:
—Tú, Pancho Martínez....
Un mozuelo trigueño, vivaracho, de simpático aspecto, salió al frente.
Mientras el niño acudía al llamado de su maestro eché una ojeada por el salón. En nada había variado. Los mismos muebles, los mismos objetos; las papeleras manchadas de tinta, con letreros en las tapas, grabados a punta de cortaplumas; el pizarrón, el mismo pizarrón de otro tiempo, en su caballete verde; la mesa del dómine ocupada por los mismos libros, todos muy bien colocados. Allí estaba la campanilla, con el mango roto, y el tintero circundado de plumas de ave,—don Román no usaba de otras,—y al lado la palmeta de zapotillo. En las paredes, ennegrecidas y desconchadas, dos o tres mapas amarillentos; arriba del sillón magistral, muy pulido y resobado, la Virgen de Guadalupe, la patrona de la escuela; delante de la imagen una lamparita, un vaso azul lleno de aceite obscuro, en el cual sobrenadaba una mariposilla moribunda.
No bien entramos en la salita se oyó el vocerío de la turba escolar, festiva, retozona. Ruidos, carcajadas, estrépito de libros cerrados de golpe, las mil y mil voces, francas y alegres, de la dichosa libertad infantil.
El anciano retrocedió colérico. Abrió la puerta; por ella se precipitó desbordado, recordándome felices años, un torrente de ingenuas carcajadas. Don Román, severo e irascible, dictó nuevas órdenes, amenazó con duros castigos, y luego, haciendo un gesto de dolor, pronto borrado por una expresión resignada de tristeza, vino al estrado.
—Siéntate, siéntate aquí, en este sillón. ¡Qué gusto me da verte! Cuando te fuiste creí que no me volverías a ver.... Estoy ya muy viejo. ¿No me ves? En Febrero cumpliré los setenta y dos. Los achaques me tienen triste y desmazalado. Tú consideras todo esto, ¿no es verdad? ¡Viejo, enfermo, solo y pobre! ¿No te parece cosa triste, cosa que parte el alma, esta situación mía después de haber trabajado tanto? Todos ustedes se van logrando. Tengo discípulos en toda clase de oficios y profesiones. Unos, en altos puestos de la política, los que fueron más desaplicados, (muchos no pasaron del quis vel quid); otros en la Iglesia, (dos me han dado ya la comunión); otros, médicos, y buenos médicos; otros abogados; otros, como tú, en camino de ser gente de provecho.
A decir verdad, nunca valí gran cosa ni por la conducta ni por la aplicación; de seguro que pocos estudiantes dieron más guerra que yo al pomposísimo maestro. Pero tal era de bondadoso el señor don Román. Cuando estaban en sus bancos, todos eran flojos, incapaces, asnillos; luego, con excepción de aquellos por extremo perdularios, todos resultaban excelentes, cumplidos, aprovechados.
Pero es lo cierto que don Román me quiso siempre como a un hijo; que me trató con suma benevolencia; que pocas veces sintieron mis manos los golpes de su férula, y que el buen anciano, no obstante su pobreza, me dio lecciones durante dos años, sin exigir de mis tías extipendio alguno.
Me apenó ver a mi maestro tan triste y abatido, cuando estaba tan cerca del sepulcro. Hubiera yo deseado ser rico, riquísimo, para ampararle contra la miseria, darle cuanto quisiera, y comprar para él, si tal cosa fuese posible, salud y mocedad.
—¿Te he dicho que estoy pobre? Pues estoy más pobre de lo que tú puedas imaginártelo. Tengo pocos discípulos. ¡Ya viste cuántos! Sólo faltaron dos; unos bribones que se van a salar todos los días; unos pícaros que no tienen remedio. ¡Qué hemos de hacer! Hijo mío, nadie quiere que sus hijos aprendan el latín. ¡Tú dirás! ¡El latín que es la llave de las ciencias! Ni latín, ni otras cosas; todo lo que puedo enseñar, todo lo que sé, cuanto aprendiste aquí. Dicen que estoy atrasado; que mi manera de enseñar es ancrónica, ¿has oido? ¿anacrónica? Eso lo dicen los pedantes de hoy en día; y todo porque mascullan el francés. Eso dicen los que aquí aprendieron todo lo que saben, y que ahora no quieren confesar que me lo deben todo. Dicen que ya no sirvo para nada.... ¿Para nada? Pues a que no se ponen delante de mi, y abren el Tácito, o el Terencio, y traducen el pasaje que yo les señale? Pero eso sí, sin que se ayuden de versiones francesas... Oye: lo que más me duele, lo que me llega a lo más vivo, lo que me desgarra el corazón, lo que siento aquí, como la hoja de un puñal, es que dicen....—El pobre anciano quería llorar; el rostro se le contraía dolorosamente, su voz se iba poniendo trémula, en sus ojos asomaba una lágrima,—dicen...—hizo un esfuerzo y acabó—¡qué estoy chocho!
Me partía el corazón al ver al pobre anciano. Lloraba como un chiquillo. Deseoso de alivio y de consuelo vejado por la maldad y la ingratitud, abría su alma, sencilla y llena de dolores, a un pobre muchacho que años antes fué su discípulo y del cual esperaba frases compasivas, palabras cariñosas.
—Y como dicen que estoy chocho, y como andan repitiendo eso por todas partes, me faltan discípulos, y faltándome discípulos me falta trabajo; y sin trabajo, como tú lo comprenderás, me falta dinero. ¡No hay remedio! Me moriré de hambre, y me enterrarán de limosna. Diez o doce discípulos, que pagan poco, ¡y es cuánto! Unas leccioncitas ¡y nada más!
—Don Román,—respondí—no hay que abatirse. Nada es eterno; los tiempos varían... el mejor día....
—Sí, hijo mío, variarán los tiempos, quién lo duda, pero no para mí. No me queda más que prepararme para morir cristianamente. Pobrezas, miserias, hambres, contumelias, todo lo sufro con paciencia. Lo que me apena y me amarga, lo que me contrista y conturba es la ingratitud.
—No hay que abatirse, señor maestro. En cambio tiene usted la gratitud y el amor de muchos.
—¿Abatirme? ¡Eso no!—replicó en un arranque de energía.—¡Eso no! Nadie me verá rendido. Al contrario: altivo, con soberbia dignidad. Por eso no me quieren. Siempre que se ofrece les ajusto las cuentas a esos ingratos, a esos charlatanes. ¡Que lo diga Agustín, ese macuache, que aprendió aquí, aquí, todo lo que sabe, y que ahora está de Director, (¡yo no sé lo que podrá dirigir!) de Director de la «Escuela Nacional». El otro día,—aquí sonrió satisfecho el buen anciano,—el otro día, publicó en «La Voz de Villaverde», (el periódico ese que sacaron cuando las elecciones del Jefe Político), un papasal, dándosela de espíritu fuerte, de libre pensador, y yo,—el dómine habló quedito, como temeroso de que le oyesen—¿qué hice? Tomé la pluma, y burla burlando le puse de oro y azul. Mandé a «El Montañés» tres comunicados de chupa y daca. Hijo: mi hombre vio lumbre, y gritó, pateó, rabió. Pero no escarmienta, y sigue disparatando a su gusto en esa «Voz de Villaverde» que no es voz ni cosa que lo valga, sino un papelucho asqueroso, indigno de una ciudad que, como la muestra, es patria de tantos hombros ilustres, como el General de la Vega, y mi respetable y siempre respetado maestro el ilustrísimo Sr. D. Pablo Ortiz y Santa Cruz, Obispo «in pártibus» de Malvaria. El mejor día, luego que me deje el reuma, le largo un artículo morrocotudo, en latín, en latín crespo y ciceroniano, y entonces ya veremos, ya veremos si es capaz de entender una palabra... ¡una sola! ¡Y el otro! ¡otro que bien baila! ¿Ocaña, Jacinto Ocaña, el que vino de Pluviosilla tan sabio como un guardacantón, y que ahora regenta la «Escuela del Cura?» Este no habla mal de mí en los mentideros, ni me insulta en los periódicas, ni se burla de mis canas en la botica de Meconio, no; pero un día, en «El Puerto de Vigo», en la tienda de mi compadre don Venancio, cuando ya se acercaban los exámenes, dijo que no quería que yo fuese de sinodal a su escuela porque mi método es «anacrónico». ¿De dónde habrá sacado la palabreja? Así dijo, y eso que yo le hice el discurso que pronunció el 16 de Septiembre. Yo no fuí a los exámenes. El señor cura, que es persona excelentísima, me invitó; pero ¡mamola! ¡no fuí, no fuí!... ¡Qué había de ir este pobre viejo! Ocaña vino después a darme satisfacciones, y con mil hipocresías me negó lo dicho.... ¡Embustero! Si yo lo supe todo por boca de Santiaguito, el hijo de mi compadre don Venancio, que es mi discípulo. El chiquillo me contó la cosa del pe al pa. Pero, hijo mío: no hablemos más de eso. ¡Estoy muy contento; me da gusto verte tan grande! Dime: ¿has aprendido bien? ¿vas a seguir los estudios? Síguelos, síguelos, que harás buena carrera. Todavía te acordarás del latín, ¿verdad? Ya lo veremos. Vendrás, y veremos si puedes traducir una cosita que tengo guardada por ahí: una oda sálica al Pedregoso, nuestro rojo Tíber. ¡Te gustará, estoy cierto de que te ha de gustar!
Dieron las doce en la torre de la Parroquia, y en las demás iglesias de Villaverde. ¡Las campanas de la ciudad natal! Grave y solemne la de la Parroquia; gritonas y disonantes las del Cristo; destemplada la de San Antonio, muy compasada y majestuosa la del convento franciscano.
Otra vez la bulla, el vocerío, el cerrar de libros y el estrépito de gavetas.
—¡Voy a ver a esos diablejos!—dijo contrariado el anciano.—¿Me aguardas o te vas? Mira: ven una noche; de noche estoy aquí, no salgo nunca. De noche no tengo que lidiar con el rebaño; ven y oirás la odita. Pero antes ¡dame un abrazo! ¡Vaya, muchacho, si eres ya un hombre! Di a tus tías que por allá iré.
A la salida me detuvo en la esquina unos cuantos minutos. Iba delante de mí un grupo de chiquillos que venían de la «Escuela Nacional», alegres, parlanchines, con sus bolsas de brin en bandolera, muy cuidadosos de sus tinteros, unas botellitas tapadas con un corcho y pendientes de un hilo que los granujas se enredaban en el índice de la mano derecha. Casi a mi lado avanzaban paso a paso algunos discípulos de don Román, con el Nebrija bajo el brazo, serios, graves, orgullosos, muy pagados de su ciencia, como personas de altísimos saberes. Mientras los escolares se detenían en la esquina para emprender en la parte más llana de la acera un partido de canicas o de burras, los latinistas del «pomposísimo Cicerón» siguieron de largo, volviéndose para mirarme con cierta curiosidad entre burlona e impertinente. Al fin de la calle, delante de una tienda, una carreta, tirada por una yunta, aguardaba la salida de los gañanes. Estaba cargada de barriles de aguardiente y pilones de azúcar blanquísima, cuyos cristales, heridos por el sol, centellaban con diamantinas luces. Los animales, entornados los ojos, parecían dormitar. El buey de la izquierda, un hermoso buey sardo permanecía inmóvil; el otro, blanco, manchado de negro, se azotaba el lomo con la cola para espantar las moscas que le hostigaban. En la parte posterior de la carreta, sobre el barandal, descansaba la crinosa pica.
A mi paso, en todas las calles, en ventanas y puertas, veía yo rostros que no eran nuevos para mí. Al contemplarlos yo como que se reproducían vagamente, allá en los rincones más escondidos de mi memoria.
Hombres y mujeres me miraban con insistencia y examinaban atentamente mi traje, sorprendidos del corte de mi ropa, del pantalón ceñido, entonces al uso; de la americana cortita; de mi corbata roja (que los villaverdinos decían de «chinacos»); de mi sombrero abombado, blanco, salpicado de puntitos negros, como si me le hubieran asperjado de tinta.
Antaño los villaverdinos tenían en el extranjero que llegaba a su pintoresca ciudad motivo de burla y diversión. Principiaban por reirse del color de sus vestidos y de su manera de llevar el cabello. Cuchicheaban de él en sus bigotes, le cortaban un sayo, y luego acababan por imitar lo que censuraban,—y de la peor manera.
Hace mucho tiempo que no pongo los pies en Villaverde, y entiendo que mis paisanos son ya más cultos, pues de allá me escriben, y me dicen que ya no son así: que ya no gustan de presentarse mal vestidos; que adoptan las modas acertadamente, y que en las sastrerías villaverdinas se reciben figurines nuevos cada tres meses. Pero entonces, cuando acaecieron los sucesos que voy a referir, era otra cosa. Los más guapos usaban zapatones de gamuza; el traje de charro, mal hecho y peor elegido, era el usual, y por eso los jinetes y cócoras de la vecina Pluviosilla, donde siempre hubo, aun entre los obreros y gente del campo, charros muy galanos, llamaban a los petimetres de Villaverde los «charritos de barro».
En la plaza de la blasonada ciudad nada había variado: la Parroquia estaba intacta, igual, como la dejé diez años antes, con su graciosa cúpula de azulejos, su torre arruinada, abriéndose al peso de sus campanas «ponderosas»,—como decía don Román—la yerba crecida en el cementerio; el frontis del templo, festonado con espontáneos helechos que a lo largo de las cornisas lucían sus palmas séricas, y coronaban con gallardos plumajes el susodicho blasón que los villaverdinos ponen en todas partes.
Arrimado a la torre, en su rollo grietado y leproso, el cascado reloj virreinal, con su esfera de mármol y sus agujas doradas, invisibles para quien las viese de lejos, porque las ocultaba el ramaje de soberbios ahuehuetes, a cuya sombra se refugiaban los lechuguinos que cada domingo, después de la misa de doce, se instalan allí para ver a las muchachas que salen de misa muy emperifolladas y de ataque. En el cuadrante un clérigo melancólico, pensativo, fumando, como un árabe delante de su tienda; en el corredor baja de las Casas Municipales un policía haraposo, con el fusil al hombro, paseándose; y allá por la Calle Real, centro del miserable comercio villaverdino, una recua, un pordiosero, y el doctor Sarmiento, muy de prisa, echado el sombrero hacia la nuca; figura invariable, tipo eterno del médico de las poblaciones cortas.
La plaza, mejor dicho el centro de ella, jardín en otro tiempo, gracias a los empeños de un prefecto santanista, se conservaba como yo la dejé. En medio la fuente secular, ancho pilón de ocho lados con surtidor de granito, en forma de alcachofa, del cual salía poderosamente grueso chorro de agua cristalina, que cuando el viento huracanado de invierno le hacía pedazos inundaba las baldosas del contorno. La barda de cal y canto estaba ruinosa y desconchada; los bancos derruidos y desportillados; y los naranjos que circundaban la fuente, anémicos, devorados por las hormigas. En un arriate, el único que parecía tal, algunas plantas frondosas y lucientes, enflorecidas y galanas.
Atrajo mi atención al costado del templo, un edificio nuevo, una casa magnífica, de brillante aspecto; magnífica para Villaverde y para aquella plaza donde todo es mezquino y vulgar. Linda casa, de airoso alero, de anchas y rasgadas ventanas, con rejas de hierro, vidrieras elegantes y umbrales de mármol.
Las ventanas del salón estaban abiertas. El ajuar lujoso, los cortinajes, los muros empapelados, los espejos, los grandes cuadros con grabados finísimos que representaban escenas bíblicas (el casamiento de Isaac, Ruth y Booz, Rebeca en el pozo), todo, todo indicaba la riqueza de quienes allí vivían.
Sonaba brillantemente el soberbio piano. Manos habilísimas tocaban en él una redowa muy aplaudida, «La caída de las hojas», música soñadora y lánguida que delataba un ejecutante melancólico.
Me detuve cerca de una reja. Entonces pude columbrar el interior: gracioso jardín, amplios y frescos corredores, pretiles llenos de macetas con rosales, camelias y azaleas, jaulas y jaulitas, una pajarera llena de canarios que cantaban regocijados.
En un espejo, frontero a la ventana, vi quién tocaba. Era una joven rubia, ataviada con modesto traje blanco, uno de esos vestidos de muselina de hilo, frescos, ligeros, vaporosos, que tanto sientan a las muchachas núbiles: trajes que llevan con singular donaire las pollitas de Villaverde y de Pluviosilla. ¡Qué gallarda caía en torno del taburete la ondulante cola de aquella falda!
Concluída la redowa, la hermosa señorita siguió jugando en el teclado. Primero, escalas rapidísimas, cuyas notas se desgranaban como las cuentas de un collar; luego pasajes favoritos, temas predilectos,—un fragmento melódico, arrullador y deleitoso.
De pronto, cuando menos lo esperaba yo, dejó su asiento la tocadora. Cerró el piano y corrió a la ventana.
¡Linda, hechicera criatura! Pero ¡ay! no pude contemplarla. Seguí adelante, y seguí dulcemente impresionado. Me parecía que oía yo detrás de mí el ruido de la ondulante falda de muselina. No tuve valor para volver el rostro.
¿Por qué en aquel momento pensé en Matilde, la dulce niña de mi primer amor? ¡Ay! ¿por qué creí ver delante de mí un rostro apenado, lloroso y dolorido, el rostro de Angelina?
Minutos después, al entrar en mi casa, salió a mi encuentro la gentil doncella. Estaba radiante de alegría. Al mirarme, se encendió... y bajó los ojos.
Andrés vino a visitarme. Le invité a dar un paseo por las orillas del río, y entonces me declaró que mis tías estaban en la miseria. Para sostenerme en el colegio, sin que nada me faltara, habían hecho toda clase de sacrificios. Redujeron sus gastos a lo menos posible, y trabajaban del día a la noche, cosiendo, confeccionando pastas y conservas, y haciendo flores artificiales. En cierta época torcieron cigarrillos para «El Puerto de Vigo». Pero el mejor día enfermó tía Carmen. Una enfermedad, muy común en Villaverde a la entrada del verano, la postró en el lecho. Pasó la disentería, pero la pobre anciana quedó achacosa. Aunque aparentemente sana, estaba herida de incurable enfermedad. Al principio se presentó un síntoma que no acertaron a explicarse las buenas señoras:
Algo—decía la enferma—como hormigueo en la columna medular; algo que descendía, rápido como relámpago, hacia las extremidades inferiores. En ocasiones, vértigos que duraban un instante y que dejaban a la paciente cansada y sin fuerzas. Así durante algunos meses. Después no volvieron hormigueos ni vértigos, pero sobrevinieron convulsiones, muy fuertes en el brazo izquierdo, el cual, pasado el acceso, quedaba débil y entorpecido. Vino el doctor Sarmiento: recetó pomadas y bebidas tónicas; prescribió alimentos sanos y nutritivos, ejercicio moderado por la mañana y por la tarde, y durante las horas intermedias sosiego y reposo.
La anciana no quería estar mano sobre mano; pero tuvo que obedecer las órdenes del médico en vista de los progresos de la enfermedad.
Desde entonces pesó sobre la tía Pepa todo el trabajo, el cual, como es de suponerse, no bastó a las necesidades de aquella casa, ni para sostener al sobrino, para sostenerme en el colegio. Tía Pepa dijo:
—«¡Que se venga! ¡Que no siga estudiando! Aquí le buscaremos un empleo, cualquier destino en que se gane alguna cosa». Pero la enferma se opuso a ello:
—«Que acabe el año,—replicó—¡Dios dirá! Acaso para entonces nos paguen la pensión».
Y así pasó un año, y buena parte de otro. Nunca me faltó nada; nunca dejé de recibir, con toda puntualidad, el dinero que desde un principio me señalaron para atender a mis gastos. Sólo una vez, por mayo o junio, no recibí el dinero en los primeros días del mes. Escribí; y vino orden para que un villaverdino ricacho, de años atrás establecido en la Capital, me diese veinticinco duros.
Por Andrés vine en conocimiento de que entonces vendieron la casita, la hermosa casita en que nací, donde murió el abuelito, donde murieron mis padres. Nunca fuimos ricos; teníamos lo necesario para pasar la vida; pero todo se fué acabando poco a poco; aquello era lo último que nos quedaba. En verdad que la tal casita no valía gran cosa; sin embargo, no había en Villaverde otra mejor. Ninguna más amplia, ni más alegre, ni mas cómoda. Tenía agua corriente, y un gran patio, que mis tías habían convertido en hermoso jardín, donde se producían hermosas flores y magníficas frutas; naranjas de China, como almíbar de dulces; aguacates, muy afamados en Villaverde; chinenes, blancos como la leche y sin una hebra; jinicuiles riquísimos, anchos, aromáticos, carnudos; guayabas-manzanas deliciosas. Estas las daban unos árboles plantados por el abuelito, quien trajo la simiente de las Antillas.
Vinieron las escaseces, la pobreza y la miseria. La enferma iba de mal en peor. Las convulsiones eran diarias, y duraban dos o tres horas. El brazo izquierdo no le servía para nada; las piernas fueron debilitándose, y la buena señora no pudo caminar sin el auxilio de ajena mano. A las amarguras de la pobreza se juntaron en mi pobre tía otras mayores: las que le causaba ver que su hermana trabajaba del día a la noche, sin que ella la pudiese ayudar. Tía Pepa hacía flores, cosía, y daba lecciones de lectura y de catecismo a una veintena de niños.
No pudieron conseguir que la pensión fuese pagada. El gobierno no estaba en condiciones de hacer esos gastos, decían; pero yo he creído siempre que para quienes entonces estaban en privanza no fueron nunca simpáticas las ideas de mi abuelo. ¡Qué entendían ellos de pelear en defensa de la patria, en Tampico, en Veracruz y en Churubusco! ¡Qué les importaba a ellos que se murieran de hambre unas pobres viejas!
Andrés acudió en auxilio de mis tías; hizo por ellas y por mí cuanto pudo; pero el fiel servidor no tenía mucho: un tendejón insignificante, y paremos de contar.
Mis tías conservaron siempre en su pobreza su amada dignidad. Nunca pidieron ni un real a sus amigos, (y eso que los tenían muy ricos y dispuestos a socorrerlas) y prefirieron imponerse las más duras privaciones, antes que molestar a nadie. Se privaron de cuanto les pareció superfluo,—y nada superfluo había en aquella casa,—y hasta de lo más necesario. Me duele el corazón cuando lo recuerdo; se me humedecen los ojos al apuntarlo aquí: mi tía Carmen se negó a medicinarse para que no me faltase nada.
Con el dinero de la casita hubo para algunos meses. Saldaron un gran adeudo de contribuciones, me proveyeron de ropa, y me adelantaron el importe de mis gastos dos o tres meses.
Entonces vino Angelina a nuestra casa. La infeliz había quedado huérfana. El sacerdote que la tomó bajo su protección la puso allí, al verse obligado a desempeñar la cura de almas en un pueblo de la sierra, que a la sazón estaba infestada de guerrilleros y bandidos.
Algún amigo de la familia habló de mis tías al párroco, y Angelina se quedó con ellas. El sacerdote les pagaba una corta pensión. El cura era pobre, y no podía derrochar el dinero así como quiera. Sin embargo, sobradas pruebas dio de generosidad.
Era preciso renunciar a todo; prescindir de estudiar; no pensar en ser médico o abogado, y perder la risueña esperanza de suceder al doctor Sarmiento o de heredar la clientela del Sr. Lic. Castro Pérez, el más ilustre jurisconsulto de Villaverde.
No había más que ponerse a trabajar. ¿En qué y cómo? Sólo Dios lo sabía. ¿Cuándo? Cuanto antes. Andrés se encargó de allanar el camino. El desinteresado servidor me propuso que volviera yo a la Capital para continuar los estudios.
Sacrificaré—me repitió—hasta el último medio. Eso no era posible. Convinimos en que hablaría con algunas personas de las más ricas de Villaverde, particularmente al señor Castro Pérez, para que me proporcionaran empleo. Cualquiera sería bueno, se ganara mucho, se ganara poco. El caso era trabajar.
¿Seria yo capaz de aliviar de alguna manera la precaria situación de mi familia? ¿Me sería dable corresponder a los sacrificios de aquellas cariñosas ancianas que por verme dichoso habrían dado su vida? Confieso que en aquellos momentos me faltó el valor. ¿Qué haría el inexperto escolar, apenas salido del colegio, convertido en jefe de familia? Respondía de su diligencia, de su abnegación; pero no fiaba en sus aptitudes. Le alentaba saber que en Villaverde todos le conocían; que allí, de tiempo atrás, todos los suyos merecieron consideraciones de los más conspicuos villaverdinos. Le alentaba esto, pero al mismo tiempo miraba en ello cierta dolorosa humillación ¡Valor! Ayúdate que Dios te ayudará.
Dejóme triste y abatido la conversación de Andrés. La generosidad de aquel servidor, fiel en todo tiempo a sus amos, me llenó de admiración. Andrés no tenía familia; no conoció a sus padres; le dejaron huérfano en muy temprana edad, y pasó la infancia en el campo, desempeñando rudísimas labores, al servicio de gentes que lo trataban mal. Solía recordar las amarguras de esa época, y contaba minuciosamente sus trabajos y sus penas; pero nunca le oímos quejarse de la aspereza de sus primeros amos, ni jamás se le escapó una palabra en contra de ellos.
Mi padre le sacó del rancho donde vivía, le tomó a su servicio, y el mancebo fué bien pronto digno del cariño de todos nosotros.
No quiso casarse.
—¿Para qué?—contestaba.—¿Para qué? No me hace falta la familia. Ustedes son mi familia, ¡ustedes son todo para mí!
Cuando la familia vino a menos, y mis tías no pudieron ya retribuir sus servicios, Andrés, más por ser útil a nosotros que por deseos de medro, nos dejó y fué a establecerse en un pueblo cercano. Con sus ahorros, ya muy mermados por haber subvenido secretamente a las necesidades de la familia, puso una tienda, y allí, a fuerza de trabajo y de economías hizo un piquillo, que,—como decía,—le bastaba para vivir y auxiliar a las señoritas.
Cayó enferma mi tía Carmen, y Andrés se dijo:—«¡A Villaverde! No debo vivir lejos de la familia. Ahora más que nunca necesitan de mí. ¿De qué sirve ir a verlas de cuando en cuando?»
Traspasó, malbarató el «changarro», lió el petate, y se vino a Villaverde. En Pluviosilla hubiera estado mejor y habría medrado fácilmente, pero como su objeto era vivir cerca de mis tías no vaciló en trasladarse a la budística ciudad.
Mientras residió en Santa Rosa venía cada ocho días, sin faltar nunca, así lloviera a cántaros. Entre ocho y nueve de la mañana, allí estaba Andrés en su caballejo, muy cargado de frutas, semillas, y aves de corral. Al irse, domingo por la tarde o lunes muy tempranito, no dejaba de poner en el comedor cuatro o cinco duros; acaso buena parte de sus ganancias.
De tiempo en tiempo recibía yo en el colegio algún regalo suyo: magníficas frutas, mangos cordobeses, piñas amatecas, y naranjas-limas. Algunas veces dinero, después que pasaba la cosecha del tabaco y del café. Al recibir los diez o doce pesos me decía:—«¡Andrés está en fondos!» Y me alegraba yo por él y por mis tías.
Cierta ocasión recibí una cajita de puros. Me la entregó Ricardo Tejeda. Dentro de la carta de la tía Pepa venía una tira de papel, en la cual escribió Andrés, con aquella su letra torpe y desgarbada: «Para que chupes. Ya eres grandecito, y ya te gustarán los buenos puros. Decía mi amo que un puro bien revoleado disimula la arranquera».
Entonces no me gustaba el tabaco. Ricardo se fumó todos los puros. El domingo se me presentaba hecho un figurín:
—Rodolfo: dame uno de aquellos de nuestra tierra.
El dio cuenta de los tabacos; él, que no tenía necesidad de disimular la arranquera.
El fiel servidor, establecido en Villaverde, allá por el barrio de San Antonio, en una tienda que se llamaba «La Legalidad», fué, como siempre, una providencia para las tías. Desde luego resolvió que ellas le asistieran, y por ello pagaba más de lo justo.
—Que nada falte;—repetía—veremos hasta dónde alcanza la pita.
Nada de esto me dijo; lo supe más tarde de boca de la tía Pepa. El buen viejo se limitó a ofrecerme lo que acaso no le era dable hacer—gastarse cuanto tenía.
Ni la salud de Andrés ni su «piquillo» resistirían cuatro años de gastos, y cuatro años, cuando menos, me serían necesarios para que tuviera yo un título y pudiera tratar de compañero al doctor Sarmiento o al Lic. Castro Pérez.
Hube de conformarme con lo que la suerte me deparaba. Me resigné a dejar los libros y a renunciar a las alegrías de la vida estudiantil, para buscar en Villaverde lo que tal vez no faltaría: un destinejo que me proporcionara cada mes algunos duros.
Confiaba yo en la bondad de mis paisanos, en la benevolencia de nuestros amigos, para quienes no era un misterio la situación precaria de mis tías. Me lisonjeaba la idea de que iban a cesar en aquella casa dificultades y miserias. Tal vez, en lo futuro, gozaríamos de vida más tranquila; y, a decir verdad, me halagaba ser el jefe de la casa. Con más dinero la enferma sería mejor atendida, la veríamos aliviada, y acaso recobraría la salud.
A nadie comuniqué mis proyectos. Procuré, no sin esfuerzo, que me vieran alegre y contento. Estaba yo apenado y triste. No me creía yo extraño en aquella casa, ni me sentía degradado al recibir de las pobres ancianas cuanto me era necesario; no; porque el afecto filial con que las veía, y el cariño maternal con que siempre me trataron, alejaban de mi ánimo toda idea mezquina y todo pensamiento humillante. Durante varios días estuve abatido. Por la noche, a buena horita, me encerraba yo en mi cuarto, metíame en la cama, y me ponía a leer. Leía yo páginas y páginas, sin parar mientes en los conceptos. En un vetusto armario me hallé varios libros: una Historia de Napoleón; no recuerdo qué obra clásica de arte militar, y ¡oh dicha! dos o tres volúmenes de Walter Scott. Tomé uno, «La Novia de Lammermoor». En pocas noches le dí fin. Al acabar la última página advertí que aquella lectura había sido inútil. Mi cabeza no estaba para novelas.
Temprano, antes de que se despertaran mis tías, salía yo al patio. Allí me lavaba yo en una gran jofaina que desde la víspera ponían para mí en el borde de la fuente, entre los tiestos floridos, bajo la copa aparasolada de un floripondio cuyas campanas de raso se columpiaban al soplo vivífico de los vientos matinales, mientras en jaulas y ramajes cantaban los pajarillos la incomparable alborada otoñal. El agua retozaba en el surtidor y caía desbordante en el pilón. En la superficie del cristalino líquido bogaban pétalos y flores caídos durante la noche. Se me antojaban esquifes, gondolillas maravillosas en que bogaban seres invisibles.
Volvía yo a mi cuarto. A poco principiaba Angelina su matinal faena. Pronto resonaba en el corredor el ruido de su escoba. En los labios de la joven susurraba alegre cancioncilla que parecía un eco suave, apenas perceptible, de la que cantaban los alados músicos en su prisión de cañas y en la copa de los naranjos ornados ya con amarillas pomas.
Al salir me detenía a conversar con la doncella. Tratábala yo como a una hermana predilecta, y procuraba inspirarle confianza; pero ella se mostraba siempre, reservada y asustadiza. Sin embargo, no tardé en comprender que aquel airecillo gazmoño que tanto me chocó en Angelina el primer día, no era más que timidez de bondad, muy en harmonía con su carácter y su belleza, muy natural en quien había tenido tanto que llorar.
La plática, iniciada con una frase lisonjera en elogio de su diligencia, se iba enredando poco a poco, sin saber cómo, y más de una vez la tía Pepilla vino a interrumpir nuestra charla.
¡Dulces instantes aquellos! Angelina, de pie cerca del pretil, envuelta en el rebozo, caídos los brazos con placentera indolencia, entre las manos la escoba perezosa. Yo a horcajadas en una silla, o puesto un pie en el travesaño. Ella, escuchándome cariñosa; yo, bañado en la luz de sus rasgados ojos.
A las veces, si algún ruido nos anunciaba que tía Pepa venía, sin motivo, sin saber por qué, nos despedíamos de prisa, y salía yo con rumbo a los barrios más distantes.
Volvía yo a la hora del desayuno. Ya la casa estaba lista: barrido el corredor, arreglada la salita, dispuesta la mesa. La doncella solía sentarse a mi lado. Me atendía y me servía como una hermana cariñosa al chicuelo preferido, dispuesta a satisfacer todos mis deseos y caprichos, adivinándome el pensamiento.
Mi tía parecía complacerse en aquella dulce y sencilla fraternidad. Cualquiera que nos viese juntos a los tres, habría creído que éramos dos hermanos, y que la anciana era nuestra madre.
El desayuno duraba frecuentemente una hora. Tía Pepa charlaba a su sabor. Yo y Angelina no sentíamos correr el tiempo. La anciana se levantaba para ir a sus quehaceres, y al pasar detrás de nosotros se detenía y nos acariciaba; a mí, estrechando mi frente entre sus manos; a ella, dándole una palmadita en cada mejilla.
Un campanillazo solía poner término a nuestra conversación. Era que tía Carmen llamaba.
—¿Dónde está mi Angelina? ¿Qué hace mi Angelina que no viene?
Entonces iba yo a saludar a la enferma. La pobrecilla pasaba muy malas noches. Padecía insomnios, y ataques de convulsión que la obligaban a dejar el lecho por algunas horas y a pasearse por el aposento, apoyada en el brazo de Angelina.
—¡Es para mí una hermana de la Caridad!—me decía la tía Carmen.—Conmigo no tiene la pobrecilla sueño tranquilo.
Y a Angelina:
—¡Pobre de tí! ¡Eres muy buena, muy buena! ¿Qué obligación tienes de velar mi sueño? Me da pena llamarte, ¡sí, me da pena! Si lo hago es porque no quiero despertar a Pepa. La infeliz cae rendida, y ya no está para eso.
En tanto que yo conversaba con la enferma, en el corredor más lejano se reunían los discípulos: veinte o treinta niñitos de las principales familias de Villaverde; un coro de querubines traviesos y mimados.
Pronto resonaba en el patio el rumor alegre del estudio. La buena señora daba lección a cada niño, y luego se ponía al trabajo en una mesa larga y angosta.
De manos de mi tía, hábiles por extremo, salían todos los ramilletes que adornaban las iglesias de Villaverde. Flores de mil clases y colores. Unas, fantásticas, de papel dorado y plateado; otras, las más bellas, tan propias y bien dispuestas, que, a cierta distancia, nadie las distinguiría de las naturales. Allí, torciendo alambres, enhebrando capullos, acocando pétalos, pintando hojillas, se pasaba mi tía toda la mañana, y toda la tarde. Sólo dejaba su labor para atender a los niños y tomarles la lección.
La joven venía en ayuda de la anciana. La doncella se pintaba para aquellas labores. De su mano recibían flores y ramilletes el último toque. ¡Qué guirnaldas y qué festones aquellos! Gallardos, sueltos, flexibles, como las guías de convólvulos y cabrifollos que sombreaban la fuente. Las rosas... ¡ah! ¡las rosas! Lindas y espléndidas salían de manos de la anciana; pero Angelina las embellecía al tocarlas. Un tallo duro, una hoja rebelde, un pétalo sin gracia, todo recibía de la joven singular hermosura. Parecía que a través de los ramilletes pasaba un soplo primaveral que daba a las flores vida y lozanía.
Los niños, atraídos por tanta belleza, dejaban sus sillitas, y paso a paso se iban colocando en torno de la florista. Con las manos detrás, ocultando el libro, permanecían largo rato, embobados y boquiabiertos, delante de tantas maravillas.
A las doce concluía la tarea. Los criados llegaban por los niños, y era la hora de la lección. Mi tía se mostraba severa, fruncía el ceño, reprendía, amenazaba. Los chicos preferían que Angelina les tomase la lección. Ella, paciente y bondadosa, conseguía que los niños estuvieran atentos, y con una mirada o una caricia ponía orden en aquella turba de diablillos rubios, vestidos con faldellines de seda.
Angelina era una muchacha muy inteligente. Escribía con mucho primor. Linda letra la suya; suelta, cursiva, elegantísima, sin que lo donairoso de los trazos le hiciera perder esa suavidad del carácter femenil que no sólo se manifiesta en el estilo, sino que trasciende a la forma de las letras, siempre que la mujer no presume de sabia o gusta de llamar la atención. Difícilmente se le escapaba una falta de ortografía. Escribía como hablaba, con mucha naturalidad y sencillez, sin rebuscar frases ni atildamientos, siguiendo el orden lógico de las ideas, ajena a la calculada afectación, que hace del estilo epistolar una cosa insoportable y ridícula. Mas no por eso caía en el extremo opuesto, en las fórmulas de rito y en los conceptos de estampilla. Era muy dada a los libros; pero sólo leía cuando se lo permitían sus quehaceres. Leía todas las noches el «Año Cristiano», y se sabía al dedillo las vidas de los santos.
Una noche le tocó leer la vida de Santa Teresa.
—¡Jesús!—exclamó.—Si ya me la sé de memoria. ¡Puedo repetirla del pe al pa!
Y como tía Carmen dudara, Angelina refirió, con muy buen acuerdo y muy donosamente, la vida de la mística.
Cosa rara en una joven; gustaba de los libros serios y se perecía por los históricos. Había leído tres o cuatro veces la «Historia» de Alamán, y solía atreverse contra los juicios del célebre escritor, no sin gran disgusto de mi tía Pepa, para quien los dichos de don Lucas eran un evangelio.
Discurría de historia patria con mucha donosura, sonriendo, sin fatuidades ni alardes de saber. Valdría la pena consignar aquí el juicio de Angelina acerca de algunos libros. Para ella no había mejor novelista que Fernán Caballero, ni peor novelador que Pérez Escrich.
—Abrir un libro de esos, la «Mujer Adúltera», la «Esposa Mártir», y tener sueño, ¡todo es uno! ¿Novelas? De Fernán Caballero. Sus personajes me parecen vivitos, de carne y hueso. ¡Aquello sí que es verdad! Comen, duermen.... ¡Si me parecen gentes a quienes trato todos los días! Yo no entiendo de esas cosas.... pero los libros de Fernán me gustan porque pintan la vida tal y como es. ¿Ha leído usted «La Gaviota?» «¿Elia?» «¿Lágrimas?»
—¿Y de Cervantes, qué me dice usted, Angelina?
—¡Eso es aparte! «¿El Quijote?» Es algo que parece novela y acaso no lo es....
—Pues entonces....
—No acierto a explicarme. Si, es una novela; pero algo hay en ese libro que le pone por encima de todas las novelas.
Me pasaba largas horas conversando con Angelina. A pesar del estado de mi ánimo y del abatimiento de mi espíritu, cuando tejía con ella la red de viva plática, recobraba yo mi buen humor de otro tiempo, y me volvía alegre y jovial, y me olvidaba de esas enervantes melancolías que han sido, y acaso todavía lo son, nota sombría de mi carácter; de este carácter mío soñador y lánguido, dado a la pereza y al fantaseo, al delirio vago y a la meditación sin objeto. Perniciosa melancolía, nacida tal vez en mi alma cuando viví lejos de mi familia, condenado a las soledades de un colegio, cuyos claustros vetustos entenebrecieron mi espíritu; melancolía que me arrastra a los campos y a la espesura de los bosques, para extasiarme largas horas ante el espectáculo deslumbrador, a orillas de laguna adormecida, escondido entre los juncos; o para abismarme en la contemplación de una flor desconocida, modesta y rústica beldad. Sentimiento tristísimo de la naturaleza que me hace odiosos el mundo ruidoso y frívolo y los atractivos de una sociedad vanidosa; sentimiento profundo de las bellezas del mundo físico, sentimiento que desarrollan en mí los poetas y novelistas románticos. Por fortuna me he redimido un tanto de las preocupaciones y falsas ideas del romanticismo, y aunque no del todo exento de ellas, pues aun me queda en el alma lamartiniana levadura, miro la vida de otro modo, no pretendo que todo sea a mi gusto y a medida de mi deseo, y vivo tranquilo, como vive toda buena persona, sin que me atormenten poéticos anhelos, ni me divaguen devaneos inútiles, ni me amarguen delicadas sensiblerías.
A las diez de la mañana tomaba yo el sombrero y me iba a pasear por la ciudad. Al principio preferí los arrabales, los callejones sombríos, las márgenes pintorescas del Pedregoso o las plazoletas de la Alameda, vasto cuadro sembrado de fresnos, al pie de la colina del Escobillar; alameda sin flores y sin árboles copados, que por lo apacible y retirada me era gratísima. A la sombra de un naranjo, el único crecido y frondoso, en cuya copa anidaban bulliciosos pajarillos, pasaba yo la mañana. Allí, en un asiento musgoso y desportillado, me entregaba yo a la lectura de mis autores favoritos; allí leí la «Atala» y el «Renato»; el «Rafael» y la «Graciela»; allí devoré el «Conde de Monte Cristo», y repasé, por mi mal, algunas novelas de Jorge Sand, que acongojaron mi corazón y dejaron en mi alma sedimentos de acíbar. Allí gusté de la poesía de Zorrilla. ¡Zorrilla! Le conocía yo; le había oído leer de un modo maravilloso sus admirables versos, aquellas serenatas que eran, en labios del poeta, miel de abejas, susurro de arboledas, cantos del agua en las acequias de la Alhambra; música del cielo. Allí aprendí de memoria muchas composiciones del incomparable soñador de Milly: «El Lago», «El Crucifijo», «Las Estrellas». Aun las recuerdo, y suelo repetir:
Y allí, preciso es que lo confiese, allí cometí un pecado mayúsculo, del cual no me arrepentiré debidamente en los años que me restan de vida. Me pasó lo que a los gastrónomos: principian por gustar de los buenos platillos, y acaban por invadir la cocina y preparar ellos mismos los guisos predilectos. A fuerza de leer versos me dió por hacerlos. Malísimos salieron los míos, a juzgar por lo que dijo de ciertos sonetos un periódico villaverdino. Publiqué los tales sonetos en «El Montañés», previa la aprobación de don Román, quien los tuvo por buenos y muy buenos, antes y después de que «La Voz de Villaverde», «La Sombra de Vega», y cierto periodiquín de Pluviosilla los hicieran trizas y pusieran al autor como chupa de dómine. Por supuesto que no salieron con mi firma. Firmélos: «Anteo», y el seudónimo sirvió para que mis críticos extremaran la zumba. Entiendo que mi literatura poética no era inferior a la muy aplaudida de los más afamadas poetas de Villaverde, el «pomposísimo» y el Lic. Castro Pérez, quien, de tiempo en tiempo, tenía sus dares y tomares con las esquivas deidades del Parnaso. Discípulo aprovechado de don Román, criado en los clásicos, como él me dijo, dióme,—a pesar de mis aficiones románticas,—por la poesía mitológica y horaciana. Cantaba yo la vega villaverdina, el «sesgo» y «undívago» Pedregoso, y la hermosura de mis paisanas. En el último soneto puse sobre los cuernos de la luna a la dulce Angelina, oculta bajo el poético nombre de Flérida.
Los rivales de mi maestro, Jacinto Ocaña, el director de la «Escuela del Cura», y Agustín Venegas, el de la «Escuela Nacional», creyeron que el sonetista era el «pomposísimo», y al domingo siguiente, cuando esperaba yo elogios y aplausos, salió en «La Voz de Villaverde» un articulejo desentonado y cáustico, en que ponían a don Román de oro y azul.
Corrí a verle:
—¿Ya leyó usted?—le dije al entrar.
—No, muchachito.... ¿Qué cosa?
—Lo que dice «La Voz».
—No; no quiero leer esos disparates. Ya me imagino lo que dirán.
Pero la curiosidad pudo más en el dómine que el desprecio con que miraba a sus rivales. Después de un rato de silencio me dijo:
—¡Dame ese papasal!
El anciano se caló las gafas, se compuso en el asiento, y principió a leer el artículo editorial.
—No, a la vuelta. Una crítica de los sonetitos aquellos....
—¿Y quién es Agustín Venegas para meterse a crítico?
—Lea usted.
Don Román estrujó el periódico y leyó.
A las pocas líneas se puso trémulo, pálido, balbuciente.
—Han creído que usted es el autor. Lamento lo que ha sapado. Nunca pude imaginar....
—¡Bellacos! ¡Fátuos! ¡Presumidos!—exclamó.—¿Quiénes son ellos? ¿Qué obra los acredita para darla de sabios y de críticos? Les perdono las ofensas. Lo único que no puedo perdonar es la ingratitud. ¡No les temas! ¡No te asustes! Escribe, muchacho; escribe, y ¡que rabien! Tú harás algo; al paso que ellos.... Así se quemen las pestañas años y años, cuanto escriban servirá nada más para que envuelvan cominos en la casa de mi compadre don Venancio.
—¿Contestamos?
—¡No! Eso se quieren ellos, que les den tela. Oye, oye un consejo. Nunca salgas a defender tus escritos. La modestia... ya lo sabes.... ¡Nada tengo que decirte! Conozco bien a esos necios. Por eso no he dado a la estampa los sáficos aquellos que te gustaron tanto, la odita al Pedregoso. Mira, Rodolfo: no hablemos más de esos bellacos.
Serenóse don Román, sacó la tabaquera, tomó un polvo, y, quitándose las gafas, me dijo en tono cariñoso:
—Vamos: ¿qué piensas hacer? Sigues los estudios, ¿o te quedas en tu tierra, y en tu casa, para buscarte la vida? Hablé ya con tus tías. Las pobrecillas quisieran verte médico, abogado... pero ya sé, ya sé que las cosas andan malas, como yo me las figuraba. ¿Habló Andrés con Castro Pérez? Mira: yo le veré esta noche. Allí puedes ganarte alguna cosa; poco, poco, porque ya lo sabes, en Villaverde todo es roña; ¡pero algo es algo! Por lo pronto.... Después, ¡ya veremos!.... Estoy cierto de que te colocará; se lo pediré, y no ha de negármelo. Le recordaré que fué amigo de tu padre.
Andrés había hablado ya con el abogado, pero nada obtuvo: promesas, ofrecimientos.... Sólo Castro Pérez podía darme trabajo. El doctor Sarmiento se interesó en favor mío, y prometió a mis tías arreglar el asunto. Así las cosas, corrían los días y las semanas, y el empleo deseado no venía. En verdad que la idea de alejarme de Villaverde no me halagaba. No sólo me detenía en la budística ciudad el amor de los míos, no; cuando me ocurría que acaso sería preciso ausentarme, pensaba yo con tristeza en Angelina.
Había ya entre nosotros cierta intimidad fraternal, dulce y respetuosa, que me hacía grata la vida en Villaverde. En ocasiones pensé: ¿si estaré enamorado? No; hasta entonces aquello era una amistad afable, un afecto sencillo que mi tía Pepa fomentaba a todas horas. Una vez la buena señora, se dejó decir:
—¡Ay, Rorró! Si alguna vez piensas casarte... busca una mujer como Angelina.
Estábamos solos. Mi tía trabajaba en sus flores, y yo, cerca de ella, me entretenía oyéndola.
—¿Le gustaría a usted que me casara con Angelina?
—¡Cómo no!—exclamó alborozada.—¡Si es tan buena! ¡Si te quiere tanto!
No sé por qué se me encendió el rostro. Nunca pensé que Angelina pudiera amarme. Y bien visto el caso ¿por qué no? Angelina era muy digna de ser amada. Me ocurrió averiguar si alguien había puesto los ojos en ella.
—Y diga usted, tía: ¿No ha tenido novio Angelina?
—¡Por Dios, Rorró! ¡Desde el otro día estás con eso!.... No, señor. Angelina es una niña muy juiciosa. Angelina no tendrá más novio que aquel que llegue a ser su marido. No es ella capaz de jugar con el amor.
—Así lo creo, pero.... Dígame usted: ¿no ha tenido pretendientes?
—¡Ah! Eso es otra cosa. ¡Así!—y mi tía juntó los dedos de la mano derecha, y los movió como para indicarme una multitud de personas.
—En Pluviosilla,—prosiguió—¡muchos! Un español rico; un mancebo de botica muy burlón y endiantrado, capaz de reírse hasta de su sombra; un colegial muy guapo, que le hacía versos; otros, y otros. Aquí... aquí....
—¿Quién?
—Uno nada más.
—¿Quién?
—Amigo tuyo, condiscípulo tuyo....
—¿Pepe López?
—No.
—Diga usted, tía....
—Adivina.
—¿Eduardo, el hijo del alcalde?
—No. Eduardito es un pedazo de alcornoque. ¡El, el hijo del alcalde, prendarse de una muchacha pobre! ¡Cuándo! El enamora a Gabrielita Fernández....
—¿A la jovencita rubia, la que toca muy bien el piano?
—¿Ya la conoces?
—El otro día la vi en la reja.
—¡Guapa! ¿No es verdad?
—¡Reguapa! ¡Linda como un sol!
—Eduardo se perece por ella.
—Entonces, ¿quién es el pretendiente de Angelina?
—¡Adivina!
—¿Jacinto Ocaña?
—¡Dios nos libre!
—¿Agustín Venegas?
—¡Jesús me valga! ¿No te digo que es amigo tuyo?....
—¿Ricardo Tejeda?
—¡El mismo que viste y calza!
—¡No es rival temible!—dije para mí.
A veces iba yo a charlar en la botica de don Procopio Meconio. En aquel famoso mentidero, centro recreativo de ociosos y desocupados, se reunían a todas horas los jóvenes más guapos y los viejos más parlanchines de la budística ciudad. En aquella botica concurrían: Venegas, espíritu fuerte, liberal de la nueva echada, republicano incipiente, muy enconado contra el malaventurado ensayo imperial; Jacinto Ocaña, monarquista hasta la médula de los huesos, que siempre que hablaba de Maximiliano, se descubría respetuosamente, y que a cada instante trababa disputas con Venegas, sacando a bailar la Saratoga y el Tratado Mac-Lane; el doctor don Crisanto Sarmiento, retrógrado por los cuatro costados, que vivía suspirando por el régimen colonial, que se hacía lenguas de Revillagigedo, que de buena gana viera restablecido en México el Santo Tribunal de la Fe, y que cuando alguno hablaba de la Independencia, decía, echándola de agudo:
—La maldita «india pendencia» que nos tiene hechos una lástima.
Y no sé cuántos más, entre quienes figuraba el dueño de la botica, el invariable don Procopio, jugador desenfrenado, que había convertido aquel templo de Galeno en un santuario de Birján. Solíamos ver allí al P. Solís. Venía de tarde en tarde, a la hora en que había menos tertulios; se leía de cabo a rabo los periódicos, y luego... ¡a charlar con Sarmiento y con Venegas! Mientras don Procopio jugaba adentro con sus cofrades, afuera, delante del mostrador, en presencia de los compradores, se enredaban pláticas que frecuentemente se convertían en disputa. Venegas se complacía en atacar al caído Imperio; Sarmiento le defendía acalorado y lleno de brío. El republicano se ensañaba contra el Catolicismo; el médico decía pestes del partido liberal. El pedagogo, muy encariñado con el «Catecismo Político» de Pizarro Suárez, alegaba no sé qué razones, en favor de la tolerancia de cultos, y oponía a los dichos de su contrario algunos de aquellos argumentos protestantes tan usados por los periódicos a fines del 56 y principios del 57. El médico montaba en Júpiter; sacaba a relucir sus argumentos en forma, su ciencia de seminarista, y, por último, a los desahogos de Sarmiento contestaba con dicterios.
El P. Solís, reflexivo y cachazudo, se estaba quedo; oía y callaba, hasta que para calmar los ánimos, terciaba en la disputa. Primero, tal era su táctica—se iba derecho hacia el doctor; le concedía la razón, pero censurándole acremente sus exageraciones de monarquista.
—Iturbide, (a quien el Acta de Independencia llama: «un genio superior a todo elogio») hizo una tontería. En nuestro tiempo nadie se improvisa rey ni emperador. Papel tan alto sólo cuadra a quién fué mecido en regia cuna, a quien nació en las gradas de un trono. Un pueblo no se da a sí propio, sólo «porque así lo quiere», un buen gobierno y buenas instituciones. Es preciso que se los busque de acuerdo con sus tradiciones; es necesario que tenga en cuenta las enseñanzas de su historia; es preciso que las instituciones y la Forma de gobierno le vengan apropiadas, como a mí la sotana, a usted la levita, y a este joven el saquito corto. Ahí tiene usted explicado lo efímero del imperio de Maximiliano.
Luego, pasando a la cuestión religiosa, decía sereno y reposado:
—Amigo, amigo don Crisanto: entiendo que la Iglesia no patrocina ni monarquías ni repúblicas. Para ella, cualquiera forma de gobierno es buena... ¡cuándo es buena! Poco le importa que el jefe de un Estado se llame rey o presidente o emperador. No, amigo; no hay que pretender eso que usted quiere. Nada de identificar la cuestión política con la cuestión religiosa.
En seguida cerraba contra Venegas. Era de oirle cuando, en un estilo conciso, breve, incisivo, ponía en la picota los dislates del pedagogo que nada sabía a derechas y todo se volvía palabras sonoras y retumbantes. Se burlaba de él; se reía a más y mejor de sus conclusiones luteranas, y después rebatía, con mucho acierto, los errores del mozo.
—¡Joven! ¡joven!—prorrumpía en tono de sermón.—Esta Constitución que usted pone por las nubes, no ha sido hecha de acuerdo con las necesidades del país. Hago punto omiso de cuanto hay en ella contra la Religión. Pugna contra nuestras costumbres. Nuestro prelado no está educado para esas libertades. Dígame usted: si yo para contestar una demanda tendría que consultar con Castro Pérez, o con cualquier tinterillo, ¿qué haré si un día llego a diputado y tengo que legislar? Y cualquiera puede llegar a diputado: usted, el doctor, ese indio que va por allí, muy cargado con su soberanía, yo.... No, yo no, porque soy sacerdote, ministro de un culto, y por ende no soy ciudadano más que a medias. Pues ¡claro! o no sabrían ustedes lo que habrían de hacer, y votarían a la buena de Dios, o lo que es más seguro a la buena del Diablo. Ahora, cuanto a las perrerías esas que ha vomitado usted contra la Santa Madre Iglesia, vamos al grano, señor y amigo mío: no sabe usted lo que se dice. ¡Ya se ve! Toda su ciencia de usted está en el Catecismo de Nicolás Pizarro. Vamos, joven: beba usted en fuentes más limpias, y no hable por ahora de cosas que no entiende. ¡Y aquí paz, y después gloria! Y ¡adiós, amigos! Me voy; no he rezado el oficio, y es la horita del chocolate. ¿Ustedes gustan?
El exclaustrado se iba; Sarmiento se componía la chistera y tomaba el portante, y Venegas se marchaba diciendo pestes de frailes y retrógrados.
Nosotros nos quedábamos comentando la conversación de los tertulios, hasta que a las seis me iba yo a instalar en un asiento de la Plaza, para oir tocar a la señorita Fernández.
Conviene saber que la familia Fernández era mal vista en la ciudad. Su cultura chocaba a los buenos budistas de Villaverde. Cuando compró la hacienda de Santa Clara, el señor Fernández vino a vivir a mi ciudad natal, y procuró relacionar a los suyos con lo mejor de Villaverde.
Pero éstos no hicieron relaciones con nadie; mejor dicho: los villaverdinos no correspondieron a los deseos de la señora y señorita Fernández. Sólo intimaron éstas, con Sarmiento y el P. Solís, pues aunque visitaron a las principales familias de la ciudad, mis buenas paisanas no dieron muestras de estimación por las recién llegadas.
Las gentes de Villaverde, las mujeres particularmente, no veían con agrado los usos y costumbres de la familia Fernández. Murmuraban de ella, susurraban acerca de la señorita tonterías y burlas, y, como es natural, a la simpática y elegante pollita nada de esto le agradó.
—¿Gabriela Fernández? ¡Más orgullosa! ¡Más frívola! ¡Qué pagada de sí! ¡Qué entonada! ¿Qué se estará creyendo? Si creerá que en Villaverde no hemos visto lujo ni elegancia.... Sí, sí, ya sabemos que dice que esta población es una hacienda grande.... Creerá que viene a deslumbrarnos con sus exterioridades y sus trajes. ¿Y todo por qué? Porque sabe tocar el piano. Allí está Luisita Castro Pérez que toca tan bien como ella, y sin embargo es modesta y humilde. Pues se engaña; no hemos de visitarla ni por una de estas nueve cosas. ¡Que gocen de su lujo y de su dinero! ¡Que luzca Gabrielita sus trapos caros! Para nada necesitamos de ella. ¡Qué gusto!—repetían las envidiosas.—¡Qué gusto! Todos los muchachos de aquí salen con cajas destempladas. ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Quién les manda enamorar marquesitas! Y bien visto, ¿quiénes son los enamorados? ¡Eduardito... sólo Eduardito! El muy tonto, como tiene dinero, como su padre es rico, está seguro de que le hará caso.
Mis paisanos no tardaron en advertir que, tarde a tarde me pasaba yo las horas oyendo tocar a Gabrielita. Una noche, al entrar en la botica, oí que hablaban de la señorita Fernández, y que decían algo de mí. Pronto supe que en todos los corrillos, en todos los mentideros, en cada casa, decían y repetían que estaba yo enamorado; que me bebía los vientos por la hija del acaudalado dueño de Santa Clara.
Una tarde recibí una cartita de don Román, una esquela muy punticomada, escrita gallardamente, con aquella la excelente letra de Palomares que años atrás dió a mi maestro fama de habilísimo pendolista.
«Muy querido discípulo y amigo:
«Como te lo ofrecí anteayer, estuve anoche a visitar al señor Lic. Castro Pérez para hablarle acerca de tí, y de lo útil que podías serle en el despacho. Díjele cuanto me pareció oportuno: le hablé de tus buenas prendas, de tu buen carácter, de tu índole laboriosa, de tu instrucción sólida y bien dirigida, y de la dificultad en que te hallabas para seguir los estudios y la carrera tan brillantemente iniciada, así como de la necesidad en que te veías de buscar algo productivo. Oyóme de buena voluntad (lo cual me pareció de buen agüero) y me prometió ocuparse en el asunto a la mayor brevedad. Juzgo necesario que le hagas una visita, cuanto antes, y te recomiendo que trates a mi amigo (que lo fué también, y muy íntimo, del señor tu abuelo) con tu genial y característica bondad, con la cortesía que te distingue. Castro Pérez se paga mucho de exterioridades, y para tenerle propicio es necesario halagarle. Es maniático, y la menor cosa le contraría. Ya te dejo preparado el campo. A tí te corresponde lo demás.
«Ven por acá. El hígado me tiene desde ayer molesto y «achicopalado». Ven, charlaremos, y te enseñaré algo que te gustará mucho; unos exámetros que forjé anoche contra esos «sabios» de «La Sombra» y de «La Voz».
«Ya sabes cuánto te quiere este tu maestro y amigo
Román López».
Me dió mala espina la esquelita de mi señor maestro. Desde luego pensé que iba yo a tratar con un hombre de mal carácter. Esto me puso disgustado. Me imaginé que Castro Pérez era uno de esos abogados viejos, peritísimos en cuestiones de Jurisprudencia, pero en lo demás unos ignorantes de tomo y lomo; un señorón de aldea, pagado de su fama y de su ciencia, de esos que suspiran por todo lo antiguo, y que siempre están mal dispuestos para todo lo nuevo; un fantasmón iracundo, gruñón, de esos que ven con desconfianza a los jóvenes, y que se complacen en censurar a todas horas la educación enciclopédica de estos tiempos, la cual, si bien no produce sabios a granel no cría fátuos, como tantos viejos que yo conocía, encastillados en su saber hipotético, muy vanidosos y engreídos con su ciencia; ciencia exígua y mezquina que les conquista en el pópulo vil admiradores y monaguillos de amén que aprueban cuanto dicen los Sócrates de aldea, así suelten éstos el mayor disparate. En una palabra: me imaginé que Castro Pérez era uno de esos abogados viejos, repletos de latines, que se saben de memoria las Partidas, que tienen pujos de canonistas, y que escriben errar con «h»; «teólogos de capote», como los llamaron «in illo témpore»; peritos en las triquiñuelas jurídicas, pero vacuos de todo lo demás; habilísimos para ocultar su ignorancia, y desdeñosos de cuanto no entienden; que miran a todo el mundo con aire de protección, y que apareciendo graves y sesudos, mostrándose inaccesibles y huraños pasan por unos portentos y vienen a ser, en pueblos y ciudades como Villaverde, señores de vidas y haciendas.
Nada sacaréis de ellos si no os mostráis humildes, sumisos, incondicionales admiradores de sus personas. ¡Ay de vosotros si no os acercáis a tan excelsos caballeros, aparentando que todo lo esperáis de ellos! ¡Ay de quién no les rinda parias! De seguro que nada obtendrá; de fijo que a todo le contestarán con monosílabos, y saldrá de allí colérico y desesperado.
Me repugnaba seguir los consejos de mi maestro. Entendí muy bien lo que éste me quería decir con aquello de «te recomiendo que trates a mi amigo con tu genial y característica bondad»; pero me chocaba presentarme tímido y meticuloso como un donado, aparentando una estimación que no pasaba en mí de los límites de un respeto vulgar y corriente, como el que concedemos a todos por razones de urbanidad y cortesía. ¿Qué hacer? Me dispuse a seguir los consejos del «pomposísimo Cicerón», y de tardecita, poco antes de que sonara el «Angelus», me encaminé a la casa de Castro Pérez. Vivía a espaldas de la Parroquia, en un caserón vetusto y sombrío.
Cuando llegué al zaguán me ví tentado de retroceder e ir a charlar a casa de don Procopio. Hice de tripas corazón y avancé hasta la puerta del despacho.
—¡Adentro!—dijo una voz atiplada.
—¿El señor Castro Pérez?
—¡Adentro!—repitió la voz de falsete.
Era el escribiente. Mala impresión me causó tan delicada personilla. Era un muchacho pálido, ojeroso, exangüe y consumido por el trabajo; un infeliz, condenado, sin duda, a prisión perpetua en aquel mundo de legajos y mamotretos; siempre inclinado sobre aquella mesita cubierta con un tapete de bayeta verde, delante de aquel tintero de plomo lleno de tinta espesa y natosa.
—¿El señor Castro Pérez?
—¡En la otra pieza!—me contestó el covachuelista.
—¿Puedo pasar?
—Pase usted.
Me colé de rondón. Mi hombre, casi tendido en una poltrona, cerca de la ventana, revisaba un legajo. Al sentirme se incorporó contrariado, dejó el asiento, y fué a cerrar la puerta, acaso para que no pudiese oirnos el escribiente.
—¿Qué mandaba usted?—me dijo frunciendo el entrecejo.
—Mi maestro, el señor don Román López, me ha recomendado....
El rostro de Castro Pérez cambió de expresión.
—Vamos, joven,—murmuró levantándose, y ofreciéndome un asiento,—aquí tiene usted una silla.
Mi hombre volvió a su poltrona, y luego, por sobre los anteojos, me miró de pies a cabeza.
—¿Qué se ofrece? ¡Ah! ¡Ya recuerdo! ¿Es usted el joven que desea entrar de amanuense en esta casa?
—Sí, señor.
—Pues bien.... Veremos, veremos si es usted útil. Aquí tenemos mucho trabajo. Ya sabe usted: mi clientela es numerosísima, y por ende no falta quehacer. Si quiere usted trabajar....
—Es lo que deseo...—murmuré, bajando la vista, mientras el abogado me miraba de hito en hito.
—Pues bien, así lo quiero, trabajadorcito. Diez amanuenses he cambiado en este año, y, a decir verdad, ninguno me ha dejado contento. ¡El mejor no valía tres caracoles!
—No pretendo valer mucho; pero... procuraré, bajo tan buena dirección, aprender en poco tiempo cuanto sea necesario.
Castro Pérez sonrió, y a dos manos, juntando el pulgar y el índice se compuso los anteojos, y luego, dándose palmaditas en el abdómen, echóse atrás y me interrumpió.
—¡Nada de lisonjas, joven! Nada merezco de cuanto dicen de mí....
Hablaba lenta y pausadamente, oyéndose.
—Es usted por extremo modesto...—¡Aquí!—me dije.—¡Aquí del incienso!—¿Quién no tiene noticia de los talentos de usted, de su saber profundo, de su fama, de su acrisolada honradez?
Estos elogios me sonrojaban.
—¡Bien! ¡Bien! Veremos si obtiene usted lo que desea. Está usted eficazmente recomendado por Román. Me dice que fué usted su discípulo, y de los más aventajados....
—El señor mi maestro me quiere mucho, y es conmigo demasiado benévolo. Deseo trabajar, y estoy seguro de adelantar al lado de persona tan recomendable. ¡Quién no sabe que es usted el primer abogado del Estado de Veracruz!
Castro Pérez se hinchó como un pavo, se meció en la poltrona, fingió sonrojarse, y me dijo:
—¡Al grano! ¡Al grano! ¿Conoce usted el ramo?
—No, señor.
—Pues entonces, ¿cómo solicita usted una ocupación que le es desconocida? Tengo buenas noticias de usted. Ya Román me dijo que es usted un muchachito inteligente, que sabe usted hacer bonitos versos.... Pero, es cosa sabida: no son los mejores empleados los que se andan todo el día a caza de consonantes....
Me dieron ganas de estrangular al viejo.
—Señor:—repliqué—es cierto que hago versos; pero no vivo entregado a tan grata ocupación. Además, tengo entendido que usted... suele hacerlos... ¡y muy hermosos!
—¡Gracias, joven! ¡Restos de mis aficiones juveniles! En verdad que la poesía suele cautivarme, pero sólo de tiempo en tiempo. ¡Bien, bien, bien!
Esta era su muletilla.
—Espero que usted en memoria de mi abuelo.... Ya don Román le hablaría de las circunstancias en que me encuentro. No puedo volver a México; no puedo seguir los estudios, y estoy obligado a buscarme un pedazo de pan....
—¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Así lo hace un joven delicado. Veremos, veremos si me sirve usted. Pero debo advertirle que... hasta dentro de una semana no podré resolverlo. Mañana veré si puedo conciliar varias cosas. Vuelva usted por acá, viernes o sábado.... Y.. diga usted. ¿Tiene usted buena letra?
—Regular, señor licenciado.
—Vamos, vamos. Allí tiene usted lo necesario.
Obscurecía. En la mesa había un candelero con una bujía.
—¿No ve usted? Pues encienda la vela y escriba lo que guste.
Obedecí. Tomé la pluma y escribí: «Si el señor Licenciado Castro Pérez se digna recibirme en su casa, procuraré servirle con toda fidelidad».
Me acerqué al abogado, llevando la hoja y la bujía. Mi hombre se acomodó en su poltrona, se compuso con ambas manos las gafas, y leyó lo escrito.
—¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Conforme! Prefiero la antigua y gallarda letra española.... Pero, en fin, la de usted es clara y hermosa. ¡Esta letra inglesa tan amanerada y presumida!
Y después de un rato de silencio:
—Ya sabe usted: viernes o sábado....
—Vendré por acá....
—No; yo le llamaré a usted.
Entiendo que no le caí mal a Castro Pérez. Así me lo dijo dos días después el bueno de don Román.
—La cosa es segura, muchacho. ¡Has clavado una pica en Flandes!
Estábamos a fines de octubre, mediaba el otoño, y los campos reverdecidos por las lluvias hacían gala de sus follajes. Las mañanas eran límpidas, frescas, pródigas de luz; los crepúsculos breves, espléndidos, incomparables.
Me placía vagar por los alrededores de Villaverde. Cien veces recorrí las márgenes del Pedregoso, y otras tantas ví, desde lo más alto de la colina del Escobillar, la puesta del sol. Mi sitio favorito, a donde iba yo todas las tardes, era una roca casi plana, que parecía derrumbada del último picacho, y que ladeada sobre un peñasco, me brindaba cómodo asiento que circundaban buvardias coralíneas, cebadillas de suave fragancia, helechos maravillosos y vaporosas gramíneas que, mecidas por el viento, esparcían el pardo plumón de sus espigas maduras.
¡Qué panorama tan hermoso! A mis pies las primeras calles de la ciudad, como extendidas en una alfombra de felpa amarillenta; la alameda de Santa Catalina; los edificios apiñándose a proporción que se acercaban a la Plaza; el poblado dividido por el río, y a orillas de éste el convento franciscano, lúgubre y sombrío, desolado y triste, como si llorara la ausencia de sus mendigos.
Del lado del Norte, las lomas de San Antonio; los potreros del Escobillar; las casucas del Barrio-Alto, ocultas en la espesura de los jinicuiles y de los naranjales.
Al Oriente, lo más pintoresco de la vega. A derecha e izquierda las montañas de Mata-Espesa, cubiertas con la exuberante vegetación de las tierras calientes; el cerro de los Otates que, visto desde el punto en que yo estaba, parece un camello que postrado en la arena aguarda el soplo abrasador de los desiertos.
Entre ambas alturas el llano entenebrecido; el cielo dividido en dos fajas horizontales y paralelas: la superior cerúlea y transparente; la inferior teñida de color de violeta. Sobre esta zona se dibujaban los perfiles suaves y ondulados de lejana cordillera, y la arrogante cúpula de la iglesia del Cristo, domo correcto y presumido, rematado con una cruz de hierro, en torno de la cual trazaban círculos interminables algunas docenas de rezagadas golondrinas.
En el cénit cúmulos níveos flecados de plata; celajes de tul; girones de gasa incendiados por la luz poniente; retales de brocado que ardían enrojecidos; cintas nacaradas; aves de fuego; serpientes de gualda que se retorcían y se alargaban; esquifes con velas de encaje, que bogaban como cisnes en el inmenso zafirino piélago.
El sol iba ocultándose lento y majestuoso en un abismo de oro, entre montañas de brillantes nubes, a través de las cuales pasaban las últimas ráfagas que subían divergentes a perderse en los espacios, o bajaban a iluminar con misteriosa claridad purpúrea las solitarias dehesas, los gramales de las laderas, los plantíos de caña sacarina, los carrizales cenicientos del río, las arboledas que dividen las heredades, y el tupido bosque de una aldea cercana, cuyo campanil recién enjalbegado surgía de la espesura como un pilar ruinoso.
Y aquí, y allá, y más allá, y por todas partes, en sabanas, vertientes y rastrojos, áureo centelleo de amarillas flores, precursoras de los días lúgubres y melancólicos de la primera semana de noviembre.
Los últimos fuegos del moribundo sol fulguraban en la tranquila ciudad, en los azulejos de las cúpulas, y de los campanarios, y espejeaban en las vidrieras, y prestaban brillos argentados al Pedregoso. Las aves volvían raudas a sus nidos, millares de pajarillos cantaban en los matorrales de la colina, y el viento susurraba en las gramíneas.
Me abismaba yo en la contemplación de aquel espectáculo encantador. Se despertaban en mi mente dulces memorias, y estremecían mi corazón sentimientos y ternuras del amor primero. De mis labios se escapaban las más bellas estrofas de mi poeta favorito; mi mano trazaba en la tierra rojiza un nombre amado, y entre las sombras que bajaban en tropel hacia la llanura creía yo ver la silueta donairosa de gentil doncella.
A tales delirios,—que delirios eran, y nada más,—sucedía en mi alma cierta melancolía dolorosa que me arrancaba suspiros y humedecía mis ojos. Y buscaba yo, entre las mil casas de Villaverde, la humilde casita de mis tías. Ahí estaban las buenas ancianas que tanto me querían; ahí estaba Angelina, la pobre huérfana objeto de mi amor. Quedito, muy quedito, temeroso de que alguno me oyera, decía yo el nombre de la dulce niña, como si ella estuviera cerca de mí y pudiera escucharme y fuese yo a decirle: «¡Angelina; te amo, te amo! ¡Ámame! ¿Eres desgraciada? Yo también soy desgraciado. Vivamos uno para el otro; seamos, como dice el poeta:
Confieso que al ir copiando estas páginas, escritas hace cuatro lustros, y tanto tiempo olvidadas, torna y se apodera de mi alma árida y triste aquella plácida melancolía de mi penosa juventud; confieso que al copiar los capítulos de esta historia amorosa, viene a mi memoria el recuerdo de aquellos días, y de mis ojos, que ya no saben llorar, rueda una lágrima....
Y sin embargo, me río de mis tonterías juveniles, de mis locuras de enamorado, de aquel fantasear de mi mente que malogró en mí fuerzas y energías que debieron ser útiles a los demás. Pero no me burlo de mis ensueños juveniles impunemente; cuando me río de ellos me duele el corazón.
Ahora vivo la vida prosáica de quien no fía en humanos afectos, de quien llama las cosas por sus nombres, de quien sólo gusta de la poesía en teatros y academias, y no quiere que el mundo y la sociedad sean como los pintaban los novelistas de antaño, los soñadores lamartinianos, los grandes ingenios de la legión romántica. ¡Ay de mí que malgasté en vanas imaginaciones las energías de mi alma, y despilfarré los más nobles sentimientos, y cansé mi fantasía, y dejé en los zarzales del camino pedazos del corazón!
A las veces renuncio a copiar estas páginas envejecidas en la gaveta, y que acaso no serán entendidas de la generación presente, que ha de leerlas deprisa en el folletín de un periódico. Me ocurre echarlas al fuego para entretenerme en ver las llamas que las devorarían en pocos minutos; pero me es imposible resistir al deseo de que sean conocidas estas memorias, escritas por un pobre muchacho, admirador incondicional de aquellos escritores gallardos y de aquellos poetas amables y sentidos que fueron delicia de nuestros padres. He dado en creer que su lectura será provechosa para la actual generación.
Me ocurre preguntar: ¿Será interesante para ella este modesto libro que acaso peca de indiscreto? ¿No será acogido con menosprecio y risas burlonas? Yo quiero que los muchachos que ahora empiezan a vivir, sepan cómo sentían y pensaban los jóvenes de aquel tiempo. Sea como fuere, prosigamos la tarea, y que la mocedad de hoy, agitada y turbulenta, tristemente precoz, falta de nobles ideales, prematuramente envejecida y nunca saciada de placeres, sepa cómo eran, qué pensaban y qué sentían los jóvenes de entonces.
Permanecía yo en mi sitio predilecto hasta que las sombras invadían la ciudad, hasta que se apagaban en los horizontes y en las cimas los últimos reflejos del sol, y Villaverde encendía sus luces, y Véspero, el amado Véspero, bañaba la vega en apacible y misteriosa claridad. Entonces, apoyado en nudoso tallo, cortado a la subida, bajaba yo lentamente, cargado de flores: irídeas de subido escarlata, que a millares crecen entre las piedras de la vertiente; «patas de león», simpáticas moradoras de las umbrías; buvardias que se me antojan talladas en coral; helechos que parecen tiras de raso; musgos raros; frutos desconocidos; guías enflorecidas de cierta campánula blanquecina que huele a miel virgen.
Ya sabía yo que Angelina me saldría al encuentro. Al llegar me la encontraba yo en la puerta, cariñosa, sonriente, como toda niña delante de aquél a quien ama, cuando sospecha que es amada.
—¿Qué me trae usted?
—Lo más hermoso que pude hallar.
La huérfana recibía las flores y corría a examinarlas. Mirábalas una a una, aspiraba su aroma, y en la corola de la más bella, en el ramillete más lindo, dejaba un beso silencioso que yo me apresuraba a recoger.
Por aquel beso hubiera yo subido entonces, en busca de flores, hasta lo más encumbrado de la sierra; ahora no caminaría yo cien metros en busca de una rosa, así fuese para obsequiar a la mujer más bella. Llamo a un jardinero, le encargo un ramillete, y... ¡listo!
De noche me quedaba en casa, conversando con la enferma o charlando con Angelina. Ella y tía Pepa hacían sus flores, y yo hojeaba un libro o leía para mí.
—¡Lea usted en voz alta!—solía decirme la doncella.—Lea usted algo bonito....
—¿La vida del santo del día?
—¡No!—contestaba en tonillo suplicatorio, haciéndome un mohín de niña mimada.
Traía yo un tomo de versos, generalmente de Zorrilla. Angelina se encantaba con las leyendas del afamado poeta: «A buen juez, mejor testigo», «La Pasionaria», «Margarita la Tornera». Con ésta, sobre todo, que era para ella lo más hermoso de la poesía moderna.
Me parece que veo a la anciana y a la joven muy diligentes y afanosas, oyendo atentamente los sonoros versos.
Aquella mesita baja y larga, cubierta con un mantel viejo, iluminada por un quinqué con pantalla verde, y llena de cajitas, ruedas de alambre y rollos de papel, se me antojaba, a veces, como un arriate engalanado con todos los primores de un jardín. Mi tía acocaba sépalos sobre la rodilla; Angelina, pincel en mano, delante de un gran plato, y cercano el papelillo de arrebol, pintaba pétalos de rosa. Empapábalos primero en agua acidulada, los enjugaba después entre los pliegues de una toballa y luego les aplicaba la tinta. Al poner el pincel en el húmedo paquetillo, aparecía una mancha carminada, de tono intenso, que poco a poco se desvanecía sin llegar a los bordes. Entonces la joven sumergía las hojuelas en una solución de alumbre muy ligera, para fijar el color. Yo seguía leyendo; pero en ocasiones la doncella demandaba mi auxilio.
—Rorró;—así me decía ya, sin que este nombre cariñoso llamara la atención de mi tía.—¡Rorró, deje usted el libro y ayúdeme!
Se trataba de separar los pétalos uno a uno, sin estropearlos, con la punta de un alfiler, para que la tela no perdiese el barniz que traía de la fábrica y sacaran las flores un brillo natural. Iba yo despegando las hojas y colocándolas cuidadosamente, en filas paralelas, sobre una servilleta. Esta operación era muy larga.
Una noche la tía se quedó dormida. Advirtiólo Angelina, y me hizo seña para que habláramos en voz baja, y quedito, muy quedito, mientras oprimía con la punta de los dedos los empapados paquetillos y los apartaba en el borde del plato, me dijo:
—Esta mañana estuve en la Conferencia.... Tuvimos una discusión muy acalorada.
—¿Por qué?
—¡Cosas de las gentes! No piensan con juicio ni entienden las cosas a derechas.
—¿Quiénes?
—Eso sí no diré; pero es el caso que una señora que usted conoce....
—¿Quién es ella?
—¡Curioso!
—Despierta usted mi curiosidad y....
—¡Ya dije que no lo he de decir!
—Bueno. ¿Qué pasó?
—Propuso una compañera que diéramos socorros a una familia que está en la miseria. Todas aceptamos; pero entonces esa señora dijo que no; que no era justo quitar a verdaderos necesitados, auxilios y socorros que no abundan, para darlos a unas muchachas muy emperifolladas y que tienen novio.
—La verdad es que....
—No, Rodolfo, ¡qué verdad, ni qué verdad! No es cierto que esas infelices anden emperifolladas. Suelen vestir bien, es cierto, pero no porque despilfarran en trapos y moños lo poco que ganan. Andan arregladas y aseaditas. ¡Eso no es un pecado! Si a veces llevan un bonito traje es porque se los da una alma caritativa. Y en cuanto a lo del novio, ¡eso es cosa que a nadie le interesa! Así lo dije yo. Pero la señora insistió, y entonces una señorita, una señorita muy guapa que estaba allí, (también la conoce usted) se mostró muy contrariada, y dijo que aquello no le gustaba; que era muy feo eso de averiguar vidas ajenas. Y tuvo razón; ¡sí, señor, mucha razón! ¿Verdad que eso no es caridad? ¿Qué es eso? No, señor; si esa familia es pobre y necesita del auxilio de la Conferencia, pues darlo, si es posible, si lo hay; o negarlo si no alcanzan para ello los recursos; pero ¿a qué tales averiguaciones? La señora no cedía, y entonces la señorita no pudo más, y exclamó con mucha gracia: «En cuanto a eso de los novios, señora, piense usted que esas pobres muchachas no se han de quedar para vestir santos, y recordemos que asunto es eso en el cual nada tienen que hacer las Conferencias. Si alguna vez ve usted a esas niñas con vestidos buenos, es decir, con vestidos que no parecen de pobre, es porque yo, (sólo porque es preciso lo digo), se los he regalado.» Y esto lo dijo encendida y muy apenada.
—Y ¿quién es esa señorita?
—Después hablaremos de ella.
—Y ¿en qué paró la discusión?
—¡En qué había de parar! En lo que era debido; en que la presidenta dijo que teníamos razón; que se dieran los auxilios, y que no se volviera a hablar de eso. La señora se fué mohina, y nosotras salimos muy contentas.
—Bien hecho, Angelina. Tenían ustedes razón.
—Ahora, vamos a otra cosa. ¿Sabe usted lo que me dijeron esta mañana, al salir de la Conferencia?
—Si usted no me lo dice.... Veamos, ¿quién y qué?
—¡Ah!—exclamó, sonriendo, dejando ver toda la hermosura de sus hoyueladas mejillas.—Es algo que a usted se refiere.
—¿A mí?
—Sí.
—¿Quién fué?
—Un pajarito.
—¿Un pajarito?
—Sí.
—¿De qué color? ¿Azul, como el de los cuentos?
Angelina no me contestó, y como si creyera que había dicho algo inconveniente siguió hablando de otra cosa: de la obra que tenían empezada, de no sé qué...
Yo me complacía en mirar los ojos de la doncella, aquellos ojos soberbios, negros, rasgados, sombreados por la rizada pestaña y la negra y arqueada ceja. Advirtió Angelina que la miraba yo con interés de amante, y se encendió al igual de los pétalos que llenaban el plato.
—Angelina... ¿qué dijo el pájaro azul?
Sonrió dulcemente, y me respondió, bajando la mirada:
—Que.... ¡Es usted muy curioso!
—No tengo yo la culpa. Usted despertó mi curiosidad.
—No fué pajarito, que fué pajarita. ¿Dice usted que azul? Pues azul; no se equivoca usted. Azul y oro... porque es rubia y estaba vestida de color de cielo.
—¿Qué dijo?
—Pues... dijo, (no crea usted, que lo invento yo, ¿eh?) me dijo... que.... ¡No; es mejor no poner tentaciones!
Aunque la joven inclinaba la cabeza sobre el plato, pude observar que se había puesto pálida, sumamente pálida. Velaba su rostro una sombra de repentina tristeza.
—Angelina...—supliqué—¿qué dijo y quién es esa pajarita? Será una golondrina de las que anidan en la torre....
—¡Adiós! Las golondrinas no son rubias, ni visten de azul.
—¿Y a qué viene eso de las tentaciones?
—A nada. ¡Cosas mías! Por decir algo... por avivar la curiosidad del caballero....
—Seriamente. Dígame usted todo. Sin duda que me ha de interesar....
—¡Ah! ¡Y sí que sí!
—Pues... oigo.
—Es el caso....
—Dígame usted todo....
—Todo. Es el caso que una señorita muy guapa, muy elegante, y además muy rica, la misma que se puso tan seria y abogó por esas pobres muchachas que pedían socorro a las Conferencias, me tomó del brazo... y....
—Bien, tomó a usted del brazo... ¿y qué?
—Y salimos.
—Salieron... ¿y qué más?
—Y me preguntó con mucho interés, con «demasiado» interés, quien era un joven recién llegado a Villaverde, que vive en esta casa, y que tarde a tarde, se pasa las horas muertas, en un asiento de la Plaza, de codos en la baranda, y vuelto hacia....
—Hacia la casa del señor Fernández. ¿No es eso?—concluí riendo.
Ella prosiguió:
—Y oyendo tocar a una señorita que vive allí.
Angelina me miraba atentamente, procurando observar el efecto que sus palabras producían en mí.
—Pues Angelina: diga usted a esa señorita que ese joven soy yo, y que paso muy gratas horas, oyéndola tocar.
—¡No! ¡Yo no le diré nada! Pero.... ¡Con razón dicen las gentes que está usted enamorado de Gabriela!—exclamó apenada, trémula el labio, húmedos los ojos.
—¿Enamorado de esa niña? ¡Ni por pienso! ¡Murmuración villaverdina!
—¿Murmuración? Vale más. Ya dieron en decirlo, y seguirán....
—Créame usted, Angelina; créame usted: la señorita es guapa, sí que es guapa, linda como un ramo de rosas; pero el joven que se complace en oirla tocar no ha puesto en ella los ojos, ni los pondrá jamás.
Mi voz despertó a tía Pepa. Yo estaba separando el último pétalo.
La anciana se volvió a dormir, y entonces siguió la interrumpida conversación, e interrumpida de tal modo que nos dejó turbados, como si fuéramos dos amantes sorprendidos en furtivo coloquio.
—Usted dirá lo que quiera, Rodolfo. ¡Buenos son los hombres para eso! No me doy por engañada. ¡El tiempo lo dirá!
—Le juro a usted que hasta hoy supe su nombre. Oía yo: ¡la señorita Fernández... por aquí; la señorita Fernández... por allá!
—¿Conque no sabía usted el nombre de esa niña?
—No.
—¿No?
—No.
—¿Conque no?
—¡No, y no!
—Pues ya lo sabe usted: se llama Gabriela.
Angelina me veía y sonreía como si dudara de mi dicho, como si quisiera sorprender en mis ojos la verdad.
—No, Angelina: sería una locura eso de que yo pusiera los ojos en esa señorita. Sí, una locura, y por mil razones. La primera, la principal, y que vale por todas, es ésta: porque soy pobre.
La doncella suspiró como si quedase libre de un gran peso.
—Algún día, acaso no muy lejano, sabrá usted, Angelina, a quien amo yo.
Díjele esto fijos mis ojos en los suyos. Ella me dirigió una mirada profunda, intensa, llena de infinita ternura, dulcemente alegre.
Tía Pepa despertó.
—¿De qué hablaban, Rorró?
Angelina se apresuró a responder:
—De que Rodolfo se ha estado un siglo para separar esos pétalos.
—Y diga usted también que decía que estoy prendado de la señorita Fernández.
—¡Qué es eso, Rorró!—exclamó mi tía.
—Señora, eso cuentan por ahí....
—¿Usted lo cree, tía?
—No, muchacho; ni sería de mi agrado. A Carmen sí que le gustaría. La otra tarde me dijo: «¡Ay, Pepa! A mí la única muchacha que me gusta para Rodolfo es Gabrielita. ¡Qué bonita pareja harían los dos!»
El rostro de la joven se entristeció de súbito, como esos manantiales de agua purísima cuando pasajera nube les roba por un instante los rayos del sol.
Angelina se mostró conmigo muy reservada y desdeñosa. Ya no me esperaba en el corredor a la hora en que lavaba las jaulas y regaba las flores, y si allí la sorprendía yo parecía más atenta a los quehaceres domésticos que a mi conversación.
—¿A dónde va usted?—me decía.—Ya es tarde ¡Pronto, pronto! ¡A pasear! Si ha de volver usted para desayunar... ¡a la calle!
Así me despedía. Tomaba yo el portante, y cuando salía muy contrariado y mohino, al detenerme en la puerta para quitar la aldabilla, sentía yo en pos de mí las miradas de la huérfana. Más de una vez me volví rápidamente, y siempre logré sorprenderla en momentos en que me veía con cariñosa curiosidad.
Después de vagar una o dos horas por los callejones o en la alameda de Santa Catalina, volvía yo a casa. La mesa estaba lista, y la tía aguardándome. Andrés, a quien diariamente mandaban desayuno y comida a su «changarro» del Barrio Alto, solía almorzar con nosotros. Me place recordar aquellos desayunos. ¡Qué de veces, en el comedor de fastuoso banquero, he pensado, con triste alegría, en aquellas horas dichosas! Tía Pepa en un extremo; yo a su derecha, y enfrente de mí Angelina. Andrés tomaba asiento lejos de nosotros, en la otra cabecera, siempre distante de sus amos, sin igualarse a ellos, sin confundirse con las personas que creía superiores a él. En vano le instábamos para que se acercara; en vano pretendimos que ocupara a nuestro lado el lugar merecido. Andrés no era un extraño que por clase y condición debía vivir de manera distinta que nosotros. Siempre le vimos como pariente nuestro, como individuo de la familia, igual a mí, igual a mis tías; pero el honrado viejo nunca quiso aceptar tales distinciones; nunca accedió a nivelarse con aquellos que consideraba sus amos.
—¡Aquí estoy bien, Rodolfo!—me contestaba,—aquí estoy bien.
Y sin sentirse humillado, sin desdeñar lo que tanto merecía, se quedaba en el sitio acostumbrado.
¡Cómo si le tuviera yo delante! Me parece que le veo. Hace tiempo que bajó al sepulcro, y no he podido olvidarle.
En este momento creo verle aquí, del otro lado de la mesa en que escribo, muy sencillote y franco, muy recatado y pudoroso para cualquier acto de generosidad, y nunca más tímido que cuando quería averiguar si necesitábamos algo. Paréceme que estoy viendo aquel rostro moreno, tipo hermoso de la raza indígena, afinado por el cruzamiento en dos o tres generaciones: obscuro, muy obscuro del color; estrecha la frente; alto el cráneo; salientes los pómulos; la barba escasa, escasísima; los ojos pequeñitos, negros, negros y vivos; la mirada franca; el aire resuelto, como en todo aquel que no tiene en su vida acción que le avergüence, que a nadie teme y de nadie es temido; que así se enternece a la vista de ajenos dolores como rechaza sereno, con dura franqueza, con valerosa resolución, a quien le ofende o desconfía de él. Robusto, ancho de espaldas, dobladote como se dice vulgarmente, tenía una fuerza y un vigor hercúleos. A su edad nadie alardea de vigoroso y fuerte, y Andrés dejaba atónitos a los mozos más fornidos en eso de echarse a cuestas un fardo y levantar y poner en el mostrador un barril de aguardiente. Bajo aquella blusa azul, bajo aquella camisa sin almidones ni planchados ni añiles presuntuosos, se abrigaban una musculatura de acróbata y un corazón de oro. Cada visita de Andrés tenía por objeto hacer bien a la familia de sus amos;—a sus amas,—mis tías;—al amito,—yo.
De ordinario, acabado el desayuno, mientras señora Juana retiraba los platos, Andrés se levantaba y se iba a la cocina:
—Señora Juana: vaya usted por allá; tengo muy buen arroz. Vaya usted, que ahora está todo muy bueno en el changarro. Hay una mantequilla que... ¡qué ya verá usted cómo se chupa los labios el amito!
Volvía, tomaba asiento, y conversaba un rato. Al pasar por la cocina hablaba en voz baja con señora Juana; encendía un puro, y se iba. Jamás se atrevió a fumar delante de mis tías.
Angelina, tan desdeñosa conmigo cuando estábamos solos, en presencia de mis tías se mostraba amable y obsequiosa. Cuando yo no la veía me miraba; cuando yo clavaba en ella los ojos volvía el rostro encendida y ruborosa.
¿Me amaría la doncella? Sí; clarito, clarito que me lo decían su aparente desdén, su cauteloso empeño en mirarme cuando yo parecía distraído y muy atento a la conversación de la anciana.
Después, como de costumbre, seguía la charla con la enferma. Angelina se ponía a coser. A las veces terciaba en la conversación, pero aparentando indiferencia, sin alzar los ojos. Cuando tía Carmen estaba muy débil me costaba trabajo entenderla. Como entonces su voz era trémula y apagada, la enferma se veía obligada a repetir las frases, y no lo hacía sin dar muestras de impaciencia. La doncella, habituada a oirla, se apresuraba a decirme lo que yo no había entendido, y apuraba el ingenio para no entristecer a la anciana.
Ocurrióseme una vez tratar de las muchachas más lindas de Villaverde. Tía Carmen se prestó a la conversación, y estuvo ese día de muy buen humor. En ocasiones como aquella, se complacía en charlar como una polla y en agotar el frívolo y gastado tema de noviazgos y bodas. No dejamos de nombrar a ninguna de las niñas casaderas. ¡Ninguna fué del agrado de mi tía. Unas le parecían tontas, coquetas, feas, sin gracia; otras, aunque bellas, superficiales y vanas; algunas, buenas muchachas, pero de «mala rama»,—como decía la enferma,—esto es, de familias desconceptuadas e incorrectas; cuales simpáticas, pero de mala educación; cuales bien educaditas, pero vanidosas y muy pagadas de su letra menuda. ¡La educación!—decía—¡la educación antes que nada!
Llegamos a la señorita Fernández.
—¡Esa sí!—exclamó la buena señora.—¡Esa sí me gusta! ¡Tan bonita, tan inteligente, tan buena, tan sencilla! Es rica, y tiene la sencillez de una pobre; es inteligente e instruída, y no hace alarde de ello; es hermosa, y no está pagada de su belleza. ¡Ay Rorró!—agregó después de elogiar con mucho entusiasmo a la niña.—Es una perla. Así quiero una mujer para tí. El otro día se lo dije a Pepa: ¡para Rodolfo, solamente Gabrielita! No temas, no temas; yo sé lo que te digo. Ya sabes que para esas cosas tengo yo buenos ojos. Eres pobre... ¡cierto! pues estoy segura de que Gabrielita te preferiría a cualquier villaverdino, así la pretendiera Ricardo Tejeda, tu amigote, o el hijo de don Basilio, ese muchacho que es un bobo, que no sirve más que para contar a todo el mundo cuánto vale el traje que lleva, y cuánto el caballo en que montará dentro de pocos días. ¿No es verdad, Angelina? ¿No es verdad que para Rorró, sólo Gabriela?
La doncella clavó la aguja en el lienzo, y pálida como una muerta, arrasados en lágrimas los ojos, contestó, sonriente:
—Señora... ¡quién sabe! Es buena, muy buena... pero las Tejedas no la quieren; ni tampoco las Castros; ni las Martínez, ni otras. ¡Y yo no sé por qué! Será porque esa señorita es más elegante que ellas, y más bonita, y de muy buen trato. En cuanto a eso.... ¡No hay en Villaverde otra como Gabrielita! Pero yo creo que Rodolfo merece otra muchacha mejor.
—¿Mejor la quieres?
—Sí, porque ninguna me parece digna de él.
¿Era aquello un arranque de soberbia? ¿Era ironía? Me volví para ver a la doncella. Seguía hilvanando.
Tía Carmen prosiguió dulcemente:
—Mira, Rorró: tú eres un buen muchacho, y por eso te queremos mucho. Mira: nosotras deseamos tu felicidad; siempre has oído nuestros consejos... pues oye ahora uno: no seas como tantos otros muchachos de tu edad, que andan, como mariposillas, de flor en flor.... Yo comprendo muy bien que los jóvenes se entusiasmen con las muchachas bonitas. ¡Es natural! ¡La edad lo quiere así! Pero, vamos, hijo mío: ¿por qué engañar a tantas, por qué engañar a tantas antes de fijarse en aquella que ha de ser su esposa? El amor no es un juego; con el amor no hay que jugar. Es cosa muy seria. Para una persona de buenos sentimientos y de alma noble y elevada, no hay más que un amor, sólo uno. En la vida no se ama de veras más que una vez.
La voz de la anciana se iba poniendo trémula. Acaso el recuerdo de un amor malogrado le oprimía el corazón. Observé que por sus mejillas exangües y marchitas rodaban gruesas lágrimas, dos lágrimas seniles, de esas que no se pueden contener. La enferma buscó un pañuelo que tenía en el regazo, y levantándolo difícilmente, con la única mano que tenía expedita, se enjugó los ojos.
—Sí, Rorró,—prosiguió conmovida—así entendía estas cosas tu papá; así las entendía tu abuelito. Mira; oye mis consejos, que no te irá mal. Aunque eres pobre te casarás, sí, porque no te has de quedar soltero, como don Román, tu maestro, ni has de ser sacerdote. Te casarás, y... ¡cuánto le pedimos a Dios que hagas buena elección! Cuando busques esposa atiende a encontrarla fina, bien educada, modesta, prudente, de buena familia. Atiende, sobre todo, a la educación; mira que por falta de ella se pierden muchos matrimonios. Lo sé bien, lo sé bien; yo sé lo que te digo. Ante todo la educación y la prudencia. Una mujer prudente es la bendición del Cielo para su esposo, y la educación suele hacer veces de la prudencia. Por eso Gabriela me gusta para tí. ¿Te ríes? Ya lo veo; te ríes tristemente. Ya te entiendo; piensas que eres pobre, y que por eso no puedes aspirar a ser amado de esa niña. Pues bien, si hoy eres pobre, acaso mañana serás rico. ¡Y aunque no lo seas! Pobre, muy pobre, más pobre de lo que eres, por tu familia, por tu educación, por todo, eres muy digno de ser esposo de Gabriela.
Me sonrojé, pero no quise interrumpir a mi tía.
—No te rías así; mira que tu risa la siento aquí, en el corazón. No te rías; ya sé lo que me vas a contestar; no hables, te lo diré yo. Vas a decirme que eres pobre, y que aunque descendieras de un rey, aunque fueras un sabio, y el primero por lo guapo y buen mozo, de nada te serviría todo esto, de nada, si no tenías dinero....
—¡Eso, tía!
—Tienes razón. Pero, dime: ¿serías el primero que sin poseer caudales se casaba con una rica? No. Pues ya lo ves.
—Sí, tía; pero no siempre en esos casos queda a salvo la dignidad.
—Te engañas: muchos pobres se han casado con ricas, y se han casado sin que su nombre pierda lo más mínimo....
—Tal vez; pero la sociedad murmura....
—Ya lo sé. ¿Crees tú que yo no sé los males que causa la murmuración? Hijo mío: el mundo murmura de todo. Procura que tu conciencia esté tranquila, y deja que el mundo diga lo que quiera. No engañes a ninguna muchacha. ¡A qué mentir amores a quien no será tu esposa!
Angelina seguía cosiendo. Las campanas de la Parroquia soltaron en ese momento alegre repique.
—¡Ah!—prorrumpió la joven.—¡La fiesta de Todos Santos! ¡Ni quien se acordara!
Levantóse y salió.
Cuando quedamos solos tía Carmen me dijo:
—Ven, acércate.
Y mirándome tristemente agregó:
—No seas causa de que una mujer llore un desengaño; no, Rodolfo, ¡no hagas eso! No puedes imaginar qué de males ocasiona un hombre cuando miente amor. Mira, lo sé por experiencia. Cásate con quien quieras....
—Tía: yo no lo haré nunca movido por el interés y la codicia....
—Muy bien. Apruebo ese modo de pensar. Pero si te es posible conciliar (por supuesto que sin mengua de tu decoro) el amor y la conveniencia, ¿por qué desdeñar a una mujer rica? Por eso te decía yo que Gabrielita....
—Sí, tía, sí; tiene usted razón; pero, créame usted: si algún día pienso en casarme, no consultaré más que a mi corazón.
Charlé media hora en la botica de Meconio. Allí estaban los pedagogos, el P. Solís y don Crisanto.
Adentro, como de costumbre, se tributaba culto a Birján. Oficiaba su gran pontífice don Procopio, y entre los cofrades ví, con sorpresa, al piadoso y manso don Basilio. Era muy aficionado a las cuarenta el señor alcalde; pero nunca pasaban de un duro sus apuestas. Sólo jugaba—palabras textuales—para matar el tiempo.
Célebre ciudad de jugadores fué Villaverde allá en los tiempos coloniales, y sotas, caballos y reyes, se llevaron de allí más dineros que de la Veracruz los piratas de Lorencillo.
Ahora, es decir, en los tiempos en que acaecieron los sucesos que voy narrando, contaba Birján pocos oratorios, pero aun tenía culto en muchos sitios.
Antiguamente se jugaba en todas partes, en trastiendas, talleres, boticas, mentideros, y hasta en la Plaza, durante la segunda quincena de Diciembre. Al anuncio de las «rifas» se regocijaban mis paisanos, y huía de Villaverde la budística tristeza que de ordinario la consume. Monte, ruletas, dados, polacas y lotería de cartones, congregaban todas las noches en la Plaza a los piadosos villaverdinos, que allí dejaban los cuartos para que los ediles nivelaran con el producto de las «rifas» el presupuesto municipal siempre deficiente.
No sé lo que ahora sucede en Villaverde. A ser ciertas algunas noticias que de allí recibo, aun son fieles los villaverdinos a su dios; el culto ha decaído, pero la devoción vive, y vivirá en ellos por los siglos de los siglos.
La tertulia languidecía; los pedagogos estaban displicentes y mal humorados; el doctor disertaba de farmacología indígena, y el P. Solís leía con avidez cierto periódico conservador, el primero que saltó a la palestra después de la catástrofe imperial.
Viendo que los tertulios no reían ni disputaban, me decidí a pasar la velada en la casa del dómine. Además me era insoportable la presencia de los periodistas, desde el día en que me ajustaron las cuentas y pusieron en solfa mis sonetos. Me repugnaba el trato de mis críticos, solamente soportables para mí cuando discutían y se peleaban, cada cual en defensa de sus «ideales».
Nada más triste que Villaverde al fin del día; nada más horrendo que mi ciudad natal después de obscurecer. Todo el mundo se mete en casita, y si el aburrido no acude a cualquier mentidero, es cosa de morirse de fastidio. Las calles desiertas, obscuras, lóbregas, silenciosas. Ni un organillo que alegre aquella espantosa soledad. Casi todas las casas están cerradas. ¿Qué se hacen a esa hora las dulces y modosas villaverdinas? Sábelo Dios. Ahí se están en la sala, acurrucadas en el sofá, columpiándose en las mecedoras, soñolientas y aburridas, en espera del novio, atisbando el momento oportuno para pelar la pava.
Me lancé a la calle. Iba yo perdido en las tinieblas, tropezando a cada paso. Camino de la casa de mi maestro, pasé por la plaza, delante de la morada de Gabriela. La hermosa señorita estaba en el piano. La pobrecilla, para entretener sus fastidios villaverdinos, repasaba el repertorio en boga. No me detuve a escucharla. Me pareció que cometía yo una infidelidad.
La plaza estaba casi a obscuras. Ardían los cinco faroles, pero con luz tan débil y escatimada, que apenas dejaban ver los árboles, la fuente y el barandal. Salían del templo algunos hermanos de la Vela Perpétua; los vicarios departían en el cuadrante con los campaneros, y en la esquina opuesta una vendedora de frutas secas dormitaba en espera de marchantes, a la luz de un farolillo de papel. En un ángulo del cementerio una «garnachera» condimentaba sus fritadas. El airecillo nocturno llevaba calle abajo el picante olor de la cebolla y el hedor de la manteca requemada.
Salí de la botica contagiado de tristeza pedagógica. Pensé en mi situación; me puse a cavilar en mi suerte; en que era yo pesada carga para mis tías, las cuales me habían sostenido por tantos años a costa de extremos sacrificios. Aquello no podía seguir así. Y bien, ¿por qué sólo de tarde en tarde me detenía yo a considerar mi penosa situación? Esto fué el tema constante de mis meditaciones en los primeros días, pero luego puse toda mi atención en la belleza de los campos de Villaverde, en las puestas de sol, en la galanura de mis poetas favoritos, en las visitas de mi maltrecha musa, en el amor de Angelina. ¡Mente maldita la mía, tan divagada e inestable, inquieta como una giraldilla, encariñada con todas las cosas inútiles y frívolas!
Habían pasado los ocho días de plazo señalados por Castro Pérez, y mi hombre no daba señales de vida. Se me cerró el mundo, y me ví solo en él, sin dinero, sin esperanza. Me dieron ganas de morir, un deseo vago y dulce de morir, que entonces, como ahora, surge en mi corazón, no solamente en momentos de angustia, sino también cuando me considero feliz: grata inclinación al suicidio, en la cual no he parado mientes hasta después de cumplir los treinta años, y, que,—como digo para mí, riendo tristemente,—es la nota trágica de mi carácter, de este carácter mío, llevadero, resignado, benévolo y complaciente.
Acaso bebí el germen pesimista en las fuentes románticas: en algunas páginas de Chateaubriand, en el Werther, en las cartas de Fósculo, que repasé mil y mil veces; en los melancólicos versos de mis poetas favoritos. Después he leído las obras de Leopardi, de Schopenháuer y de Hártman, y confieso que me son simpáticos, aunque no acepto sus ideas. Este mundo es un valle de lágrimas, pero la vida del hombre es pasajera, y «algo divino llevamos aquí dentro». No hay grandes caracteres, ni almas grandes, sino a condición de ser templadas en el fuego del dolor. Sin él, ¿qué seria el hombre? Algo así como la planta que vive y muere sin darse cuenta de su existencia; algo como la piedra que reposa en la cantera o rueda en el camino. Conservo íntegras las creencias en que fuí criado; guardo incólume la fe de mis padres, y ella ha sido para mí, en mis horas negras, en mis días tristes, fuente de consuelo, faro salvador; ella alivió mis dolores y restañó siempre las heridas más hondas de mi corazón con el bálsamo de las eternas esperanzas.
—Tenga usted paciencia, Rorró,—me decía Angelina,—vaya usted a la iglesia y pídale a la Virgen amparo y protección.
Entonces recordé estas palabras de la doncella, palabras que resonaron detrás de mí como si ella me hablase al oído.
Enfrente estaba el templo. Desde la calle veía yo la humilde lamparita del Sagrario. Me encaminé hacia la iglesia. Entré en ella. Estaba obscura. Cuatro individuos, de rodillas, con sendos cirios delante, rezaban el rosario. Busqué el rincón más retirado, y allí oré, oré con fervor de mujer, con sencillez de niño. Pero a poco me di a considerar lo augusto del templo, la majestad del edificio, lo suntuoso del altar; el efecto que producían en muros y columnas las luces de los hachones; las sombras que al titilar de las flamas bailaban en las pilastras una danza de endriagos espantables y trémulos, y hasta me reí de la grotesca figura de los devotos, del sonsonete de sus rezos, de un estornudo inoportuno que vino a interrumpir una oración solemnemente principiada.
Y después, por una de esas volubilidades de la fantasía, me imaginé que era el amanecer; que el altar estaba adornado con rosas blancas; que resplandecía iluminado con centenares de luces; y que una joven, en traje de boda, oraba en un reclinatorio; una joven elegantísima, no sé si Angelina o Gabriela, cubierta graciosamente con el velo nupcial. Cerca de ella estaba el caballero que iba a ser su esposo.
Entregado a tales fantasías, no advertí que los devotos se habían ido, hasta que el sacristán pasó cerca de mí, sacudiendo un manojo de llaves.
Salí, y a poco estaba yo en la casa de don Román. El anciano se disponía a cenar.
—¿Quieres chocolate? No es de lo mejor; pero te le ofrezco de buena voluntad. ¿Recibiste mi esquelita?
—No.
—Pues todo queda arreglado. Lee.
Sacó del bolsillo una carta y me la dio. Principié a leerla. A cada palabra, una falta de ortografía. No dejé de sonreirme.
—¿De qué te ríes muchacho? ¡Ah! Ya me lo imagino.... De los disparates de Castro. Pues no te rías. Castro Pérez es un hombre muy instruido.
—Lo será; pero no sabe una palabra de....
—¡Hijo! ¡Defectos de la educación antigua! Pero, mira: prefiero mil veces estos abogados que no saben escribir con propiedad y corrección a esos sabios de nuevo cuño, como Venegas y Ocaña.
Don Román engullía sopas y sopas.
—Bueno: ¿estás contento?
—Sí, señor.
—Pues ya lo sabes; mañana, a las nueve, te presentas en la casa de Castro.
—¿Mañana?
—No, tienes razón; mañana es día de fiesta, y pasado mañana día de Difuntos. Ya irás. Poco vas a ganar, muchacho; pero, ¡algo es algo! Ya veremos si después encontramos cosa mejor.
Castro Pérez había despedido a su escribiente, y en atenta carta avisaba a mi maestro que el empleo estaba a mi disposición. Hacía grandes elogios de mí, y se prometía encontrar en el nuevo amanuense un joven «inteligente, activo y útil»....
Yo dije para mí, cuando leí el párrafo:
—¡Y que gane poco!
Salí de allí muy alegre y regocijado. Angelina salió a encontrarme.
—Doña Carmelita ha tenido un ataque horroroso, como nunca. Hace mucho tiempo que estaba bien: comía con apetito, dormía tranquilamente.... Es cierto que iba perdiendo las fuerzas, pero no tenía esos ataques, esas convulsiones que a mí me asustan....
Corrí al cuarto de la enferma. Halléla sosegada; había tomado alimento y parecía dormitar. ¿Y quién me aseguraba que aquel sosiego no era síntoma de suma gravedad?
La anciana había sufrido uno de esos ataques que caracterizaron el principio de su enfermedad; una convulsión general, mayor en un brazo, y una inquietud que no la dejaba queda cinco minutos. Ni en la cama, ni en el sillón estaba a gusto; era preciso traerla y llevarla de aquí para allá. A cada instante se quejaba, diciendo:
—¡Esta convulsión interior que me mata!
A poco despertó, y quiso levantarse y caminar por la habitación, apoyada en Angelina y en mi tía Pepa. Iba y venía, pero sin fuerza, casi arrastrando los píes. Las extremidades inferiores eran más débiles cada día, la pobre temía caerse, y su angustia aumentaba al considerar que sus enfermeras no podrían sostenerla. Acudí a relevar a mi tía, esperando que la anciana segura de mi vigor, se mostrara más decidida y animosa, pero todo fué inútil.
—Tú no sabes llevarme.
—Sí, tía.
—No, déjame.... Voy mejor con Pepa.
Insistí, rogué, supliqué.... ¡En vano! Quise imponerme dulcemente, fingiendo que no acertaba yo a comprender por qué rehusaba mi ayuda.
—¡Déjame! ¡déjame!—decía angustiada, sollozando.—¡En el sillón! ¡En el sillón!
Era su voz tan débil que apenas la oíamos. En nuestra congoja creímos por momentos que iba a expirar.
En esto llegó el doctor.
—¿Qué tenemos de nuevo? Vamos, vamos.... ¿Qué tal, mi señora? ¡Esos nervios! ¡Esos nervios!
Sentóse cerca de mi tía, y mientras conversaba con nosotros y bromeaba con Angelina estuvo observando a la enferma.
—No hay cuidado....—repetía.—¡Esto pasará, pasará!.... Es un accidente penoso, pero que no debe preocuparnos. Vamos, mi señora doña Carmen: ¡ánimo, ánimo, que ya todo pasó! ¿Dónde está ese valor famoso? Veamos esa lengua.... ¿Y el apetito? ¿Bien? Pues ¡calma, y valor, valor!
Y dirigiéndose a la joven:
—Vaya, niña: una tacita de té de hojas de naranjo, con unas gotas de éter.
La enferma parecía no poner atención a los dichos del médico, y me miraba dolorosamente, como si quisiera decirme. «¡Ya lo ves! ¡No creo en nada de esto!»
Recetó Sarmiento unas cucharadas y una pomada. Le acompañé hasta el zaguán.
—Doctor; dígame la verdad.... ¿Cómo ve usted a mi tía?
—¡Mal muchacho, muy mal! Pero no te aflijas; esto va largo, a menos que cualquier día sobrevenga otra cosa.... La enfermedad sigue su curso.... Es una enfermedad orgánica, y, como lo comprenderás, incurable.
—¿Volverá usted mañana?
—No es preciso. Que observe el régimen que tengo prescrito: reposo, distracción, buenos alimentos, una copita de vino en cada comida, y ¡adelante! Que no esté sentada todo el día; que camine; que se mueva; que salga por aquí, que vaya a la salita. La inmovilidad es perjudicial; que ande, que camine hasta donde pueda. Pronto será completa la parálisis.
Don Crisanto me vió tan apenado, que me puso una mano en el hombro y me dijo cariñosamente:
—Muchacho, no te asustes, no te acongojes.... Y, vamos, dime: ¿qué tal andamos de dinero?
—¡Mal, doctor! Precisamente iba yo a decirle a usted que no podemos pagarle la visita....
Don Crisanto frunció el ceño, manifestando disgusto.
—¿Pagarme la visita?—prorrumpió casi colérico—¿pagarme la visita? ¡Ni ésta, ni cien, ni mil más! ¡Ninguna! ¿Cuándo he cobrado yo en tu casa por mis servicios? Soy amigo viejo de tu familia, fuí condiscípulo de tu padre.... Oyelo bien: ¿sabes a quién debo la carrera? Pues a tu abuelo. Ya verás que no puedo venir a esta casa por interés. Mira, muchacho: no vuelvas a hablarme de eso.
—Pero, doctor....
—¡Qué pero ni qué peras!
¡Cuánto agradecí al facultativo su desinterés! Bien sabe Dios que nunca he olvidado tanta generosidad; pero esa noche me sonrojé, me dio vergüenza aceptar los servicios del médico, sin retribuirlos debidamente.
—Vamos...—prosiguió don Crisanto, en tono afable,—¿ya te resolvió Castro Pérez? ¿Vas a servirle de amanuense?
—El martes estaré por allá. No entiendo nada de esas cosas....
—Bueno; pero todo se aprende. Hijo: ¡eso es el huevo de Juanelo! ¿Cuánto vas a ganar?
—No lo sé todavía.... De seguro que será poco.
Sonrió Sarmiento, me hizo una caricia, y me dijo en voz baja, casi al oído:
—¡Ten paciencia! Yo te buscaré algo mejor. Más bien dicho, ya tengo para tí una colocación. No todo sale a medida del deseo, y no podremos contar con el destino hasta dentro de dos meses, a principios de año. Fernández necesita un empleado en su hacienda de Santa Clara. Allí ganarás un poco más.
—Temo una cosa....
—¿Cuál? ¿No servir para el caso?
—Sí... ¡qué entiendo yo de cosas de campo!
—Aprenderás, muchacho. No seas tímido, porque nunca harás letra. Estarás allí muy contento. Fernández es persona muy fina. Trata muy bien a sus empleados. Y aunque así no fuera, estás obligado a no perder la oportunidad.... ¡Adiós, muchacho! Tengo por ahí un enfermo de suma gravedad, un ranchero, que va que vuela para el otro mundo.
Tendióme la mano, y agregó:
—Nada digas a Castro Pérez de eso del empleo en Santa Clara. ¿Eh? Ya estás advertido. ¡Chitón! No te apenes al ver a tu tía. ¡Eso no es nada!
La enferma estaba tranquila, el acceso había pasado. Sin embargo, la noche fué penosa. Angelina y mi tía se la pasaron en claro. Desde mi cuarto las oía yo que iban y venían.
Entonces comprendí toda la abnegación de la doncella. Cuidaba a la anciana dulce y cariñosamente, con afecto de hija. Fina y bondadosa con todos, con ella extremaba sus delicadezas. La mimaba; todos sus deseos eran mandatos para Angelina, y sufría resignada desagrados y reprensiones, el mal humor caprichoso de los enfermos, que de nada están contentos, y que se impacientan sin motivo.
—Esta niña—me conversaba tía Pepa—es un ángel; creo que por eso le pusieron Angelina. No tiene sueño tranquilo; cada noche se levanta dos o tres veces para ver a Carmen y darle el alimento y la medicina. A mí no me gusta eso, porque no tiene obligación de velar a tu tía. Eso me toca a mí. Ya se lo he dicho; pero ella no dejaría, por nada de este mundo, que me levantara yo a deshora. El otro día, como le dijera que iba yo a velar a Carmen, me contestó un poco mohina, como impaciente y molesta: «No, señora. ¡Si yo lo hago con mucho gusto! Usted ya no está para eso. De día tiene usted mucho que trabajar. No, no; el día que yo no quiera hacerlo, no lo hago». Mira, Rorró: yo creo que Angelina ha de parar en hermana de la Caridad. Un día que hablábamos de eso salió diciéndome: «Sí, señora, ¿por qué no?» Y es muy capaz de ser un modelo de hermanas de la Caridad; lo mismo para enseñar a los niños, que para cuidar a los enfermos. El señor Cura dijo el otro día, en casa de don Román, que no hay en las Conferencias de San Vicente otra socia como Angelina. Ahora es secretaria de la conferencia de la Parroquia, y todos están muy contentos. No sé si Angelina habrá nacido para ser casada, pero, la verdad, Rorró, si te casaras con Angelina a mí me daría mucho gusto, mucho, mucho; sí, porque la quiero tanto como a tí, como ella se lo merece; porque así todo quedaría en casa; porque a esa niña la miro como algo nuestro, como persona de la familia.
Villaverde se regocija de cuando en cuando, y tiene sus fiestas y sus paseos populares. No siempre ha de estar triste y malhumorada.
El día tres de Mayo acuden los villaverdinos a la herbosa alameda de Santa Catalina. Pasan la mañana en los callejones del Escobillar, recorren todo el barrio, se reúnen en los «solares», y allí comen el tradicional mole de guajolote, y los tamales de frijol, a la sombra de los naranjos y de los «jinicuiles» rumorosos. Por la tarde, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños, suben a la colina del Escobillar, donde un viejo borrachín, ya medio loco por el aguardiente, y muy conocido de mis paisanos, clava una gran cruz de madera en una roca de la vertiente oriental, al son de las músicas, al estallido de los petardos, y al disparar de los morteretes.
Pero el paseo más hermoso es el dos de Noviembre, en un pueblecillo cercano situado en el borde izquierdo de la Barranca de Mata Espesa, no lejos del punto en que rápido y espumante se despeña el Pedregoso, formando pintoresca cascada.
Recorred ese día las calles de Villaverde y las veréis desiertas. Todo el mundo está de gira; el pobre lo mismo que el rico. Vánse con sus familias, muy de mañana, antes que el sol caliente, después de oír dos o tres misas por los difuntos.
Allí, en las húmedas y boscosas calles de Barrio Viejo, encontraréis a todos los villaverdinos: unos a caballo, luciendo el potro rijoso y bien enjaezado, el pantalón ceñido, el sombrero suntuoso y el zarape de mil colores; otros, en viejos y desvencijados carruajes; los más, caballeros en el corcel de San Francisco.
Desde la entrada del pueblo principian los puestos,—las «vendimias», como dicen en Villaverde—las fondas y los figones, improvisados bajo un toldo de manta, o a la sombra de una enramada. Por todas partes vendedores de frutas, de torrados, de cacahuates, de «tepache», de bizcochos y de dulces. Helados, refrescos, aguardientes, todo tiene allí salida. Hay allí cosas para todos los gustos. Desde lejos percibiréis el olor del mole que hierve en grandes cazuelas, y os dejarán aturdidos el incesante vocerío de los vendedores, el gritar de los chicos, y el cantar báquico de los artesanos que han cogido la «zorra». Los habitantes del pueblo, indígenas viciosos y haraganes, ven invadidas sus casas por la multitud, y los indizuelillos andan asustados en los cafetales o se asoman a través de los vallados de hierba para mirar a los transeúntes. Llamadlos, y al punto echarán a correr como gamos perseguidos. En los jarales huele a copal quemado, y de la calle a la puerta de las cabañas un reguero de «cempaxóchiles» os guiará hasta el lugar en que estuvo la «ofrenda» dedicada a las almas de los que dejaron para siempre este mundo de dolor.
Es curioso notar que mis paisanos, los budistas villaverdinos, nunca se alegran y regocijan como en día tan lúgubre y de tan penosas memorias. No podía suceder de otra manera en la ciudad de las «almas tristes».
¡Cómo suspiré en el Colegio por aquella fiesta y aquel paseo! Así es que al ver que tía Carmen seguía bien me encaminé hacia Barrio Viejo. La tarde era espléndida, una linda tarde de otoño, fresca y luminosa. Hormigueaba la multitud en la ancha calle; puertas y ventanas estaban cuajadas de muchachas bonitas, y era aquello un conjunto de gentes festivas y alegres, tan pintoresco y hermoso, que no le olvidaré jamás. Unas que iban bulliciosas y parlanchinas; otras, que volvían cansadas, arrepentidas, cargando el cesto de la comida. Mozos encandilados por el alcohol, que se detenían para requebrar a las chicas; honrados padres de familia que bregaban con la prole máxima, mientras la esposa traía en brazos al mocoso rebelde y llorón. Más allá, un viejo, de capote antes negro y ahora tornasol, cofrade de la Vela Perpétua, hermano de la Tercera Orden de San Francisco; el panadero de flamante azulada camisa, faja purpúrea, flecada de blanco, y sombrero a lo terne; unos rancheros, muy orondos con la calzonera de pana y el sombrero galoneado; unas lavanderas, que hacían ruido de huracán con sus enaguas tiesas; unos gachupincillos, vendedores de ropa o dependientes de «El Puerto de Vigo», inocentones, recién llegados, toscos de pies, mirando a todos con airecillo protector; una media docena de pisaverdes villaverdinos, jinetes en buenos caballos, y al fin, solo, en el overo acabado de comprar, el hijo del alcalde.
Esa tarde pude admirar la hermosura de las muchachas más lindas de Villaverde. Sencillas, vestiditas modestamente, ajenas a las modas y a los figurines de París; modositas, tímidas, pacatas, tristes, como si a los quince años empezaran a envejecer; niñas grandes, que me parecían sin ilusiones ni esperanza, y para quienes el mundo se reducía a la silenciosa ciudad nativa. Las mas aristocráticas,—que también tiene aristocracia Villaverde—avanzaban lentamente. No irían hasta Barrio Viejo ni visitarían la cascada; se quedarían a medio camino, en la casa de cualquier amigo: allí les darían asiento, e instaladas en la acera alfombrada de césped se divertirían con los paseantes.
Los carruajes pasaban dando tumbos mortales, y los jinetes sacando chispas del empedrado, al caracolear de la escarceadora caballería. De trecho en trecho, un mozo de cordel, un artesano o algún hortera, pasaditos del fuerte, dando mayatazos.
Ni una nube en el cielo. El cielo de un hermoso azul; el sol poniéndose detrás de la colina del Escobillar, y al Noroeste soberbias montañas, el pie nevado del Citlaltépetl.
Avanzaba yo entretenido con el espectáculo de aquella regocijada multitud, cuando columbré a Castro Pérez. Venía cansadísimo, fatigado, como perro jadeante, apoyándose en el bastón de puño de oro, arrollada sobre los hombros la española capa, echado hacia la nuca el sombrero de copa. Había ido a pasear por los callejones de Barrio Viejo su esponjada prosopeya.
Al verme se detuvo:
—Amiguito: ¿va usted a donde todos, no es eso? ¡Vengo medio muerto!
—¿Llegó usted hasta la cascada?
—¡Guárdeme el Cielo! No pasé de la puerta, y ya no puedo con mi humanidad.
Echóse para atrás, y mirándome por sobre las gafas agregó:
—Ayer escribí a López.... Tendré mucho gusto en darle a usted el empleo. Me gustan los jóvenes como usted. ¡Ya veremos! Ya veremos si encuentro en mi nuevo amanuense lo que deseo y he buscado siempre: un joven «inteligente, activo y útil...»
—Mañana me tendrá usted por allá.
—¡Bien! ¡Bien! A las nueve.... ¡A las nueve en punto!... Me gusta mucho la exactitud.
Iba yo a seguir la conversación; pero el abogado me interrumpió bruscamente y tendiéndome la mano me dijo:
—¡Adiós! ¡Que usted se divierta!
No bien me separé de Castro Pérez, cuando oí a mi espalda un ruido de carruaje ligero. No sonaba como los otros vehículos de Villaverde, como carro viejo o diligencia desvencijada. Resonaba con ese ruido uniforme, compacto, de los trenes suntuosos, que nos hacen presentir mujeres hermosas y en privanza. Volví la vista y me encontré con un carruaje abierto, nuevo, flamante, de ruedas altas y ligeras en las cuales centelleaba el sol.
Ocupaban el coche un caballero de noble aspecto, de barba gris, y una señorita que atraía las miradas de la multitud por su hermosura y la elegancia de su traje. Vestía de color obscuro y llevaba cubierta la cabeza con un gorro de blondas sobre las cuales resaltaba una rosa de Alejandría. Un grupo de galanos jinetes se detuvo para saludarla. Era Gabrielita. El coche pasó como un relámpago. Me detuve un instante, y seguí con mirada curiosa a la encantadora señorita, deslumbrado a veces por el reflejo del sol poniente que centelleaba en las brillantes ruedas del carruaje.
Acudí con toda puntualidad a la cita del abogado. Aguardé en la esquina próxima la hora señalada, y al sonar ésta en el reloj de la Parroquia me presenté en el despacho. El jurisperito, gran madrugador, había vuelto de misa y del acostumbrado paseo por la alameda de Santa Catalina, o sea el Bosque Pancracio de la Vega, y muy instalado en su poltrona aguardaba la llegada de su nuevo amanuense.
—¡Adelante, joven!—dijo en alta voz.—¡Adelante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me place la exactitud! Tome usted asiento. Voy a decirle cuáles son aquí sus obligaciones. No hay aquí mucho trabajo, pero bueno es que sepa usted, amigo mío, que aquí no se pierde el tiempo.
—Puede usted ordenar lo que guste...—respondí, sentándome en una silla de ojo de perdiz, muy vieja y vacilante.
—Vendrá usted a las ocho de la mañana, en punto, como ahora. A las ocho... ¿me entiende usted? ¡En punto! Saldrá usted a la una, hora de ir a comer. Por la tarde, a las tres. ¡En punto de las tres! Trabajaremos hasta las cinco. A esa hora puede usted retirarse. Cuando tengamos algo extraordinario trabajaremos hasta concluir. Pero esto no sucede más que de tarde en tarde. ¿Está usted conforme? ¿Sí? Pues bien, ¡quedamos arreglados! Si al llegar ve usted cerrado el despacho, señal es de que aun no vuelvo o de que estoy durmiendo la siesta. Entonces pide usted las llaves a las niñas, y abre usted. Ahora, a otro punto. No quiero retribuir el trabajo de usted como a los demás, de una manera eventual, a lo que caiga. Así lo hice con otros; pero con usted será otra cosa. Le estimo a usted, y a su familia, y me complazco en proteger a los jóvenes listos y de porvenir, por lo cual he decidido señalar a usted un sueldo fijo. Así no quedará usted expuesto a contingencias nocivas para sus intereses.
Hizo una pausa, me vió de arriba abajo, y agregó:
—Tendrá usted quince pesos mensuales. Me parece que para empezar es una cantidad... muy decente...
Era una miseria, sin duda, pero, dadas mis circunstancias, aquella cantidad me pareció el premio gordo. En los términos más corteses contesté que agradecía el favor, y que procuraría corresponder a la confianza que se me dispensaba.
Castro Pérez me interrumpió:
—Joven: me prometo hallar en usted lo que tanto he deseado, lo que hasta hoy no pude conseguir: un escribiente activo, inteligente y útil. No perdamos el tiempo. En aquella habitación encontrará usted lo necesario para escribir. Vamos a despachar, antes de que principien a llegar los clientes. Ya verá usted. ¡Esto es atroz! No paro en todo el día. Esto parece un jubileo.
Se levantó, y fuimos a la pieza contigua.
—Tome usted asiento. ¡En facha! Voy a dictar un escrito.
Me puse en «facha». Castro Pérez se caló una gorra de terciopelo verde bordada de oro, a manera de fez, con una gran borla que colgaba hacia atrás y se balanceaba como un péndulo. Mi hombre se compuso las gafas, y con las manos atrás, ocultas bajo los faldones de la pringosa levita, principió a pasearse, mientras yo, con el papel delante y lista la pluma, me disponía a escribir.
Después de largo silencio, durante el cual el jurisperito recogió sus ideas, y tosió y se sonó con el inmenso pañuelo de hierbas, habló en tono muy enfático:
—Ciudadano Juez.... ¡Dos puntos!
Y yendo, y viniendo, Castro Pérez dictó larguísimo alegato, en estilo pesado, difuso, verdaderamente fatigador, empedrado de latines y citas de las Partidas, (mi hombre se las sabía al dedillo), y lleno de los mil primores y maravillas de la jerga jurídica.
Castro Pérez alardeaba de ser un «dictador» de primera fuerza, como César, Isabel de Inglaterra, Napoleón y el Arzobispo Munguía. Es verdad que dictaba sin tropiezos ni vacilaciones, sin que fuera preciso repetirle la frase anterior, sin que el amanuense le hiciera eco, murmurando entre dientes la última silaba de la palabra final; pero así salía aquello. Compadecí de todo corazón al infeliz magistrado que tendría que echarse al coleto el indigesto fárrago, y temí que de puro aburrido sentenciara en contra de los patrocinados por Castro Pérez.
Leí en alta voz el alegato. Mi hombre quedó satisfecho.
—¡Bien! ¡Bien!—exclamó.—¡Mucha lógica! Veamos esos latines.
No les puso tacha. Entonces le hice observar, muy delicadamente, que se le había escapado una concordancia gallega, una de aquellas concordancias por las cuales nos castigó tantas veces don Román.
—No, joven,—replicó disgustado Castro Pérez—¡así está bien! En eso sí que ninguno me enmienda la plana, amiguito. ¡Así está bien! ¡Así debe ser! Recuerde usted aquella reglita del Nebrija....
Y no la dijo.
Mi hombre prosiguió:
—Amigo: sepa usted que en esa materia no le temo a nadie, ni a López su maestro de usted, que lo vale, lo vale para eso de los tiquismiquis gramaticales. Larga y erudita polémica tuvimos él y yo. Escribimos más que el Tostado. Román decía que debe decirse «villaverdino»; yo, que debemos decir «vilarverdino». La victoria fué para mí.
Efectivamente, en Villaverde todos decían y escribían «villaverdino», hasta que, en mala hora, se le ocurrió a un periodista dudar de la acertada formación de la palabreja. Se alborotó el cotarro: salió a contender el «pomposísimo»; saltó a la palestra Castro Pérez; charlaron los pedagogos a su sabor; la cosa llegó al Cabildo, y los ediles tuvieron asunto para varias sesiones. Villaverde se dividió en dos bandos; «villaverdinos» el uno, «vilaverdino» el otro, y se armó la de Dios es Cristo. El dómine y el abogado se dijeron mil perrerías; el periodista se metió en cabaña, y la budística ciudad estuvo mucho tiempo entretenida con la polémica.
Por fin, el Gobierno del Estado puso término a las disputas. Expidió una circular que cayó como bomba en Villaverde. Con la tal circular sancionó el Ejecutivo la opinión de Castro Pérez.
Desde entonces en mi querida ciudad natal todo el mundo dice y escribe «vilaverdino», menos don Román que no se da por vencido.
Firmó el jurisconsulto su alegato, se quitó el bordado fez, tomó el sombrero y el bastón, y se fué a la calle.
Apenas salió el jurisconsulto me puse a examinar el despacho. Era el despacho típico de los abogados de provincia.
Dos piezas. En una, la que estaba destinada al amanuense, unos estantes con papeles y legajos polvorientos, comidos de la polilla, folletos y periódicos, en paquetes atados con hilo de Campeche; una mesa secular, cubierta con una carpeta de paño verde, manchada de tinta; gran tintero de plomo, una marmajera del mismo metal, dos plumas dignas del gabinete de un arqueólogo, y un retal de casimir negro para limpiar las plumas, procedente, sin duda, de algún pantalón viejo del abogado. Enfrente de la mesa, un banco conventual y tres sillas desvencijadas, para los clientes que esperaban audiencia. Las paredes blanqueadas con cal, el piso ladrillado y sucio. ¡Qué falta hacían allí unas escupideras!
Tenía mejor aspecto el gabinete de Castro Pérez. Paredes, piso y techo iguales a los de la otra pieza. Aseado, en cuanto era posible, dada la incuria de su dueño, el tal gabinete mereció toda mi atención.
Daba frío, el frío polar que sentirán los que pierden un pleito, y se arruinan, y se quedan a un pan pedir por culpa de un patrono ignorante, o torpe, o desidioso.
Muebles: dos estantes de cedro, con alambrera, llenos de libros viejos, infolios monumentales, añosos pergaminos que nadie tocaba, en los cuales ninguno ponía mano, y que estarían hechos polvo. Y cuenta que, según me dijo cierto día Castro Pérez, ¡valían mucho, mucho, mucho!
—¡Nada, joven!—repetía el abogado acariciándose el abdomen.—En esos libros está la ciencia. Todo lo que ahora priva lo encuentra usted allí. En esos librotes que ve usted allí, tan desdeñados por los eruditos a la violeta, es donde beben los sabios de hoy cuanto hay de bueno en sus flamantes teorías, que es poco. ¡Y luego nos presentan sus novedades, muy orondos y pagados de sí! Aquí viene muy a pelo lo que dijo un músico célebre de un innovador. En todas esas sabidurías de los abogados de hoy no falta lo nuevo, ni lo bueno.... Pero... ¡ni lo bueno es nuevo, ni lo nuevo es bueno! Sí, joven; no hay que tomarlo a broma o a engreimiento mío con las cosas antiguas: en esos pesados volúmenes está la ciencia, la verdadera ciencia.
Casi en el centro del gabinete, una mesa, una gran mesa con su cubierta de paño verde, que caía hasta cerca del suelo, dejando ver los pies del mueble, unas garras de león o de grifo que hincaban en sendas esferillas las pujantes uñas, como en mísera presa famélico milano.
Cargada de legajos y mamotretos, aquella mesa característica no tenía espacio libre en su ancha superficie. Detalle fastuoso de aquel cerro de papeles: valioso tintero de plata, (sin uso, porque Castro Pérez se servía de uno de plomo) un verdadero tintero colonial, de oidor enriquecido, o de canónigo próximo a obispar, con una campanilla que le servía de tapa.
De entre aquella cordillera de olvidados expedientes, de los cuales hasta sus dueños habían perdido el recuerdo, y aglomerados allí por la contumaz procrastinación del ilustre Papiniano villaverdino; de entre aquella balumba de papeles amarillentos y polvorosos surgía un crucifijo, un cristo de talla, hecho en Guatemala, al decir de don Juan. La divina imagen, fija en el madero con cuatro clavitos de plata, se me antojó, en tal sitio, oportuno signo de resignación. Desencajadas las facciones, pálido el rostro, amoratadas las sienes, afilada la nariz, los ojos mortecinos, los labios entreabiertos por la agonía, me pareció que dirigía a los mamotretos echados en olvido, dolorosa mirada de extraña compasiva piedad.
El único mueble moderno que allí había era una poltrona de caoba, obsequio de algún cliente agradecido. En ella se arrellanaba el jurisperito con gravedad de obispo en misa pontifical.
Cerca de la ventana, sobre un tapete empalidecido, dos «butaques» medellineros, de cuero resobado y lustroso, y un gran sillón, incomparable para dormir la siesta. Los visillos de la vidriera, en un tiempo blancos, tenían hoy color de ceniza húmeda, y en sus pliegues eran visibles los estragos de la polilla.
Frontero a la ventana, encima de una mesa, entre dos jarrones de porcelana, un reloj de cristal, una lira, con la esfera de cobre dorado y las cifras esmaltadas de azul, bajo roto fanal cuyas partes estaban cogidas con lañas de papel. La forma de aquel reloj recordaba las aficiones poéticas del jurisperito. Parado, siempre mudo, siempre señalando la misma hora, me parecía aterrador como la eternidad.
Entre un estante y la pared estaba otro reloj de pesas, en larga y estrecha caja de ébano, siempre andando, siempre arreglado. Previo un sordo gruñido de sus intestinos de cobre, soltaba un repique de cien campanillas de timbre agudo y disonante, y luego con voz grave y solemne daba la hora: ¡tón! ¡tón! ¡tón!...
Yo, al ver aquellos relojes me decía: Uno para los clientes, el de pesas; otro, el de cristal, para el señor licenciado.
A la derecha, junto a la ventana, un cuadro atribuído a Cabrera: San Juan Nepomuceno, vestido como un canónigo angelopolitano, presentando, asida con el pulgar y el índice de la mano derecha, una cosita, roja como fresa estival, la lengua sanguinolenta, acabadita de cortar. El rostro del mártir me causaba risa; era una carita de tonto, pálida, risueña, sin majestad, sin nobleza, sin la expresión augusta que corresponde a santo tan ilustre.
A la izquierda, en un marco dorado, bajo un cristal verdoso y orlado de oro sobre fondo negro, un retrato de don Antonio López de Santa-Anna, de gran uniforme, al cuello la cruz de Guadalupe.
Uno igual había en mi casa. La buena de mi tía Pepa le relegó al cuarto del baño.
—¡Allí está bien!—decía, cuando le hacíamos notar la profanación.—¡Allí, allí está bien! ¡A ese maldito viejo debemos todas nuestras desgracias!
A eso de las diez comenzaron a llegar los clientes. Primero, una logrera irascible que se fué echando chispas, muy quejosa del abogado; después unos indios que entraron tímidos y respetuosos, con el sombrero entre las manos, vestidos de limpio, al hombro el zarape purpúreo.
Traían para don Juan un par de pavos. ¡Qué pavos! Que ni de encargo para un mole en los callejones de Barrio Viejo el día de Difuntos.
Habló el más listo.
—«Aquí te lo trais el guajolotito de la ofrenda para el siñor licenciado»....
Alguien me dijo después que aquellos hijos de Motecuhzoma eran ediles de un pueblo cercano, clientes de don Juan en un lite de quince años, para recuperar una dehesa y una faja de monte.
Grato pasatiempo diario fué para mí la tertulia que se reunía todas las tardes, dadas las cinco, en el despacho del jurisconsulto. Concurrían de ordinario en aquel sitio, el doctor Sarmiento (a menos que los deberes de su profesión se lo impidieran), don Cosme Linares, y el escribano Quintín Porras. Este era el alma de la tertulia por lo bullicioso y decidor. Inteligente, instruído, perspicaz, oportuno, hacía que le oyéramos sin darnos cuenta de las horas que pasaban. Recibió el título a mediados del 67; había estudiado en Villaverde, en Pluviosilla y en México. Leía mucho, y aunque joven, y al parecer ligero, tenía grande afición a los estudios serios; gustaba de las ciencias eclesiásticas, y siempre andaba a vueltas con la Moral y la Teología. Había que escucharle cuando soltaba la sin hueso. Le dominaban dos pasiones: la de controvertir y disputar, y otra, muy dulce y pacífica, el tresillo nocturno en casa de Sarmiento, con el P. Solís, don Cosme, y algunos más. Baltronero como el mejor, a causa de la vehemencia de su carácter, cuando tomaba la palabra era imposible cortarle la hebra del discurso. Cuando él peroraba nadie metía baza; era capaz de discutir con el lucero del alba, y hasta con los moradores de ultra-tumba. Cierta vez,—así lo cuentan en Villaverde,—el amigo Porras fué llevado a un círculo espiritista, con visos de lógia masónica, fundado recientemente por don Juan Jurado, un «huizachero» de Pluviosilla. El gran círculo, centro de teósofos y de libres pensadores, formando al uso del liberalismo más avanzado, era por aquellos días piedra de escándalo para los piadosos timoratos villaverdinos, y dió quehacer y congojas al Cura y a sus vicarios, y mucha tela para sermones al bueno del P. Solís; y, qué más, hasta puso en manos del «pomposísimo» la pluma gloriosa del apologista. Los individuos de la sociedad católica fundaron un periódico, «La Era Cristiana», que, sea dicho de paso, y repitiendo las palabras del dómine, «es el papel que habla más alto en favor de la cultura villaverdina». Le redactaba don Román, ayudado por el exclaustrado y por Castro Pérez. Porras no pudo refrenar sus bríos, y se metió a periodista, y publicó en «La Era» unos articulillos con mucha sal y pimienta y mucho sí señor, enderezados a impugnar las nuevas y perniciosas doctrinas. Mucho me dieron que reír los articulitos de Porras, quien, bajo el seudónimo de «Canta Claro», hizo gala de sus saberes y dió cada felpa a los ardorosos discípulos de Allán-Kardec, que Dios tocaba a juicio.
Los del bando espiritista no se quedaron callados, y a su vez sacaron un papel, rotulado «La Nueva Revelación», en el cual trataron a los de «La Era» poco menos que como a cafres o negritos del Congo. Porras, especie de Veuillot villaverdino, cobró alientos, apuró su ciencia, y extremó sus sátiras contra los que él llamaba «destructores de la unidad religiosa de la blasonada Ciudad». Se armó el zípizape; Villaverde tuvo con qué entretenerse cada domingo, y las cosas subieron a tal punto que a poco se llegan a las manos los exaltados contendientes. El Cura, persona muy juiciosa y prudente, puso paz en ambos ejércitos, y la budística población volvió a su calma y tranquilidad habituales.
Antes de que las cosas llegaran a tal altura, Venegas, presidente del nigromántico senado, supo o sospechó que «Canta Claro» era mi amigo Porras, y acometió la empresa de llevarle al círculo para que presenciara las maravillas que allí se «producían». Sacó el cuerpo mi don Quintín; pretextó ocupaciones; se negó a tratar del asunto, como no fuera en los periódicos; pero Agustín perseveró en la empresa, y... la curiosidad pudo más en el ánimo del improvisado escritor que las censuras de la Iglesia. Porras fué llevado a una reunión extraordinaria, especialmente convocada para que el incrédulo «Canta Claro» saliera de allí vencido «por los hechos». Así lo dijo en varios corrillos el sabihondo Jurado que era el más fanático de la cohorte nigromántica.
Allí tuvo que habérselas mi amigo con el mismísimo Voltaire. El célebre escritor no tardó en acudir al llamado de la pitonisa, y ésta escribió bajo la influencia del evocado espíritu, en castellano de gacetilla, y en estilo difuso y pesado, semejante al de los redactores de «La Nueva Revelación», no sé cuántas perrerías luteranas, contra la confesión auricular.
Es fama que al oirlas saltó Porras en el asiento, como lanzado por un resorte, y pidió la palabra para decirle a Voltaire cuanto era del caso. Echóle en cara su mala fe, las contradicciones de sus escritos y su desprecio para con la nación francesa; citó textos del mismo Voltaire que decían de la confesión cosas muy distintas de las que ahora repetía, y acabó, con grandísimo escándalo de los sectarios, por negar que fuese Voltaire quien hablaba por boca de la pitonisa.
—¡No!—exclamó.—¡Voltaire era un gran escritor! ¡Cómo pocos! Yo no sé si poseía el castellano, pero si así era, como supongo, no escribiría tan mal la hermosa lengua de Guillén de Castro, de Lope de Vega y de Ruiz de Alarcón. Sin duda, caballeros, que un espíritu chocarrero se está burlando de todos nosotros.
Y dijo, y tomó el sombrero, y se retiró, sin que nadie pudiera detenerle.
Mucho se habló en Villaverde del incidente. Desde entonces, si mentáis al escribano, os dirán todos:
—¿Porras? ¡Si es capaz de disputar con los difuntos!
Correctamente vestido de negro, albeándole la camisa, desaliñado el calzado y muy peinada y brillante la profusa barba, era un tipo de los más simpáticos; pero más simpática aún era su charla. Conocía muy bien a Castro Pérez; se complacía en hacerle rabiar, y cuando éste iba poniéndose mohino le calmaba con un chiste o con una frase halagadora.
Los primeros días me le encontraba yo en la esquina, y pasaba sin saludarme; después solía decirme, entre afable y sereno: «¡Adiós, joven!» Más tarde, cuando conversé con él en el despacho, se mostró conmigo cariñoso y sincero. Le oí, y quedé encantado de su charla. Por gozar de ella procuraba yo retardar el trabajo, aquellas copias de los alegatos de Castro Pérez, difusos, cansados y fastidiosos, que me tenían por largas horas pegado a la mesa. Castro no dejaba salir de su casa un escrito suyo si no iba puesto en limpio por el amanuense. Tengo entendido que sabedor de que sus conocimientos gramaticales eran pocos, temía soltar una faltilla ortográfica que hiciera reir a sus enemigos y amenguara su bien sentada reputación de sabio y profundo conocedor de las humanas letras.
Volvamos a mi amigo Quintín. No tenía humos ni vanidades, y lo mismo trataba al rico que al pobre, al discreto que al tonto. Llegaba, y parado en la puerta, bajo el carcomido dintel, se detenía atusándose el bigotazo. Al verle yo, se inclinaba, quitándose el sombrero, me dirigía correcto saludo, siempre acompañado de una picante alusión a la disputa de la víspera, y luego, en voz baja me decía:
—¿Está el tío?
El tío era el abogado. Así llamaba a un superior cuando hablaba de él con quienes le estaban sometidos.
Tomaba asiento en el banco monacal. A poco, después de ofrecerme un tuxteco y de encender el suyo, se soltaba:
—¿No ha venido Linares? ¿No ha venido el gran tartufo? ¿Qué dice el doctor? ¿No pasó por aquí esta mañana? ¡Tal para cual! El uno, hipocondriaco, quejándose todos los días de una nueva enfermedad; el otro, listo para recetar y sacar los pesos al don Cosme. Entre los tacaños, Linares.... ¡Las tenazas de Nicodemus!
Porras era maldiciente; pero tenía una cualidad muy rara en los murmuradores: no calumniaba ni ofendía. Por lo menos nadie se daba por lastimado. Con una gracia particular y cierto no sé qué donoso y chispeante, provocaba a reir, por mucho que de ordinario alzaran ámpulas sus censuras. La víctima reía y quedaba desarmada, y ni replicaba mohina ni respondía disgustada.
Pronto estimé a Porras en cuanto valía; no tardé en medir, aquella nobleza de corazón, aquella sencillez de alma que parecía opuesta a toda acritud, y que, sin embargo, era ingente en mi amigo; sencillez ingenua, infantil, que se manifestaba a cada minuto en burlas y censuras de cuanto parecía injusto y merecedor de vituperio. Quintín decía cada verdad que temblaba la tierra, cada verdad tamaña como un templo, y ni sus amigos ni las personas a quienes tenía en subida estimación escapaban de sus filosas tijeras. Tenía algo, mucho, del amigo ingenuo que nos ha pintado a maravilla Edmundo de Amicis en uno de sus libros más hermosos; de ese cruel amigo que nos domina desde el primer día, que nos subyuga, que nos hace sus esclavos, sin que nos sea dable rebelarnos en contra de él; que con una frase nos parte medio a medio, y que, riendo, del modo más natural, en presencia de todos, sin discreción ni consideraciones de ninguna especie, nos dice lo que no queremos que nadie nos diga, o que a propósito de una debilidad o de un afecto que ocultamos con el mayor empeño, nos lanza un chiste que penetra en nuestro corazón como la hoja de un puñal; amigo contra el cual no podemos alzarnos indignados por duro que sea con nosotros, ya porque somos impotentes para replicarle de modo que nos asegure el triunfo, ya porque, a pesar de todo, le estimamos y le amamos por sus muchas cualidades. Quintín Porras,—no le venía mal el apellido—poseía el don de penetrar con la mirada en lo más hondo de la conciencia ajena. Caía en ella como el buzo en el mar, como buzo que se sumerge hasta apoderarse de la concha. La asía, no la soltaba, y salía luego a flote, pregonando su victoria. Sin pararse en pelillos descubría el secreto sorprendido, haciendo de él fisga y chacota. En ocasiones nos sacaba los colores al rostro. Ganas daban de contestarle con un revés o con un insulto atroz; pero Quintín tenía siempre una sonrisa, un chiste, una frase cariñosa para calmar la tempestad. Paraba el golpe, y no había más remedio que tomar a broma el incidente, reir, dar un abrazo a quien momentos antes hubiéramos estrangulado de muy buena gana, y seguir oyéndole.
Nadie como Porras para dar un buen consejo; ninguno mas discreto y atinado para el arreglo de un asunto grave; nadie como mi amigo para hacer un beneficio, sencilla y noblemente, del modo más natural, sin lo repugnante y forzado que tienen en Villaverde la abnegación y el desprendimiento.
Buen contraste hacía Porras con Castro Pérez y con don Cosme. El primero: un pavo vanidoso, engreído con su fama, pagado de su saber, de su crédito y de su dinero, atascado en el pantano de su prosopopeya jurídica; el segundo: larguirucho, cetrino, amojamado, con aspecto de sacristán, célibe por egoismo, alardeando a todas horas de timorato y concienzudo, discreto y medido, paciente y culto. ¡Paréceme que le veo sentado en el «butaque», con la pierna cruzada, preso en la estrecha y perdurable levita, puesto en las rodillas el gran pañuelo de algodón, de color indefinible. A nadie contrariaba; con nadie reñía; tenía el talento de saber callar, siempre temeroso de que le conocieran, empeñado en ser un arcano para todos, sonriendo, poniendo paz, tratando de conciliar sus deseos y sus malas pasiones con los preceptos de la moral más severa, el cumplimiento de la ley divina con la utilidad y conveniencia propias. El rostro de suaves líneas; los labios delgados; la nariz afilada; el mentón saliente y azuloso; la voz fina, aguda, de timbre dulzarrón. Esto le pinta maravillosamente: se cuenta en Villaverde, que nombraron albacea de un clérigo rico, que dejó largos los cien mil del águila, desempeñó con singular actividad el pesado encargo. Dicen todos los villaverdinos que el piadoso clérigo señaló una fuerte suma para que su albacea mandara decir mil misas. Mil pesos legó para ello el testador y Linares se dijo:—«Aquí mil misas me costarían mil pesos. Haré que las digan en Italia. En Roma es corto el estipendio, una lira...»—y así lo hizo, y se aplicó el sobrante en pago de sus buenos servicios.
Era de ver cómo se divertía con él y con Castro Pérez el amigo Porras. Los viejos se instalaban en los «butaques». Quintín permanecía de pie, moviéndose de aquí para allá, atusándose la barba o retorciéndose el bigote con beatífica dulzura. Solía poner a discusión un punto teológico o una cuestión de Derecho; a veces refería un cuento carminado. Si era lo primero, luego saltaba el abogado, que se decía muy fuerte en tales asuntos, y allí era aquello de citar autores y el oponer razones que Porras desbarataba de un soplo. Solían ser de aquellas que algunos llaman de «porque si», y había que oír al escribano. Si eran buenas, mi amigo argumentaba con sofismas que sus compañeros no acertaban nunca a distinguir; si eran vacías y fuera de propósito, Porras recurría a la sátira para quemar a los buenos señores.
Los cuentecillos venían al fin. Castro Pérez no se alarmaba, antes parecía oirlos con interés; pero Linares montaba en Júpiter, o movía la cabeza como repitiendo:—«¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Es usted atroz!»
Yo, desde la pieza contigua, lo oía todo, me reía a carcajadas y gozaba de la tertulia lo que no es dado imaginar.
A las seis me iba yo a la plaza para oír a la señorita Fernández; pero cuando la discusión se prolongaba hasta las siete, me hacía yo el sueco y me quedaba oyéndola.
Un día Quintín estaba de vena. Se hablaba de las costumbres de Villaverde. Porras las censuraba con la mayor acritud; el abogado las defendía, y Linares decía que habían variado mucho, y que él no se explicaba el cambio de ellas.
—Veamos claro;—decía lleno de fuego el amigo Quintín,—veamos, don Cosme; veamos claro, don Juan: ¿se quejan ustedes de que hay en nuestra tierra muchos jóvenes holgazanes? Tienen ustedes razón; los hay, y son más de los que ustedes suponen. ¿Lamentan ustedes la corrupción de los «villaverdinos» («villaverdinos» con perdón de usted), que crece más y más cada día? Pues voy a explicar la causa de todo eso. ¡En dos palabras! ¡En dos palabras! No; en dos palabras no; pero veré de explicarlo brevemente.
Encendió el apagado puro, tomó aliento, se pasó la mano por los bigotazos, y prosiguió en tono dulce, persuasivo, apacible, como si quisiera agradar a sus interlocutores:
—Vean ustedes: el mundo siempre ha sido mundo; corrupción la hubo siempre; por algo mandó Dios el Diluvio. ¿Quién se atreve a tirar la primera piedra? ¿Vamos, quien? ¿Usted, Licenciado? ¿Usted, mi señor don Cosme?
Y los miraba de hito en hito. El abogado se acariciaba el abdómen con cierta complacencia de epulón, y Linares bajaba los ojos humildemente, y enclavijaba las manos larguiluchas y exangües, como diciendo:—«¡Soy un gran pecador!»
—Pues bien: corrupción siempre la hubo, aquí en esta levítica ciudad, y en Pluviosilla, y... vamos, ¡en todas partes! Vagos y ociosos no faltan en parte alguna. Ahora bien: ¿por qué son tantos en Villaverde?
Don Cosme movía la cabecilla y hacía un gesto de duda, para decir:—«¡No lo sé!» Castro Pérez se componía las gafas.
—Voy a decirlo, ¡porque en esta tierra no tiene porvenir la juventud! ¡Porque los horizontes son obscuros! Y todos, usted, don Juan; y usted, Linares; y yo; todos los villaverdinos, sin excepción alguna, nos empeñamos en cerrar a los jóvenes el camino de la prosperidad. ¡Esto es lo cierto!
¿Dudan de ello? Vamos al grano; dígame usted, mi señor don Juan, hágame el favor de decirme: ¿cuánto gana ese muchacho que tiene usted aquí, y que trabaja de la mañana a la noche? Veinte pesos al mes. ¡Y me parece mucho! ¿Cree usted que con eso pueda vivir?
Don Juan iba a contestar:
—Pero, amigo don Quintín....
Este le quitó la palabra:
—¿Tendrá con eso lo suficiente para comer, vestir, pagar casa, y subvenir a las necesidades de su familia? No, ¡claro que no! Con esos veinte pesos, o quince, o diez, o menos, que eso ganará, porque usted no peca de pródigo, no le alcanzará para comprarse un par de botines. Cuando más para sostener ese lujo de corbatas chillonas con las cuales anda tan majo, rondando la casa de la señorita Fernández....
Le oía yo desde la otra pieza, y sin embargo, me sonrojé. Me pareció que tomaban a prodigalidad que gastara yo corbatas bonitas, como si eso me hiciera merecedor de castigo. Lo de que rondaba yo la casa de Gabriela Fernández me hizo reir. Todos lo decían en Villaverde, pero no era verdad. Me gustaba la rubia, a qué negarlo, pero nada más; mi corazón era de Angelina.
—Pues bien,—continuó Porras—y qué tiene eso de extraño? Gasta lindas corbatas.... ¡Es natural! ¡No había de usar harapos de seda, como ese pañuelo raído y sempiterno que lleva usted al cuello, a manera de dogal, amigo don Cosme! No hay que divagar. Sigamos con el capítulo primero. Pregunto: ¿de qué viva ese joven? ¡Pues de lo que en su casa le dan!
Sentí ganas de entrar en el gabinete de Castro Pérez y estrangular al escribano, el cual siguió diciendo:
—¡No puedo hacer otra cosa! ¿En qué puede ganar más un chico que acaba de salir del colegio, y que vive, acaso por necesidad, en esta ilustre y magnífica Villaverde? Pues así como Rodolfo viven todos los muchachos villaverdinos. Muchos no tiene en qué ocuparse. Los que gozan de un empleo ganan poco, tal vez quien trabaja más tiene sueldo más corto. Usted, don Juan, no se dejaría ahorcar por diez o doce mil duros; tiene usted magníficas entradas, porque los pleitos y los chismes producen la plata, pues, bien, así fuera usted más rico que el mismísimo Creso, no le subiría el sueldo a ese pobre muchacho. Eso que hace usted es lo que hacen todos aquí, ¡todos! Cuántos conozco yo, personas ricas, podridas en plata, que reciben en su casa a ésto o al otro joven.... De meritorios, por supuesto que de meritorios, y en dos o tres años no les pagan un real. No les dan nada, nada, no señor, que bastante tienen los infelices con el honor de servirlos. Pero al cabo llega un día en que la víctima ya no quiere trabajar de balde, se aburre de hacer méritos, y tímida y temorosa solicita respetuosamente que le señalen sueldo, sueldo, aunque sea corto. Entonces, ¿saben ustedes lo que sucede? Pues entonces con cualquier pretexto le despiden, o le ponen en condiciones tales que le obligan a tomar el portante. ¿Se va? ¡No hay cuidado! ¿Hace falta el meritorio, que era muy útil y muy cuidadoso de los intereses de su jefe? ¡No importa! Ya caerá en la red otro meritorio, otro infeliz, otra victima.... El pobre mancebo que sirvió fielmente dos a tres años se va a la calle. Necio de él, que, en su candorosa necedad, creyó que alguna vez serían recompensados sus trabajos, si no con dinero, sí con estimación y cariño. ¡Pobre tonto que tuvo la esperanza de encontrar allí brillante y risueño porvenir, trabajo para toda la vida, modesto bienestar! Se va.... ¡Quiera Dios que salga de allí con la reputación intacta! El jefe, para evitar hablillas y censuras, se disculpará fácilmente. ¿Saben ustedes cómo? Dirá que el pobre meritorio metía la mano en el cajón; que vestía bien, que frecuentaba los teatros.... ¡Qué ironía! ¡Los ¡teatros de Villaverde! ¿De dónde salía dinero para todo esto? ¡Pues ya lo sabe todo el mundo! ¡Del cajón! Hay otro medio más expedito. ¿Cuál? No hablar del asunto. ¿Preguntan por qué se fué el meritorio? Pues no hay más que hacer un gesto intencionado, fingir una sonrisa despreciativa, discretamente maliciosa, que lo diga todo. ¡Mentira y calumnia! La madre y las hermanas del pobre meritorio trabajaban para vestir al muchacho. ¡Cómo había de ir al establecimiento hecho un pordiosero! Esta es la verdad: creían, como el muchacho, que el mancebo estaba en camino de ganar el oro y el moro. «¡Cómo el jefe lo quiere tanto—dirían pronto le señalará sueldo, y buen sueldo! Entonces será otra cosa».
—Pero....—repuso Castro Pérez.
—¡Por Dios, Don Quintín!—exclamó don Cosme.
—¡No hay pero que valga!—continuó el escribano.—¡Esa es la verdad! ¡La pura verdad! ¡Eso pasa todos los días! No se alarmen ustedes, que falta lo mejor. Sale el pobre muchacho de aquella casa, y sale con el crédito perdido, y, como es del caso, no halla empleo. Espera encontrarle más tarde, pero el dichoso día, no llega nunca, y como ya se acostumbró a que le mantengan los suyos, y perdió el ánimo y toda esperanza de medro, se echa a vagar, a vivir de ocioso; se envicia, se corrompe, se resuelve a entrar en cualquier establecimiento donde trabajará mucho y ganará una miseria, casi nada, y entonces, ¡entonces sí que no responde de su conducta! Ahora vamos al punto segundo ¿Sabe usted, don Cosme, por qué los jóvenes de Villaverde no son un modelo de buenas costumbres? Pues... por la sencilla razón de que aquí no hay trato social; porque aquí ni los hombres tratan a las mujeres ni las mujeres a los hombres. Viven separados los sexos. Nada más a propósito para que se corrompan las costumbres que la soledad y la tristeza «villaverdinas», (con perdón de usted); nada más a propósito que la separación cenobítica de los sexos. Por la noche nadie sabe qué hacer de su persona. ¿Hay aquí bailes, tertulias, teatros? ¿Reciben las familias? ¡Qué han de recibir! A las ocho de la noche se encierran a piedra y lodo, y las que no lo hacen.... Pase usted, y verá cómo están las niñas durmiéndose en la sala, muriéndose de fastidio y desesperación. ¡Separe usted los sexos, y ya verá usted, ya lo verá! Por lo pronto se llevará Satanás a los del género masculino.... Después.... ¡Omito el cuadro! ¿Una boda? ¡Cada veinte años...! ¡Y con razón! Si los chicos y las chicas ni se conocen ni se tratan. Los muchachos no tienen en qué pensar, y como no han de ir a jugar tresillo con nosotros, se van por esos mundos de Dios, o del Diablo, y... ¡ustedes saben lo que sigue!... Y he dicho y preguntado más que Ripalda, y aquí paz y después gloria! Amén.
Gruñó el reloj de pesas, y soltó el repique de sus campanas disonantes. Eran las siete de la noche. Tomé el sombrero y me dispuse a salir antes de que acabara la tertulia. Al irme oí que Porras decía:
—Vamonos. Ya estamos en tinieblas, y el buen amigo don Juan es tan avaro que no quiere gastar en una vela; por eso nos tiene a obscuras. ¡Viva el obscurantismo!
Mi entrada en el despacho de Castro Pérez fué para mi tía Pepa el colmo de la dicha, no sólo porque allí ganaría algunos duros su pobre sobrino, sino porque creía, en su candorosa sencillez, que dados el crédito y la buena posición del abogado, éste aseguraría mi porvenir. Se mostraba contentísima la buena señora e iba diciendo por todas partes:
—¿Ya saben ustedes? ¿No lo saben? ¡Estamos muy contentas! Rodolfita está colocado en el bufete del señor don Juan. ¡Ahora sí que se acabaron las penas y las dificultades! ¡Ya el sobrino tiene un buen sueldo, y, si Dios quiere, me quitaré de lidiar con la chiquillería!
Pero la enferma veía las cosas de otro modo.
—Estoy contenta; sí, porque de algo a nada... ¡algo es algo! Tú mereces más, mucho mas. No es justo que trabajes así, todo el santo día, ¡por tan poco dinero! Pero, ¡qué quieres! Así es todo en Villaverde. Digámoslo claro: todos quieren que los demás les sirvan de balde. Confórmate, Rorró, y procura cumplir con tus obligaciones, para que si mañana es necesario que te ocupes en algo que te produzca más, no tenga Castro que decir de tí lo que yo le he oído decir de otros muchachos.
Desde el día en que entré a servir al jurisconsulto me propuse vivir aislado, lejos de los chismes villaverdinos que ya comenzaban a disgustarme, así es que a las horas de descanso me encerraba en casa, a leer o a conversar con Angelina, y únicamente los domingos por la tarde me echaba a vagar por los callejones, o me iba a pasar dos o tres horas en las orillas del Pedregoso o en las verdes laderas del Escobillar, de donde volvía cargado de helechos y flores campesinas.
Angelina se mostraba amable y cariñosa conmigo, pero pronto pude observar que no gustaba de quedarse sola a mi lado, antes, por el contrario, huía de mí como temerosa de un peligro. Sin duda obedecía prudentes consejos de su confesor el buen P. Solís. Aquel despego de la hermosa niña avivaba en mi alma, de un modo terrible, la pasión que la belleza y las cualidades de la joven habían encendido en mi, y que mi tía Pepa procuraba fomentar.
Cuando por las mañanas, al salir de mi cuarto, buscaba yo a la gentil doncella, y esperaba encontrarla en el comedor, me hallaba yo a Juana, muy engestada, y mohina.
—¿Qué hace usted aquí?
—¡Estoy barriendo! Esto no es de mi obligación, pero como la niña no quiere hacer este quehacer, aquí me tiene usted....
Por la noche, en torno de la mesa, mientras mi tía Pepa y Angelina hacían aquellas hermosas flores que han dejado perdurable fama en Villaverde, me instalaba yo, triste y contrariado, en un sillón, cerca de ellas, y sin decir palabra me engolfaba en la lectura de un libro ameno. La enferma estaba ya en el lecho, y la anciana y la joven trabajaban hasta media noche.
—¿Qué te pasa?—solía decirme tía Pepa.—¿Qué tienes que así estás como pajarillo en muda?
—Nada tía. Este libro que me tiene interesado y lleno de curiosidad.
Angelina conversaba de cosas indiferentes, pero a cada instante clavaba en mí una mirada llena de ternura. Yo habría deseado decirle: «Angelina, mi dulce Angelina, óyeme: ¿por qué huyes de mí? ¿por qué te muestras indiferente y desdeñosa con quien te ama? Antes no eras así; antes.... Te amo, Angelina, te amo. No puedo ofrecerte una fortuna, no puedo brindarte riquezas.... Nadie sabe mejor que tú que soy pobre y desgraciado. Tú has sido desdichada también. Pues amémonos, amémonos, pero no como dos hermanos. Tus ojos, esos hermosos y brillantes ojos, húmedos por las amargas lágrimas de la orfandad, me dicen que me amas. En vano pretendes ocultarme que vives para mí; es inútil que te empeñes en esconder así ese secreto de tu corazón. ¿No ves que a cada momento te traicionan tus miradas? El cielo nos ha reunido bajo el mismo techo, como para decirnos: ¡Amaos! ¡Amaos! Y te amo, dulce y buena niña; te amo con la plácida ternura de los primeros años de la vida. ¿Temes? ¿Por qué, mi dulce niña? ¿Sabes acaso que hace mucho tiempo me robó el corazón una chiquilla graciosa y bella? ¡Ah! Piensa que ese amor fué un delirio... un sueño fugitivo, algo así como esos alcázares de nubes, palacios de plata que forma el viento de la noche en la serena inmensidad de los cielos, brillantes edificios que duran un instante, y luego se desvanecen, dejándonos ver un reguero de astros. Mira: ese amor, alegría venturosa de mis primeros años juveniles, pasó para siempre. La que despertó en mi alma eso sentimiento, es ahora esposa y madre; es feliz, y su felicidad me tiene contento y satisfecho. Acepta el amor que te ofrezco, Angelina; noble, sencillo, puro, ese amor renueva en mí la plácida ilusión de los quince años, tímida flor de pélalos embalsamados que se abre al rayo apacible de tus miradas, regada con el llanto de tempranos infortunios. ¿Eres desgraciada? Yo también lo soy. ¿Eres huérfana? También soy huérfano. El cariño maternal no ungió nuestra frente con sus besos envidiables. Ámame. Nada puedo ofrecerte de cuanto el mundo codicia y aplaude, ni riquezas, ni poder, ni gloria. Pongo en tus manos mi corazón, mi pobre corazón trémulo de amor.
Al dejar el libro en que leía yo, levanté los ojos para mirar a la doncella. ¡Nunca más hermosa! Vestía ligero traje de muselina, y estaba graciosamente envuelta en un rebozo que cruzándose flojo y llena de pliegues en el pecho de la joven dejaba caer hacia atrás, sobre los hombros, las flecadas puntas. La luz de la lámpara daba de lleno en el rostro de la doncella, en aquel rostro pálido y melancólico, doblemente interesante bajo los negros cabellos. Angelina armaba un ramillete de fantásticas flores de papel de plata, de esas que presentan tan buen aspecto en los altares, y que son, desde hace algunos años, indispensables en toda fiesta religiosa, en toda función clásica. Visitad en Pluviosilla la iglesia de Santa Marta, y veréis qué aspecto tan hermoso presenta el templo con esos adornos, con esa floración metálica que parece robada de los jardines de los gnomos. La joven iba disponiendo los tallos floridos en una varilla larga y flexible. En el extremo superior un grupo de azucenas rodeado de espigas; abajo de éstas, a cada lado, grandes malváceas de anchos pétalos, y en seguida estupendas rosas de apretado seno, capullos vigorosos, hojas de lirio gráciles y flexibles.
Cuando Angelina hizo el último nudo y cortó el haz de pita floja, y lió el tallo con una tirilla de papel de China, alargó el brazo para observar a la distancia el efecto del ramillete. Miróle largo rato, y luego compuso las flores que no le parecían bien colocadas, encorvando los alambres, o dando con breve toque de sus afilados dedos, gallardía y expresión a las corolas.
—¡Vaya!—exclamó.—¡Hemos concluido! El P. Solís quedará contento.
Y volviéndose cautelosamente para ver si estábamos solos, agregó:
—¿No lee usted ya?
—Ha tiempo que cerré el libro.
—¿Qué hacía usted?
—Verla a usted.
—¿Verme?
—Sí; admirar tanta belleza....
—¿Tanta belleza? Parece que el señor don Rodolfo se ha vuelto galante....
—¡Ay, Angelina!—exclamé poniéndome en pie.—¡Es preciso que esto tenga término!...
La joven comprendió al punto lo que iba yo a decirle, y se puso trémula, asustada, roja como una amapola. Me acerqué de puntillas, y apoyado en el respaldar del sillón, me incliné, y en voz baja le dije al oído:
—Angelina: ¡la amo a usted! ¡Me muero de amor!...
No me contestó; llevóse las manos al pecho, y fijó la mirada en una cestilla que tenía delante.
—Angelina...—supliqué.
¡Silencio! ¡Silencio horrible! La emoción la ahogaba. Oía yo los latidos de su corazón.
—Angelina, una palabra.... ¡Una palabra, por piedad!
—No quiero hablar,—me dijo tristemente,—no quiero hablar; ¿no lee usted en mis ojos más de lo que mis labios pudieran decirle? ¡A qué negar lo que ya sabe usted! ¡A qué ocultar, Rodolfo, que hace mucho tiempo que le amo! ¡A qué negar lo que mis ojos le han dicho tantas veces!
Apartó los ramilletes que tenía delante, y ocultó el rostro entre las manos.
Sonaban en aquel momento las doce en el viejo reloj de la sala, y tía Pepa, que andaba en las piezas interiores, se presentó en la habitación.
—¿Acabaste ya?
—¡Ya! Vea usted....
—Mañana, hijita. Es preciso madrugar. ¿No dices que quieres ir a las misas de aguinaldo? ¡Yo también, yo también quiero ir!
—¡Ni quien se acordara de eso!
—¡Rodolfo no irá!—prosiguió la anciana.—¡Bueno es él para levantarse tan temprano! Si tú quisieras, Rorró, irías con nosotras.... Yo no pierdo nunca esas misas; me gustan mucho, mucho. Me parece que soy muchacha. El abuelito nos levantaba tempranito. Con él íbamos todos, menos Carmen, porque siempre fué muy floja. ¡Ya se ve! ¡Se acostaba a las mil y quinientas! ¿Vas con nosotras? Ya no te acordarás de cómo son las misas de aguinaldo.... No son como antes, ¡cuándo! pero verás cómo te gustan. ¿Qué allá en México no hay misas así?
Mientras mi tía hablaba, Angelina puso en orden las cosas de las mesas; cerró cajas y cajitas; las alineó en un extremo, recogió los alambrillos dispersos y tapó el cacito del engrudo para que los ratones no hicieran de las suyas en él. Charlaba la anciana, y yo, más atento a la joven que a la conversación de mi tía, me gozaba en los rubores de la doncella que, medio envuelta en el rebozo, huía de mis miradas como si hubiera cometido un delito. Colocaba Angelina sus ramilletes en una gran cesta y los cubría con un lienzo, cuando mi tía, tocándome en el hombro, exclamó impaciente:
—¡Pero, muchacho, estás ido, o qué te pasa que no oyes lo que te digo!
—Usted dispense, tía—contesté avergonzado, temeroso de que sorprendiera el secreto que me tenía distraído.—¿Misas de aguinaldo? Las hay en todos los templos, y con pitos, sonajas y música de cuerda... mas no para los colegiales sujetos a rigoroso reglamente, condenados a perenne clausura, como si fueran monjitas capuchinas. En el oratorio había misa, pero muy silenciosa y triste. La oíamos soñolientos y desesperados, tiritando de frío. Ahora iré con Angelina y con usted a todas, a todas, para acordarme de mis buenos tiempos. ¿Se acuerda usted, tía Pepilla, de cuando me llevaba usted a las misas de aguinaldo que decía en el Cristo el P. Artega?
—No me hables de eso, hijo mío, ni me recuerdes a ese infeliz que se hizo hereje, protestante, apóstata....
Y desdeñando la conversación cortó la hebra de su charla.
—Vamos, Angelina.... ¡A dormir, que es muy tarde! Carmen te está esperando. La pobrecilla quiere cambiar de postura....
En tanto que Angelina cerraba la puerta de la sala me dirigí a mi recamarita. El viento inundaba la habitación con los mil aromas del jardín, y el amor derramaba en mi alma el perfume embriagante de los años juveniles.
Apagué la bujía, y de codos en la ventana me puse a contemplar el cielo.
Era yo feliz, muy feliz. Mis labios quisieron pronunciar el nombre de Angelina, y sólo dijeron: ¡Matilde!
La dulce niña de mi primer amor ocupaba todavía un lugar en mi corazón.
Aquel recuerdo me llenó de tristeza. Vinieron a mi memoria las alegrías de los quince años, las fugitivas amarguras del primer pesar, la tortura congojosa del primer desengaño.
¡Mísera humanidad en la cual todo pasa y perece! En ella no persisten ni dichas ni dolores; la más intensa alegría se disipa como la niebla; el afecto de hoy se ve traicionado por el afecto de ayer, afecto que creíamos muerto, y que de pronto revive en el alma fuerte y activo. El dolor, con el cual llegamos a encariñarnos, del cual nos abrazamos perdida toda esperanza de volver a la dicha, deseosos de vivir para él, sólo para él, pasa y se va, huye y no vuelve, nos deja para que brisas de ventura, de una ventura fugaz y efímera también, venga a refrescar nuestra frente y a reanimar el desmayado corazón.
La noche era magnífica, una de esas noches de Villaverde, tibias y benignas, sin nubes ni celajes, en que los astros centellean como diamantes, en que los vientos traen a la ciudad el rumor de los campos adormecidos, los cantares del perezoso río y los gratos perfumes del valle. El agua corría dulcemente por el sumidero del pilón, y en la espesura del jardincillo el «huele de noche» embalsamaba el espacio con el penetrante aroma de sus flores tardías. Al pie de los muros y en torno de la fuente las últimas maravillas prodigaban, como en las noches otoñales, la esencia suavísima de sus caducas corolas. Orión fulguraba espléndido; Sirio brillaba apacible como una lágrima de oro; Aldebarán ardía purpúreo; la cerúlea Capella parpadeaba melancólica, y allá por el Sud, joya sin par de las regiones australes, resplandecía Canopo con irradiaciones azules, blancas y rojas. En suma, hermosísima noche, una de esas noches ante las cuales se dilata el alma y se ensancha el corazón; en que el pensamiento vuela de estrella en estrella, y en que, olvidados de las miserias de la triste vida terrena, quisiéramos volar y subir hasta más allá de los últimos astros, para perdernos y abismarnos en las soledades misteriosas del éter.
Me puse de codos en el alféizar, y allí pasé la noche, solo con mi dicha y mis recuerdos. El constelado firmamento hacía gala de sus pálidos fuegos, la tierra dormía silenciosa, y de cuando en cuando se oía a lo lejos el ladrido de un perro o el canto de un gallo.
Recordé cosas y sucesos pasados; evoqué memorias dolorosas de la niñez, pesares y amarguras infantiles; los tristes días de colegio, las melancolías del primer amor. Uno a uno desfilaron delante de mí parientes cariñosos, fieles servidores, amigos nunca olvidados. Al repasar las páginas del librillo de mi vida me pareció que iba yo recorriendo larguísima y desolada calle, entre dos hileras de tumbas que aquí y allá blanqueaban a la sombra de los sauces y de los cipreses.
La felicidad y bienestar de mi familia en tiempos mejores vino a sonreirme, a lastimar con sus alegres memorias mi dolorido corazón. Antes abundancia, respetos, halagos, lisonjas. Ahora, pobreza, desconfianza, menosprecio, olvido.... ¿Dónde estaban los amigos de mis padres? No quedaban más que dos: el bondadoso médico y el desgraciado dómine....
Me dí a pensar en los días felices de mi primer amor. Entonces surgió ante mis ojos blanca figura de mujer. Esbelta, pálida, vaporosa, ideal, aquella imagen querida venía a recordarme olvidados juramentos, promesas no cumplidas. Triste, doliente, llorosa, parecía decirme:—«Me ofreciste tu alma y tu vida; me ofreciste tu corazón, y se los diste a otra.... ¡Ingrato!»
Y aquella voz tenía el timbre de la voz de Angelina. La visión desapareció arrebatada por una ráfaga del viento matinal que pasó estremeciendo las copas de los naranjos y columpiando los floripondios.
¡Locuras de muchacho! ¡Delirios de ardorosa fantasía! ¡Presentimientos de una alma tímida, de un corazón inconstante!
Sentí anhelo infinito de que aquel amor que llenaba mi alma fuese el último de mi vida; deseo firmísimo de vivir sólo para Angelina, sólo para ella; deseo vehemente de ser bueno para merecer el amor de la modesta niña; para gozar, como de cosa propia, de la hermosura de aquel cielo tachonado de luceros, de las mil y mil bellezas que la noche tenía cubiertas con sus velos, y que dentro de breves horas, al clarear el alba, aparecerían en toda su magnificencia; que sólo a condición de ser bueno me sería dable gozar del supremo espectáculo de la naturaleza, de modo que se me revelaran todos sus encantos, y no fueran arcanos para mí la dulce melancolía de una tarde de otoño, ni la risueña alegría de una alborada de Mayo, ni la serenidad abrasadora de un día canicular, ni la terrífica majestad de la tormenta, cuando, desatada en las alturas, incendia con cárdenos fulgores las cumbres de la sierra.
Creía yo entonces—¡pobre muchacho soñador!—que un orto de fuego sería opaco y brumoso para el malvado; que los lirios del río no tendrían aromas para el perverso; que las selvas acallarían sus músicas y enmudecerían medrosas cuando pasaran bajo sus arcadas, bajo sus bóvedas de follaje, corazones manchados. Creía yo que el verdadero amor era premio y palma de la bondad, y que para amar y ser amados, con amor tan alto como yo le sentía y alcanzaba a comprenderle, elevación sublime, anhelo incesante de perfección, aspiración interminable a lo absoluto, era preciso que el alma se asemejase, por lo inmaculada y pura, a la flor que coronada de rocío abre su intacta corola al soplo cariñoso de los céfiros.
Pasé la noche en la ventana. Orión descendía hacia el ocaso, y el Carro iba ocultando sus estrellas en las profundidades de luctuosa nube que subía lenta y creciente en los húmedos valles de Pluviosilla.
Permanecí largo rato con el rostro entre las manos. El sueño entornaba mis párpados, e iba yo a recogerme, cuando grave y majestuosa sonó la campana mayor del templo parroquial. Tañido, misterioso y solemne que anuncia la llegada del día; que repetido de montaña en montaña dice a los moradores de la serranía que Villaverde ha despertado.
A los ecos del sagrado bronce contestan el río, la selva, los huertos y las aves. Las corrientes del Pedregoso cambian de ritmo; hay en las espesuras preludios corales, amorosos aleteos, y principia por todas partes el movimiento y la vida.
Diríase que los vientos se apresuran a derramar por los valles el aroma de las flores que se abrieron durante la noche.
Los toques de la campana eran pesados y lentos.... Cesaron, y, un instante después, estalló en todas las torres un repique bullicioso y plácido, retozón e infantil, como si convocara turbas escolares, como si los tañedores fuesen angelillos traviesos escapados del cielo.
¡Las misas de aguinaldo!
Oí ruido en la habitación contigua. Tía Pepilla se había levantado, y no tardó en llamarme. Daba golpes en la puerta, y al contestarle yo decía:
—¡Vamos perezoso! Ya está amaneciendo.... ¡Arriba! ¡Ya es hora!... Si has de ir con nosotras, ¡levántate! ¿No has oído el repique?
Y la buena señora reía y bromeaba como una chiquilla.
Aun no cesaba la música de las mil campanas villaverdinas. Las de la Parroquia, graves, solemnes, como un arcediano cuando entona el prefacio en la misa de Corpus; las de San Francisco seriotas, sonando en ritmo circular, rotundo el toque, como en los domingos de cuerda; las de San Juan desafinadas y chillonas; el campanario de la iglesita de San Antonio armaba una algazara sin igual, como en una orquesta platillos y chinesco; en la espadaña del convento de Santa Teresa se volvían locas las campanillas, y el esquilón rajado del Cristo resonaba presumido y vanidoso, a semejanza de un tenor cascado que no quiere retirarse del teatro.
El conjunto era singularmente bello. Aquel repicar vario y caprichoso, sin unidad ni medida, tan distinto del otro con que se anuncian los días solemnes y las fiestas clásicas, tenía algo de la maravillosa música moderna en que parece que los instrumentos van libres, de su cuenta, campando por sus respetos, desdeñando compás y disciplina, huyendo los unos de los otros, pero que de pronto se unen y concuerdan en rara e incomparable harmonía que primero sorprende, luego subyuga, y, por último, nos hace ver bosques silenciosos, regiones celestes sin nubes ni celajes, cerúleos adormecidos mares.
La música de los campanarios caía sobre la ciudad en frescas oleadas y se difundía por el valle, a manera de río desbordado que quisiera escaparse por los barrancos. Allí se detenía un instante, y luego como que se levantaba ansiosa de volver a las alturas, para remontarse a los cielos en pos de los astros que iban palideciendo y borrándose en la ténue claridad del crepúsculo.
¡Qué bien se harmonizaba aquel vibrante vocerío con el despertar de valles y montañas, con los preludios del pueblo alado, con el susurro de las arboledas, con el canto idílico del Pedregoso, con el centellear de los luceros, y con el mugir de las vacadas en el cercano ejido!
No sé por qué temí que la tía Pepilla supiera que no había yo probado el sueño. Deshice el intacto lecho, revolviendo sábanas y colchas; tomé el sombrero y el gabán, y salí al corredor. La anciana y Angelina me aguardaban allí. Tía Pepa muy rebozada con el pañolón; la doncella, caído sobre los hombros el abrigo, dejaba ver su hermosa frente.
—¡Buenos días!—me dijo tímida y medrosa.
Seguro estoy de que se puso roja como una amapola al estrechar mi mano.
—¡Vamos, muchacho... vamos! ¿Qué aguardas? Y tú Angelina: ¿despertaste a señora Juana para que se quede con Carmen?
—Sí, señora.
—Pues vámonos, Rorró, que de aquí a San Antonio ya tenemos que andar. Está lejos, pero allá iremos,—repetía—que allí hay pisos, y sonajas, y panderos, y música de cuerda que toca sones y piezas alegres, y la misa no es larga.... ¡Cómo que la dice el P. Solís!
Tomamos calle arriba, por una acera angosta y desigual. Había que subir penosísima cuesta. La capilla de San Antonio está en el Barrio Alto. Desde allí se goza de un hermoso panorama.
Los farolillos ardían con mortecina luz. Los serenos apagaban sus linternas, y grupos de mujeres y niños iban apresurados hacia el templo. Las madres regañaban a los chicos porque sonaban sus pitos y sus panderetas, como temerosas de que a la hora precisa unos y otras se les quedaran mudos.
Ofrecí mi brazo a la anciana.
—No,—me contestó—¡voy mejor sola! Dáselo a la señorita....
Angelina no le rehusó, pero comprendí que le aceptaba por compromiso. De pronto se detuvo tía Pepa y, sonriendo, nos dijo:
—¡Bonita figura! La vieja siguiendo a los galanes.
Angelina quiso desenlazar su brazo; pero yo no lo permití.
Encontramos nuevos grupos que iban a toda prisa, sin duda para ganar puesto en la capilla. En una esquina topamos con unos «nacateros» que se dirigían al mercado, muy cargados con grandes piezas de carne sanguinolenta. Al llegar a la plazuela pasó delante de nosotros un lechero, jinete en un caballejo, a cada lado un cántaro. Nos saludó respetuosamente. Era joven; bien claro nos lo dijo su fresca y limpia voz:
—Es Mauricio....—dijo Angelina.
—Es el lechero de Santa Clara.... De la hacienda del señor Fernández....—agregó la anciana, dirigiéndose a mí.
Cuando subimos la escalinata vimos que las gentes se agolpaban en la puerta. Aun no abrían los sacristanes, y todos pugnaban por colocarse en buen sitio para entrar los primeros.
La capilla de San Antonio, el «santuario», como la llaman los viejos villaverdinos, es una iglesita de estilo churrigueresco, muy bien dispuesta y situada en lo más alto de una loma desde la cual se domina toda la ciudad.
El cementerio está acotado con una verja que tiene sendas puertas en los tres lados. Cuatro añosos cipreses dan al sitio un aspecto fúnebre, verdadero aspecto de cementerio.
Tía Pepilla no quiso llegar hasta el punto donde los devotos bregaban para abrirse paso, y tomó asiento en el último peldaño de la escalinata.
Reían los mozos, charlaban las doncellas, regañaban las viejas, y la chiquillería iba de un lado para otro, con incesante ruido de cascabeles y de pitos de agua que remedaban a maravilla los gorjeos de un coro de alondras.
Angelina y yo nos acercamos a la verja, vueltos hacia la ciudad. Ya no repicaban en las torres. En cada una de ellas una campanita atiplada, urgente y chillona, llamaba a los fieles.
Aun no despuntaba el día. Los faroles de Villaverde brillaban en las calles obscuras y por encima de los tejados como un enjambre de cocuyos. El cielo menguaba en luces, y una apacible claridad glauca, pura como la atmósfera y plácida como el fresco vientecillo que mecía los cipreses, iba inundando el firmamento. Orión se hundía entre los picos de la cordillera, y la Osa Mayor descendía hacia los valles de Pluviosilla. En la región opuesta vagos albores anunciaban la aurora. La vega toda revivía; el Pedregoso corría gárrulo y cantante, como si sus ondas repitieran quedito la extraña harmonía de los repiques.
El cielo límpido de aquella noche casi invernal perdía poco a poco su inmensa serenidad. Del vago albor que clareaba en las cimas orientales, de las suaves tintas glaucas que todo lo invadían, brotaron lentamente, primero indecisos e indefinibles, luego distintos y bien perfilados, celajes y nubecillas de color de violeta, a través de las cuales vimos que desaparecían las estrellas entre ráfagas de fuego. Las campanitas seguían llamando a misa, el río seguía cantando, y susurraban las arboledas, y venía de las selvas y de las cañadas algo como rumor de lejanas orquestas misteriosas que ejecutaban, allá en la sierra, en lo más recóndito de la cordillera, inaudita sinfonía.
Abrióse, por fin, la puerta de la capilla, y la multitud se precipitó en el sagrado recinto.
De codos en la verja contemplábamos nosotros el espectáculo arrobador de aquel espléndido crepúsculo, el panorama de Villaverde alumbrado por los rojos fulgores del naciente día que incendiaba con reflejos de hornaza los celajes que bogaban en el horizonte.
—Angelina:—exclamé, estrechando la mano de la doncella—¿me amarás siempre, siempre, como yo te amo?
—¡Siempre!—contestó estremecida.—¡Como hoy, como mañana, hasta después de muerta!
A la incierta luz de la aurora, que bañaba en celestes claridades el rostro de Angelina, vi que lloraba, que dos lágrimas rodaban por sus mejillas.
—¡Niña!—gritó mi tía desde los umbrales del templo.—¿Qué haces? ¡Ya empezó la misa!
La joven corrió hacia la iglesia. Las torres soltaron el último repique; el órgano desató sus raudales de místicas harmonías, y a sus acordes solemnes se unió festivo coro de infantiles voces, de gorjeadores pitos, de ruidosas y tintinantes panderetas. La misa principiaba.... El P. Solís entonaba con su vocecilla devota y simpática:
«¡Gloria in excelsis Deo!»
De mi casa al despacho de Castro Pérez. Terminado el trabajo, a eso de las cinco, nada de tertulia en la botica, nada de oir tocar a la señorita Fernández. A mi casita, a mi pobre casita, que me parecía un alcázar. Si acaso, y eso de cuando en cuando, a visitar al dómine o a charlar con Andrés. Los domingos, de vuelta de misa, a conversar con las tías y con Angelina, a leer, a escribir....
Por la tarde al patio. La doncella y yo regábamos las plantas, y luego nos instalábamos al pie del naranjo. Cortábamos violetas y rosas, y nos entreteníamos en hacer ramilletes, empeñado cada uno en que el suyo fuese el mejor. Angelina solía tejer unas guirnaldas en que mezclaba los helechos de un modo maravilloso. Gran variedad hay de ellos en Villaverde, y en nuestro jardincillo crecían de los más lindos. Cerca de la fuente, en las piedras, y en los troncos viejos, se daban algunos que parecían plumas, cintas de seda, tiras de raso.
Concluída la obra, corríamos a oir el fallo de las señoras. Para la enferma eran mejores los míos; para tía Pepa los de Angelina eran los más bonitos. El premio de aquellos certámenes florales consistía en un abrazo cariñoso de la infeliz anciana, la cual apenas podía alargar la mano para acariciar al vencedor. Pero siempre había para la joven una frase tierna, un halago de aquellos labios trémulos, a las veces contraídos por una sonrisa de dolor.
Los ramilletes servían después para decorar el altarcito de la Virgen, ante la cual ardía a todas horas una mariposilla. Colocada la ofrenda volvíamos al patio. Entonces Angelina hacía otro ramillete, un ramilletín muy cuco, para que alegrara mi recámara, puesto en una copa de cristal en que nunca faltaban, diamelas, capullos carminados o heliotropos fragantes.
Mientras la joven disponía las flores, fiados en que las tías no podían escucharnos y en que señora Juana había salido, hablábamos de nuestro amor. Las misas de aguinaldo nos dieron ocasión de conversar muy a gusto. Salíamos: tía Pepa nos dejaba atrás, yo daba el brazo a la doncella, y desde la casa hasta la iglesia charlábamos que era una gloria.
Más de una vez supliqué a mi tía que me contara la historia de Angelina; le pedí con insistencia que me refiriera cómo había quedado bajo la protección del P. Herrera, un anciano que a la sazón apacentaba en un pueblecillo de la sierra numerosa grey de labradores; pero la señora callaba, sin que ni ruegos ni súplicas le hicieran abrir los labios.
—Pero, tía:—decíale yo—recuerde usted que a mi llegada, hablando de Angelina, me dijo usted: «yo te diré»....
—¡Para qué!—contestaba.—Es una historia muy triste....
No me causaba extrañeza la singular discreción de mis tías. Así fueron siempre todos los de la familia.
De ciertas cosas no se hablaba en mi casa. Esta reserva les fué perjudicial en ciertas ocasiones. Hasta que cumplí los veinticinco años no supe que mi tío Alberto, un bravo militar que murió en Yucatán víctima del vómito, no era hermano de mi madre.
Mis abuelos le recogieron no sé dónde; le dieron crianza, nombre y carrera, y todos le creían hermano de mis tías. Nadie me contó esa historia. Súpela casualmente. Registrando un estante arrumbado me encontré varios documentos, cartas del abuelito y una copia de su testamento. En ellos leí la historia de mi tío, y pude estimar el alma nobilísima del testador, generosa y desinteresada como pocas. ¡Y vaya si el anciano militar era bueno! ¡Y vaya si era inteligente! ¡Qué cartas tan bien escritas! Tan claros los conceptos como aquella su letra española serena y gallarda.
A decir lo cierto, deseaba yo saber la historia da Angelina, pero no me atreví nunca a hablarle de esto. Ella se adelantó a mis deseos, y una tarde, sentada al pie del naranjo, mientras disponía sobre sus rodillas un haz de violetas, separando las que estaban marchitas y comidas de gusanos, cercenándoles el tallo y hacinándolas en grupos, me dijo:
—Mira, mi Rorró: quiéreme mucho, mucho, como te quiere tu Angelina. Te amo con el amor más grande que puede abrigarse en corazón de mujer; como saben amar los pobres y los desgraciados. ¿Nunca te han contado las desdichas de mi vida? ¿Nunca? Pues si no las sabes, si tus tías no han querido referirte mi historia, óyela de mis labios. Acaso debí contártela antes de dar oídos a tu amor, antes de confesarte mi cariño. Muchas veces he querido hablarte de eso; pero o no he tenido valor para hacerlo, o tú, con tus palabras amorosas, has distraído mi pensamiento. Bueno es que lo sepas todo. Así no podrás decir nunca que te engañé. Yo sé muy bien cuánto vales; que, por mil motivos, eres digno de una mujer que te honre, sin que la historia de su familia, o el origen de la que llegue a ser tu esposa sea obstáculo a tu felicidad; yo bien sé, Rorró, que tu tía, doña Carmelita, desea para tí una mujer de brillante cuna, elegante, hermosa... rica. Nada de esto tengo yo. No sé si soy buena o si soy mala. Me basta saber que te quiero, y que te quiero tanto, que por tí, bien mío, seré capaz del mayor sacrificio. Si te conformas con eso, hoy, mañana, cuando quieras, cuando cambie tu suerte, o en cualquier tiempo, que yo a todo me avengo y no busco riquezas ni lujos, y sólo vivo para amarte, dame tu nombre, seré tu esposa, y viviremos felices. ¿No es cierto, mi Rorró, que basta muy poco para que dos que se aman como nosotros sean dichosos? ¡Oyeme: no te apenes si ves que lloro, y déjame, déjame que te cuente todas las tristezas de mi vida!
Quise ahorrarle aquella pena, y le pedí que habláramos de otra cosa; le rogué que no me atormentara, con aquella narración dolorosa. ¡A qué saber la historia de Angelina! ¿No me bastaba saber que vivía para mí?
—¡No! ¡Me oirás! ¡Me oirás, Rorró! Sé muy bien que voy a darte una pena... pero, óyeme...—Y fingiendo disgusto y como amenazándome, tomó una violeta de larguísimo tallo, y con ella me azotó el rostro cariñosamente, agregando:—Me oirá usted, señor mío, o.... ¡No vuelvo a mirarte así, como a tí te gusta! Así....
Y clavó en mis ojos una mirada apasionada y profunda.
—Te oiré, alma mía,—repuse—si así lo quieres....
La doncella suspiró, quedóse pensativa largo rato, bajó los ojos abatida y triste, y sin mirarme dijo con inmensa ternura:
—¡Así te quiero!
Y siguió sin decir palabra, separando flores y cortando tallos. Le arrebaté las tijeras y el ovillo.
—Habla, Angelina....
—¡Quiera Dios,—replicó—que mi historia no sea para tí causa de pena!
En seguida agregó, variando de tono.
—¡Dame las tijeras y el ovillo.... Mira que si no me los das no tendrás flores en tu mesa... flores puestas por mí!
Le dí lo que pedía. Al dárselo observé que tenía los ojos arrasados en lágrimas. Quedó silenciosa largo rato, hasta que al fin logró dominar su emoción, y riendo, o fingiendo que reía, como un niño que va a contar un cuento, principió:
—«Está usted para bien saber y yo para mal contar...»
—«Está usted para, bien saber, y... yo para mal contar»... que era yo chirriquitina... así... como ese rosal. Tengo buena memoria, de todo me acuerdo, pero me parece que veo las cosas de ese tiempo como entre sombras, como en el fondo de una calle obscura.... ¡Hace ya tantos años! Recuerdo que vivíamos en una ciudad muy grande, no sé si en Puebla o en México. Acaso en México, porque los edificios eran hermosos y altos, y veía yo desde el balcón muchos coches que iban y venían.
Estábamos, sin duda en la miseria; algunas veces pedía yo pan y no había pan para mí. Mi madre, Dios la tenga en el cielo, me abrazaba y se echaba a llorar: «Linilla,—me decía—Dios nos dará pan; vamos a pedírselo». Y me ponía de rodillas, y me hacía rezar, con las manos juntas sobre el pecho, como un angelito de esos que vimos el otro día en la capilla de San Antonio.
Mi padre era militar, andaba siempre en la guerra, o en conspiraciones, y por eso sus enemigos, los del partido contrario, le perseguían de muerte.
No lo ví más que una sola vez. Habían triunfado los suyos y vino a vernos. Trajo mucho dinero, y nos compró ropa y muebles, y a mí dulces y juguetes, y un rorro muy lindo, de cabellos rubios y ojos azules, que decía «papá y mamá». No he olvidado a mi padre: era un caballero alto, de ojos muy hermosos, con unos bigotes muy retorcidos. Me abrazaba cariñosamente, me besaba, y alzándome exclamaba:—«¡Lina! ¡Linilla! ¿Quién es mi encanto? ¿Quién es mi presea? ¿A quién quiero yo mucho, mucho... mu... cho?»
Pero un día se fué a la guerra.... ¡Siempre la guerra y las revoluciones! Se fué muy de mañana, e iban con él oficiales y soldados. Salimos a decirle adiós. Me tomó en brazos, me besó los ojos, abrazó a mi madre, luego montó a caballo, y nos dijo: «¡Hasta la vista!...» y partió. No volvimos a verle. Tres años duró esa guerra. El estaba en no sé qué Estado lejano, y nosotras nos quedamos esperando su vuelta.
Un día recibió mi madre una carta. Mi padre nos llamaba. Fué preciso obedecerle, y después de vender cuanto teníamos, muebles, ropa, todo lo que había en la casa, emprendimos el viaje, solitas, en un carruaje que daba muchos tumbos y que hacía mucho ruido al rodar en los empedrados. Caminábamos de día y de noche, y sólo nos deteníamos en las posadas para dormir y descansar unas cuantas horas. Antes de amanecer, otra vez al carruaje, otra vez a los caminos desiertos, temerosas de los ladrones. Solíamos pasar por algunos pueblos. El coche se detenía, bajábamos para ir a la fonda, comíamos, y vuelta a caminar. Un día mi mamá se quejó diciendo que le dolía la cabeza. Tenía fiebre, y fué preciso quedarnos en un pueblo, en un mesón. Dormía yo con ella, y recuerdo que ardía en calentura, que su cuerpo quemaba como una brasa. Despertaba yo a media noche, y decía yo: ¡Mamá! ¡Mamá! Y no contestaba, permanecía como muerta. Una vez, viendo que no me respondía, me eché a llorar.... Entonces mi mamá volvió en sí, y me arropó diciendo cosas que yo no entendí, cosas muy raras. Papá me ha contado que mi madre tenía tifo. La mesonera llamó al señor cura, y cuando éste llegó la enferma había perdido el conocimiento. Vino el médico del pueblo y declaró que ya era tarde, que la agonía estaba próxima.
—No vivirá una hora...—dijo.—Padre, póngale los óleos.
—Esta criatura no debe estar aquí...—respondió el sacerdote, poniéndose la estola—¡que la lleven a mi casa!
Yo no quería separarme de allí. Resistí, lloré, sollocé... pero ¡en vano! Era yo una chiquitina de siete años, y, sin embargo, comprendí lo que pasaba: que no volvería a ver a mi madre. Lloraba yo y mis lágrimas eran lágrimas de inmenso dolor. Mi madre se moría; no había de verme más. Me llevaron a la casa cural. Allí nada me divertía ni me consolaba; pasé el día sin comer, huraña, renuente a las atenciones del padre y a los obsequios de una anciana, ama de gobierno de aquella modesta casa. Me acurruqué en el sofá, y allí me rindió el sueño, y de allí me llevaron a la cama. A media noche desperté, llorando, llamando a mi mamá. La anciana vino a verme, me arropó y se estuvo acariciándome hasta que me quedé dormida. A la mañana, apenas abrí los ojos, pregunté por mi madre. Me dijeron que estaba en el cielo. La anciana me lavó, me vistió, y me dió el desayuno. Para distraerme me llevaron a la sala, y me dieron juguetes, muñecos de nacimiento, pastores y pastoras, cabras, ovejas, una casita de cartón, un molino, con su rueda que daba vueltas movida por un chorro de arena.
Cuando el sacerdote volvió de la iglesia me sentó a su lado y me hizo muchas preguntas: «¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Tienes papá?» No sé lo que respondí.... El señor cura dice que de mis respuestas sacó lo bastante para saber quiénes éramos, quién era mi padre. Encontró en el baúl cartas y papeles, documentos que le dieron noticias acerca de la residencia de mi padre. Le escribió inmediatamente, dándole la fatal noticia; pero la carta no llegó a sus manos. Volvió a escribir y no recibió contestación. El autor de mis días había muerto también. Pereció en una escaramuza. Su cadáver fué arrastrado y paseado como trofeo de gloria, al son de músicas victoriosas, por una soldadesca ebria que celebraba un triunfo inesperado. El señor cura se dirigió entonces a unos parientes míos, los cuales se negaron a recogerme... «No queremos niños»;—le contestaron—«no queremos huérfanos; son ingratos, tarde o temprano dan el pago».
Me han contado que cuando el santo anciano recibió la carta de mis parientes, exclamó: «¡Corazones de piedra! ¡Dios los perdone! ¿El trajo esta niña a mi casa? Pues mía es». Luego me llamó, y tomando entre sus manos mi cabeza, me dijo dulcemente: «Muñeca: desde ahora yo soy tu padre; yo soy tu papá.» «Papá le llamo desde entonces; desde entonces me llama «muñeca». Algunas veces me dice «Linilla», como mis padres me decían.
Angelina había terminado el ramillete, un ramillete de violetas, y me le acercó para que aspirara yo el suave aroma de las flores.
—¿Linilla? ¿Linilla te decían? Pues Linilla ¡he de llamarte yo! Siga el cuento....
—¿Cuento? ¡Historia de dolor!
—Prosigue.
—Así, de ese modo, fui a la casa del padre; padre ha sido para mí, y muy tierno y cariñoso. Lo demás ya lo sabes; te lo habrán dicho tus tías....
—¿Y esa es la triste historia de tu vida? ¿A qué decirme, Linilla mía,—repuse—todo esto que me apena y aflige? ¿A qué poner en duda mi cariño, que en duda le has puesto cuando me desgarrabas el corazón, diciendo que no eras digna de mí? ¿Indigna de mi amor, Linilla mía? ¿Por qué? ¿Porque has sido desgraciada, porque eres huérfana? Al contrario, niña mía: ¿qué mayores motivos para ser amada?
Angelina se quedó cabizbaja, como atormentada por un triste presentimiento, como temerosa de decir algo que la avergonzaba.
—¡Habla!... ¡Contéstame!...
La huérfana callaba, baja la frente, mientras abría con la punta de los dedos el apretado seno de una rosa pálida.
—Linilla... ¡no seas cruel!
Suspiró penosamente, sacudió la cabeza para echar hacia atrás una trenza que le caía sobre el hombro, y murmuró bajito, bajito, tal vez deseosa de no ser oída:
—Aun no he dicho todo... y debo decirlo. ¡Oyeme, por piedad! No quiero decirlo... pero el corazón me grita: ¡Habla! ¡Habla!
—Pues, dímelo!
—Sí, Rodolfo: no soy digna de tí. Tú mismo lo has dicho muchas veces, delante de tus tías, delante de mí.
—¿Yo, Angelina?
—Sí.
—¿Yo?
—Sí, y... ¡cómo me has hecho llorar!
—¿Yo, Angelina?
—Muchas veces. ¡Para qué viniste! ¡Para qué te conocí! Rodolfo: ¿porqué me amas? ¿Porqué te amo yo? ¡Qué de lágrimas me cuesta tu cariño! Mira: si no merezco que me ames, olvídame, olvídame; me iré de aquí, llorando, sí, llorando... pero me iré, a la Sierra, a cualquiera parte.... Tú puedes ser feliz. Apenas empiezas a vivir.... El corazón humano es mudable; llegará día en que me olvides.... Amarás a otra, y serás amado, y serás dichoso.
—Angelina:—repliqué suplicante—¿a qué viene todo eso?
Oyeme: este pobre corazón mío, no había amado nunca: llegué a esta casa y me hablaron de tí; me dijeron que eras huérfano, huérfano como yo, y me fuiste simpático; y me dijeron que eras bueno, muy bueno, y me interesé por tí; leí tus cartas, vi tu retrato, y hallé que eras como yo te había soñado; viniste, y me estremecí al oir tu voz; me hablaste... ¿te acuerdas?... y se ahogó la voz en mi garganta, y palpitó mi corazón trémulo de amor. Después... ¡a qué decirlo!... Me dijiste: «te amo», y quise callar, y no pude; y cuando intente matar tu cariño con una palabra desdeñosa, se abrieron mis labios, y dijeron: «¡yo también te amo!»
—¡Sí, te amo, Angelina!...
—Oyeme. Me has lastimado el corazón; has entristecido mi alma.... Pero te perdono, te perdono, porque lo has hecho sin saber lo que hacías.... Estoy segura de ello.
—¿Cuándo y cómo?
—Dijiste una vez... y lo has repetido muchas veces... «jamás me casaré con quien no sea digna de mí; y no es digna de ser esposa de un hombre honrado aquélla cuyos padres...» Lo diré de una vez.... La unión de los míos no tuvo la bendición del Cielo.
—¡Perdón!...—murmuré.
La huérfana calló, y de sus ojos húmedos se desprendieron dos lágrimas que cayeron en las violetas como dos gotas de rocío.
—¡Perdón!—repetí, estrechando a la joven entre mis brazos, y atrayendo su gallarda cabeza.—¡Perdóname, Linilla!
Y sobrecogida de espanto me apartó dulcemente.
—¡Cómo no perdonarte! Si te amo con toda el alma.... Ya sabes quien soy.... En mi vida no hay nada que me avergüence... pero en los míos.... ¡Ya lo sabes todo!... Te hice sufrir, ¿verdad? Sí, porque estás llorando.... ¡Perdóname!... Era preciso.. Más tarde habrías dicho que yo te había engañado.
Tomé las manos de la joven y las llevé a mis labios. Ella, sonriendo, las retiró, diciéndome graciosamente:
—«Y el cuento que entró por un caminito de plata salió por un caminito de oro».
La revelación de Angelina me dejó triste, abatido, avergonzado. Entonces me dí cuenta de ciertas melancolías de la niña, cuando yo hablaba de bodas y noviazgos. Me propuse calmar el ánimo de la doncella, quitarle, en cuanto fuera posible, la mala impresión que mi ligereza y mis imprudentes palabras le habían causado, y lo conseguí. Le hice ver que mi poca reflexión no debía ser motivo de disgusto, y puse todo mi empeño en que comprendiera que cuanto yo había dicho no era más que la repetición de opiniones leídas en no sé qué libro, oídas a no sé qué personas. Nunca pensé que hería a Angelina en lo más vivo; jamás pude imaginar que la pobre niña supiese la historia de su infeliz madre. Yo también la ignoraba, por culpa de mi tía, quien siempre se rehusó a contarme cómo y de qué manera fué Angelina a la casa del P. Herrera, del cariñoso anciano, del santo sacerdote que veía, y con razón, en su hija adoptiva, un ángel bajado del cielo para alegrar las tristes horas de su vida rural. Y no me costó poco trabajo conseguir que mi amada olvidara mis dichos inoportunos y crueles. Fallos, juicios y opiniones oímos en el mundo que nos parecen atinados y justos, y los acogemos ligeramente, los repetimos, los hacemos nuestros, y suele suceder que más tarde caemos en la cuenta de que hemos repetido una tontería.
Linilla—así la llamé en lo de adelante—no volvió a tocar el punto, y siempre se mostró conmigo afable y satisfecha. No salía yo a la calle más que a las horas de trabajo, y al volver del despacho me pasaba las horas al lado de la huérfana, cada día más enamorado de ella. Una o dos veces, en toda la temporada, fui a las rifas de Navidad, que congregaban todas las noches en la Plaza a los pacíficos habitantes de Villaverde. Ni juegos ni músicas me eran gratos; no paraba yo atención en la hermosura de mis paisanas, ni en la elegancia y gallardía de Gabriela.
—¿No vas a las rifas?—decían mis tías.
—No me divierto; prefiero quedarme en casa, leyendo o conversando con ustedes.
—¡No pareces muchacho, Rorró!...—replicaba la enferma.
—Todos los jóvenes de tu edad se perecen por ir allá;—decía tía Pepa—sólo tú, como un viejo chocho, te estás entre las cuatro paredes.
Allí estaba yo bien, cerca de Angelina. No me cansaba de mirarla: cada palabra suya era para mí un poema. Era yo muy dichoso. ¡Qué mayor ventura que no separarme de su lado!
Uno de los boticarios puso a mi disposición todos sus libros, doscientos o trescientos volúmenes de versos y novelas. Entonces leí mucho, en voz alta, mientras trabajaban Angelina y mi tía; entonces hice muchos versos, muchos, diariamente. Angelina era en ellos celebrada con un calor y un entusiasmo tales que la buena niña se sonrojaba al oírlos.
—No digas esas cosas, Rorró,—solía decirme,—porque no las creo. ¡Si me pintas hermosa y gallarda como una virgen de Murillo! Dime en prosa, aquí, hablándome, que me amas mucho, mucho, y me tendrás contenta, satisfecha y feliz.
Angelina no era hermosa como una virgen de Murillo, pero sí lo era como alguna de Rafael, como la Madona de la silla. No puedo ver el famoso cuadro sin recordar a la doncella. Idéntico el óvalo del rostro, y la sonrisa, y la mirada, y los labios dulcemente expresivos.
A las veces, después de pasar en mi cuarto largas horas, salía yo con el papel en la mano, aprovechando el momento en que Angelina se quedaba sola.
—¿Versos? ¿Versos para mí, no es eso?
Y me los arrebataba; los leía en voz baja, sonriente y ruborosa, mientras yo, colocado a su espalda, la iba siguiendo en la lectura.
—¡Bonitos!—exclamaba.—Pero todas estas cosas me gustan más cuando me las dices sin pensarlas. No sé por qué, pero los versos me parecen siempre graciosas mentiras.
Doblaba la hoja, se la guardaba, y me señalaba un asiento:
—Aquí, cerca de mí. Dime, Rorró: ¿me quieres así, tanto como dices, como yo te quiero a tí?
Comenzaba la conversación, y seguía, y pasaba el tiempo, y no sentíamos correr las horas, felices, dichosos, con la dicha de los que aman y son amados.
Nos dio por la jardinería. Preparamos los cuadros y sembramos rosales, claveles, lirios, azucenas, que nos prometían para la próxima primavera abundantes flores. Plantamos en torno de la fuente la flor preferida, la encantadora florecilla azul, la dulce myosotis, tan querida de los enamorados.
¡Qué cuidado con nuestras plantas! ¡Qué deseo de que florecieran pronto! Dividimos los arriates en dos partes. Linilla sembraba una, yo la otra.
—¿Dónde brotará la primera flor? ¿En mis cuadros o en los tuyos?
—En los míos, porque ¡yo te quiero más que tú a mí!
—No; en los tuyos no será porque no me quieres como yo te quiero....
—Ya lo verás.
—Ya lo veremos.
El amor y la dicha de ser amada embellecían a la joven. Nunca más hermosa. Su pálido rostro tomó suaves tintas de rosa; sus labios, antes descoloridos, se encendieron, y sus negros y brillantes ojos fulguraban, húmedos y alegres. Ella, siempre tan modesta y enemiga de galas, se tornó presumidilla. Peinaba graciosamente sus cabellos, y solía adornarse con alguna flor; de ordinario con entreabierto capullo de rosa, purpúreo o blanco, que hacía parecer más intensa la negrura de aquel pelo sedoso, negro como las alas del cuervo. Todas las noches, al despedirnos, le decía yo:
—Linilla: esa flor....
Angelina desprendía de sus cabellos la deseada flor, y me la ofrecía por alto, como se ofrece a un niño el incitante fruto acabado de cortar.
Yo me fingía enfadado:
—¿Así, señorita?
—¡Así, caballero!
—No; como tú sabes....
Linilla sonreía, besaba la flor, y me la daba. ¡Inolvidables besos! ¡Dulces besos recogidos en la corola de una rosa!
Tuvimos una fiesta de Navidad muy alegre, como nadie se la esperaba. Andrés vino y dijo a mis tías:
—Señoras; es preciso que tengamos fiesta. En años pasados la Noche Buena estuvo para nosotros muy triste.... Ahora no ha de ser así, no, señor, porque quiero que el amito esté contento. Todo corre de mi cuenta. A ustedes les tocará lo más penoso, disponerla, y hacer los buñuelos. ¡Sin buñuelos no hay Noche Buena! Allá usted, Angelina, usted que se pinta para todo eso. Pondremos la mesa en la sala, y usted, doña Carmelita, cenará con nosotros. No habrá nacimiento.... ¿Quién nos mete en dificultades? Yo bien quisiera, para que el amito se acordara de cuando era «coconete». ¿Te acuerdas? Pues ahí, en la bodega, en un cajón, están guardadas las casitas, y los pastores, y los rebaños, y el portal, y todo. Si tus tías quieren, hasta nacimiento habrá, Rodolfito.
Tía Carmen, con su buen humor de siempre, se soltó hablando:
—¿Pues sí, por qué no? Mañana nos ponemos a la obra, y la fiesta saldrá muy lucida. Programa: cena a las ocho de la noche; después acostaremos al niño, y luego: ¡a la misa del gallo! La madrina será....
—¿Quién?—preguntó Andrés.—¿Gentes de fuera? ¡No, no, que todo quede en casa! Pero, en fin, que Rodolfo decida....
—Gente de la casa,—contesté—como quiere Andrés; pero, de cualquiera manera, vendrá mi maestro.
—¿Don Román?—exclamó tía Pepilla.—No vendrá, Rorró, no vendrá.... ¡El pobrecillo no está para esas cosas!
—Le traeré yo, si no está con el reuma; le traeré yo, y estará muy contento, y para que no tenga que salir a la calle a media noche dormirá aquí. Angelina y él serán los padrinos.... ¿Se aprueba lo que propongo? ¿Sí? Pues.... ¡Aprobado!
¡Qué gratamente que pasamos la noche! A medio día ya estaba listo el nacimiento. El cariño de las tías había conservado mis juguetes, y con ellos bastó y sobró para el nacimiento. Me sentí un chiquillo, como si tuviera yo seis años, a la vista de objetos que fueron para mí, en mejores días, motivo de fiesta y diversión. Con qué cuidado saqué de la gran caja, uno por uno, temeroso de romperlos, aquella multitud de zagalas y rabadanes que tejían danzas cerca del portal, y aquellos magos que seguidos de criados y soldados, tan suntuosos de vestidos como sus señores, y jinetes en caballos, elefantes y camellos, debían ser lo más lindo de aquel belén que tendría chozas y palacios, caminos de hierro y barcos de vapor, volcanes nevados, cascadas de brea, lagunas de cristal pobladas de ánades y garzas, catedrales y mezquitas, feroces beduinos y apuestos charros mexicanos que perseguían con el lazo al aire las reses montaraces. El portal.... ¡Qué portal! ¡Una maravilla!
Fué obra de tía Carmen: era un portal lindísimo, de cristal, con estrellas, soles y cometas, y ángeles, y serafines, y arcángeles que tenían en las manos bandas de seda con letreros dorados que decían: «Gloria in excelsis Deo». Mi tía Carmen le hizo con prismas y candeleros de cristal, y fué el encanto de cuantos le vieron. La enferma no pudo esta vez ponerse a la obra, pero la dirigió, y todo salió a medida del deseo. Desde su sillón atendió a todo. Todo estaba listo al fin del día, y el regocijo era general. Desde tía Carmen hasta señora Juana todos parecían niños en aquella casita. Angelina estaba atareada, friendo los buñuelos, y tía Pepilla iba y venía más alegre que una sonaja. De cuando en cuando nos asaltaba el temor de que la enferma tuviera un ataque, y esto malograra nuestra fiesta, pero felizmente no sucedió así. A las seis salí en busca de don Román. El pobre viejo se envolvió en su raída capa, se apoyó en mi brazo, y, pian pianito, hasta la casa. El pobrecillo vino muy cargado: traía algunas libras de confites, para obsequiarnos. Era el padrino, y debía hacerlo.
A las ocho ya estábamos en la mesa. La enferma accedió a nuestro deseo y vino a presidir el banquete. Al lado de ella se colocó don Román, en el otro tía Pepilla y Andrés. Angelina y yo ocupamos el lugar acostumbrado. Pocos platillos: rica sopa de almendra, «sopa de la pelea pasada», como decía don. Román; un plato de pescado, el afamado «bobo» de los ríos veracruzanos, con la ensalada del día: lechuga con aceite y vinagre y algunos rabanillos, los precoces purpurados de la hortaliza, chiquitines, rechonchos, enredándose en los anillos de la bien desflemada cebolla; fríjoles, (cómo habían de faltar) buñuelos de arroz, los más exquisitos a juicio de las tías, y una tacita de té. No faltó el vino, un par de botellas, obsequio del doctor Sarmiento, escondidas dos o tres años en el fondo de una cómoda.
Reiamos, charlamos, recordaron los viejos sus buenos tiempos, hablamos los jóvenes de nuestra dicha, y la velada se pasó del modo más alegre.
A las diez y media, cuando los campanarios de Villaverde soltaron el primer repique, encendimos el nacimiento, y los padrinos acostaron el niño en su lecho de pajas. Andrés quemó en el patio una docena de cohetes, y el pomposísimo distribuyó sus cucuruchos de confites.
—Ustedes perdonarán la cortedad... pero... ¡los tiempos no están para lujos!
Y agregaba:
—Dios pagará a ustedes este buen rato.... ¡De veras, de veras, si me parece que tengo veinte años!
Angelina y tía Pepilla nos dejaron para atender a la anciana que ya suspiraba por su lecho; don Román buscó el suyo, y Andrés se quedó conmigo en espera de Angelina y de mi tía que irían con nosotros a la misa del gallo. No tardaron en volver.
—¡Vámonos, vámonos,—murmuraba la anciana—que pronto darán las doce! ¡A misa, niños! ¡A misa, Andrés!.... ¡Fiesta completa!
¡Inolvidable Noche Buena! ¡Qué poco necesita el hombre para ser feliz!
Por aquellos días recibió Angelina una carta del P. Herrera. En ella le anunciaba que pasadas las fiestas de Navidad le tendría en Villaverde.
«Allá voy, muñeca;—le decía—es justo que después de los trabajos y fatigas del Adviento me dé yo mis verdes. Viejo y enfermo, este pobre cura todavía tiene ganas de subir y bajar. Además, ¡me muero por ver a mi Linilla! Buena falta me haces aquí. Francisca ya no sirve para nada; cada día está más chocha, y todo se le va en gruñir y regañar. Ni yo me escapo. El otro día me echó una loa que ni aquellas con que los inditos te hicieron reir tanto en la fiesta de Xochiapan. La pobre Francisca está más vieja que yo, y ya es tiempo de ello; tiene largos los setenta y cinco, y ha trabajado mucho. Ya es fuerza que descanse. Si tú estuvieras aguí sería otra cosa; ya sabes cuánto te quiere; habría menos gruñidos y menos regaños; los altares tendrían manteles limpios, y las albas menos rasgones; me leerías algo todas las noches, aunque fuera para que los libros no se estuvieran arrumbados en el armario; jugaríamos un partido de ajedrez, y la vida de este cura sería menos fastidiosa en este destierro. Por aquí todo está tranquilo; ni asaltos, ni robos, ni temores de «bola». Me quieren mucho «ciertos bichos» que tú sabes, y no hay temor de que me den un mal rato. Tan seguro estoy de ello, que casi, casi me resuelvo a que te vengas al pueblo. Pienso en ello mucho; seguiré pensándolo, y ¡Dios dirá! Por ahora ve disponiéndome el cuartito; no te metas en lavaduras de suelo, y mientras nos vemos y te doy un abrazo recibe la bendición de este pobre viejo».
Cuando Angelina leyó esta carta se puso pensativa y triste.
—Temo separarme de tí, Rorró. Pero ¡qué he de hacer! No necesito que él me lo diga; comprendo muy bien que hago falta. ¿Te figuras cómo estará aquella casa? Ya me la imagino, desaseada, inmunda. Señora Francisca ya no está para fiestas, y mi deber, mi obligación es estar allá, con el santo anciano que tanto necesita de quien le vea y le mime. Bueno, es cierto, hago falta allá... pero... aquí ¿quién cuidará de tu tia? ¿Doña Pepita? La pobrecita ya no puede.... Sólo de pensar en eso me apeno y me aflijo. Yo sé muy bien que si le digo al señor cura que no quiero ir, no me lo exige, pero....
—Haz lo que él te diga.
—¿Y te dejo, y me separo de tí? ¿Quieres que me vaya?
—No, Linilla mía; pero lo primero es lo primero.
—¡Si no puedo creer en esta separación! ¡Si nunca pensé en ella!... La vida lejos de tí no será vida, no, sino agonía lenta, horrible, desesperante.... Pienso que puedo separarme de tí, y siento que se me hace pedazos el corazón.
—Piensa que tu deber es cuidar del pobre anciano. ¿No te dice claro en esa carta, que si tú estuvieras allá su vida sería más alegre? Pues obedécele sin chistar. ¡No temas por tía Carmen!... Cuanto a mí... cualquier día, el mejor día, tendré que dejarlas....
-Razón de más para que no me separe de ellas....
—No, Linilla; yo te lo agradezco, ganas mucho en mi cariño, pero antes que yo y que mis tías está tu protector, tu padre, que padre ha sido para tí ese buen anciano.
—Tienes razón. Será lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Ya no me verás triste. Si el señor cura dice: vámonos,—me iré, y me separaré de tí muy contenta, muy alegre. Ya lo verás: no lloraré; ni una lágrima saldrá de mis ojos, y eso que parezco una chiquitina, y por cualquiera cosa ya estoy llorando.... ¿Me escribirás? Cada semana, todos los días si es posible.... Yo también te escribiré.... ¿Me darás tu retrato? ¿Irás a verme? ¡Con qué ansia he de esperar tus cartas! Y las leeré muchas veces, muchas, hasta que me las aprenda de memoria....
—Y yo, Linilla, no baré más que pensar en ti; pensar en la muñequita, que estará triste, tristísima, porque vive lejos de su Rodolfo.
—Y no pensarás en otra, y no verás a otras muchachas, porque yo lo sabré.... Y no irás a la Plaza a oir a Gabrielita....
—¡Linilla! No pienses mal de mí....
—Gabriela es guapa, elegante, y qué cosa más fácil que tú....
—¡Me enojo, Linilla!...
—¡No; es pura chanza!... Pero, seriamente: ¿verdad que no pensarás en otra, aunque sea linda, hermosa, mejor que yo?
—Te lo juro, Angelina....
Un campanillazo la separó de mí, y yo tomé el sombrero y me fuí a la casa de Castro Pérez.
Aun no llegaba el jurisperito. En la puerta estaban, las señoritas. Salían de arreglar el despacho. Al verme se detuvieron a charlar conmigo.
—Tarde viene usted....
—¿Tarde? Acaban de dar las nueve....
—No, no es tarde;—me dijo la menor, Teresa, una rubia desabrida y vana,—nunca es tarde para los enamorados....
—¡Cállate! ¡Cállate mujer!—¡Qué dirá el señor!—exclamó su hermana, la pianista, una morena vivaracha y parlera.
—Déjela usted, Luisa.... ¡Que diga lo que quiera!... Veamos: ¿a qué viene eso de los enamorados?
Me pareció que habían adivinado mi secreto, lo cual, aunque en cierto modo me contrariaba, tenía para mí algo halagador.
—¿Quiere usted—replicó la rubia—que le endulcemos el oído?
—¡Jesús, mujer!—volvió a exclamar hipócritamente la morena.—¡Qué libertades gastas!
La chiquilla se echó a reir.
—Yo no quiero nada, señorita...—respondí.
A lo cual contestó:
—Como al señor le ha dado por la música.... ¡Así lo cuenta en todo Villaverde!
—¡Cuentan en Villaverde tantas cosas! Sí; me gusta la música... desde que oí tocar a Luisa.
La morena se sonrojó. Teresa se soltó diciendo:
—¡Adiós! Pues ¡no sé cómo, porque ésta toca muy mal! Tocar bien, como una profesora.... Venga usted acá,—y me sacó hasta el zaguán—venga.
—¿Ve usted aquella casa, aquella, la nueva, la que está pintada de gris? Pues ahí vive una persona que toca mejor que Luisa.... ¿No lo sabía usted?
—¡Ah! Sí, la señorita Fernández.
—¡Sí! ¡Esa!...—murmuró maliciosamente la parlanchina.
—¿Y qué?
—¿Qué?
—La señorita Fernández...—repitió con mucha sorna la morena.
—¿Por qué lo niega usted?—dijo la rubia.—¿Qué tiene eso de malo?
—Señoritas, ¡si yo no niego, ni afirmo!...
—¡Sí niega!—exclamaron a una.
—No acierto a comprender a ustedes....
La parlanchina me miró de hito en hito, hasta que no pudo más, y riendo me dijo:
—Vaya, pues, como usted no ha de confesarlo, se lo diré: ya sabemos que usted es novio de Gabriela Fernández.
—Están ustedes engañadas....
—Vea usted que nos lo dijo persona que lo sabe.
—¡Pues no es verdad!
Iba a contestarme cuando apareció al fin de la calle mi señor don Juan. Vióle la rubia y dió el grito de alarma:
—¡Ahí viene papá!
Y las muchachas echaron a correr.
Despidióse el año, como suele despedirse en Villaverde y en la vecina Pluviosilla, con nieblas y brumas. Montañas y valles permanecen velados durante algunas semanas, y sólo de cuando en cuando, de mañanita, asoma el sol su rostro paliducho a través de las gasas, como para decir a los villaverdinos que no ha muerto, que ya le tendrán, el mejor día, muy guapo y rozagante.
Acabó Diciembre, nos dijo adiós, y se fué, casi sin ser visto, mientras la gente corría hacia los templos a dar gracias, a pedir mercedes para el año nuevo, o se entretenía, alegre y divertida, jugándose los cuartos en polacas y loterías. Desde la noche de Navidad no fuí a la Plaza. No tardaría en llegar el P. Herrera, y, como era posible que Angelina se fuera con él, quería yo gozar de los pocos días de felicidad que me quedaban. La pobre niña no volvió a hablar de viaje. Se apresuró a disponer la recámara de su protector. Convinimos en que mi habitación era la más cómoda, y, aunque las tías se empeñaron en dejarle la suya, decidióse que el huésped ocupara la mía. En dos por tres quedó arreglada y lista, con su cama que alheaba, y su escritorio, y su lavabo, y cuanto era indispensable. Nada faltaba allí, ni el reclinatorio. El P. Solís nos prestó uno muy elegante, con un crucifijo muy devoto.
—Venga a cualquiera hora;—decía la joven—¡que venga, que todo está listo!
Linilla sonreía alegremente, pensando en la próxima llegada de su protector; pero no podía disimular su tristeza. A cada rato bajaba los ojos, y se ponía pensativa y suspiradora. La atormentaba, sin duda, la idea de que iba a separarse de la enferma, y como si quisiera dejarle grato recuerdo de sus cuidados, la pobre niña se extremaba en todo cuanto a la anciana se refería.
—¿No lo ves, Rorró?—solía decirme al oído la tía Pepa.—¿No lo ves? ¡Esta niña es un ángel! Mira, mira cómo atiende a tu tía!... ¡Qué mimos! ¡Qué paciencia!
No sólo Angelina estaba triste; yo lo estaba también. Sólo de recordar que se iba se me oprimía el corazón, se me obscurecía el mundo. ¿Qué haría yo sin ella? ¿Qué sería de mí sin la palabra consoladora de Angelina? Ella era la única que poseía el secreto de mis tristezas; sólo ella sabía darme aliento y ánimo.
Frecuentemente me encerraba yo en mi recámara para dar rienda suelta a mis cavilaciones y melancolías. Allí pasaba yo horas y horas.
—¿Estás enfermo?—me preguntaban las tías.—Di que tienes....
«¡Vaya si soy desgraciado!—pensaba yo, tendido en el lecho.—Llegué a mi casa descorazonado y abatido, y cuando creía encontrar aquí dichas y alegrías, no hallé más que penas y tristezas. Angelina ha sido para mí como un ángel salvador. A ella he confiado mis pesares; en ella he puesto mi cariño; me amó, me ama, y cuando su amor iluminaba mi alma con celestes claridades; cuando de ella recibía mi corazón vigor y fortaleza, se va, y me deja.... Se irá, y en esta casa se acabará toda alegría.... ¡Adiós amorosas platicas! ¡Adiós gratas lecturas! Las plantas que los dos hemos sembrado prosperarán, se cubrirán de follaje, se llenarán de flores.... ¡Y Linilla no las verá!...» Y volviendo a mi manía poética me daba yo a repetir aquello de nuestro Carpio:
Pero Angelina no se olvidará de mí; ni yo la olvidaré; me escribirá, y le escribiré, cada semana... ¡todos los días! Pero ¡ay! no la veré en muchos meses, tal vez en muchos años, porque al P. Herrera no le gusta separarse de su parroquia. Puede suceder que Linilla no me escriba; no habrá quién traiga las cartas, y pasarán días y más días, y yo... ¡sin saber de Angelina!»
A decir verdad, estaba yo enamorado como un loco. No era mi amor aquel amor de niño, tímido, vago, ensoñador, que me inspiró Matilde; cariño melancólico, nacido en un juego, alimentado por las predilecciones de una chiquilla graciosa y admirada, y breve y fugitivo en sus anhelos; dulce amor que dulcificó la vida del pobre estudiante; pálido fulgor de la aurora juvenil que inundó de reflejos primaverales los claustros solitarios de un colegio sombrío; amor que no conseguí arrancar de mi alma en muchos años; que aun suele estremecer mi corazón, porque ni atrevidos devaneos, lograron aniquilarle en mí. Ahora todavía, después de tantos años, suspiro a veces por la donairosa niña, objeto de mi primer amor. Matilde ha sido, viva y muerta, temida rival para cuantas me amado. Su nombre se me ha escapado de los labios, involuntariamente, cuando iba yo a decir el de otra mujer, y acaso sea el último que salga de mi boca a la hora de morir.
El amor que Angelina me inspiraba no era ese que nos promete dichas y venturas, lisonjeando nuestra vanidad, halagando nuestro orgullo, y despertando risueñas esperanzas; ni ese otro abrasador, apasionado, que nos encadena a las plantas de soberbia beldad, sumisos a su capricho, esclavos de su hermosura, desesperados si nos desdeña, locos de felicidad si nos favorece con una sonrisa. No; era purísimo y desinteresado afecto; sentimiento de profundo dolor que sólo parece traer desgracias, que sólo nace y vive para llorar, y que libre de sensuales impurezas es una eterna aspiración al cielo. Amaba yo a Angelina, la amaba con toda el alma, y no por hermosa, sino por buena y desgraciada. Creía yo que mi madre bendecía desde el cielo aquellos amores sencillos, puros, inmaculados como el lirio silvestre que abre su nítida corola al borde de un abismo, entre los iris de espumosa cascada, allí donde no ha de tocarle la mano del hombre. Amaba yo a Angelina, y quería yo ser digno de ella, para que la pobre huérfana compartiera conmigo sus desgracias y su orfandad, y tuviera en mí un amigo, un hermano, un compañero de infortunios. Acaso algún día, andando el tiempo, se mudaría mi suerte, y me sería dable ofrecerle cuanto el hombre gusta de poner a los pies de la mujer amada.
Pero hasta allá no iban mis deseos sino vagamente. Amor, abnegación, sacrificio; estos eran los móviles de mi cariño, nobilísimos sin duda, y que no han vuelto a conmover mi corazón. Después... he amado, he amado muchas veces, pero nunca, como entonces, me he sentido capaz de tamaños heroismos.
¡Romanticismo! ¡Locura!—exclamarán muchos al leer estas páginas.—¡Idealismo!—dirán los desengañados, los hijos de esta generación egoísta y sensual. Pero aquellos que hace cinco lustros eran jóvenes, esos dirán que los mozos de entonces eran más felices que los de ahora; que aquella juventud aparentemente melancólica, plañidera y sentimental, valía más por la pureza del sentimiento y la hidalguía del corazón, que ésta de los actuales tiempos, tan alegre al parecer, y en realidad tan triste y desconsoladora, precozmente envejecida y prematuramente codiciosa.
Le ví desde la ventana del despacho, a eso de las diez, jinete en una soberbia mula de magnífico andar. ¡Qué bien que se sostenía el anciano en su caballería! De fijo que el P. Herrera fué todo un charro allá en sus mocedades. ¡Vaya con el simpático viejecillo! Al verle con su blusa blanca que dejaba ver los pliegues de la recogida sotana, con el sombrero de jipi, el paño de sol y el abierto paraguas, se me antojó el tipo más hermoso del cura de aldea. Pálido y expresivo el rostro, naricilla aguileña y muy dulces los azules ojos, el buen sacerdote me cayó en gracia. Seguíale, a guisa de caballerango, un muchacho trigueño, guapo y bien dispuesto, de pantalón ceñido y jarano galoneado, que, por lo arrestado y vigoroso, contrastaba singularmente con el aspecto manso y bondadoso del clérigo.
Iban lentamente. Tal vez habían pernoctado en alguna hacienda, de donde salieron a la madrugada, para llegar temprano a Villaverde. Atravesaron la Plaza con dirección a la Parroquia. No tardé en oír una campanilla que llamaba a misa.
Hasta entonces, fuera porque eso halagaba mis deseos, fuera porque la carta del P. Herrera no era terminante, me había parecido mentira el temido viaje de la joven; pero al ver al clérigo me dio un vuelco el corazón, como si alguno me dijera: «¡Tu Linilla se va!...» Se iría, sin duda. El cura estaba ya muy viejo, no le faltarían los achaques de la edad, y nada más justo que Angelina estuviese a su lado. Tiré la pluma, crucé los brazos sobre la mesa, y me puse a pensar, desalentado y triste, en la partida de la joven. Por fortuna llegó Castro Pérez, y fué preciso ponerse a trabajar. Dos o tres veces escribí una palabra por otra; eché a perder una hoja de papel sellado, y estaba yo a punto de decir: «¡No sigo escribiendo! ¡Estoy enfermo!...» cuando dio la una.
Corrí a la casa. El P. Herrera conversaba en la sala con mis tías, y Angelina arreglaba la mesa en el comedor.
No me sintió al llegar; me tenía a su lado y no me había visto. Me acerqué de puntillas y le tapé el rostro con mi pañuelo.
—¡Jesús!—exclamó.—¡Qué susto me has dado! Ya vino papá... ya vino... y....
—¿Y qué?—pregunté ansioso.
—Dice que viene por mí; que está enfermo; que señora Francisca está más chocha cada día.... En fin, que el viernes nos iremos....
—Y tú... ¡contenta como una sonaja!... ¿no es verdad?
—¿Contenta yo? Sí; tienes razón. Quiero irme para no verte, para olvidarte... ¡porque te odio, te aborrezco!...
Luego, agregó en tono de regaño:
—Vaya usted a la sala: vaya usted a saludar al señor cura. Ya preguntó por usted.
—¿Preguntó por mí?
—Sí; quiere conocer esta buena alhaja.
Y cambiando de acento, festiva y urgente:
—¡Anda, anda! Te verían entrar y dirán que estás aquí, charlando conmigo. Déjame, que deseo acabar.
Fuí a la sala. Allí estaban mis tías. Después de la presentación oí con espanto que Angelina no me había engañado. El anciano tenía resuelto llevársela. Lamentaba la separación, porque, al fin, la «muñeca» estaba allí muy bien. Pero hacía falta, hacía falta en la casa cural.
—Ya estoy viejo,—repetía el sacerdote—el mejor día me da un supiritaco y no tengo quien me vea.... Pancha está peor que yo....
Mis tías lamentaban la ida de la joven, pero no se atrevieron a contrariar al padre. Se limitaron a rogarle que la trajese de cuando en cuando.
El buen señor me trató con mucho cariño. Cuando supo que no volvería yo al colegio, exclamó:
—¡Qué se ha de hacer! ¡Conformarse con la voluntad de Dios! ¿Cuándo me mandan ustedes a este muchacho?... Que vaya a pasar conmigo algunos días. Le mandamos la mula; sale temprano de aquí, y en la noche estará con nosotros.
Acepté la invitación.
—Cualquier día, señor cura... tendré mucho gusto....
Angelina se presentó en la sala.
—¡A comer, papá! Vamos, que sólo tiene usted en el estómago una taza de té.
—Vamos, «muñeca», vamos;—contestó lentamente, levantándose del sillón—dame tu brazo.... Ya tu papá está muy cascado.... ¡Ha trabajado mucho!... Los años no pasan así, como quiera, sin estropear a uno....
Entre tía Pepa y yo llevamos a la enferma a su cuarto. No quiso ir al comedor.
—No estoy para eso.... ¿No ven que he vuelto a la primera edad y que tengo que comer por mano ajena?
Angelina parecía haberse olvidado de mí; no me dirigía la palabra, no me miraba, como temerosa de que el anciano sorprendiera nuestro amor. Charlaba alegremente, con ingenuidad de chiquilla, hacía reir al sacerdote, y no cesaba de recordarle cosas y sucesos de otro tiempo.
—Digo bien, digo bien, «muñeca»: cuando estés allá voy a ser otro.... Tendré con quien hablar, con quien reir.... ¡Ya verás que alegría en aquella mesa! Allá no faltará un buen mozo, algún ranchero rico, y te casaré. Don Rodolfo,—agregó, dirigiéndose a mí y desplegando la servilleta, mientras Angelina servía la humeante sopa,—¡queda usted invitado a la boda!
La joven se encendió. El anciano levantó la cara para verla, y continuó:
—Nada más que allí no se estilan vestiditos blancos, ni velos, ni coronas de azahares.
Angelina hizo un mohín.
—¿Me quiere usted tener contenta? Pues no le diga usted a su «muñeca» todas esas cosas....
—¡Vaya, vaya! ¿Enojadita estás? Pues, ¡chitón por ahora! Allá, cuando te cases, (que te casarás, porque ya no hay conventos, y tú no tienes cara de monja) no le faltarán al señor cura de San Sebastián algunos durillos para que vayas al altar hecha una princesa. Cuando para hacer rabiar a Pancha le hablo de esto, gruñe no sé qué perrerías, y dice: «¿Casarse la niña? ¡Dios nos ampare! ¡Si no hay gandul que se la merezca!...» ¿Tú qué dices de eso?
—Pues yo digo,—replicó Angelina con viveza,—que lo que señora Francisca quiere, es que su Linilla se quede para vestir santos.
Reía el señor cura y reíamos todos. Tía Pepa observaba en mi rostro el efecto que me causaba aquella conversación. Angelina me vió, como diciéndome con los ojos:
—Y tú ¿qué dices?
Cayóme en gracia el viejecito. Fino, afable, cortés, jovial, sin llanezas ni bromas de mal gusto, de fácil palabra y amena conversación, el P. Herrera, a pesar de sus años, parecía un mozo por la frescura de sentimientos. Le hallé tal como Angelina me le pintara.
—Ya le conocerás—me decía la joven—es muy sencillo, muy locuaz. A veces tiene cosas de chiquillo. Por eso le quieren tanto sus feligreses. Y mira que los indios son insufribles. Dicen: «por aquí, esto, lo otro», y no hay manera de que entren en razón. Papá los sobrelleva de un modo que a las dos palabras ya están sumisos y obedientes. Dicen que San Sebastián era antes un pueblo perdido, un pueblo de haraganes y de borrachos. Allí sólo las mujeres trabajaban.... ¡Ahora es otra cosa! Papá consiguió que le oyeran, y hoy todo anda a las mil maravillas. Ha puesto escuelas; una de niños y otra de niñas. La iglesia no es ya la que encontramos, fría, húmeda, pavorosa. Papá la ha puesto como una tacita de plata. Yo quisiera que tú la vieras.... Los altares lindísimos; el púlpito magnífico, nuevo, de madera muy rica, digno de un obispo; las imágenes muy buenas.... Una Virgen de los Dolores, que es una perla; un San Sebastián que da gusto verle. Todavía quedan algunas imágenes feas... pero... ¡imposible! Papá dice que con el tiempo todo se consigue, y que él acabará con esos santos que parecen hechos para asustar chiquillos. Ya tú sabes lo que son los indios. Y todos quieren mucho a su cura. Una vez dijeron allá que se iba; que le mandaban a otro curato, y todo el pueblo, todito, se juntó en la plaza, para pedirle que no los dejara. Papá les dijo que no, que estuvieran tranquilos; pero ellos no hicieron caso, y más de cien fueron a Jalapa, y se le presentaron al señor Obispo. Ahora, ¡si tú vieras a mi papa!... ¡No para, no para! Temprano dice misa. Después, un rato al jardincito, una huerta muy bonita, con muchos árboles frutales, con hortaliza, y un gallinero, ¡qué gallinero! Luego, a la iglesia, a oír confesiones, a bautizar, a cuanto se ofrece. Lástima me daba verle. En ocasiones llueve a cántaros, como llueve por allá, y vienen por él, para ir a una confesión.... Y allá va el pobrecillo, en su mula, a subir y bajar cerros, porque allí todo es subir y bajar. De regreso descansa un ratito, y a las escuelas, a enseñar a los muchachos, a dar lección de catecismo a las inditas. Y en la tarde: rosario, sermón. En Mayo... mes de María, y ¡qué altar! ¡qué flores! ¡Para flores... la Sierra! Ahora, si vieras qué bueno y qué bondadoso es con todos... Nunca se impacienta, nunca está malhumorado. Para una cosa si es terrible, para el arreglo de la casa. No puede ver nada fuera de su sitio. La mesa ha de estar bien puesta, sin que falte nada. ¡Cuidadito! El dice que en las casas bien arregladas no dura mucho la tristeza; que en una mesa bien servida, aunque no haya en ella ricos manjares, ni perdices, ni lampreas, no falta la alegría. Ya tú verás, hay que andar listas. ¡Que lo diga señora Francisca!...
Era muy ilustrado el P. Herrera, muy instruído, sabía de muchas cosas, y se perecía por la Botánica. Era de oírle cuando se soltaba hablando del movimiento religioso en Inglaterra y en los Estados Unidos. Estaba al tanto de los progresos científicos, y sin pedantería ni vanidades, así, como quien no quiere la cosa, discurría como un sabio, de Filosofía y de ciencias físicas y naturales, dando innumerables muestras de su claro talento y de su copiosa erudición. ¡Buenos ratos me pasé oyéndole hablar de religión! ¡Qué mansedumbre! ¡Qué dulzura! ¡Nada de vanos escrúpulos ni de ridículas gazmoñerías!
Tres días estuvo con nosotros; al cuarto se fué a Pluviosilla, con objeto de arreglar algunos negocios, y asistir a no sé qué fiesta solemnísima en el templo de Santa Marta. Estuvo por allá una semana. El día veinte de Febrero ya le teníamos de regreso.
El viaje de Angelina quedó resuelto. Se iría, y no la volveríamos a ver hasta que pasara la Semana Mayor. ¡Qué amargo fué para mí aquel mes de Febrero! Y para todos. Mis tías ocultaban su tristeza. Tía Pepa, siempre tan parladora, enmudeció como los pajarillos del corredor, silenciosos y tristes a la sazón por el cambio de pluma; la enferma nos parecía más abatida que de ordinario, y Angelina salía y entraba, arreglando los equipajes, mustia y cabizbaja.
No sé cómo pude trabajar durante ese tiempo. Para colmo de males tuvimos quehacer de sobra en el despacho. Castro Pérez traía entre manos un negocio muy difícil, y se le iban las horas hojeando librotes y dictando alegatos. La tarea terminaba a las mil y quinientas, volvía yo a casa entre nueve y diez de la noche, y apenas podía conversar con Linilla unos cuantos minutos, y eso delante de las tías o del P. Herrera....
La víspera del viaje no hubo que ir al despacho. Era domingo, y me estuve en casa todo el día. El P. Herrera se fué a comer con su grande y buen amigo el P. Solís; tía Pepa no se apartó de la enferma en toda la tarde, y Angelina y yo nos la pasamos en el jardincillo, sentados al pie de los naranjos.
—Este—me decía la doncella, haciendo un ramillete—será el último.... ¿Quién asegura que nos volvamos a ver? ¿Quién me asegura que volveré a esta casa, donde he pasado los días más felices de mi vida? Me separo de tí, y no me sorprende la separación. Así la esperé, así la temí, no sólo porque debía yo volver al lado de mi papá, sino porque desde niña me persigue la desgracia. He aprendido en la escuela del dolor que toda dicha, toda felicidad es pasajera, fugitiva y efímera. ¡Te amo y te amaré hasta la hora de morir, hasta después de la muerte! Pues bien, no fío en tu cariño.... Acaso me olvides: ojos que no ven, corazón que no siente.... Todos los sentimientos son mudables, y el amor que yo te he inspirado, amor que hoy te parece firme y duradero, mañana, cuando ya no me tengas cerca de tí, cuando la pena que hoy te abate se disipe, ese amor irá languideciendo poco a poco, se extinguirá, y aunque conserves de tu Linilla gratos recuerdos, será preciso que pongas tus ojos y tu corazón en otra mujer. Pero, óyelo, óyelo: ninguna te amará como yo; ninguna tendrá para tí este amor que encadena mi alma a la tuya; amor que es mi dicha y desgracia. Se ha hecho dueño de mi corazón, le ha dominado por completo, y ahora, y siempre, será objeto de todos mis anhelos, consuelo mío en todas las horas de dolor.
—Angelina, ¡no hables así!... ¡Mira que me atormentas!
—Apura hasta las heces el cáliz del dolor. Padeces, sí, padeces; lo sé muy bien; tus ojos están húmedos.... Llora; no te avergüences de llorar; pero no llores porque me voy; llora porque me has de olvidar. Miras el porvenir triste y sombrío, y te dices: «¡No hay esperanza!» ¿Y quién te asegura que esa obscuridad no se tornará mañana en espléndido día? Aunque crees que en la vida no hay más que tinieblas, la idea de plácido crepúsculo te hace sonreir, y cuando sueñas con días mejores, ya no piensas en tu Linilla, en la huérfana desventurada.... ¿A qué negarlo? ¿No es verdad que a solas, en la soledad de tu pensamiento, miras luminosos días de incomparable felicidad? Sí, y entonces... ¡no piensas en mí! Tienes razón. A qué pensar en la infeliz muchacha a quien tanto amas, porque me amas, sí, me amas con toda tu alma... ¿A qué pensar en esta huérfana que no puede satisfacer tus ambiciones, ni corresponder a ese porvenir con que sueñas a todas horas? Rorró: no olvides lo que te digo hoy, en vísperas de separarme de tí: me olvidarás, y acaso muy pronto;—¡yo no te olvidaré!—Ya sé lo que vas a contestarme, ya lo sé; pero no lo digas, óyelo de mis labios: «Pues si estás segura de que te olvidaré, ¿por qué no rompes ahora mismo los lazos que nos unen?»
—Sí, Linilla, eso digo!
—¿Por qué? Porque tu amor es mi vida, y quiero vivir, quiero vivir, para amarte, para verte dichoso. ¿Quieres que yo misma aumente mis penas? ¿Quieres que te olvide? ¡Si no puedo, si no puedo!... Déjame vivir engañada; deja que tu Angelina se crea dichosa. Presiento el desengaño, lo veo venir. ¡Qué negro! Pero no quiero que llegue, y busco en tus ojos luz de amor perenne, amor que no acabe, amor que viva siempre... Una cosa voy a pedirte.... No una, dos.
—¡Cuánto quieras, Linilla!
—Primero: que si un día me olvidas, procures guardar en lo más hondo de tu corazón; allí donde no haya nada de otra mujer, un poquito de cariño para mí, un poquito nada más... para que cuando padezcas y llores puedas decir pensando en mí: «¡Angelina, consuélame!»
—¿Y qué otra cosa?
—Otra...—me respondió, sonriendo con inmensa tristeza:—Esto....
Y poniendo su trémula mano en mi cabeza, alisó mis desordenados cabellos, y mostrándome unas tijeritas me dijo dulcemente, en voz baja, como si temiese ser oída:
—¿Corto?
—Corta.
En vano charló el P. Herrera esa noche. Nos contó memorias de su vida estudiantil; pero no consiguió alegrarnos, y cuenta que el buen anciano tenía mucha gracia para conversar. Todos estábamos tristes. El mismo, en cierto modo, participaba de nuestra tristeza. La enferma llamó a Angelina, y le dijo:
—Niña: ven a platicar conmigo; mañana te vas, y acaso no volverás a verme, porque, desengáñate, hija, mi mal no tiene remedio. El doctor dice que nervios; pero yo no creo nada de eso. El mejor día sabrás que me he muerto.... Pero, niña, no hablemos de eso; siéntate aquí, a mi lado. Voy a pedirte un favor. Mañana no te despidas de mí. Si Dios quiere darme algunos meses de vida, cuando vengas, después de Semana Santa, me verás. Y ya lo sabes, no irás a otra parte, no, porque nos darías un pesar muy grande. Ya sabes que esta es tu casa. Nosotras te queremos mucho, mucho, y vivimos muy agradecidas a tus bondades. Porque, dime, ¿qué necesidad tenías tú de convertirte en enfermera para cuidar de esta vieja achacosa? No, ya se lo dije al señor Cura, que cuando vuelvan a Villaverde vengan a esta casa, a esta pobre casa que es suya. Nosotras te queremos mucho, y Rodolfo lo mismo,—me lo ha dicho muchas veces—te quiere como a una hermana.
Y cuando llegó la hora de recogerse le dijo:
—¿Cerraste ya los baúles? ¿No? Pues mira: toma la llave, y abre mi ropero para que saques una cosa. Lleva la vela; yo te diré lo que quiero....
Angelina la obedeció.
—¿No hay allí una cajita de laca, una cajita negra?... Pues, sácala. Abrela, aquí, delante de mí. En ella encontrarás un paquete de retratos.
Angelina hizo lo que deseaba la tía Carmen.
Era una colección de retratos de familia.
—Ahora, niña, toma uno mío, otro de Pepa, y otro de Rodolfo. De Rodolfo hay uno que no quiero darte, uno que ya conoces, de cuando era chiquito, uno en que está jugando con un aro.... Ese no. De los demás el que tú quieras.
Después le regaló unos pañuelos de seda y un abanico de laca.
—Este abanico no es de moda, lo sé bien, pero dicen que es una pieza de mucho mérito, legítima de China. Consérvalo como un recuerdo de nosotras. Nos escribirás de cuando en cuando, ¿no es verdad? Nosotras también. Cuando Pepa no esté para eso lo hará Rorró. Ahora, dame un abrazo, y acuéstate. Llama a Pepa. Me parece que el señor Cura ya está en su cuarto.
El sacerdote se había retirado a su habitación. Debía salir muy de mañana y no quería desvelarse.
Salí al corredor. Espléndida noche, una noche invernal por lo serena, limpia de nubes y pródiga en luceros, semejante a aquella que pareció participar de mi dicha después de que la joven me confesó su amor.
Sentado en un viejo sillón, que perteneció a mi abuelo, pensaba yo en Angelina. No la veríamos más en aquel patio ni en aquellos corredores, ni cuidaría de los pajarillos y de las plantas. Galanas, frondosas, al llegar la primavera, nuestras flores queridas, las que nosotros plantamos, de las cuales esperábamos Linilla y yo pruebas maravillosas de amorosa fidelidad, no lucirían para mi amada sus perfumadas corolas; ninguna de ellas adornaría los negros cabellos de la niña. ¡Adiós alegría! ¡Se iba con ella, y acaso para no volver más! Nos quedaríamos llorosos, abatidos, malhumorados, echando de menos a la pobre huérfana, cuya hermosa y modesta juventud había sido para nuestra pobre casa, siempre triste y sombría, como un rayo de sol.
Silbaban los insectos nocturnos en lo más escondido de los follajes; los floripondios, mecidos por el viento, columpiaban pesadamente sus campanas de raso; el «huele de noche» no tenía aromas, y el agua corría silenciosa por el sumidero del pilón. De pronto arreció el viento, me estremecí de frío, y cerré los ojos.
No sé cuánto tiempo estuve así, adormecido, abrumado de pesar. Me dolía el corazón...—Sentí que me tocaban en el hombro, y que me decían quedito, muy quedito:
—¡Rodolfo!... ¡Rodolfo!
Era Linilla.
—Ya todos se han recogido,—murmuró—y he venido a decirte adiós, porque no quiero verte mañana.
—¿No quieres verme?
—No; ¡me sería imposible salir de aquí!... ¡No podría contener mis lágrimas! Finge que estás dormido; que estás enfermo; que no quieres levantarte, lo que sea mejor, pero no salgas.
—Siéntate aquí, a mi lado, en esta silla....
—No, Rorró. Me voy, y no sé cuándo volveré. ¿Irás a verme? Sí... ¿no es verdad? Me escribirás.... Llevo tu retrato, y lo miraré a todas horas, y leeré tus cartas hasta que me las sepas de memoria. No dejes de escribirme, te lo ruego, y ¡ámame, ámame como yo te amo! Piensa que he sido muy desgraciada; que estoy sola, casi sola en el mundo, porque el santo anciano, que ha sido para mí un verdadero padre, vivirá poco, y el día que me falte.... Antes de conocerte él era mi único amor, y me decía yo: mientras mi papá viva yo viviré, después... ¿para qué? Ahora pienso en eso, y quiero vivir, quiero vivir para tí, para amarte, para ser amada. Te dije que me olvidarías, que me olvidarás.... No, Rodolfo, ¡no me olvides! ¡No me olvidarás... porque no debes, no puedes olvidarme! ¡Tu amor ha sido la única felicidad de mi vida, y no puedo perderlo!... ¡Siquiera eso para esta pobre huérfana! No; el cielo no permitirá que me olvides.... ¿Verdad que no es posible? ¡Piensa en mí; habla de mí, a todas horas, con tus tías, con señora Juana, con cualquiera!... Quiero estar siempre en tu corazón; quiero estar a todas horas en tu pensamiento; ir contigo a todas partes. Piensa en mí cuando trabajes, cuando leas, cuando reces.... ¡Hasta cuando duermas!... ¡Sueña conmigo, sueña con tu Linilla!...
No pudo más. El llanto la ahogaba. Se echó en mis brazos, y reclinó su cabeza sobre la mía. Sollozaba.... Quiso hablar y no pudo. Tomó mi mano, la estrechó fuertemente, y me la besó con efusión infantil.
Después de largo rato de silencio hizo un esfuerzo, y fatigada, como si le oprimieran el pecho, me dijo, alargándome un objeto que sacó del bolsillo del delantal:
—Toma: es una medallita; la he llevado al cuello desde niña; me la puso mi madre, y me la he quitado para dártela.... Ahora, dime adiós, y perdona si mi cariño es causa de amarguras para tí...
Iba yo a detenerla. Me apartó dulcemente, y se retiró paso a paso.
Volví entonces a mis paseos favoritos, todas las mañanas y todas las tardes, antes y después de ir al despacho del jurisconsulto. Recorrí otra vez las orillas del Pedregoso, y subí cien veces a la colina del Escobillar. En todos los álamos del río grabé las iniciales de Linilla, o una sola letra, una «L», para que me recordaran a cada paso el nombre de mi amada. Pero mi sitio predilecto era la peña más alta de la colina. Desde allí descubría yo las cumbres más elevadas de la Sierra. Detrás de una de ellas estaba el pueblo de San Sebastián donde moraba la pobre niña. Me pasaba yo largas horas en aquel sitio, siguiendo con mirada curiosa las nubes o los jirones de niebla que iban hacia allá impulsados por el viento, y me complacía en contemplar cómo se apagaban, poco a poco, en los picos de aquellas montañas, las últimas luces del moribundo día. De noche me echaba yo a vagar por las últimas calles de la ciudad, o iba a sentarme en el cementerio de San Antonio, al pie de un ciprés, cerca del lugar en que Angelina me dijo, cuando le pregunté si me amaría siempre:
—¡Cómo hoy, como mañana, hasta después de muerta!
Desde allí se domina toda la parte meridional del valle, limitado por las montañas de la Sierra, sobre las cuales desplegaba el cielo de invierno sus incomparables constelaciones: Orión, el Can, y el Navío entre cuyos mástiles centelleaba el soberbio Canopo. Pero las noches obscuras eran más hermosas para mí. Volaba mi pensamiento a través de las sombras en busca de la humilde casa cural; me imaginaba yo que estaba allí, en la modesta salita, cerca del sacerdote, y al lado de Angelina. Asistía yo a la partida de ajedrez, y a la sesión de lectura. El anciano en su sillón; Angelina a un lado, cerca de la mesa, a la luz de una lámpara, con un libro en las manos. Si hasta me parecía oír aquella voz argentina, insinuante, sugestiva, que sonaba en mis oídos como el canto de un arpa eólica.
Algunas noches cuando la tempestad alumbraba con cárdenos reflejos las cumbres de la serranía, me complacía yo en admirar los fuegos de la tormenta, los relámpagos que se sucedían sin cesar con el estrépito de mil truenos que, repetidos por los ecos, aumentaban la grandeza de aquel espectáculo celeste, como si a toda carrera cruzaran por el cielo cien trenes de guerra, al estallido de mil y mil cañones.
Se alejaba la tempestad; se despejaba el firmamento; asomaba la luna, y las nubes, antes aterradoras y negras, se convertían en blancos celajes orlados de plumas, de blondas, de argentados flecos; en veleros esquifes; en góndolas de nácar; en cisnes maravillosos de cuello enhiesto y alas erguidas, que bogaban en un golfo de aguas límpidas salpicado de estrellas.
¡Quién estuviera allí! ¡Quién bogara como ellos hacia esos valles perdidos en los repliegues de la cordillera! ¡Quién pudiera seguirlos en sus giros misteriosos! A esa hora dormían las aves, callaban los vientos, y sólo se oirían en las vertientes, en los barrancos, en los desfiladeros, el aliento de las selvas, el pavoroso respirar de los bosques.
Una mañana se presentó en casa el doctor Sarmiento; iba muy de prisa, muy de prisa; llamó a la puerta, y dijo a señora Juana:
—¿Rodolfo? ¿No está en casa? Pues ¡ea! decirle que le espero esta noche... que le necesito... ¿eh?
No me hice esperar. El facultativo estaba en su gabinete, hojeando no sé qué libracos.
—Vaya, muchacho, llegas a buena hora. Cenarás conmigo. Tengo buenas noticias para ti.... Vamos, siéntate, charlaremos un rato. ¿Cómo están por allá? Pasando, ¿no es eso? Mal vamos, hijo; doña Carmen anda mal, muy mal; la ida de esa chiquilla nos va a dar un disgusto. Ya lo sabes: alegría, distracción....
—¿Alegría?
—¡Sí, alegría!...
—En mi casa no puede haber eso....
—Pues mira lo que haces. Dile a tu tía Pepa que procure distraer a su hermana. El otro día llegué, y me las encontré llorando, llorando a lágrima viva. ¿Qué pasa?—pregunté.—«Nada: que Angelina se fué...» Pero ya verás, muchacho, como todo eso pasa. Lo que es ahora, cuando llegues... ya verás.... ¡Buen rato vas a darles!
—¿Por qué, doctor?
—Ya vino Fernández... hablé con él, y me dijo que el quince de Abril te espera en la hacienda. Mañana saldrá para allá con toda la familia.... Es cosa hecha; allí tendrás una colocación muy regular.... Avisa a Castro.... ¡No más alegatos! ¡No más chismes ni pleitos! Ya dije a ese caballero que no entiendes jota del negocio, pero que aprenderás. ¡Buena persona! ¡Muy buena persona! Procura verle mañana, antes de medio día; le darás esta tarjeta... y... ¡listo! Ahora: ¡al comedor!...
Cuando llegué a mi casa me dio un vuelco el corazón. Entré, y tía Pepilla salió a mi encuentro:
—¡Rorró! ¡Rorró! Mira...—y me enseñaba una carta.
—¿Qué es eso?
—Mira... ¡una carta!
—¿De Angelina?
—¡De Angelina!... Vamos a ver qué te dice....
—Sí, tía; pero después de que yo la lea....
—¡Cómo tú quieras, Rorró!—contestó sonriendo.
Corrí a mi cuarto, encendí el quinqué, y, presa de hondísima emoción, leí la carta.
Mi tía pretendía en vano disimular su impaciencia.
—¿Qué dice?...
—¡Vamos, tía, calma, calma! Voy a leerla; pero que tía Carmen la oiga también....
Linilla había previsto el caso, y escribió dos cartas: una para que pudiera yo leerla delante de mis tías; la otra para mí.... ¡Sólo para mí!
¡Con qué alegría recibieron las buenas ancianas la carta de la joven! Cuando acabé la lectura estaban llorando.
Quería yo estar solo, y corrí a mi cuarto.... ¿Decirles que tenía yo empleo en la hacienda de Santa Clara? ¡Quién pensaba en eso!
La carta de Angelina decía así:
«Rorró:
Ya me imagino que estarás muy enojado conmigo porque no te escribí, luego, luego, como tú deseabas. Pero, mira: no fué por culpa mía: Llegamos muy tarde, y yo muy cansada, cansadísima, que toda ponderación es corta. Estos caminos son muy bonitos, lindísimos, y... ¡muy pesados! ¡Qué cuestas! ¡Qué desfiladeros! Pero... ¡qué paisajes! Tú, que eras tan afecto a todas estas cosas, quedarías encantado. Por todas partes espesos bosques.... Parece que no los ha tocado la mano del hombre. Por todas partes siembras, ranchos y cabañas. ¡Y de flores, ni se diga! He visto unas en los troncos de los árboles, y otras, enredaderas, que son para alabar a Dios. Y eso que estamos todavía en invierno. ¿Qué será en Abril y Mayo?
Al otro día me puse a arreglar la casa. ¡Estaba atroz! Francisca no sirve para nada. La pobre está vieja y enferma. No la saques de la cocina, porque no hará nada. Ya sabes que no soy perezosa; digo a trabajar, y... ¡a trabajar! Ha quedado la casa lindísima, lindísima, porque el orden y el aseo todo lo embellecen. Cuando llegamos toda estaba triste y sombrío. Lo que es ahora da gusto pasear por estas piezas. Sólo yo no lo tengo para nada, porque la tristeza me mata.... A cada rato me dan ganas de llorar. Me escapo, me voy al jardín, o a la iglesia, y allí, solita, sin que nadie me vea, lloro y lloro por tí. A veces creo que estoy sola en el mundo; que nadie me quiere; que tú ya no piensas en mí, en tu pobre Linilla.... Pero tengo ratos de alegría, muy dulces, cuando pienso en que me quieres mucho, mucho, y en que estarás taciturno, cabizbajo, melancólico y apesadumbrado por mi separación. Y me digo: «¡Mejor! ¡Mejor! ¡Que se apene! ¡Que padezca! ¡Eso será señal de que me quiere y piensa en mi!» Perdóname. El amor es egoísta. Deseamos la dicha de la persona amada, y, sin embargo, nos complace que padezca y llore como nosotros. ¿Verdad que estás triste, y que hasta tienes ganas de llorar, porque no estoy allí, a tu lado, y no me ves, ni oyes mi voz? Yo si te veo, te veo a todas horas, y no en retrato. Entorno los ojos, y luego apareces delante de mi, igualito, como eres.... Y te hablo, y me hablas, y eres conmigo muy cariñoso, muy tierno. Y me miras, y te miro.... Entonces soy dichosa, muy dichosa, y siento que soy la más feliz de las mujeres. Pero cuando me pongo triste y con ganas de llorar, entonces cierro los ojos y... ¡no te veo! He dado en pensar, cuando esto me pasa, que en esos momentos no me quieres; que no piensas en mí; que me has olvidado; que soy un cadáver en tu memoria. Y esto me aflige, me acongoja, me llena de amargura. ¿Será cierto que a veces te olvidas de tu Linilla? Pues tu Linilla no te olvida, ni te aparta un momento de su memoria. ¿Será cierto que en algunos momentos vives para... otra? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sólo vives para mí?
Anteayer en la tarde salimos de paseo por las orillas del pueblo, que todas son laderas. Papá tomó asiento en una roca, y se puso a rezar el oficio, y yo, entretanto, me eché por aquellos vericuetos, y subí y subí, hasta un picacho desde el cual se ve algo de los valles de Pluviosilla y de Villaverde. Llegué a la cima, y llegué fatigadísima. Es cierto que desde allí se dominan los campos de Pluviosilla; pero ¡ay! sólo un poquito, muy poquito, los cerros de Villaverde; nada más la punta del Escobillar. ¡Cuánto hubiera yo dado por ver, aunque fuera desde tan lejos, esa peña en la cual te sientas a contemplar la puesta del sol. Estaba el cielo muy limpio y despejado; ni una nube en esa región; y yo me decía: ¡quién fuera pajarito para volar hacia allá, y volar, y volar en busca de Rorró, de mi Rorró! Sentada allí, entre el follaje, estuve pensando en tí; pero con muchas ganas de llorar.... Era ya muy tarde; bajé, y a la bajada, corté muchas flores, y como no puedo mandártelas, elegí un helecho que va dentro de esta carta. Lleva una cosita... ¿a qué adivinas? Te acuerdas que la noche, cuando nos despedíamos, me pedías las flores que tenía yo en la cabeza? ¿Te acuerdas qué me decías?... Me da vergüenza escribirlo; pero ¡tú me entiendes!... Escríbeme, Rorró. Escríbeme, alma mía; mira que si no me pones cuatro letras, aunque sean cuatro letras nada más, me voy a morir de pena. No seas perezoso, Rorró. Tú eres muy perezoso, y aunque me quieres mucho, como yo a tí, eres capaz de no escribirme a tiempo, y el mozo vendrá, y no me traerá carta tuya, y tendré que esperar ocho días, ocho días, ¡que serán para mí ocho siglos! Escríbeme; mira que estoy dispuesta a ir hasta el rancho de los Cedros a encontrar al mozo, para que me dé las cartas y los encargos. ¡Imagínate qué pena tendré si tú no me escribes!
Ya es muy tarde: acaban de dar en el reloj de la sala las doce de la noche, y no puedo seguir escribiendo. Ya escribí la otra carta, para que no te veas en el compromiso de leer ésta delante de tus tías, y así será en lo de adelante. Dos cartitas: una para tí y para todos, otra para... «mi Rodolfo».
Cuida mucho de tus tías, particularmente de doña Carmelita. Piensa que la pobre está muy enferma, muy nerviosa, y necesita cariño y amor. Ya les escribo cuatro renglones. Dile a doña Pepilla que si tiene entre manos alguna obra grande, que me mande los avíos; que yo la ayudaré aquí; que tengo mucho gusto en ayudarla; que me sobra tiempo y puedo emplearlo en eso.
Dime lo que haces, y en qué pasas el tiempo cuando sales del escritorio; dime si piensas en mí; si te acuerdas de tu Linilla que te quiere mucho, mucho, mucho, y sólo vive para amarte. ¡Adiós!
Angelina.
P. D.—¡Cuidadito con no escribir! Te castigo: no vuelvo a pensar en tí.»
La carta de Angelina fué para mi alma entristecida como el rayo del sol que disipa en valles y riberas las brumas que dejó la tempestad. Me sentí dichoso y feliz, feliz y orgulloso de ser amado. Algo como un soplo de primaverales vientos inundó mi alma y vino a reanimar mi desmayado corazón.
No quise recogerme sin escribir antes a Linilla. Todo reposaba en torno mío. Por la ventana, abierta de par en par, entraban los aromas del jardín; el agua corría silenciosa por el sumidero del pilón, y de cuando en cuando, anunciador de la estación florida, preludiaba un jilguero su amorosa serenata.
A media noche dejé la pluma, y leí, y releí mi carta: seis pliegos escritos por las cuatro carillas. Presa de un desaliento inexplicable metí los pliegos en el sobre. No; no decían aquellas páginas lo que sentía mi corazón. En vano me empeñé en transmitir al papel las impresiones que en mí produjo aquella carta; en vano luché por expresar la emoción de mi alma hondamente conmovida, la emoción sublime que señoreada de mi espíritu anudaba mi lengua, humedecía mis ojos y paralizaba mi pensamiento.
Desalentado, rendido de cansancio, me tendí en el lecho. A la incomparable alegría de un instante sucedió en mí cierto estado penoso, y procuré dormir.
Alguien ha dicho que el sueño es un anticipo que nos hace la muerte. Dulce y reparador después del trabajo; consolador y benéfico cuando el dolor hinca en nuestro pecho sus garras de milano; rico en imágenes y fantasías cuando está con nosotros la esperanza, suele ser esquivo, desdeñoso, cruel, si cuando la felicidad nos sonríe le pedimos, para completar nuestra dicha, un ramo de su corona de adormideras.
El sueño tardó mucho en venir. En tanto me dí a pensar en que próximamente tendría yo que separarme de aquella casa para ir a ganar entre desconocidos y extraños un pedazo de pan.
¿Qué harían sin mí las pobres ancianas? ¿Qué harían si yo me iba? Tendrían más dinero, es cierto, pero se quedarían solas, como abandonadas, sin más amigos que un viejo servidor trabajado y achacoso; un médico tan pobre como ellas, y un dómine que se moría de tristeza y... de hambre.
Al irse Angelina fué preciso buscar una criada que viniera en auxilio de mi tía Pepa y de señora Juana. Pero, ¿con qué pagarle sus servicios? Mi sueldo, no siempre pagado con puntualidad, a causa de la mala memoria de Castro Pérez y de mi timidez para reclamárselo, lo que ganaba mi tía con sus flores y sus chiquillos, y lo que Andrés nos daba, era lo único que teníamos. Resolvimos suprimir un platillo en la mesa, y eso que la nuestra no era, por cierto, mesa de banqueros ni de príncipes.
Iba yo a ganar un buen sueldo; no sabía yo cuanto; pero, en fin, no sería tan exíguo como el que me pagaba el jurisperito. Tendría yo en la hacienda casa y comida; los tiempos mejoraban, y era del caso aprovechar la buena suerte; pero la idea de abandonar a mis tías, aunque fuese para atender a sus necesidades de un modo más amplio, me atormentaba, me llenaba de angustia, y no dejaba de aterrorizarme el pensamiento de que en el prometido empleo me sería necesario tratar con personas que no me estimaran, que acaso no me conocían, y de las cuales tendría yo que sufrir menosprecio y maltrato. Cuando se habla de la pretendida felicidad de los ricos, y se elogia la abundancia en que viven, el lujo que gastan, las comodidades de que disfrutan y el bienestar que los rodea, nadie acierta a señalar lo único que a los mimados de la fortuna da verdadera superioridad sobre aquéllos que viven de un trabajo diario, penoso y mal retribuído. No; no está su envidiable superioridad en los respetos sociales, ni en la estimación pública, que, aunque aparente y mentida, es poderoso elemento de felicidad, porque hace que todos les guarden consideraciones y respetos; ni está en la tranquilidad de una vida sin afanes,—que también los tiene el rico, y grandes y terribles,—sino en la noble entereza que les da el dinero para rechazar los ultrajes, para no pedir a nadie favores ni indulgencia con mengua del propio decoro. La pobreza rebaja de ordinario los caracteres, abate el espíritu, envilece el alma, la nivela con lo más abyecto, y sólo espíritus muy levantados, espíritus de sublime temple, salen ilesos de la prueba. Cuando solemos encontrarnos con seres mezquinos, con almas degradadas, para las cuales el respeto propio es vana palabra, que si llega a los oídos no conmueve el corazón, ni tiñe de rojo las mejillas, decimos: «¡Alma de esclavo!» Y sin quererlo pensamos en una vida de miseria que envileció el carácter y encanalló el espíritu. Dígase lo que se quiera, esa nobleza es la única felicidad de los ricos. Por ella, sólo por ella, los admira el mundo. Todo lo demás que en ellos envidia la multitud es como la corona de oropel que ciñe la frente del comediante. ¡Noble dignidad, dignidad envidiable que pone a salvo las prendas más altas del corazón!
Observad a todos aquéllos que vivieron una niñez miserable; en cuyo hogar faltó muchas veces el pan; que no tuvieron ropas para cubrir el demacrado cuerpo; que imploraron avergonzados la caridad pública, y no como el mendigo, con serena franqueza, sino ocultando la demanda en una frase lisonjera; que pasaron, poco a poco, de la timidez bochornosa a la súplica sonriente; de la petición insinuante a la explotación vergonzosa, y de allí... a la tolerancia interesada, y veréis cómo, aunque estén en la opulencia, aunque la sociedad los mime y la fortuna los haya indemnizado de cuanto en un tiempo les negó, aun tienen en lo más escondido del corazón el vinagre y la hiel de la miseria. La pobreza desesperanzada imprime carácter, y en su seno se crían la soberbia hipócrita, la modestia burlona, la astucia dolosa, que tienen flexibilidades de víbora; la ruindad intrigante, la maledicencia ponzoñosa, y la envidia exangüe que todo lo codicia y que todo lo afea.
En pos de esa noble dignidad corren todas las almas levantadas, alto el pensamiento, alto el corazón: el estudiante que se afana por conquistarse digno puesto en la sociedad; el mercader que gasta en el trabajo los años mejores de la vida; el menestral que lucha por conseguir vida independiente. El deseo de alcanzarla es la única disculpa que tiene la avaricia.
Mi padre quiso darme esa codiciada felicidad; no pudo lograr sus propósitos; pero de él heredé ese instinto de soberbia altivez con la cual rechacé en todo tiempo, de niño, de mozo, y de hombre maduro, la humillación indigna, la reprensión inmotivada, el atropello brutal de quien se consideraba superior a mí. De mi madre heredé plácida dulzura para la debilidad, sumisión respetuosa para todo acto de justicia, tendencia irresistible para compadecerme del ajeno dolor, y cierta delicadeza femenil que me ha causado muchas amarguras.
Entregado a estas meditaciones pasé una hora. Vino el sueño, y vino dulce y halagador, como un amigo cariñoso que acude a nuestro llamado para darnos consuelo, para reanimar el abatido corazón; como una hermana compasiva que se acerca a nuestro lecho, acaricia nuestra frente, entorna nuestros ojos, y nos invita a reposar porque sabe que padecemos y necesitamos descanso.
Al día siguiente, después del desayuno, dije a mis tías lo que pasaba.
—¡Y te vas!—exclamó mi tía Pepa.—¿Te vas y nos dejas?
—Es preciso. Comprendo que esto ha de ser muy penoso para ustedes.... Lo comprendo, ya he pensado en ello, pero ¿qué hacer?
—¡Ahora que estamos solas, cuando Angelina acaba de irse... cuando después de tantos años de ausencia has vuelto a nuestro lado!
—Sí, tía, me iré; y no por gusto. ¡Bien sabe Dios cuánto me duele esta separación!... Pero no se aflija usted. Es necesario.... Estoy obligado a....
—¡A vivir con tus tías!—exclamó interrumpiéndome.
—Estoy obligado a subvenir a las necesidades de ustedes.
—¿Y no te basta con lo que ganas en la casa de Castro Pérez? ¿Te pedimos algo que no puedas darnos?
—No, tía; pero no puedo mirar tranquilamente la vida de trabajo que lleva usted. Andrés hace por nosotros cuanto puede, y el pobre puede poco. No me avergüenzo de aceptar sus favores; pero eso no debe seguir así, indefinidamente.... Ya sabe usted que en la casa de Castro Pérez gano poco, y que no es posible ganar más.
—Pues yo creo que allí está tu porvenir....
No pude menos de sonreir al escuchar a mi pobre tía.
—¿Mi porvenir?
—Sí.
—No, tía; yo no me pasaré la vida escribiendo alegatos. Ese trabajo me mata. No porque sea rudo, sino porque es insuficiente. Prefiero las faenas agrícolas y la vida agitada de los campos que dan salud y buen humor.
La enferma permanecía silenciosa. Tía Pepa trató de convencerme de que no debía yo dejarlas. Discutimos largamente el punto; ella, viva, nerviosa, desatando todas las dificultades; yo, aparentando una serenidad que no tenía. Ni la anciana quería rendirse ni yo conseguía convencerla.
—¡Vamos,—exclamé—que resuelva mi madrina!
—Sí, hijo mío:—contestó la anciana—¡eso me toca a mí! Pepa te quiere mucho y se le hace duro que nos dejes. Piensa tú, Pepa, que no estará muy lejos de nosotras; piensa que vendrá frecuentemente, y considera que aquí, con Castro Pérez, no hará nada. Te irás, Rodolfo, te irás, y nos quedaremos muy contentas. No hablemos más. Vístete, que como te veo te juzgo, vístete y vete a la casa de Fernández. No saldrás descontento, es una persona muy fina. ¿No es verdad, Pepa?
—Así lo haré, tía.
—Después, te vas a la casa de Castro Pérez, y le avisas que dentro de veinte días, o los que sean, según lo convenido, tendrás que separarte de allí, ¡y ya está!
Y agregó un poco trémula y conmovida:
—Mira: siento que nos dejes; pero la razón me dicta que te deje ir; que no te impidamos lo que vas a hacer. Yo el mejor día me iré también, y no quiero que a la hora de morir me atormente la idea de que por culpa nuestra has perdido un bienestar que nosotras no podemos darte....
La voz de la anciana iba siendo más débil cada día, y a la menor emoción se le apagaba hasta hacerse imperceptible. Para calmar a la enferma y dejarla tranquila le dí un abrazo y la besé en la frente.
—No, madrina, ¡no hay que afligirse! Vendré a ver a ustedes cada ocho días. Además, la hacienda de Santa Clara no está en el fin del mundo.... Ya, ya verá usted a su sobrino, qué majo y qué gallardo que viene, vestidito de charro, en un caballo soberbio. ¡Ya verá usted, tía Pepa, qué elegante y guapo estaré con el pantalón ceñido, el jarano galoneado, la chaquetilla airosa y la pistola al cinto! ¡Y «taca, taca, taca»! ¡Ahí está el ranchero! ¡Ya llegó! Y entrará Juana, diciendo: «Señora... ya vino el charro!» Y usted, tía Pepilla, usted saldrá corriendo a recibirme y abrazarme, o se asomará usted a la ventana para verme llegar, y ver a todas las muchachas que han de mirarme con tamaños ojos, como diciendo: «¡Qué reguapo!» Y entraré, sonando las espuelas, y ustedes se pondrán muy alegres. Y... ¡chas! ¡Ahí está el chorro de pesos!
Sonreía la enferma, sonreía tía Pepilla, y yo me paseaba por la estancia, afectando la gallarda apostura de un jinete admirable.
Una hora después salía yo de la casa del señor Fernández. Presenté la tarjeta del doctor y fuí recibido perfectamente. El hacendado me hizo pasar a su despacho, una pieza elegantemente ajuarada. En dos por tres quedamos arreglados.
—Le espero a usted el día quince. Vendrán por usted. Mandaré un criado. ¿Tiene usted costumbre de montar a caballo?
—No, señor, debo hacerlo como un colegial....
Sonrió el hacendado, y me dijo:
—¡Amiguito: ya veremos!... Cabalgando se aprende....
Después se habló de mi familia, de mis tías, de la enfermedad de mi madrina, de mi abuelo, a quien había tratado en no sé qué parte, y luego, en dos palabras me despidió.
—Bien:—dijo—¡asunto arreglado! Usted me perdonará... ¡estamos de viaje!... ¿Gusta usted de almorzar?
Y se levantó y me condujo a la puerta.
En esos momentos apareció la señorita.
—¡Papá!
Sonrojóse al verme, y murmuró tímidamente:
—Usted dispense....
—¿Qué quieres, Gabriela?—le preguntó el caballero.
—¿A qué hora hemos de salir?
—Después de comer... a menos que tú quieras salir más tarde....
Saludé, y me fuí. ¡Linda criatura! Aun me parece que la veo con aquel vestido azul que parecía un jirón de cielo; esbelta, donairosa, elegante, sencilla, húmedos los rubios cabellos, que, atados con una cinta de seda, caían hacia la espalda sobre una toalla anchísima. ¡Nunca me pareció más bella!
Cuando llegué al despacho me encontré con el jurisperito. Salía para ir al Juzgado.
—Amigo:—me dijo muy gestudo y mohino—ya me cansé de esperar.... ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué viene usted a esta hora? Recuerde usted que el deber es lo primero. Déjese usted los amoríos para los ratos de huelga.
Me sentí herido, y murmuré una disculpa, que no calmó la cólera de don Juan, sino que, por lo contrario, le impacientó, porque, interrumpiendo mis excusas, agregó en tono despreciativo:
-¡Bien! ¡Bien! ¡Que no se repita esto!... Me voy al juzgado. Avise usted a las muchachas que no me esperen.... Volveré entre cuatro y cinco. Ahí en mi bufete está un escrito.... ¡Cópiele usted!
Se compuso el sombrero, y se fué. A poco, cuando principiaba yo a escribir, oí en el zaguán voces femeniles que distrajeron mi atención. Luisa y Teresa, (no eran otras las que hablaban) aparecieron en la puerta del escritorio. Venían muy majas y de ataque.
—¡Papá!—gritó la rubia, asomando su vivaracha cabecita.—¡Papá! ¡Ya estamos de vuelta!
Luego que supieron que don Juan había salido, y que no volvería hasta la tarde, las dos muchachas se colaron de rondón en el despacho, y tomaron asiento en la banca de los clientes. Se abanicaban furiosamente, y se miraban y sonreían como deseosas de decir algo que no les cabía en el cuerpo.
—¿No le robamos el tiempo?—preguntó la morena.
—No, señorita.
—¿De veras?—dijo la rubia.
—No.
—Pues entonces,—prorrumpió Luisa,—deje la pluma y charlemos un rato.
—Como ustedes gusten.
—¿A qué no sabe usted de dónde venimos?
—De la iglesia; de las tiendas; vendrán de comprar perendengues y moños.
—¡No!—exclamaron a una.
—No acierto....
—¡Adivine usted!...—dijo la morena.
—¡Adivine usted!...—repitió la rubia.
—No acierto, señoritas....
—¿Oyes, Luisa? ¡No acierta! Pues nosotras sabemos dónde estuvo usted hace media hora....
—¡Ah! No es difícil saberlo. Acabo de llegar, y ustedes me verían salir de casa..
—¿Oyes, Tere? ¡De... casa!
—Pues de allá salí hace una hora.
—¿Conque de casa, eh?—murmuró la morena.—¡De casa!
Se miraron discretamente, y sonrieron.
Luisa, para lucir sus lindas manos, se compuso el peinado, afirmando las horquillas con la punta de los dedos. Teresa se acomodó en el asiento dejándome ver los pies, primorosamente calzados; luego, cerró de un golpe el abanico, fingió que arreglaba las varillas, bajó los ojos, y después de un rato de silencio, repitió, viéndome de hito en hito:
—¿Conque de casa, eh?
Me eché a reír. Aquel «conque» era la muletilla de las señoritas Castro Pérez, y en Villaverde cuando de ellas se hablaba, todos decían «las niñas Castro Conque».
—¿De qué se ríe usted?—preguntó contrariada la rubia.
—De nada. Son ustedes muy maliciosas....
—¡Conque de casa!—volvió a decir.—No sabíamos que vivía usted allí, en el «pa... la... cio» de la marquesita. ¿Por qué no avisa usted cuando muda de casa?
La tormenta estaba encima.
—Son ustedes muy maliciosas. Es cierto que estuve en la casa del señor Fernández..., ¿y qué?
—¡Vaya! ¡Vaya! Confiesa usted...—exclamó Luisa, abanicándose.
—Nada tiene de extraño. Ya saben ustedes que los negocios.... Fuí a recoger una firma.
—¡Puede! Si nosotras estábamos allí.... Fuimos a pagar la visita. Ya nos daba vergüenza ver a Gabriela. Figúrese usted que hace más de un año que vino acá. Papá decía a cada rato: «Niñas... ¿ya pagaron esa visita?» Nosotras no queríamos ir... porque... la verdad....
—¡No la digas;—interrumpió la morena—no la digas, que Rodolfo es de los interesados!
—¡Adiós! ¿Y por qué no? Una es muy dueña de decir lo que quiera....
—¡Sí; pero... no a todo el mundo! ¿No ves que Rodolfo....?
—¡Diga usted, Teresa, diga usted!
—¡No, Tere!—suplicó Luisa.
—¡Pues lo he de decir!... ¡Pues, vaya, que... esa señorita nos... choca!
—¿Y por qué?
—¡Friolera!—exclamó Luisa.—¿No la ve usted tan pagada de sí, y tan orgullosa, que a todos desprecia, y que dice que todas las vilaverdinas somos unas payas..., unas ridículas.
—Vean ustedes, señoritas: pienso que esa niña no es orgullosa, ni está pagada de sí; pienso que no desprecia a nadie, y que, por lo contrario, es muy amable con todos; y de seguro que es incapaz de decir eso que ustedes le atribuyen....
—¡Usted qué ha de decir!... Usted la defiende porque... ¡vaya! ¡porque está usted enamorado de ella!
—¿Yo, Teresa?
—Sí.
—¿Quién ha dicho eso?
—¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo lo dice!
—Pues «todo el mundo» dice mentira.
—¿Mentira? ¡Que me azoten en la plaza, y que no lo sepan en mi casa! Usted dirá lo que guste... pero si no es verdad eso que cuentan, usted tiene la culpa de todo, porque le hace usted unos osos terribles.... Noche a noche va usted a oirla tocar.... Allí se está usted horas y horas, en la baranda de la Plaza. Y por eso Gabriela, que sabe que tiene... «au... ditorio», no se quita del piano.... Y por cierto que... (¡no se enoje usted!) por cierto que la pobrecilla lo hace bien mal!... ¿Verdad, Luisa?
—¡Por Dios, Tere!—exclamó la morena.
—¡Cállate tú! Ahora verá usted, Rodolfo: le dijimos que tocara, y tocó la «Sonámbula» de Talberg. ¡Jesús nos asista! ¡Qué «Sonámbula»!
—No, hija, no; no digas eso.... Ella toca sin expresión, sin compás... pero en cuanto a ejecutar... ¡ejecuta mucho! Ya quisieran muchos, de esos que se llaman profesores, ¡ejecutar como Gabriela!
—Pues, mira, Luisa; ¡yo ni eso le concedo! ¿Qué chiste tiene eso de aporrear el piano? Si aquello me parecía un pleito de perros.
Y la rubia se tapó las orejas.
—Teresa, por Dios: ¡ten caridad!—dijo en tono compasivo la morena.—¡No hables así; dirán que decimos eso por... envidia!
—¿Envidia yo? ¿Y de qué? ¿Yo? ¡Gracias a Dios que no toco el piano!
—No; pero pensarán que tú no haces más que repetir lo que yo digo.
—Y dirán la verdad. Quién me dijo ahora, al salir de allá: «¿Viste, oiste? ¡Eso no es tocar! ¡Lástima de piano!» ¿No fuiste tú? Pues entonces ¿de qué te espantas? Yo diré lo que me dé la gana. Ya lo sabes: ¡tan fea como tan franca!
Me indignaba la murmuración de aquellas niñas tan mal educadas y tan cursis.
—¿Fea? ¡Nada de eso! ¿Quién ha dicho que es usted fea? No lo digo yo, ni lo dice nadie, y menos... Ricardo Tejeda.
Encendióse la rubia al oír este nombre. Ricardo había sido su novio, lo sabía yo muy bien, él mismo me lo dijo en el Colegio, y Teresa no le perdonaba a mi amigo que, a poco de «terminar» con ella, hubiera visto con demasiado interés a la elegante y encantadora señorita. De aquí el odio a Gabriela; de aquí que murmurase de su hermosura; de aquí el que afeara todo en la señorita Fernández.
—Sí;—contestó vivamente Teresa—ya sé que en Ricardo tiene usted un rival....
La maldiciente polluela estaba enamorada de amigo; le quería, a su manera, le amaba como loca, y no podía olvidarle.
—Sí, ya sé que Ricardo está enamorado de Gabriela, lo sé; y sé también que por eso no habla con usted, ni le busca como antes. ¡Antes tan amigos! ¡Ahora enemigos a muerte!
—¿Enemigos? ¿Quién ha dicho eso?
—Sí, se pasan pero no se tragan.... Pero esté usted tranquilo, Rodolfo; ¡Ricardo no es temible... no es temible!
—Vea usted, señorita: si Ricardo está creyendo que yo pretendo a Gabriela, es porque alguno le ha engañado.... ¡Alguno que ha querido burlarse de nosotros...!
Luisa nos escuchaba atentamente, jugaba con el abanico, y sonreía al oirme. Teresa se quedó un instante pensativa.
—Oiga usted, Rodolfo: ¿me quiere usted hacer un favor?
—Veamos, ¿cuál?...
—¿Tiene usted amores con esa señorita?
—No.
—¿De veras?
—De veras.
—Pues, enamórela usted; enamórela usted. Yo conozco muy bien a las mujeres, como que soy del sexo. ¡Enamórela usted! ¡Yo le aseguro que en dos por tres se arreglan ustedes!
—¿Y Ricardo?—pregunté con mucha seriedad.
—¿Ricardo? ¡Qué rabie! ¡Quién le manda ser tonto!
Las muchachas se levantaron, chacharearon dos o tres minutos, y se fueron. Ya en la puerta se detuvieron. Teresa se volvió hacia mí, y con tono entre suplicante y malicioso me dijo:
—Rodolfo: ¡enamórela usted!
Castro Pérez llegó un poco antes de las cinco. Entró silencioso, dejó en su mesa el sombrero y el bastón, y luego, paso a paso, se dirigió a la mía:
—¿Acabó usted la copia?
—Aquí está.
Leyó el alegato, firmó, y volvió a su pieza. Yo le seguí.
—Deseo hablar con usted dos palabritas.
—¿De qué se trata?
Díjele que iba yo a separarme; que a ello me veía obligado por la necesidad; mis gastos iban siendo mayores cada día, y lo que allí ganaba no me era suficiente para atender a mi familia.
—Vamos:—me interrumpió—¿a qué viene todo eso? Está usted disgustado porque esta mañana....
—No;—me apresuré a contestar—dí motivo para que usted me reprendiera. Tiene usted razón; el deber es lo primero. No, señor: le aseguro que no es esa la causa de mi separación. No gano aquí cuanto necesito, y, como es natural, estoy obligado a procurar que mis tías no carezcan de nada. Tengo empleo en otra parte.... Allí ganaré más.
Encendióse el jurisperito, se irguió en la poltrona, se compuso las gafas, y mirándome por encima de los cristales me dijo desdeñosamente:
—¡Bien! ¡Bien! Y... sepamos, ¿qué empleo es ese? ¿Va usted a meterse a maestro de escuela?
—No, señor.
—¿Pues, entonces?
—Voy a la hacienda de Santa Clara....
—¡Ya me lo imaginaba! ¡Lo de siempre! ¡Ese Fernández se ha empeñado en quitarme los escribientes! ¡Bien! ¡Bien! Haga usted lo que guste; haga usted lo que mejor le convenga; pero no diga que aquí ha estado usted mal retribuído, ¡porque no es verdad! Nadie ha ganado aquí más que usted. No diré que le pago un capital, ni mucho menos, porque el dinero no cae con la lluvia, pero... es usted soltero, no tiene usted familia, ni obligaciones.... ¡Con lo que tiene usted aquí... le basta y le sobra! ¡Bien! ¡Bien!
Quise replicar, pero me pareció inútil toda aclaración. Castro Pérez prosiguió:
—No estará usted contento en Santa Clara. Lo anuncio desde ahora. Allí, según noticias, ¡se trabaja mucho, mucho!... Usted no tiene costumbre de matarse así, de sol a sol, como un gañán. Aquí está usted mejor; tiene usted tiempo libre para todo.... ¡Hasta para hacer versos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y cuándo se va usted?
—Dentro de quince días.
—Eso sí está malo, ¡malísimo! ¡Bien! Se irá usted cuando guste. Hoy mismo llamaré al sustituto. ¡Queda usted libre desde hoy!
—Yo contaba con seguir aquí, al servicio de usted, hasta el día en que debo estar en la hacienda, y he querido....
—No, joven, no; lo que ha de ser tarde que sea temprano.
Me sentí humillado, y callé.
—Vea usted, joven;—agregó con dulzura—quédese usted conmigo.... Le aumentaré los emolumentos; le daré cinco pesos más. ¡Creo que con eso no tendrá usted dificultades!
—¡Imposible, señor! Acepté ya el destino, y no me parece conveniente rehusarle ahora.
—Tiene usted razón. ¡Bien! ¡Bien!
Abrió el cajón de la mesa, sacó un puñado de monedas, me hizo la cuenta, a tanto por día, como a un criado, y me dió unos cuantos duros. De buena gana me hubiera yo negado a recibirlos, a pretexto de generoso desprendimiento, pero aquel dinero me era necesario; era pan y vida alegre para algunos días.
¡Triste condición la del pobre!—pensé.—¡Triste condición la de quién está obligado a servir a otro! Y entonces recordé, uno por uno, todos los malos ratos que había pasado yo en la casa del jurisperito, y en los cuales no reparé nunca, aunque no fueron pocos. Recelos, malos modos, despótico trato, reprensiones inmotivadas, correcciones estúpidas, alardes de ciencia que tenían por objeto mantener un crédito cimentado en arena, y, sobre todo, esa desconfianza ofensiva, insultante, que hay en algunos ricos para con el desgraciado que les sirve y gana poco, de quien se teme todo lo malo, y a quien se puede ultrajar impunemente, pues se sabe que el ultrajado tendrá que callar, porque si habla y replica, y rechaza con noble energía la infame sospecha, se quedará sin el mendrugo diariamente ganado a costa de un trabajo penoso.
Hasta entonces paré mientes en que el pobre, el que vive de un sueldo mezquino, está a merced de quienes le pagan. ¿Qué hará si le echan a la calle? ¿Qué hará, si, lastimado en su honradez y en su dignidad, protesta de su inocencia, y toma el sombrero, y se va? «¡No hará tal!—dice el amo.—¿Qué come mañana? Tiene hijos, esposa...» Y fiado en esto le ultraja y atropella sin piedad.
Pero entonces no había caído en mi corazón ni una gota de hiel. La juventud es generosa, es buena, y no cree, no quiere creer que los demás son o pueden ser malos; piensa que sólo hay corazones nobles y almas bondadosas.
No olvido ni olvidaré jamás que cierto día, en el despacho de Castro Pérez, recibí una buena cantidad en metálico; conté y volví a contar las monedas, las revisé con el mayor cuidado, y estaban completas. Contólas después el jurisperito, y le faltó una. No tardó en salir trémulo y colérico.
—¡Aquí falta dinero!...—prorrumpió en voz alta, delante de Porras y Linares.
Volví a contar el dinero en presencia de todos. ¡Cabalito!
—¡Tiene usted razón!—murmuró don Juan.—¡Usted dispense!
Don Cosme no se dió cuenta de lo que pasaba. Porras me detuvo al paso, y, poniendo sus manos en mis hombros, me dijo dulcemente:
—¡Este hombre no tiene remedio! ¿Quién le manda a usted gastar esas corbatas... tan bonitas! ¡Paciencia, joven! ¡Paciencia!
Dieron las seis, recogí algunos papeles que tenía yo en el cajón de la mesa, dí las gracias a Castro Pérez por sus bondades para conmigo, y me lancé a la calle.
Aquellos veinte días fueron muy amargos para mí. ¡Más de medio mes sin ganar un peso! Nuestros gastos habían subido considerablemente; hubo que pagar a una criada, y fué preciso comprar no sé qué medicinas muy caras que recetó Sarmiento, y vino de suprema clase para la enferma. Andrés, generoso como siempre, acudió en mi auxilio.
—No te aflijas,—me decía,—el tenducho da para mucho. ¡Toma!
Y puso en mis manos un rollo de pesos.
Mi salida de la casa de Castro Pérez, salida que además de enojosa me pareció ofensiva para mi buen nombre, me puso abatido y desalentado.
Todos aquéllos que me veían en la calle, sin ocupación ni empleo, y que antes me vieron en el despacho del abogado, pensarían, sin duda, que Castro Pérez me había despedido por algo vergonzoso. Dime a cavilar en esto, y me resolví a no salir de casa. Me pasaba yo el día leyendo, escribiendo y cuidando del jardín. Las plantas que Angelina y yo habíamos sembrado prosperaban a maravilla; los rosales recobraban su lozano follaje; las violetas macollaban que era una gloria, y el cuadro de «no me olvides» parecía una alfombra de felpa.
Cierto día, aburrido de pasar el tiempo entre cuatro paredes, tomé el sombrero y me fuí de tertulia a la casa de don Procopio. Allí estaban los pedagogos y el P. Solís. No bien me vieron mis críticos se pusieron a sonreir como si de mí se burlaran, como si recordaran que me habían puesto de oro y azul en sus periódicos. Los mancebos que trabajaban detrás del mostrador, el uno triturando cierta sustancia fétida, y el otro copiando una receta, se miraron, se hicieron una seña de inteligencia, que no pasó inadvertida para mí, y de buenas a primeras me preguntaron por qué causa me «había despedido» el jurisconsulto. Dominé la cólera que en mí provocó aquel ataque, que ataque era, y muy audaz, puesto que la palabreja usada era ofensiva, y en pocas palabras, con mucha cortesía, expliqué los motivos de mi separación. Ocaña y Venegas me oyeron con indiferencia, casi con desprecio, pero los boticarios dieron muestras de que se interesaban por mí.
—¡Ya!—exclamó el más parlachín.—¡Ya me lo imaginaba yo! Así son las cosas. Se lo dije a éste y a don Procopio. Me alegro de saber la verdad del caso. Ahora ya no daremos crédito a Ricardo ni a don Juan.
De seguro que uno y otro contaban a su manera lo sucedido, y en perjuicio mío. Pronto supe todo; los chicos de la botica no me ocultaron nada. Ricardito les dijo que el jurisconsulto me había despedido por abuso de confianza; «no lo aseguraba... así lo decían... algo habría de cierto; el dinero es pegajoso; no es difícil que al contarlo se le pasen a uno dos o tres monedas falsas, o, lo que es más fácil todavía, que le falten a uno cinco o... más duros». Pero Ricardo repetía que era yo persona honradísima, incapaz de faltar a la confianza que depositaran en mí; éramos condiscípulos, amigos, y él me defendería contra viento y marea.
Me irritó la maldad de mi amigo, me indignó su hipocresía; pero no había remedio, no le había, era justo que agradeciera yo a mi condiscípulo defensa tan brillante.
Don Juan, interrogado en la botica acerca de la causa de mi separación, se limitó a decir:
—Es muchacho inteligente, trabajador, tiene bonita letra, muy bonita, y aunque de cuando en cuando se le escapan algunas faltas de ortografía, escribe bien, ¡muy bien! No sabía nada cuando entró en mi despacho, y pronto se puso al corriente.
—Bueno,—le replicaron.—¿Entonces... por qué se ha separado de la casa de usted?
Castro no respondió, hizo un gesto, y después de un rato de silencio murmuró:
—¡No me convenía tenerle en casa!...
Todos callaron, y nadie se atrevió a inquirir el motivo de mi separación. Unos pensaron que, sin duda, no veía yo con malos ojos a Teresa o a Luisa; otros que, acaso, no cumplía yo con mis deberes; y todos que.... ¡No me atrevo a repetirlo! Todavía, después de tantos años, ahora que de nadie necesito, ahora que si no soy rico, por lo menos vivo cómoda y decentemente, sin pensar en el dinero para el día de mañana, cuando recuerdo la hipócrita calumnia de Ricardo y las reticencias de don Juan, siento que me ahoga la sangre.
Me retiré de la botica triste y afligido. ¿Y si la calumnia aquella, corriendo de boca en boca, llegaba a oídos del señor Fernández? Este me cerraría las puertas de su casa, me negaría el empleo, ordenaría que me vigilasen los demás empleados.... ¿Y si la calumnia llegaba hasta mis tías?... ¡Las pobrecillas se morirían de pena!
Es la calumnia como los miasmas de los pantanos: se levantan del fango en leve, imperceptible burbuja; se extienden, se difunden, envenenan los aires, y llevan la muerte a todas partes. En todas partes nos acechan: en el aire, en el agua, en los frutos incitantes que esmaltan los follajes, hasta en el aroma de las flores.
Muere el calumniado, pero la calumnia sobrevive, como para perseguir a la víctima hasta más allá de la tumba. La calumnia es la fetidez de las almas corrompidas. El corazón del calumniador es un esterquilinio.
Corrí a mi casa, me encerré en mi cuarto, y me tendí en la cama. Mis sienes ardían; el corazón se me hacía pedazos. Volviéndome y revolviéndome en mi lecho pasé dos o tres horas. ¡Odio, odio terrible, deseos insaciables de venganza, que era preciso satisfacer!... Las pasiones más horrendas se agitaban en mi alma; las tinieblas del mal se agrupaban en torno mío, y al entornar los ojos percibía yo fulgores rojizos, relámpagos de sangre. Aborrecí la vida; maldije de ella; pedí la muerte, quise morir, morir, y no para escapar de mis enemigos, sino para libertarme de aquellas pasiones tempestuosas que entenebrecían mi espíritu y batallaban dentro de mí como legiones de irritados demonios. Pensé con alegría en la muerte. Dulce, amable, consoladora, surgió ante mis ojos como una doncella pálida, de rostro tristemente risueño.... Sin darme cuenta de lo que hacía yo, mis labios repetían estos versos de Leopardi, leídos, pocos días antes, en las notas de un libro francés:
Entró la noche, llegó la hora de la cena, y tía Pepilla vino en busca mía.
—Muchacho: ¿qué tienes? ¿estás enfermo?
Tocóme en la frente y en las mejillas para ver si tenía yo calentura, y acariciándome dulcemente prosiguió:
—¿Qué te pasa? Dímelo, muchacho, dímelo.... No hay en tu rostro la serenidad de siempre. Algo ha pasado que te apena.... Tú padeces.... ¡Habla, Rorró, habla por Dios! ¿Con quién has de quejarte si no es con nosotras?
—¡Nada, tía, nada!... He dormido toda la tarde, y la modorra me tiene así. ¡Vamos a la mesa!
Salté de la cama, ofrecí mi brazo a la anciana, y paso a paso nos dirigimos al comedor. Afectando la más alta corrección, como la de apuesto caballero que asiste y corteja en un baile a gentilísima dama, bromeaba yo con mi tía:
—Señorita... ¡es usted encantadora! Dígnese usted escucharme. Ya no puedo, ni debo callar.... ¡Amo a usted!... ¡La adoro!
La anciana reía, reía a su sabor, y contestaba a mis requiebros con frases entrecortadas, como si fuera presa de profunda emoción. Al entrar en el comedor, exclamó, deteniéndose y separándose de mí:
—¡Basta! ¡Basta! ¡Eres atroz! Ni de muchacha, hice yo esto.... ¡Suelta! ¡Suelta!
Al sentarme a la mesa oí la voz de Andrés el cual conversaba con la enferma. Hablaba de mi y de mi separación. No tardó en venir a charlar conmigo.
—¿Te vas, no? ¿Cosa decidida?—me dijo ocupando su asiento.—¿Te vas? ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¡Mejor! No habías de pasarte lo mejor de la vida escribiendo papelotes en casa de don Juan. En la hacienda estarás muy bien; ganarás buen sueldo, porque ese señor sabe pagar a los que le sirven; vendrás a vernos cada quince días, y todos estaremos muy contentos.
Tía Pepa entraba y salía. En momentos en que no podía oírnos me dijo Andrés:
—Las señoras están muy tristes porque te vas, tan tristes que ni el sol las calienta. Pero no tengas cuidado; no tengas cuidado.... Ya se les pasará la aflicción.
Luego prosiguió en alta voz:
—Oye: ¿y tú no sabes montar a caballo, verdad? Ya me parece que te veo. ¡Qué figura! Como la del P. Solís cuando se va a la dominica.... Mira: procura salir buen charro; tu papá se pintaba para eso, y les daba cartilla a muchos de esos que se la echan de buenos cuando no son más que unos «cachaletes». ¡Cuidado, Rorró! ¡Cuidado, amito! ¡No dejes mal puesto el pabellón! Aprende a sentarte bien en la silla; para que no parezcas colegial o sacristán que va diciendo: «¡Para la misa de doce!».... Pon cuidado; te sientas a plomo, naturalmente, sin echarte ni para atrás ni para adelante; nada de estirar las piernas como un gringo, sueltas, sueltas.... Ya veremos. Si lo haces mal me voy a reír de tí, y te harán burla las muchachas. Procura que si las obras son malas la facha sea buena. ¡Siquiera la facha! ¡Ya me imagino al charro! ¡Ja, ja, ja, ja!
El buen servidor gustaba de bromearse conmigo; se complacía en tratarme como a un niño en quien conviene apagar las llamaradas de una vanidad jactanciosa. Acaso no cuadraban con el carácter de Andrés, grave, formal, modesto, casi adusto, ciertas genialidades y ligerezas del mío. Muy parlachín y comunicativo hasta los diez años, volvíme después huraño, reservadísimo y melancólico. Ya he dicho que la vida del Colegio, áspera, fría, monótona, entenebreció mi espíritu; ahora es bueno apuntar que la excesiva severidad de mis maestros, no siempre oportuna y atinada, me hizo desconfiado y receloso. Recelo y desconfianza inútiles y que nunca me salvaron del egoísmo y de las arterías de amigos y extraños. Me creía yo persona de experiencia, conocedor del mundo, y descubría a todos mi corazón, a nadie ocultaba yo mis sentimientos, y así era yo víctima de todos.
Confieso que el buen servidor con sus burlas y fisgas me hizo rabiar muchas veces. Hería mi vanidad en lo más vivo, lastimaba mi amor propio, y provocaba mi cólera. Sólo el cariño me hacía callar, que si no, habría recibido de su «amito» muy dura reprensión. ¡Pobrecillo! Le hubiera yo matado.
—Bueno;—me dijo ese día, al acabar la cena,—acompáñame. Toma tu sombrero y vente conmigo. Tengo que decirte muchas cosas.
Caminando hacia el Barrio Alto, Andrés a la derecha, yo a la izquierda, conté al buen viejo cuanto me pasaba; los dichos de Castro Pérez, la hipócrita calumnia de Ricardo, y por último, le hablé de mis esperanzas.
—No te apenes;—me decía conmovido—no te apenes que no hay para qué; eso es cosa diaria y corriente en Villaverde. Mira, yo podría estar muy bien en cualquiera parte; entiendo de tabaquería, y muchas veces han querido destinarme... pero no, no quiero, en el tendajón estoy mejor; allí mando yo; y como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Crees tú que todos los amos son como tu padre y tu abuelo? No hagas caso de esos falsos testimonios; no, muchacho, no hagas caso de esas cosas; desprecialas, desprecialas, porque nadie ha de creer en ellas. Y vete, vete a Santa Clara, que allí estarás muy bien. Y, oye: ya que de eso hablamos: ¿tienes plata?
—¿Plata?
—Sí, ¿qué si tienes dinero?
—¿Dinero? Para esta semana, y... ¡nada más! Yo contaba con ganar algo en estos quince días... pero ya lo sabes.... Castro Pérez me obligó....
—Hiciste bien. ¡Bien hecho! ¿De modo que necesitarás algo?
—¡La verdad... sí!—respondí sonrojado.
—No te apures, Rorró. Mientras ganas en tu nuevo destino, no te apures. Además... creo que necesitas ropa para ir a la hacienda. No has de ir vestido de catrín. Ahora arreglaremos eso.
En esto llegamos a la tienda de «La Legalidad». Andrés, abrió la puerta, me hizo pasar, encendió una lámpara, me dejó un rato, y volvió con un rollo de pesos.
—Toma, aquí tienes cuarenta grullos. Con esto basta para que te hagas dos trajes de charro, y para que te compres un sombrero jarano. La ropa.... Mira: de dril. El dril es fresco, y se lava. El sombrero... sencillito. No querias lujos. Para que la ropa salga buena, bien cortada, te recomiendo al sastre que vive aquí, a la vuelta, frente a la iglesia; trabaja bien y es baratero. Yo te daré una pistola para que vayas armado. ¿Entiendes de eso de armas? ¿No? Pues yo te enseñaré. Ahora, en cuanto a tus tías... ¡yo me encargo de todo! ¡Después te tocará a tí. Por ahora, déjame, déjame a mí! Y no vuelvas a pensar en esos chismes. Vete a la hacienda, ya verás. Luego que el señor Fernández te conozca te ha de querer mucho, mucho, porque tú te lo mereces todo. ¡Me das lástima; da lástima que vayas a servir en casa ajena! Yo siempre le pedí a Dios que te librara de eso... ¡pero, ya lo ves, no hay remedio! El dispone otra cosa.
Y esto me lo decía impulsándome a salir, y abriendo la puerta.
—Vete; ya es muy tarde.... Tengo que madrugar.... Mientras tú estás roncando... yo tengo que trabajar en el changarro.
Me despedí del buen anciano, y tomé calle arriba, hasta el cementerio de San Antonio. Subí la escalinata, y de codos en la verja me puse a contemplar la ciudad. La noche estaba obscura; negras nubes ocultaban el horizonte. Apenas se descubrían los picachos de la Sierra, dibujándose sobre un claro de cielo, en el cual centellaban con pálidos fulgores unas cuantas estrellas.
Mi pensamiento voló en busca de mi Angelina.
Me levanté muy de mañana, y me pasé las primeras horas en el jardincillo. En los rosales, muy hermosos con su nuevo follaje, aun no brotaban los capullos; pero en el cuadro de «no me olvides», sembrado por Angelina, se abrían las primeras flores.
Había triunfado el amor de la pobre huérfana. Mis plantas, lánguidas y tristes, no florecerían en muchos meses, hasta fines de Abril o principios de Mayo. Las de mi niña pronto estarían engalanadas con todos los primores de la próxima primavera.
De repente me sentí acometido de profunda tristeza. Contemplaba yo las cerúleas florecillas, frescas, lozanas, salpicadas de rocío, y pensaba yo en lo efímero de las esperanzas del hombre. Acaso aquel amor que subyugaba mi alma, aquel sentimiento inefable que ennoblecía mi espíritu y dirigía mis pensamientos hacia los propósitos más nobles, sería pasajero como la vida de aquellas flores que no bien fueran arrancadas del tallo se doblarían pálidas y mustias. ¡Sería cierto que el amor de Angelina estaba destinado a vivir eternamente! ¿Sería verdad lo que me dijo la joven, que pronto la olvidaría?... No, que la amaba yo con todo mi corazón, con toda la energía de mi alma. Pero ¡ay! así amé a Matilde, y aunque no había muerto en mi memoria, y aun vivía en mí su recuerdo dulcísimo, ya no era ¡ay! para el pobre mancebo, que le había jurado amor eterno, el ángel benéfico que a todas partes le seguía, que señoreado de su espíritu fué luz en todas las tinieblas, rumor de fuente en la soledad, iris de bonanza que anuncia, a través del nublado, que la tormenta se aleja, que ha cesado la tempestad. No; Angelina vivía para mi, yo vivía para ella; la desgracia y el amor habían unido nuestras almas, almas hermanas, nacidas una para otra, creadas para formar una sola:
Sentado al pie de aquel naranjo, mudo testigo de nuestro amor, pensaba yo en Angelina, cuando llamaron a la puerta.
Presentí que alguien me traía noticias de mi amada y acudí presuroso. No me había engañado el corazón. Era el caballerango del P. Herrera.
—Aquí tiene usted...—me dijo, sin bajarse del caballo,—esta cajita y estas cartas. Volveré mañana por la contestación. ¡Cartas de Angelina! Una para mis tías; otra para mí.
Corrí a mi cuarto y cerré la puerta. Deseaba estar solo, solo....
«Ya comprenderás—me decía la niña—cuan grata fué tu carta para mí. ¡Qué ansia! ¡Qué impaciencia! Toda la noche estuve pensando en la llegada del mozo, hasta que al fín me quedé dormida. ¡Soñé contigo! Soñé que estaba yo en Villaverde, en tu casa y cerca de tí. Tú leías y yo estaba pintando pétalos de rosa. De pronto cerraste el libro, lo pusiste en la mesa, y pasito a pasito te acercaste a mí, hasta reclinarte en el respaldo del sillón.... Entonces... (como aquella noche ¿te acuerdas?) me dijiste quedito: «¡Angelina.... Angelina... te amo!» Y desperté. Desperté llorosa y apenada, como si ya no me quisieras, como si no hubiera de verte más. Pero ¿verdad que no me olvidas; verdad que a todas horas piensas en mí? ¿No es cierto que estoy siempre en tu memoria? La semana pasada salimos a pasear. La tarde estaba lindísima.... ¡Qué cielo! ¡Qué nubes! ¡Qué celajes! ¡Qué colores tan hermosos los del horizonte al ponerse el sol! Papá me dijo: «Muñeca: ¿quieres venir conmigo?» Lo dije que sí. Salimos hasta el principio de la cuesta, y allí, en una sabanita, nos detuvimos. Abrió papá el breviario y se puso a rezar maitines. Yo me fui a lo largo de una milpa. Crecen entre los surcos ciertas plantas que dan unas flores como margaritas, y yo corté muchas, muchas, tantas que ya no me cabían en el delantal; luego me senté en una roca, y, acordándome de un poema que tú me leíste, me entretuve en preguntar a las flores si me querías. Deshojé todas, y todas me decían, con el último pétalo, que me quieres... «¡mucho!»... «¡mucho!» Ya no tengo ratos de tristeza, ya no. Estoy muy contenta y muy segura de tu cariño. Perdóname; perdóname si alguna vez he dudado de tu constancia y de tu fidelidad.
«Pero a todo esto no te he dicho cómo recibí tu carta. No pude ir hasta el rancho de los Ocotes para encontrar al mozo y me conformé con aguardarle en el corredor. Yo esperaba que papá, no estuviera presente, pero sí estuvo. ¡Qué miedo, Rorro! ¡Qué miedo!. El mozo que llega, y papá que sale. El recibió el paquete, lo abrió, tomó sus cartas y me dio las mías, sin decir palabra. Después no me preguntó nada. Yo me apresuré a leer la carta de doña Pepita. ¡Qué larga se me hizo la velada! Al fin me vi sola en mi cuarto, y entonces leí, y releí, y volví a leer tu cartita. ¿Por qué eres tan perezoso a tu Linilla? ¡Seis plieguitos! ¿No es cierto que ahora será más? Si no es así, voy a castigarte. Y ya verás: una hojita... y... ¡será mucho!
«Te quiero con toda el alma, Rodolfo mío; no vivo más que para tí, y me duele mucho que me digas esas cosas tan tristes. ¿A qué hablar de la muerte cuando somos tan dichosos? Tú dices que la muerte debe ser deseada en los momentos de felicidad, y entonces más que en las horas de dolor. ¿Dónde has aprendido eso? Dime: ¿dónde? Tienes unas cosas muy raras. Hay en tí no sé qué muy lúgubre; cierta tristeza y cierto desconsuelo que no me gustan, que me hacen padecer, que me hacen llorar. No parece sino que tienes poco amor a la vida. Pues óyeme: yo no pienso así, no. ¡Dios me libre de ello! La vida, por amarga que sea, es muy hermosa y amable; si tiene penas y dolores, tiene también dichas y alegrías, muchas, y yo quiero vivir, vivir para ti, mi Rorró; para ser dichosa si eres dichoso; para amar lo que tú ames y aborrecer lo que tú aborrezcas; para padecer si tú padeces, que en eso cifro mi dicha mayor. ¿No es verdad que tú no aborreces a nadie? No, estoy segura de ello. Rodolfo mío: es preciso que cambies de modo de pensar; que apartes de tí esas ideas tan raras y tan negras, y que ames la vida; que la ames como yo la amo, como un don del cielo. ¿Dices que la vida no es más que dolor? No es cierto. Cuando dices que me amas, cuando recuerdas que eres amado, eres dichoso, y entonces amas la vida. ¿No te sientes feliz cuando haces algo bueno, cuando socorres a un necesitado, cuando enjugas una lágrima o das una palabra de consuelo? Pues yo sí, y tú también, tú también, porque eres bueno. Por eso te quiero, por eso te amo.
«La última parte de tu cartita me dejó muy contenta de tí. Así te quiero, así te soñé, así debes ser siempre con tu Linilla.
«Tengo aquí en el corazón una cosa que me apena, y quiero decírtela; pero me falta tiempo para escribir. Pablo ha de salir a las tres, son las doce y media, aun no he visto si la mesa está lista, y ya sabes que mi papá come a la una en punto; suena el reloj, y no bien acaba de dar la hora ya le tienes en el comedor, dando palmadas y pidiendo la sopa.
«Pablo te entregará una cajita; en ella va un pañuelo; he bordado el monograma en los ratos desocupados. Dice papá que está muy bonito; le ha gustado mucho, y creo que a tí te parecerá lo mismo.
«Cuida mucho de tus tías, principalmente de doña Carmelita; mira que le gusta mucho que la mimen. ¿La ves así, que es tan seca y adusta? Pues sin cariño no puede vivir.
«Vivo por tí y... sólo para tí, tu
Linilla».
Estuvo escribiendo hasta después de media noche. A esa hora salí al patio y corté los ramos más lindos de «myosotis» para meterlos en mi carta y que llegaran a manos de Angelina.
«Ahí van—escribí—esas flores de color de cielo, tan amadas de mi Linilla. Son las primeras que brotaron en el cuadro que tú sembraste. Está lindísimo; parece llovido de chispas de zafiro. Me encanto mirándole y pensando en tí.
«Linilla mía: me has ganado la apuesta. Tus plantas han florecido antes que las mías; pero eso no es porque tú me quieras tanto como yo te quiero a tí. Las mías no dan ni esperanzas, pero ya florecerán, y se pondrán más hermosas que las tuyas, lo cual será prueba de que yo te amaré toda mi vida.
«He tenido un gran disgusto en estos últimos días; un disgusto que me ha causado gran pena. Bien vista la cosa no era para tanto, y acaso he pasado días muy amargos sin que hubiese motivo para ello. El día que nos veamos te contaré todo. ¿A qué perder el tiempo en referir cosas desagradables? No te pongas a cavilar en esto. Chismes villaverdinos... ¡y nada más!
«Debo decirte que hace tres días me separé de la casa de don Juan. El doctor me ha conseguido un empleo, muy bueno, en la hacienda de Santa Clara, que, como tú sabes, es del señor Fernández, el papá de Gabrielita, tu compañera de Conferencia. Estuve en la casa de ese caballero que es muy buena persona; me recibió con mucha cortesía, como a un amigo, no como a empleado, nos arreglamos en un dos por tres, y el día 15 salgo para la hacienda. Yo siento mucho separarme de mis tías; pero, hija mía, no hay más remedio, ¡Qué hacer! No entiendo de campo, pero aprenderé; cosas más difíciles he aprendido. Me apena el pensar que voy a vivir lejos de tí, y que en mucho tiempo no he de verte, pues no me sera posible ir a San Sebastián como se lo ofrecí a tu papá. Lo siento, lo siento mucho; pero, como tú comprenderás, no debo perder la colocación que el pobre don Crisanto me ha buscado. Con lo que gane yo en Santa Clara habrá lo necesario en esta casa para que tía Pepilla no tenga que trabajar en sus flores, ni con la chiquillería. ¡Gracias a Dios! Voy a subvenir a todos los gastos de la casa, y acaso este destino será para tu Rorró el principio de una vida laboriosa, sí, muy laboriosa, pero bien retribuida. Ya te digo que no entiendo de cosas de campo; y que no sé de eso ni una jota. Aprenderé todo, aunque, según entiendo, mi ocupación estará en el escritorio. Procuraré ser útil y hasta necesario. Haré que el señor Fernández estime mi empeño y mi laboriosidad; y, si mis ilusiones no se malogran, este empleo será el medio más apropiado para conseguir la felicidad; es decir, para que pueda yo unir mi suerte a la tuya. No deseo más, no aspiro a otra cosa, y en ello cifro toda mi dicha.
«¿Por qué me echas en cara mis tristezas y melancolías? Piensa que he sido muy desgraciado, y que padezco de murrias y fastidios. Tienes razón: la vida es amable, amabilísima, a pesar de que el dolor, inherente a la naturaleza humana, nos persigue por todas partes y a todas horas. Tienes razón: cuando el hombre ama y es amado la vida es amable. Hacemos mal en aborrecerla; si la empleáramos en hacer el bien, en aliviar los dolores ajenos, en consolar al triste y socorrer al necesitado, no pensaríamos que la vida es dura y que mejor sería no tenerla. ¡Perdóname, Linilla mía, perdóname! Es cierto que mi carácter es un poco sombrío y taciturno; lo conozco y no puedo remediarlo. ¡Qué quieres! Así soy, así me he vuelto en estos últimos años, y aunque tu amor y tu cariño alegran mi existencia; aunque tú eres para mi alma desmayada luz y regocijo, en ciertos momentos se entenebrece mi alma y me complazco en alimentar mi pena, hundiéndome voluntariamente en la tristeza. Sé tú mi redentora; disipa esas tinieblas que suelen nublar mi alma, y torna en plácida aurora las noches de mi espíritu.
«Tienes razón: la vida es amable; debo amar la vida como un don del cielo; debo amarla para hacer el bien, y... ¡para amarte mucho, mucho, como tú mereces ser amada!
«¿Me dices que las margaritas de los maizales te han dicho que te amo? No te han engañado como a la heroína del poema. ¡Sí; te amo, te amo, Linilla mía! Yo no consulto eso con las flores, que suelen ser engañosas y lagoteras, sino con mi corazón que es todo tuyo.
«Imagínate un hombre que hubiera vivido muchos años en la obscuridad de un calabozo, y que de pronto, cuando tenía perdida toda esperanza de libertad, le sacaran a la luz. ¡Cómo amaría la claridad del cielo, los celajes veladores, los horizontes límpidos y serenos! Pues así te amo yo, así, ni más ni menos.
«Sé justa. ¿No es verdad que ese hombre recordaría con placer, acaso con incomparable alegría, las sombras del calabozo en que vivió tantos años? ¿No es cierto que algunas veces suspiraría amorosamente al recordar su prisión, el estrecho recinto que fué para él casa, patria y mundo? Pues así vuelven a mí las tristezas y melancolías de ayer, cuando aun no me amabas, cuando la luz de tu cariño no iluminaba mi alma. A las veces no creo, no puedo creer que me amas, que te amo, y que soy dichoso. Así te explicarás eso que tú llamas «cosas mías muy raras». Así te explicarás esa lúgubre tristeza, ese desconsuelo que has observado en mí, y que te hace padecer. Imploro tu perdón, Linilla mía. Perdóname; no volveré a pensar en eso, y si pienso en esas cosas no te las diré. ¿No es verdad que me perdonas? ¿Verdad que sí?
«El pañuelo está lindísimo; el monograma es soberbio, muy elegante, y muy sencillo, como dibujado y bordado por tí. Saluda a tu papá, si crees oportuno hacerlo, de modo que no sospeche nuestros amores. Acaso no los apruebe, y sea el recuerdo mío motivo de disgusto para tí y para él.
Ya me dirás eso que te apena, Linilla, Linilla mía, dime: ¿tienes secretos para mí? Dímelo, dímelo. Ya me imagino lo que es: alguna niñería....
No dirás ahora que no te escribo como tú deseas. El día que tú no me escribas como sabes hacerlo, yo, a mi vez, te he de castigar, y ¡pobre de tí!
«¡Adiós, bien mío!
Rodolfo.»
Rara vez salía yo de casa, y sólo para visitar a don Román. Me pasaba la mañana en mi cuarto, y la tarde en el jardincillo, entregado a mis poetas favoritos.
—¿Qué libro lees ahora?—solía preguntarme el «pomposísimo», cuando iba a verle.—¿Lamartine? ¿Víctor Hugo? ¿Novelitas de Dumas?
Contestaba yo afirmativamente, y el buen anciano hacía un gesto, gruñía, y agregaba mohino:
—¡Uf! No, niño; no pierdas el tiempo. ¡Los clásicos! ¡Los grandes autores del siglo de Augusto! Virgilio... ¡el dulce Virgilio! Horacio.... Y si no tienes muy firmes tus latines, los clásicos españoles.... Fr. Luis de León, Herrera.... Déjate de los románticos; son intemperantes y monstruosos.... ¿Qué ha dicho Víctor Hugo que no esté superado por los poetas latinos? ¿En qué han sobrepujado él y tu Zorrilla, tu gran Zorrilla, a Lope y a Calderón? Vamos, muchacho, ¿quieres tener buen gusto? Pues deja de la mano esos mamarrachos. Si tú, a quien yo inicié en las grandes bellezas de la literatura clásica, gustas de las novedades esas, ¿qué harán los discípulos de Venegas y Ocaña? ¡Así anda todo! ¡Así andan las letras patrias!... ¡Por eso ya no hay Carpios ni Pesados!
Pero yo no escuchaba los consejos de don Román, y repasaba las páginas más elocuentes de Chateaubriand, los versos más dulces de Lamartine, y me aprendí de memoria las mejores escenas del «Hernani», en una colección de comedias, traducidas por no sé quién. Aun recuerdo algo del célebre drama romántico, aquello de doña Sol a Carlos V:
Desdeñaba los libros clásicos, y me engolfaba en el piélago anchuroso de la literatura romántica. Andrés compró cierto día, en su tienda de «La Legalidad», un tercio de papeles viejos, entre los cuales hallé folletines, libros, folletos, entregas, y tomos de «La Cruz», que me apresuré a recoger. Entonces leí buena parte de «El Fistol del Diablo»; devoré las novelitas de Florencio del Castillo, y en dos días me eché al colecto los dos tomos de «La Guerra de Treinta Años», de Fernando Orozco, el más intencionado de nuestros novelistas.
¡Qué impresión tan penosa me causó ese libro! Me llenó de tristeza, y lastimó cruelmente mi corazón. No pude más: tiré el volumen, cogí el sombrero, y me lancé a la calle.
Hermosa tarde primaveral, dorada, luminosa.... Me dirigí hacia la colina, y subí hasta mi sitio predilecto.
El cielo sin nubes ni celajes parecía una bóveda de cristal cerúleo. Las arboledas, frescas y reverdecidas, hacían gala de su flamante veste, y en las dehesas y en los collados flotaba una misteriosa claridad rosada. Medio valle gozaba aún de los últimos esplendores del día, y allá detrás de la iglesia de San Juan, a espaldas de un molino, medio escondido entre los platanares y los «izotes», en la curva más ancha y despejada del Pedregoso, los últimos rayos del sol trazaban una estela de plata, que partía de un foco esplendoroso, cuyas poderosas irradiaciones lastimaron mis pupilas.
La ciudad estaba como envuelta en una gasa de oro, y hacia el Oriente se perfilaban las cimas de los montes, el pico de los Otates, y los crestones de Mata Espesa, sobre un fondo verdoso de suaves opalinas. Del lado del Poniente fingían las nubes ardiente cordillera, un abismo de llamas, entre las cuales se ocultaba el sol. En Villaverde, lo mismo que en Pluviosilla, esos crepúsculos de fuego son anuncio seguro de caluroso día; anuncia el «sur», el viento abrasador que caldea la atmósfera y calcina la tierra.
Llegaban hasta mí las voces de los transeuntes que atravesaban la Alameda, o iban a lo largo del ancho camino carretero orillado de fresnos.
El grato vientecillo nocturno acariciaba mi frente con sus perfumados besos.
Aun brillaban en la Sierra los últimos reflejos del día, y mientras subían del valle los mil rumores de la naturaleza adormecida, las voces del río y el canto de los pájaros, me puse a contemplar el magnífico cuadro que tenía delante.
Las sombras invadían poco a poco la ciudad. Bajaban de las montañas; surgían de los barrancos; salían de los bosques; corrían por las llanuras, y se precipitaban en tropel por los «callejones». Tímidas y cautelosas se detenían allí, un instante nada más, y luego avanzaban presurosas hacia la plaza. Brilló en el río la última ráfaga de luz; la verdosa claridad del aire se tornó en un vago reflejo de color de violeta, ennegrecióse el valle, y llegó la noche.
—«Así,—pensaba yo,—así se van las alegres ilusiones, así se desvanecen las más risueñas esperanzas: La vida es un perpetuo dolor. Lo pasado nos entristece con el recuerdo del bien perdido; en lo presente no encontramos la dicha; lo porvenir nos llena de espanto...»
«¿Será cierto que el dolor es el triste patrimonio de la mísera humanidad? ¿Será cierto que no es posible la realización de nuestros más nobles deseos? Malógrense enorabuena los planes del malvado; disípense como la niebla los proyectos del perverso; pero ¿por qué han de ser inútiles y vanos todos los pensamientos generosos, todas las desinteresadas aspiraciones de la juventud? ¿Será cierto que la maldad nos acecha por todas partes? ¿Será verdad que el vicio se disfraza con el blanco traje de la virtud, y que la flor más bella está comida de gusanos? ¿Si es una verdadera miseria vivir en la tierra, no es mejor morir cuando no hemos probado aún las amarguras de la vida?»
«Me dí a pensar en mi suerte. Me ví solo en el mundo, sin padres, sin parientes, sin amigos. ¿Quiénes me amaban? Dos ancianas que estaban, sin duda, a orillas del sepulcro; un pobre médico, rendido al peso de los años; un buen servidor; un maestro de escuela, enfermo y miserable; una niña desgraciada, huérfana, condenada a padecer. La desdicha y el infortunio nos habían juntado, y serían siempre nuestros compañeros...»
«A veces me sentía dichoso, feliz; aleteaban en mi alma las mariposillas de la ilusión; me sonreía la esperanza, y soñaba con auroras primaverales y venturosos días. Y ¿qué era todo eso? Delirios, fantasías, locuras de muchacho que no sabe nada de la vida. ¡Ah! Si me fuera dable matar en mí esta voluntad, siempre activa, siempre inquieta.... No buscar la felicidad, huir del dolor...»
Entregado a estas ideas pasé largo rato, cerrados los ojos, de codos en la roca, oculto el rostro entre, las manos. Había obscurecido y era preciso volver a la ciudad. El caserío estaba iluminado y el firmamento tachonado de luceros. Un fulgor de plata inundaba el horizonte, y allá, tras los picachos de la Sierra, surgía la luna llena, espléndida y magnífica.
A las cuatro de la tarde ya todo estaba listo. Tía Pepilla arregló mi petaca en dos por tres, y concluída la faena me dijo cariñosamente, echándome los brazos:
—Rorró... ¿no vas a despedirte de tus amigos?
—¿Amigos?
—Sí; el doctor, tu maestro, Ricardito Tejeda....
—Sí, iré, es natural... tiene usted razón. Pero no veré a Ricardo....
—¿Por qué, Rodolfo? Te quiere mucho... desde niños fueron amiguitos. Si tú vieras... cuando estabas en el colegio, siempre que venía a vacaciones, o de paseo, no dejaba de visitarnos. Y nos decía: «Doña Pepita: yo quiero mucho a Rorró, mucho; somos muy buenos amigos; siempre andamos juntos. ¿Necesita algo? Yo se lo doy. ¿Yo lo necesito? El me lo da. ¡Cómo dos hermanos!
—Pero, tía: ¿no ve usted que no viene a verme, ni me busca? ¿Cuántas veces ha venido?
—Sí, eso es cierto; pero la verdad es que no ha estado aquí. Su mamá me dijo que en Pluviosilla tiene unos parientes con quienes ha pasado todo el mes. Vas a visitarlo.... ¡Antes tan amigos... y ahora...! Mira, vas; irás porque yo te lo ruego. Sus padres han sido muy buenos con nosotros. ¿Verdad que irás?
—Tía: ¿para qué he de mentir? No.
—¿Por qué, dime, por qué? ¿Han tenido ustedes algún disgusto?
—No, tía; pero no es decoroso que yo le busque, cuando él se muestra conmigo desdeñoso y frío.
No insistió la anciana; sospechó, tal vez, que motivos muy justos me obligaban a no visitar a mi amigo, y se limitó a decirme:
—Bueno; harás lo que quieras... pero no dejes de ir a la casa de don Crisanto; no dejes de ver a don Román....
—¡Iré, iré de mil amores!
El doctor no estaba en su casa. Le encontré en la calle, cerca de la Parroquia, y hablamos largamente.
—¿Te vas mañana? Me alegro; es preciso que salgas de aquí. Comprendo lo que ha pasado; todo lo sé; en la botica me lo dijeron todo. Yo hablaré con Castro y le diré cuántas son cinco. Nada de eso me ha causado extrañeza; me lo esperaba yo. Por eso te recomendé que no dijeras nada, y te dije: «¡Chitón!» Así es Castro Pérez. Se le ha metido en la cabeza que el señor Fernández le quita todos los escribientes, cuando el buen señor es incapaz de semejante cosa. Además, quieren que le sirvan de balde, y no paga debidamente a quienes le sirven. No te apenes: esa murmuración es aquí común y corriente, y nadie para mientes en ella....
—Sí; pero temo que el señor Fernández desconfíe de su nuevo empleado....
—Tienes razón. ¡Calma, muchacho, calma! A fin de semana estaré en la hacienda; iré a ver al niño, a ese pobre chiquillo que está muy delicado, y entonces, delante de tí, arreglaremos eso. Nada tengo que decirte. Visitaré a tus tías, cuidaré de ellas.... Puedes irte tranquilo. ¡Verás qué bien te va...! ¡Adiós, muchacho; dame un abrazo, y que Dios te bendiga!
Don Román me recibió cariñosamente, como de costumbre:
—¡Gracias a Dios! me duele en el alma que te vayas; pero ¿no es cierto que de cuando en cuando vendrás a visitarme? Eres mi único amigo. ¿Quién me hubiera dicho que tú, el chiquitín que yo conocí de este tamaño, que cabía en un azafate, sería mi amigo? Ya sabes cuánto te quiero, y cuánto te estimo, y los buenos ratos que pasamos aquí, charlando de mis cosas y de las tuyas; de mis tristezas mortales y de tus alegres esperanzas; de tus penas de niño y de mis desengaños de viejo.... Sí, me apena que te vayas. Ya me acostumbré a verte por aquí.... Oye: ¡se me olvidaba! ¿Quieres tomar chocolate? ¡Con franqueza!... Si quieres... llamaré a María para que te haga el chocolatito. ¿No? Pues tú te la pierdes. Ven a visitarme, aunque sea de cuando en cuando, y un ratito, para que no digan las tías que te alejo de allá. Sí, ven; mira que el mejor día sabrás que me dió un supiritaco y estoy de muerte, o enterrado, y que no volverás a ver a tu maestro. Tú no quieres creer que ya estoy viejo. Pues, hijo mío, ¡nada más cierto! Las piernas están más débiles cada día; la cabeza no anda de lo mejor.... ¡Ya es tiempo! ¡A mi edad todo es decadencia!
El pobre anciano me dirigía miradas tristísimas, tenía húmedos los ojos, y le temblaba la voz. Traté de consolarle, y él me interrumpió:
—¡Tú que has de decir! Me quieres, me amas, me respetas, y deseas consolarme. ¡Gracias, hijo mío! ¡Gracias! ¡Resígnate con la voluntad de Dios! El vela por sus criaturas. Recibe humildemente cuanto él te mande; mira que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. El hombre no puede explicarse por que padece y llora; pero no hay mal que por bien no venga. El señor Fernández es muy fina persona.... Sírvele con empeño, procura agradarle.... Estoy seguro de que sabrá estimar tus buenas cualidades. ¡Me alegro, me alegro de que te vayas! He observado que el amor a las letras, que es en tí tan vivo y constante, como lo fué siempre en este pobre viejo, suele quitar a las gentes el sentido práctico. Los literatos no entienden sino de libros, de su arte, y no sirven para otra cosa. Déjate un poco de versos y libros, y aplícate al trabajo. Serás más feliz que yo.
Don Román me abrazaba, y me acariciaba la frente apesarado y conmovido.
—¿Cuándo te vas? ¿Mañana? No podré ir a decirte adiós.... ¿Te vas a caballo? ¡Cuidado, niño! Mira que esos animalitos hacen de las suyas el mejor día. Pero, en fin, si sales tan jinete como tu padre, no hay que temer por tí....
Cuando llegué a mi casa, a eso de las siete, me entregaron una carta del señor Fernández:
«Mañana,—decía—a las seis en punto irá por usted mi caballerango. Si trae usted algún bulto mándelo a mi casa, para que a medio día se lo traigan los arrieros».
Andrés estaba en la sala con mis tías. Al verme exclamó:
—¡Aquí está el campirano! Ya lo verán ustedes mañana, qué plantadote, con el sombrero charro y el pantalón ceñido!
Y me tomó del brazo y me llevó a mi cuarto.
—¡Vaya! Aquí está todo. Me parece que toda está bueno. Mira: qué bonito salió el pantalón! La chaqueta y el chaleco no pueden ser mejores.... El sombrero.... Vamos, ¿qué dices del sombrero? Está decentito. Tú lo quisieras galoneadote.... Ya lo comprarás así. Ahora toma.... Mi manga de hule.... Las gentes de campo la necesitan mucho. Este joronguito es para que te lo pongas cuando haga frío.... Es fino, de muy buena clase. ¿Te gusta? Te lo regalo.... Para tí lo compré hace mucho tiempo, cuando eras catrín, y por eso no te lo dí. Ahora te servirá. Te falta una pistola... pero tus tías no quieren que andes armado. Aquí la traigo; escóndela, y mira lo que haces mañana para que no te la vean. La pistola es necesaria... causa respetillo, y a un hombre armado no se le atreve cualquiera. Allá con los mozos no estará de sobra; que te la vean, para que no te falten al respeto. Hay gente mala... eres muy muchacho, y bueno es que sepan que tienes esto para defenderte. Ponte la ropa; vístete de charro; quiero verte, porque mañana no podré venir....
Quise darle gusto, y procedí a mudar de vestido. Andrés me ayudó. Pronto estuve listo. Zapato vaquerizo; ceñido y bien cortado pantalón; chaquetilla gentil; sombrero bien ladeado, y joronguillo al hombro.
—¡Buena facha! ¡Eso es! ¡Bien plantado! Pero.... ¡Ven, para que te vean tus tías!
Echóme el brazo y me condujo hacia la sala. Al entrar exclamó:
—¡Aquí está el hombre! Vamos a ver... ¿qué le falta?
Tía Pepilla sonreía regocijada. La enferma me veía apenada y triste.
Faltaban pocos minutos para las cinco cuando desperté. Ya señora Juana andaba por la cocina disponiéndome el desayuno. Tía Pepa no salía aún de sus habitaciones.
El «sur» soplaba furioso, y la campanita chillona de San Francisco sonaba alegremente, llamando a misa.
Me vestí el famoso traje de charro, cerré el ropero, y cuando me dirigía yo al comedor, la tía Pepilla me detuvo.
—Rorró....
—Buenos días, tía....
—¿Me haces un favor?
—Mande usted.
—Coge el sombrero, y corriendito te vas a oír misa. Oye: están llamando; es la misa del P. Solís, que es ligera.... ¡Anda, ve, pídele a Dios que te vaya bien!
Obedecí a la anciana, corrí al templo, y oí la misa muy devotamente. Media hora después estaba yo de vuelta. Cuando llegué, los caballos me esperaban a la puerta. El criado se adelantó, y descubriéndose me dijo:
—¿Usted es el señor que ha de ir a la hacienda?
—Sí.
—Pues... ¡aquí están los caballos! Cuando usted lo disponga....
Entré, y me desayuné muy de prisa, sin apetito, abatido, silencioso. Tía Pepa se sentó a mi lado. Trataba de animarme, y hacía esfuerzos para disimular su pena.
Llegó la hora de partir. No quise irme sin decir adiós a la enferma. Aun estaba en el lecho la pobrecilla. Al verme sonrió tristemente.
—¿Ya te vas?—murmuró con voz muy trémula.
—Sí, tía;—le contente, abrazándola—ya es hora de irnos; ya dieron las seis y me están esperando....
—Bueno... ¡vete, y que Dios te bendiga! Escribe luego que puedas. Saludas de nuestra parte al señor Fernández, y a la señorita. Escribe con frecuencia. Acaso tengas que tratar con los mozos.... Te encargo mucha prudencia, mucha seriedad.... ¡Vamos, dame otro abrazo, y que Dios te lleve con bien!
La pobre anciana tenía los ojos arrasados en lágrimas, y hacía grandes esfuerzos para aparentar calma y serenidad. Tía Pepa nos miraba y sonreía tristemente. Abracé a la enferma, le dí un beso en la frente, y salí de la estancia. Me puse al cinto la pistola, dije adiós a mi casita, y a mis libros, mis buenos amigos, mis cariñosos compañeros, y me dirigí a la calle. Mientras el mozo arreglaba la silla y ataba a la grupa la manga y el joronguillo, salió mi tía Pepa, y tras ella señora Juana.
—Vamos, hijo mío, ¿no me dices adiós? ¿Te olvidas de mí?
—No, señora, ¡cómo!
—¿Cuándo vendrás?
—No sé. Acaso dentro de ocho o quince días.
—¿No me haces ningún encargo?—me preguntó entre llorosa y risueña.
—Sí, tía. La ropa limpia. Con ella el traje nuevo.
—¿Y nada más?
—Nada más. ¡Ah! Si escribe Angelina mándeme usted las cartas. Las mete usted en otra cubierta. A mi buen Andrés muchas cosas. Y adiós, tía, que no hay tiempo que perder.... ¡Vaya, un abrazo, señora mía! ¡Otro a usted, señora Juana! Cuide usted de mis pájaros y mis flores.
Monté a caballo y eché a andar. El criado, un mancebo vivaracho y listo, me miraba de hito en hito, como si dudara de mis aptitudes para la equitación. Cuando puse el pie en el estribo sonrió maliciosamente. Sin duda decía para sí:
—Este es un «cachalete»....
Me avergonce. El mancebo me seguía a corta distancia. Tomé por las calles más apartadas y solitarias, temeroso de que las gentes me vieran a caballo. «¡Charrito de barro, charrito de agua dulce!...—dirían.—¿De cuándo acá?»
La idea de que podía yo ser objeto de risas y de burlas me atormentaba cruelmente. Ya me parecía oir a los murmuradores villaverdinos en la botica de don Procopio.
—¿Saben ustedes la gran noticia?
—¿Cuál?—preguntarían en coro con Ricardo, Venegas y Ocaña.
—¡Gran noticia! Asómbrense: ¡Rodolfo a caballo! Yo lo he visto; lo hemos visto nosotros....
—¿Y qué tal?
—Mala facha y mala ficha. Muy vestido de charro, tamaño sombrerote, y al cinto una pistola que parece un cañón.
Por fin me ví fuera de la ciudad, al principio de aquel camino por donde pasé diez años antes acongojado y lloroso, una fría mañana del mes de Enero. Recordé aquellos días amargos en que por primera vez me alejé de los míos, niño tímido y medroso, en quien cifraban sus tías las más risueñas esperanzas. ¡Cuán distinto me pareció el camino! Entonces le ví ancho, anchísimo; ahora angosto, como una vereda montañesa. Entonces miraba yo en el último término del viaje una ciudad populosa, brillante, de todos alabada, para todos alegre y festiva, hasta para el niño que con los ojos llenos de lágrimas y con el corazón hecho pedazos acababa de salir de la casa paterna. Ahora... ¿á dónde iba yo? A ganar en ajena morada, entre desconocidos y extraños, un pedazo de pan. ¡Cuántas ilusiones malogradas! ¡Cuántas esperanzas desvanecidas!
Ni la hermosura del paisaje ni el aspecto incomparable de las montañas, coronadas por el Citlaltépetl con brillante cono de nieve, ni la belleza sin igual del Pedregoso que corría gárrulo y cantante, distrajeron mi mente y ahuyentaron de mi alma la tristeza....
Pocas horas después me apeaba yo a las puertas de la hacienda. Estaba yo en Santa Clara.
Acerqué el caballo a la puerta principal. ¡Cómo me río ahora de aquellas timideces mías! Cerca de la hacienda, al descubrir el caserío a través de las arboledas, me sentí tentado de volverme a Villaverde, y desde allí escribir cuatro letras, dar las gracias al señor Fernández, y renunciar al destino. Me asaltaban tristes presentimientos; me dominaba la idea de que iba yo a ser mal recibido, y me puse temeroso y asustadizo. Temblaba yo al apearme del caballo; estaba yo rojo como una guindilla, y las miradas de cuantos en aquel instante me veían se me antojaron hostiles y burlonas, particularmente las de cierto mancebo muy gallardo que conversaba con otros empleados a la puerta del «rayador». Mirábame de pies a cabeza, con cierta insistencia insolente y tenaz, como sorprendido de mi ridículo aspecto de colegial convertido en jinete. Me dirigí al grupo, y pregunté por el señor Fernández.
—En el comedor...—me contestaron desdeñosamente.
—Le aguardaré aquí....
El mancebo levantó los hombros y me señaló un asiento.
—No;—advirtió otro de los empleados, el de más edad,—¡le esperan a usted!
Llamaron a un criado que me condujo hasta la puerta del comedor. Toda la familia estaba allí reunida. Fernández, en la cabecera; cerca de él, a la izquierda, un niño, como de seis años, pálido y enclenque; en seguida una señora que pasaba de los cuarenta, y a la derecha del dueño de la casa, Gabriela.
—Pase usted, joven;—me dijo el caballero con mucha cortesía—pensábamos que no llegaría usted y no le esperábamos a almorzar; pero llega usted a tiempo ¿Tendrá usted apetito, no? ¡Ah! El aire del campo.... Aquí tienen ustedes,—agregó dirigiéndose a las señoras—al joven de quien me habla el doctor. Tú Gabriela, ya le conoces.... Esta señora es mi esposa.... Este niño es mi hijo.... Pero... ¡ea! siéntese usted....
Y me señaló una silla al lado de la joven. Después prosiguió, sin darme tiempo para hablar:
—Este es Pepillo.... Aquí le tiene usted... enfermo. Pero ya vamos bien; ¿no es eso? Y pronto estará muy guapo y muy alegre....
El niño contestó con una sonrisa, dejándome admirar la hermosura de sus ojos negros, muy brillantes y expresivos.
Mientras Gabriela me servía, observé al chico. Era corcovado y tenía color de cadáver. Causóme dolorosa impresión la figura de aquel pobre niño enfermizo y lisiado. Su rostro era el rostro de un polichinela: naricilla de poeta satírico, boca grande y sarcástica, sonrisa burlona. El cráneo voluminoso, bien conformado, acusaba rara inteligencia, aterradora precocidad. El pobre chico apuraba a sorbos una taza de leche, y no dejaba de mirarme.
El señor Fernández me habló de la belleza del camino, de la buena condición del caballo que me había mandado, y terminó preguntándome por mis tías.
-¿Y Angelina?—dijo la señorita.
-¿Angelina?... En San Sebastián... con el P. Herrera...—contesté.
—Papá: ¿conoces a esa joven?
—No;—respondió el caballero—pero debe ser muy hermosa, y sobre todo muy estimable... porque tú nos hablas de ella a cada instante.
—¿Verdad, señor,—dijo la señorita dirigiéndose a mí—verdad que Angelina es una muchacha muy inteligente y muy cariñosa? Es compañera mía en la Conferencia, y todos la queremos mucho, ¡mucho!... Y, dígame usted: ¿por qué es tan retraída? Yo siempre empeñada en llevarla a casa, y ella excusándose. Cuando usted la vea, dígale que la quiero mucho; que la estimo en todo lo que vale; y que hace mal en no corresponder a mi cariñosa amistad.
—No, señorita:—me apresuré a replicar—Linilla (así le decimos en casa) corresponde al afecto de usted como es debido. Usted hace de ella muchos elogios, y ella no escasea las alabanzas.
Entonces la señora preguntó con inoportuna curiosidad:
—¿Esa joven es de la familia de usted?
—No, mamá;—interrumpió Gabriela—ya te he dicho la historia de Angelina. El P. Solís nos la contó una noche. Esa joven es hija adoptiva del P. Herrera.
—¡Ah que mamá!—exclamó el corcovadito.—¡Qué memoria la tuya! Acuérdate, acuérdate.... El P. Solís contó la historia. Esa joven....
—Calla, Pepillo; no hables de eso.... No son cosas de niños...—dijo Gabriela.
El chico prosiguió:
—Esa joven, que el señor llama Linilla, es hija de un militar, y el P. Herrera la recogió en un mesón; es huérfana, no tiene ni padre ni madre....
—Pues ¡yo no me acuerdo de eso!...—dijo la señora con mucha calma, sirviéndose una tajada de rosbif.
—¡Ah que mamá! ¡Pues yo sí me acuerdo! Todo eso nos lo contó el P. Solís, allá en casa, una noche, a la hora de la cena. ¿No es cierto, Gabriela? Y también dijo que a él le gustaría mucho que el señor se casara con Linilla.... ¡Vaya... con la señorita Angelina!
Rieron todos de la indiscreción del corcovado. Gabriela me miró, y pasándome un plato murmuró a mi oído:
—No haga usted caso, señor; este niño es así.... ¡Le miman tanto!
Al terminar el almuerzo me invitó el señor Fernández a visitar las oficinas.
—¿Viene usted contento? Las señoras se quedarían muy tristes, ¿no es eso? ¡Calma!... Ya le verán a usted. He dispuesto que se encargue usted de mi correspondencia. No estaba yo satisfecho del empleado que antes la despachaba... pero, en fin, como hacía cuanto estaba de su parte, nunca le dije nada. Se va, usted viene a sustituirlo, y estoy seguro de que la cosa andará mejor. Aquí vivirá usted en familia, con nosotros, como en propia casa. Entiéndalo usted: no será, no será usted aquí un empleado como los demás. Cada cual merece ser tratado conforme a su clase y condiciones. Llevará usted la correspondencia; desempeñará usted otros trabajos que se ofrezcan en el escritorio, y no tendremos dificultades. Desde hoy tendrá usted una pieza cerca de nuestras habitaciones, un sitio en nuestra tertulia, un asiento en nuestra mesa, y un lugar en nuestra estimación. Ayer me escribió Sarmiento. Algo me cuenta de ciertas murmuraciones. Me dice que estaba usted muy apenado.... En cuanto a mí, ¡quede usted tranquilo!... Aprenda usted a vivir, y vaya usted conociendo a los hombres. ¡Esta ciencia de la vida, que es tan difícil y tan amarga!... ¡Valor, joven! De todo eso sé yo, que he pasado, y con mucha dificultad, por ese camino... ¡y nada de eso me sorprende! Conocí al padre de usted, era persona muy estimable....
Se detuvo delante de una puerta cerrada, la abrió, y me hizo entrar.
—La habitación de usted.... Esta ventana da al jardín. No es de las mejores piezas, como usted ve, pero está junto al escritorio.
La distinción y la cortesía del señor Fernández me cautivaron desde luego, y cambiaron en pocos minutos el estado de mi alma. Me sentí fuerte y vigoroso para luchar contra todo, para salir vencedor de las mil contrariedades de la vida. Nada me importaba el trabajo, el más duro trabajo; por el contrario le deseaba yo, a diario, constante, sin un momento de reposo.
A la verdad: no merecía yo ser objeto de tantas atenciones. ¿Quién era yo para ser tratado de tal manera? El pobre amanuense de Castro Pérez, herido y lastimado por la murmuración villaverdina; un pobre estudiante, recién salido de aulas, favorecido por los elogios de don Quintín Porras, y llevado a Santa Clara por las recomendaciones de un maestro de escuela, de un médico a la antigua, sin fortuna ni fama, y de un mendigo franciscano. Acaso me abonaban también la buena memoria de mi padre y el nombre respetabilísimo de mi abuelo. Quedé prendado de la nobleza de carácter y de la esmerada educación del señor Fernández. Desde ese día le tuve en altísimo concepto, sin que durante los años que viví a su lado se amenguara en mí la opinión que de él me formé desde el primer momento.
Era el señor don Carlos Fernández un caballero en toda la extensión de la palabra, fino, delicado, discreto, de clara inteligencia y de nobilísimo corazón. Tenía conciencia de su mérito, y procuraba, por todos los medios que estaban a su alcance, conservar su buen nombre, y cuidar de que ni la sombra más leve empañara su envidiable reputación. En ella, más que en la riqueza, cifraba su dicha, y solía decir muy sinceramente:
—No temo el juicio de los demás. Temo el fallo severísimo de mi propia conciencia.
No gustaba de parecer generoso, pero no era mezquino ni avaro. Nunca le alabaron en Villaverde por liberal y desprendido, elogio que fácilmente se consigue en mi querida ciudad natal, donde la generosidad y el desprendimiento no son virtudes muy al uso, antes solían tacharle de egoísta y codicioso. Pero sé muy bien, y muchos no lo ignoran, que no era duro de corazón, ni muy cerrado de bolsillo.
Cuando yo le conocí pasaba de los cincuenta y cinco, y las canas que brillaban entre sus rubios cabellos, como hebras de plata, lo decían muy claro. Afable con todos, cortés y comedido con cuantos le trataban, era, sin embargo, enemigo de andar en reuniones y corrillos, y tal vez por eso se pasaba en Santa Clara buena parte del año, y cuando residía en Villaverde no concurría a la tertulia de don Procopio ni al tresillo de mi querido amigo Quintín Porras.
—Mis negocios y mi casa—decía cuando le acusaban de huraño y retraído—aquí estoy a mis anchas, con mi familia, con los míos. ¿Los amigos? ¡Vengan, vengan, que serán bien recibidos!
Conoció desde luego el carácter de los villaverdinos, y quiso evitarse el andar en lenguas. Se comprende que no lo consiguiera, cosa difícil en aquella tierra, pues le trajeron y le llevaron de aquí para allá, durante varios meses; pero al fin le declararon huraño y orgulloso, y le dejaron en paz.
Sarmiento me contó muchas veces el origen de la fortuna del señor Fernández. A la muerte de sus padres quedó don Carlos muy niño, y nominalmente heredero de una fortuna, muy mermada y comprometida, que en manos de tutores y albaceas, perseguida por acreedores y legatarios, y tamizada por leguleyos y abogados, se volvió sal y agua en menos de diez años. Algo logró salvar el heredero, gracias a la habilidad de un jurisconsulto michoacano, y con ese pico, unos cuantos miles de duros, y a fuerza de inteligencia, de trabajo y de economías, el capitalillo fué en aumento, hasta convertirse en una fortuna muy saneada y redonda, hecha contra viento y marea, en los días más desastrosos de la guerra civil. La tal fortuna consistía en fincas urbanas, y no de las manos muertas; en algunos capitales bien colocados, y en la hacienda de Santa Clara que don Carlos compró muy barata, casi en ruinas, y que él restauró y engrandeció allá por el 64, al advenimiento del régimen imperial.
Que don Carlos había padecido mucho en su juventud no cabía duda; él mismo contaba que se vió obligado a trabajar al lado de personas extrañas que le trataron mal; que más tarde tuvo un jefe que le estimó y le impartió franca protección, hasta que le fué dado ponerse al frente de sus propios negocios.
Y, cosa rara en personas que han padecido mucho en la mocedad, no se tornó misántropo, ni egoísta, ni se le agrió el carácter. Era, en cierto modo, desconfiado y receloso, digamos mejor, cauto. Difícilmente le engañaban. Experimentado, conocedor de la maldad humana y de las flaquezas del prójimo, poseía una cualidad rarísima en los que como él salieron victoriosos de los combates de la vida: no juzgaba de las gentes por las apariencias; a cada cual daba lo suyo; no creía en patentes virtudes, ni andaba a caza de vicios escondidos, y con pasmoso acierto descubría en los individuos defectos encubiertos y ocultas virtudes.
Era bueno, inteligente, franco, leal, desinteresado, (que también en el rico cabe el interés) y se preciaba de urbano y atento; pero justo es decir que solía ser desdeñoso con las personas en quienes no hallaba corrección y buenos modales, y acaso el único camino por donde fuera fácil vencerle era el de la más exquisita pulcritud; todo lo perdonaba, los mayores defectos, los más grandes vicios, menos el trato burdo, la maledicencia y la mala crianza. De aquí que su conversación fuese por extremo grata, y de aquí las maneras irreprochables de él y de los suyos. La señora doña Gabriela me pareció siempre un simpático y elegante tipo de mujer. Fina y correcta como su esposo, elegante por naturaleza y educación, desdeñosa como él para con las gentes vulgares y ordinarias, la señora doña Gabriela poseía el rarísimo don de hacerse amar de todos, sin que para ello empleara lisonjas y lagoterías. Lujosa sin ostentación, elegante sin pretender atraerse las miradas de los demás, fina sin charla zalamera, para todos tenía una palabra cariñosa. Había en ella algo o mucho de aquellas damas mexicanas, chapadas a la antigua, piadosas sin gazmoñería, caritativas sin parecer sensibleras, y en las cuales no podemos pensar sin imaginárnoslas vestidas de negro y veladas con rica y aristocrática mantilla. En doña Gabriela sólo una cosa merecía censura: su bondadosa tolerancia para con el pobre niño corcovado. Cierto es que la miserable condición de Pepillo, enfermizo y lisiado, explicaba muy bien los mimos y consentimientos de sus padres.
Muchas veces les oí decir dolorosamente:
—Si este niño tuviera salud y robustez como esos chiquitines que pasan por ahí... ¡aunque fuésemos tan pobres como un mendigo!
Pepillo era en aquella casa tristeza y dolor.
Gabriela, felicidad y alegría.
En poco tiempo me hice amigo de los otros empleados. Mi edad y mi carácter tímido e irresoluto me fueron propicios en esta ocasión. Mis compañeros creían habérselas, sin duda, con balandrón mancebo, presumido, jactancioso y pagado de sí, que vendría a imponérseles, abusando de la bondad con que le trataba el señor Fernández. Este hizo en presencia de ellos grandísimos elogios de su nuevo empleado, y tal vez por eso me recibieron reservados y desdeñosos; pero al ver que se habían engañado, que me esforzaba en ser comedido y cortés, cambiáronse en grata simpatía la reserva y menosprecio manifestados a mi llegada. Sólo uno, el joven cuyo puesto ocupé, me vió con malos ojos. Entonces lo mismo que ahora. ¿Por qué? Sépalo Dios. Enrique, así se llamaba, salía de aquella casa por su gusto, para mejorar de empleo, para ir a desempeñar otro muy codiciado, en no se qué oficina administrativa. Por mi parte no acierto a explicar la antipatía con que siempre me ha visto. Aun vive, rico y estimado; suelo encontrármele en el casino, en el paseo, en los teatros; pasa cerca de mí y no se digna saludarme; no olvida ni quiere olvidar que yo le sustituí en el escritorio del señor Fernández. Repito que muy pronto fueron muy buenos amigos míos los demás empleados. En ellos tuve siempre auxiliares y consejeros. Procuré serles útil: los ayudaba en cuanto podía, y más de una vez ocupé su puesto para que ellos pasearan o se divirtieran, ya en alegres partidas de caza, ya en Villaverde con motivo de alguna fiesta o de algún espectáculo teatral que llamaba la atención.
Era yo en Santa Clara objeto de las atenciones de toda la familia. La señora solía decirme:
—Rodolfo: ¡está usted en su casa! Tendré mucho gusto en hacer con usted las veces de madre....
Don Carlos no me trataba como a un mozo inexperto y vano, antes, por el contrario, me distinguía con su afecto, me confiaba planes y negocios, y conversaba conmigo franca y lealmente, con la sinceridad y llaneza de un amigo viejo. A las veces, después del trabajo, me encerraba yo en mi habitación, o, cediendo a mis inclinaciones de soñador, me iba a vagar por los campos, deseoso de estar solo con mis pensamientos, con el recuerdo de Linilla.
Cuando don Carlos me veía salir o advertía que estaba yo en mi cuarto, me detenía o me llamaba.
—¿A dónde va usted? ¿Qué hace usted allí? Vengase a charlar con nosotros.
Por la noche, después de la cena, nos reuníamos en la sala. La señora se recogía temprano para cuidar del corcovadito, siempre delicado y enfermo; don Carlos jugaba ajedrez con alguno de los empleados, y Gabriela tejía o leía y revisaba sus periódicos de modas. Entre tanto recorría yo los papeles de Villaverde y los diarios de la capital. Allí se recibían casi todos, además de alguna publicación exclusivamente literaria que Gabriela coleccionaba con el mayor cuidado.
Entonces leí muchos versos de Justo Sierra, las crónicas teatrales de Peredo, y las revistas que Altamirano escribía en «El Siglo XIX» y en «La Revista de México». No olvido ni olvidaré jamás el interés con que devoré algunos trabajos literarios publicados en aquellos días. El estudio del «Edipo» en que Peredo hizo alarde de su saber en materia de arte dramático; el juicio de Altamirano con motivo de la representación del «Baltasar» de la Avellaneda, artículo brillante y galano que me pareció insuperable. «El Renacimiento» fué mi periódico favorito. ¡Qué amena y grata lectura me proporcionó esta revista! Versos de Luís G. Ortiz, de Collado, de Roa Bárcena, de Sierra, de Segura, de Ipandro Acaico.... ¡Qué amable, qué simpática me parecía la unión de todos estos escritores, algunos contrarios en ideas políticas, todos amigos sinceros en literatura y en arte! Así debía ser, así me imaginé siempre la república literaria, sin odios, sin envidias, sin rencores. Todos los ingenios mozos y viejos, conservadores y liberales, unidos por el amor a la belleza.
Me seducían las estrofas de Justo Sierra.... Aun ahora las recito con el entusiasmo de los diez y nueve años.
Cuando en los periódicos trataban mal a algún poeta, de uno u otro bando, (los partidos me eran repugnantes y odiosos) me sentía yo lastimado, y saltaba indignado al venir en acuerdo de que tales censuras y tales críticas, de ordinario desentonadas y acerbas, eran inspiradas por el rencor político. ¡La política! ¿Qué me importaba a mí la «vieja inmunda» como Altamirano la llamaba? Los jóvenes de aquella época se cuidaban poco o nada de la política. Nacidos y criados en los días azarosos de la guerra civil, testigos de horribles catástrofes, de tremendas injusticias y de sangrientos combates, nos repugnaban aquellos horrores, tan opuestos a la nobleza y a la generosidad juveniles. No simpatizábamos con ninguno de los partidos contendientes; odiábamos las luchas de la política, y los mejores artículos de Zarco o de Aguilar y Marocho, y los más elocuentes discursos de Montes o de Zamacona, no valían para nosotros lo que un sonetito mediano publicado a la zaga de cualquier periódico villaverdino.
He oído decir muchas veces que los jóvenes de aquel tiempo amaban poco a su patria. Sí la amaban y con todas las fuerzas de su corazón; pero no querían para ella agitaciones y turbulencias, ni avances peligrosos ni retrocesos inútiles. Deseaban paz y justicia para todos, para vencedores y vencidos; paz fecunda en bienes, a cuya sombra prosperaran los pueblos y se aumentara la riqueza pública; paz que hiciera renacer las artes y las letras, a los cuales reservaba la gloria días venturosos y felices; y justicia para todos y en todas partes, justicia sin la cual no puede existir la libertad.
A ruego mío, mientras don Carlos se engolfaba en su partida de ajedrez, abría Gabriela el piano, un soberbio «Erard», y tocaba lo más selecto del repertorio en boga....
Las horas pasaban dulcemente, dulcemente, como las ondas del río lejano que nos enviaba, a través de los bosques rumorosos, y de las alamedas del jardín, el canto misterioso de sus turbias aguas.
El balcón abierto; las llanuras adormecidas; la selva silenciosa; el cielo límpido y puro, sin nubes ni celajes; la luna a la mitad de su carrera; el piano derramando a torrentes la música de los grandes maestros; la belleza y la juventud rindiendo culto al arte, y en mi alma la dulce alegría de quien ama y es amado, el enjambre cerúleo de las más risueñas esperanzas....
Pero ¡ay! de repente me sentía yo acometido de profunda tristeza, de mortal melancolía, de aquella melancolía mortal, mi dulce compañera en las tardes de otoño, cuando sentado en la florida vertiente del Escobillar me abismaba en la contemplación del hermoso valle nativo iluminado por los últimos fuegos del crepúsculo.
La rubia Gabriela era franca, alegre, expansiva, y había en ella cierta sencillez infantil muy en harmonía con el azul violado de sus ojos y el áureo color de sus joyantes cabellos. Destrenzados, sueltos, atados con una cinta de seda, se me antojaban un haz de mies madura.
Gabriela subyugaba las almas con la dulzura de su carácter, mejor que con su delicada y elegante belleza. Y era lindísima: fisonomía suave y aristocrática; perfil correcto; labios ingenuos, expresivos, como entreabiertos levemente por una exclamación de sorpresa; las mejillas con los tintes de la rosa: la cabeza artística y gentil; el cuello delgado y donairoso. Poseía la blonda señorita, algo, o mucho, de la singular belleza de dos mujeres muy célebres y admiradas entonces: Adelina Patti y la Emperatriz Eugenia.
Alta, delgada, esbeltísima, «ideal», como acostumbran a decir los poetas, en Gabriela se juntaban maravillosamente la frescura de una arrogante juventud y los encantos misteriosos de una belleza apacible y casta.
Durante los primeros días la joven se mostró conmigo seria y ceremoniosa, lo cual, a decir lo cierto, no fué muy grato para mí. Procuré portarme de la misma manera; correspondiendo así a la reservada actitud de la doncella; pero el trato diario en la mesa, en la tertulia, en el paseo y en las horas de descanso nos acercó poco a poco, y pronto hubo entre los dos cierta confianza decorosa y afable de la cual nació una amistad placentera y cordial.
Entonces pude admirar en Gabriela no sólo la sencillez de su alma, sino lo que en ella valía más, la nobleza de su corazón.
Habituada al trato de personas cultas y distinguidas; educada con esmero; rodeada de cuanto la opulencia y el amor paternal pueden ofrecer a una niña de su clase y condiciones, la señorita Fernández ni estaba engreída con su elegancia, ni pagada de su hermosura, ni satisfecha de sus raras habilidades. Tocaba el piano como una profesora y se creía una pobre aficionada; dibujaba magistralmente, pintaba lindas acuarelas, frutas, flores, pájaros, paisajes, y no se daba cuenta de sus aptitudes artísticas, ni de que sabía robar a la naturaleza la línea, el tono, la expresión, el ambiente que aisla y destaca las figuras, el rasgo oportuno que anima los objetos, la tinta desvanecida, vaga, vaporosa, que hace resaltar las imágenes sin endurecer los contornos.
Obediente, sumisa a la voz de sus padres, jamás se oponía a sus mandatos, como suelen hacerlo las señoritas de las clases elevadas, que gustan de ser caprichosas y se complacen en ser mimadas por los suyos. La vida de Gabriela estaba consagrada a sus padres. Obsequiarlos, tenerlos alegres y contentos era su único deseo, y de seguro que nunca dejó de agradarlos. Sufría con paciencia ejemplar al infeliz jorobadito en quien estaban reunidos todos los defectos morales y todas las desgracias físicas. El pobre niño, lisiado, enfermizo, horrendamente precoz, era ruin, mezquino, insolente, atrevido y deslenguado. Como todos le halagaban y le complacían, y no había capricho que no consiguiera ni falta que no le fuese perdonada, imperaba en aquella casa como soberano absoluto, como señor de vidas y haciendas, siempre dispuesto a hacer el mal, complaciéndose en atormentar a los animales que caían en sus manos, gozándose en insultar y calumniar a los criados, en burlarse de todos, y en repetir las palabras más soeces aprendidas en la calle o de labios de los cocheros. La señorita Gabriela, objeto frecuente de las iras del niño, a causa, sin duda, de que sólo ella le corregía y le castigaba, pasaba ratos muy amargos. El corcovadito la aborrecía de muerte, como a todos cuantos se oponían a sus caprichos y deseos, y a la menor corrección la insultaba con dichos y palabras de taberna.
La joven solía implorar en su defensa la autoridad del señor Fernández.
—¡Papá!—decía suplicante y apenada.—Oye a Pepillo.... Abrió una jaula, atrapó un canario y le ha quebrado las alas.... Le reprendo... y me contesta con Unos dichos y unas palabras....
—¡Perdónale, hija!—respondía el padre.—¡Pobre niño!...
El corcovadito quedaba victorioso, fingía arrepentimiento, se acercaba a la joven para acariciarla y darle un beso, y luego que se iba el señor Fernández volvía a los improperios y a las obscenidades. Reía, se mofaba de su hermana, e inventaba nuevas fechorías.
Una tarde, después de una escena de éstas, fuimos al jardín; Fernández y la señorita se quedaron con el niño en un merendero; Gabriela y yo nos perdimos, a lo largo de una calle de fresnos, en busca de violetas. La niña lloraba y no levantaba los ojos.
—No llore usted, Gabriela....
—¿Que no llore?—murmuró enjugándose los ojos.—¡Cómo no he de llorar! Quiero a Pepillo con toda mi alma. Día y noche le tengo en la memoria.... Su desgracia es la eterna amargura de mi vida. ¡Deforme, enfermizo, y... malo! Sí, Rodolfo; ese niño es malo. ¿A quién ha salido? ¿De quién ha heredado esa perversidad de corazón? ¿Qué será de él si llega a hombre? Me odia, me detesta, y yo le amo.... Ya usted ha visto cómo me trata.... ¡Y todas las gentes me envidian, y todos dicen que soy la más feliz de las mujeres!... ¿Feliz?—Debe usted perdonar a Pepillo....—Le perdono... pero no puedo permitir que sea así.... La perversidad de ese niño crece de día en día.... ¡Por fortuna no vivirá mucho!... No le deseo la muerte, no. ¡Dios me libre de ello! Pero, ¿a dónde iremos a parar si Pepillo sigue con esos instintos crueles y depravados? Si viera usted cómo tiemblo al pensar que el mejor día, por cualquier motivo, será, usted objeto de las iras de esa infeliz criatura.—No tema usted.... Me quiere, hacemos buenas migas....
—No, Rodolfo; es mi hermano, le quiero mucho, pero le conozco; no hay que fiar de ese niño....
Entonces Gabriela me refieró mil incidentes desagradables, y me hizo comprender, muy claramente, que temía que Pepillo dijera el mejor día algo que me lastimara y me ofendiera, y con este motivo la pobre niña me abrió su corazón.
—Todos me envidian y codician mis riquezas, pero, a decir verdad, amigo mío, ¿de qué me sirven lujo, comodidades y bienestar, si en medio de todo eso soy víctima de ese pobre niño, de mi hermanito, de mi único hermano a quien amo y compadezco?
De pronto, como si aquella conversación le fuese penosa, varió de asunto y deteniéndose al pie de un árbol se puso a contemplar, entre el follaje las últimas luces del día, el cielo dorado, sobre el cual se dibujaban, límpidas y claras las ramas de un gran, fresno desnudo, mientras yo ataba un haz de violetas.
—¡Hermosa tarde! ¡Quién pudiera trasladar al papel el espléndido cuadro que tenemos delante! Usted está triste... ¿por qué? Nosotras deseamos verle contento. ¿A qué ese rostro abatido y melancólico? Papá nos ha dicho que ha sufrido usted mucho....
Ciertamente, me rendía la tristeza. Pensaba yo en los míos, en mi pobre casita, en las buenas ancianas cuyo recuerdo me era tan querido, y en Linilla, en mi dulce Linilla.
—No, señorita...—murmuré sonriendo.—A las veces se me va el pensamiento hacia Villaverde, en busca de los que me aman....
—Y más allá... más allá... detrás de esas montañas que atraen las miradas de usted.
Sonrió la niña, y me señaló a lo lejos los picos más altos de la Sierra, y agregó:
—Diga usted: ¿No es en aquellos valles donde está el pueblo de San Sebastián?
—Sí.
—Pues... ¡allí está Angelina!
De madrugada, antes de salir el sol, monté a caballo y salí de la hacienda camino de Villaverde.
Era domingo. Delante de mí avanzaban lentamente algunos peones y una media docena de rancheros que iban al tianguis, jinetes en malas caballerías. Clareaba el alba en la cima de los montes, y sobre la esplendorosa claridad del sol naciente se dibujaban los perfiles boscosos de los cerros de Villaverde, las grandes moles de la cordillera meridional, y las montañas de Pluviosilla envueltas en los vapores matinales que parecían gasas hechas girones en los picachos. Repicaban alegremente en el campanario de una aldea cercana, y del profundo lecho del Pedregoso, protegido por los ahuehuetes y los álamos, se alzaba espesa y se desvanecía vagarosa blanquecina nube que velaba las arboledas.
¡Qué largo me parecía el camino! ¡Con qué ansia me aguardarían mis tías! ¡Qué anhelo el mío por llegar a la ciudad! La campana de la aldea sonaba festiva, y el viento matinal, fresco e impetuoso, traía hasta allí las mil voces de los templos villaverdinos; música incomparable que repetida por los ecos parecía el canto de los valles y de los bosques. A poco descubrí el caserio, las torres y las cúpulas en cuyos azulejos centelleaba el sol.
Media hora después estaba yo al lado de mis tías.
—¡Muchacho!—exclamó tía Pepilla.—Entra, entra para que te vea tu madrina.... La pobrecilla ha estado muy mala; buen susto nos dió.... Por eso no te hemos escrito. ¿Quién lo había de hacer? Si Angelina estuviera aquí....
Entré en el cuarto de la enferma. La pobre anciana estaba en un sillón, muy abatida y trémula. Se animó al verme, y cuando me acerqué para abrazarla me miró tristemente, y con voz muy débil, tan débil que apenas la oímos, me dijo:
—Al fin viniste.... ¡Gracias a Dios! Temí que no volvieras a verme.... Pero ya pasó... ya pasó! ¡Ya estoy bien, muy bien! ¿Estás contento? ¿Te gusta la hacienda?
Me apresuré a contestarle que el señor Fernández me trataba muy bien; que toda la familia me distinguía con su afecto; que el trabajo era ligero y agradable, y que tenía yo un sueldo muy bueno, como nunca pensé alcanzarle, como jamás le soñé.
—¡Así lo esperaba yo! ¡Me alegro, hijito, me alegro mucho! Si tú vieras cuánta pena me causaba ver que en la casa de Castro Pérez ganabas poco y trabajabas mucho... ¡Vaya! A desayunarte, hijo mío.... Y después quítate ese traje de ranchero.... ¡No me gusta! ¡No quiero verte así! Ponte otro vestido, y vete a pasear.... ¿Cuándo te vas, esta tarde o mañana?
—Mañana tempranito....
Tía Pepilla me esperaba en el comedor, en el pobre comedor donde señora Juana iba y venía muy deseosa de atenderme y obsequiarme.
Mientras yo me desayunaba alegremente y con buen apetito, tía Pepilla conversaba.
—Tengo una carta para tí, una carta de Angelina. Ayer la trajeron; hasta ayer vino el mozo.... Ahora te la daré....
—Venga esa carta, tía; venga esa carta....
—¡Impaciente! Come y calla. Para todo hay tiempo.... Y dime: ¿qué tal es la señorita Gabriela?
—¡Lindísima!
—¡No tanto, hijo, no tanto! No es fea... ya me lo sé. Pero, ¿es buena, es simpática? ¿No es orgullosa ni altiva? Vamos: dime, dime....
—¡Antes la carta, tía; antes la carta de Linilla!
—¡Paciencia, niño, paciencia! ¿Qué fugas son esas? Cualquiera diría....
—¿Qué diría?
—¡Nada!...
La anciana sonrió dulcemente, y salió del comedor. A poco apareció en la puerta, mostrándome la carta deseada.
—¿Qué me das por esto?
—Un abrazo.
—¡Es poco!
—Un beso.
—Es poco.
—Pues entonces, ¿qué quiere usted?
—¡Tu cariño! ¡Tu cariño, muchacho, que con eso me basta!
La señora llegó hasta mí, me abrazó, me acarició dulcemente, y puso delante de mí la carta de Linilla, diciéndome:
—¡Ay, Rorró! Anoche soñé una cosa....
—¿Qué?
—La diré.... ¡No; mejor es callar!
—Hable usted, tía.
—Soñé que te habías enamorado de.... Gabriela.
—¿De Gabriela?
—Si, de esa señorita que es tan buena, tan amable, tan elegante, tan inteligente, tan linda, y... ¡tan rica!
—No, tía. Mi corazón tiene dueño.
—¿Y quién es?
—Ese es mi secreto.
—¿Secreto?
—Secreto.
—Mira, Rorró; a mí no me engañas....
—¡Ah!
—Mira, lee tu carta... ¡y déjame en paz!
En mi cuarto, a solas, leí la carta de Lanilla.
«Rodolfo mío:
«En vano habrás esperado mi contestación, y ya me imagino tu impaciencia al no recibir noticias mías. Papá ha estado enfermo. Cosa de nada, es cierto, pero nos tuvo muy inquietas, y de más a más el mozo no ha ido a Villaverde. Fué a Pluviosilla a traer muchas cosas para la Semana Santa: cera, ornamentos, y una urna lindísima que será estrenada el jueves. Vamos a tener unos días de mucho trabajo. Figúrate que aquí no se cuenta con nadie para eso de arreglar el altar, y yo tengo que hacerlo todo. He preparado cosas muy bonitas: cortinas, ramilletes, moños, y otras mil chucherías, todo nuevo. Papá está contentísimo, y cuando descansa del confesionario viene a divertirse y a ver cómo trabajo. Ahora no es tiempo de pensar en el novio, señor mió; es mucho lo que falta por hacer, y todo tiene que salir de mis manos. Al fin del día estoy muy cansada; pero yo no te olvido y a todas horas pienso en tí, y además te dedico un rato todas las noches, y a esa hora no hago más que recordarte y ver tu retrato. Son las once de la noche, estoy solita en mi pieza, y con lápiz, porque olvidé traer el tintero y la pluma, te escribo estas lineas, muy de prisa, tan de prisa que no sé cuántos disparates estoy poniendo.
«Me alegro que pienses de otro modo. ¿Qué es eso de creer que la vida es mala? No, señor mío; ni yo que he sido tan desgraciada tengo esas ideas. El otro día leí en un periódico un artículo muy largo en que trataban, de unos filósofos que tienen ideas parecidas a las tuyas. Allí hablan de un alemán, cuyo nombre no recuerdo porque es muy largo y muy revesado, del cual dicen que tiene ideas así como las tuyas. Y yo me dije: ¡vaya! sin duda que Rorró ha leído los libros de ese señor, y en ellos aprendió esas tristezas con las cuales me apena y me congoja. Pregunté a papá si esas obras están prohibidas, y me dijo que sí. De manera que, ya lo sabes, si las tienes, quémalas; si las has leído, no vuelvas a leerlas. ¿No es cierto que así lo harás? Sí, porque me quieres mucho.
«Cuando recibas esta carta ya estarás en Santa Clara. Cuidado te enamores de Gabrielita. Es muy hermosa, y muy simpática, y muy inteligente, y muy buena, y además rica; pero no te querrá tanto como yo.
«Después que leia la carta en que me decías que ibas a colocarte en la hacienda del señor Fernández me puse muy triste. ¿Por qué? ¡Dios lo sabe! Como eso es bueno para tí debía yo ponerme alegre, muy alegre, pues con ese destino ya no tendrás dificultades y tu vida será más tranquila; pero voy a confesarte una cosa, aunque te rías de mí. Me desagradó la noticia; sentí que el corazón se me oprimía y que los ojos se me llenaban de lágrimas. Ya sé la que vas a decir, ya lo sé. Dirás que estoy celosa.... ¿Celosa? No sé lo que son celos. Acaso esto que siento al pensar que vives cerca de esa señorita tan hermosa y tan elegante; acaso serán celos estos temores que me asaltan cuando recuerdo que hace tiempo que Gabriela me preguntó por tí, con mucho interés, con «demasiado interés». Comprendo que en ella encontrarás muchas cosas que yo no tengo; Gabriela es una señorita más digna que yo de ser amada, sí, más digna que yo. No me da pena confesarlo; y óyelo bien, mira que te lo digo sinceramente, como lo siento, como si mi madre me oyera: si te enamoras de Gabriela; si en el amor de esa niña esta cifrada tu felicidad; si ella es para tí dicha y ventura, no vaciles, olvídame, ¡olvida a la pobre Linilla, y se feliz! Ya te lo dije, te lo he dicho muchas veces, todo el anhelo de mi corazón es verte dichoso. Porque lo seas lo sacrificaré todo, me arrancaré del alma tu cariño y procuraré olvidarte. Acuérdate de lo que dice tu tía Carmen: que para tí, «sólo Gabriela». El corazón me dice que nuestros amores no serán dichosos.... ¿Sabes por qué? Porque nací condenada a padecer, y no me conformo con el cariño de mi papá, que es lo único en que debo fiar. Una cosa voy a pedirte: que el día que ya no me quieras me hables francamente, y me digas la verdad, ¡toda la verdad! Tú dirás que estos temores míos son infundados, que son locuras mías.... ¡Dí lo que quieras! Yo cumplo con no ocultarte nada, nada de cuanto pienso y siento. Ya sabes que no tengo secretos para ti, y que cuanto se me ocurre te lo digo, aunque sea en contra mía.
«Quería decirte una cosa, pero reflexiono y pienso que sería inoportuno hablar de ella. Sin embargo, voy a confesarte mi deseo de no ocultar a papá nuestros amores. Me parece cruel, inhumano, que los ignore. No debí corresponder a tu cariño sin que papá tuviera noticia de que te amo y me amas. Hice mal, muy mal, así lo comprendo, y acaso esta pena que oprime mi corazón es un castigo para mí. ¡Celos! dirás tú. Lo que tú quieras; yo sé que me duele el alma; que no ceso de llorar, y que tengo que ocultar mis lágrimas. No tengo a quien contar lo que me pasa, y acaso el pobre anciano podría consolarme y aliviar mi pena. Si papá supiera nuestro amor con él hablaría yo de tí, de mis temores, de mis presentimientos, de que sólo pienso en tu felicidad, aunque sea a costa de mi dicha. Pero no le diré nada, no, jamás; se apenaría el santo viejecito, y no quiero contristar ese noble y apasionado corazón, corazón de niño, corazón de mujer que fácilmente se lastima. Aunque tú me digas que sí, que le diga todo, no lo haré.
«Pero, ¿verdad, Rodolfo mío, que me amas, que me adoras, que sólo vives para mí? ¿No es cierto que me apeno sin motivo y que no tengo razón para estar celosa? Y aun cuando tú quieras a Gabriela o a cualquiera otra, ¡qué me importa! ¡Te amo, y con eso me basta! No soy egoísta; no te quiero porque tú me quieras, te amo, y en amarte cifro toda mi dicha. ¿Me amas? ¡Feliz de mi! ¿No me amas? ¿Y qué? ¡Me basta con amarte!
Linilla».
Esta carta me causó profunda pena. Linilla padecía y lloraba, temerosa de que Gabriela le robara mi corazón.... Obscura nube veló de pronto el cielo de mi dicha, y temblé al considerar que me aguardaban nuevas amarguras. Pero, a decir lo cierto, no me causaron extrañeza ni las palabras de Angelina, ni el tono de su carta.
Desde los primeros días, cuando mi cariño era todavía un misterio para la doncella, pude observar mil veces que nunca le fueron gratos los elogios de mi tía para la gallarda señorita. Y no porque la envidia o el orgullo fuesen causa de ello, que tales pasiones no tenían morada en aquel corazón generoso y sencillo, sino porque debido a las torpes murmuraciones villaverdinas o a presentimientos y recelos, muy naturales en una niña que ama y cree que es amada, la pobre Linilla temió, aun antes de corresponder a mi amor, que yo me prendara de Gabriela, cuya belleza y elegancia, no podían ser vistas sin interés por ningún mozo de mi edad. ¡Pobre niña infortunada! El dolor y la desgracia la habían hecho temerosa. Muchas veces me dijo: «Rodolfo: nuestros amores no serán dichosos. Nací condenada al infortunio; nací condenada a padecer, y cuanto es para mí felicidad y ventura perece y se malogra.... ¿Me amas? Sí; pues dejarás de amarme. ¿Te amo? Pues, óyelo bien: este amor que es en mi como la aurora de hermoso día; este amor en el cual he cifrado todas mis ilusiones y todas mis esperanzas, no será coronado por la dicha...»
Y la pobre niña no podía ocultar sus recelos, y me los confiaba sencillamente, como deseosa de conseguir, por este medio, la perennidad de un afecto que le parecía vano y fugitivo. Después se arrepentía de haber dudado de mi constancia, y llorando me pedía que la perdonara. Mas a poco, cuando calmada por mis palabras y mis promesas sonreía dichosa, y en su pálido rostro irradiaba la alegría, tornaba a sus presentimientos: «No me engaño, no quiero engañarme.... Me da pena decírtelo, pero ya sabes que nada te oculto, que no quiero ocultarte nada. Vives engañado; dices que me amas, y no mientes, no, porque eres incapaz de mentir.... Dices que me amas, y, ciertamente, tu corazón es mío, y a toda hora piensas en mí. Pero no es Linilla, la pobre Linilla, la huérfana recogida en un mesón por un sacerdote caritativo, la niña infeliz fruto de amores que el cielo no bendijo, la que será tu esposa. Te conozco, Rorró. Eres ambicioso; deseas una mujer brillante que a todos cautive con su belleza, que deslumbre en los salones.... ¡Sueñas ¡al fin poeta! con dichas que yo no puedo darte.... ¿Me amas? ¡Ya me olvidarás!»
Linilla se engañaba. La amaba yo con toda mi alma, y bien sabe Dios que mi corazón era todo suyo; que nunca mis ojos se fueron en pos de otra mujer, y que era yo celoso, en bien de mi amada, hasta, de la menor palabra que pudiera salir de mis labios con olvido de Angelina, y fuera para ella como una infidelidad mía. Lo que nunca quiso hacer, y de ello me acuso sinceramente, fué borrar de mi memoria el recuerdo de Matilde, la dulce niña de mi primer amor.
Pero ¡ah! yo aliviaría las penas de mi amada, desvanecería sus tristezas, le escribiría larguísima carta, y pronto estos, temores quedarían disipados.
Me vestí de prisa y me lancé a la calle.
El domingo es alegre en Villaverde; muy alegre si se le compara con los demás días en que las calles y plazas están casi desiertas. La población rural viene a la ciudad con motivo del tianguis, y los villaverdinos salen de sus casillas para ir a misa y al mercado. Las tiendas están abiertas hasta las tres de la tarde, y los rancheros, muy vestidos de limpio, luciendo la camisa planchada y azulosa, suben y bajan por las calles, llenan templos y tiendas, y a eso de las tres se vuelven a sus campos y a sus aldeas.
La misa de doce es la más concurrida; a ella van, las muchachas en privanza, muy emperejiladas y lindas, y en el atrio de la Parroquia, bajo los fresnos y los ahuehuetes, se reune la flor y nata de la pollería villaverdina.
Visité a don Román, el cual se mostró muy afable y cariñoso con su discípulo. Estuve en la casa de Sarmiento; pero no tuve la fortuna de verle, como yo deseaba, para darle las gracias por sus eficaces recomendaciones. Le dejé una carta del señor Fernández, en la cual le consultaba no sé qué acerca de las enfermedades de Pepillo, y me fuí en busca de Andrés hacia su tenducho de «La Legalidad». El pobre viejo se olvidó de sus marchantes, saltó por encima del mostrador, y corrió hacia mi, abriendo los brazos. Charló conmigo unos cuantos minutos, y luego me dijo, poniendo su mano en mi cabeza:
—Ya ves, tengo muchos marchantes... y ya lo sabes: el que tenga tienda que la atienda.... Allá te veré.... Esta noche iré a cenar contigo. Vete a pasear... diviértete, que bastante habrás trabajado desde que te fuiste....
Al pasar frente a la botica de Meconio oí que me llamaban. Allí estaban los pedagogos y Ricardo Tejeda. Me fué entrar. Todos se adelantaron a saludarme, menos mi amigo, el cual fingió que estaba muy engolfado en la lectura de «El Montañés». Mancebos y maestros de escuela me veían, de pies a cabeza, se miraban unos a otros, y sonrían maliciosamente. No dejaron de dirigirme algunas bromas.
—Ya es usted charro...—me decía uno de los mancebos.—Todo Villaverde sabe que hace quince días vieron salir, camino de Santa Clara, al ex-covachuelista de Castro Pérez, jinete en un corcel brioso, hecho un caballero andante. ¡Vaya! Dejó la pluma por la reata....
Venegas y Ocaña coreaban con ruidosas carcajadas las bromas del imberbe galeno, y Ricardo seguía abismado en la lectura. Después me hablaron de Gabriela.
—Chico:—repetían—¡lograste lo que deseabas! Estás en la arena y junto al rio.... ¡Buen partido! Te cayó el premio... te casarás.... ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo nos das el gran día?
Me indignaban aquellas burlas; pero rechazarlas enérgicamente habría sido una tontería. Hice risa de mi cólera; me burlé de mí, repitiendo los dichos del boticario, y así logré que se calmara la tempestad. Luego se habló de una compañía dramática, recién llegada, y que esa noche daría su primera función en el Teatro Pancracio de la Vega.
—¿Irás?...—me decían.—¡Buena compañía! Esta noche nos darán «Fe, Esperanza, y Caridad». No queda una butaca; los palcos estarán llenos, y la temporada será magnífica.
En aquellos momentos pasaron frente a nosotros las señoritas Castro Pérez. Entonces empezó la murmuración y el hacer trizas a las pobres muchachas. Ricardo dejó el periódico y salió a la puerta para ver a las señoritas. Las chicas se detuvieron un instante, saludaron, y la rubia exclamó, dirigiéndose a mí:
—¡Rodolfo! (con permiso de los señores).... Acompáñenos hasta la iglesia.... Tenemos que hablar con usted.
Me despedí del grupo, y acudí al llamado de la señorita. A la sazón salía Ricardo; vióle Teresa, y la pobre niña se encendió como una amapola, bajó los ojos, y se adelantó. Cuando yo le tendí la mano estaba trémula y sofocada por la exitación. Mi «amigo» la miraba desdeñoso y altivo.
No bien nos alejamos de la botica, se soltó Luisa:
—¡Conque se casa usted! Ya lo sabemos todo.... ¡Buena suerte, y gracias por el favor!... Tere está, muy agradecida.... ¿Vió usted a Ricardo? ¡Está que rabia! ¡El que se creía tan afortunado! Estaba seguro de que le correspondería Gabriela.... ¡Buen chasco se ha llevado! ¡Muy merecido!...
—Pero, señoritas....
—¡Sí, sí, no lo niegue usted! Ya todos saben que la familia le distingue a usted mucho; que usted y Gabriela están a partir un piñón; que el negocio está, arreglado, y que tendremos boda. Será muy lujosa. Gabriela y usted echarán el resto....
—¡Por Dios!—interrumpió la hermana.
Protesté contra la murmuración villaverdina de la cual era yo víctima hacía tantos días; declaré que me indignaba oír tantas mentiras como repetían las gentes, y supliqué a las niñas que no dieran oídos a tales dichos.
—Pues usted lo negará... pero es cierto que Gabriela y usted están arreglados. ¡Todo se sabe!... Para que vea usted que nada ignoramos, le diremos lo que aquí se cuenta. ¿No es cierto que esa niña y usted se pasean en el jardín, solos, solitos?...
—Sí, es verdad... ¿y qué?
—¿Y qué? ¡Pues qué quiere decir cristiano!
—Cierto que todas las tardes paseamos en el jardín; pero no solos, como usted dice, Luisa. Don Carlos y doña Gabriela van detrás de nosotros, y Pepillo nos hace compañía....—Sí, Pepillo; como quien dice: el «bufón del Rey...» ¿Sabe usted cómo le llama éste a Pepillo, a su cuñadito de usted?....
—No.
—¡Rigoleto!
Las chicas se echaron a reír.
Estábamos en el atrio de la Parroquia. Allí, a la sombra de los ahuehuetes, charlaban y reían cinco o seis lechuguinos. Entre ellos estaba el joven cuyo destino fuí a ocupar. Oí mi nombre y el de Gabriela, y una voz que decía:
—¿Se casarán?
—¡Es cosa arreglada!—exclamó alguno.... Parece que.... Y no escuché más. Hablaron tan quedo que no percibí lo que decían. ¡Alguna infamia!
Las señoritas Castro Pérez entraron en el templo. Yo las seguí maquinalmente....
«Parece que...» Estas palabras resonaban en mis oídos como los rumores de lejana tempestad.
¡Bien sabía yo hasta dónde era capaz de llegar la murmuración villaverdina!
¡Lejos de esta gente!—me dije esa mañana al salir de la misa de doce, y me fui a mi casa, a mi pobre casita, resuelto a no tratar más ni con los tertulios de la botica ni con las señoritas Castro Pérez, y decidido a no venir a Villaverde sino de tiempo en tiempo.
Después de la comida me puse a escribir. La idea de que Linilla padecía y lloraba por causa mía me tuvo inquieto toda la tarde. Cuando cerré mi carta, estaba yo tranquilo. En ella le hablé francamente:
«¿A qué pensar en eso, Linilla mía? ¡Te amo, te adoro! ¿Qué motivos tienes para dudar de mi fidelidad? Me ofendes cuando dices que tarde o temprano he de olvidarte. Angelina: eres cruel conmigo, y no temes lastimar mi corazón. ¿No dices que me amas? Pues entonces, ¿por qué dudas así de mi cariño? Más de una vez he oído de tu boca que soy ambicioso, que sueño con opulencias y lujos. No comprendes que con esas palabras me desgarras el corazón. Dime, con toda sinceridad: ¿crees que sería yo capaz de buscar fortuna y riquezas por ese camino? No ambiciono grandezas; con poco me conformo; poco necesito para ser feliz. Una posición modesta, modestísima, rayana en la pobreza, es cuanto deseo para que mis pobres tías pasen tranquilas los últimos años de su vida, ¡y nada más! Nada me seduce en el mundo como no seas tú, tú, Linilla, alma de mi alma, en quien cifro ilusiones y esperanzas, en quien he puesto todo mi cariño.
«Mientras yo sueño a todas horas contigo, mientras vivo pensando en tí, tú te complaces en dudar de mis palabras, y temes que, prendado de Gabriela y empujado por una ambición vulgar, desdeñe tu amor olvide que me amas y que vives para mí, y corra en busca de un enlace que me proporcione bienestar y riquezas.... ¿No piensas que me calumnias, que calumnias a tu Rodolfo? Huérfano, desgraciado, pobre, el mundo era para mí un valle de dolores; quise cerrar mi corazón a todo afecto, no amar ni ser amado, cuando te conocí y te amé. Te hablé noble y desinteresadamente. ¿Qué interés podía guiarme? Te amé y te di mi corazón; me amaste, y al oír de tus labios que me amabas se disiparon las tinieblas de mi vida; se iluminó mi alma con los esplendores de la tuya, y anhelé ser bueno porque tú eras buena; quiso tener resignación como tú, y la tuve; y el que poco antes deseaba morir, amó la vida, y soñó con dichas y felicidades, no esas que tú supones, sino otras verdaderas, humildes... un hogar modesto y tranquilo, ni envidiado ni envidioso, del cual tú fueras alegría. Tú amas como yo a las buenas ancianas que ampararon mi orfandad, ellas te aman también.... ¡Qué dichosos seremos!
«A veces, por la noche, cuando todos duermen, me paso las horas en el balcón, pensando en mi Linilla. Tengo delante el «real» solitario, la llanura desierta y silenciosa, en el fondo de la cual corre el Pedregoso adormecido y manso bajo las arboledas.... Me abismo en la contemplación del paisaje; te nombro, y mi alma corre hacia las montañas esas que me separan de tí, y escala las cimas, y vuela con las nubes, y va a velar tu sueño. Y me imagino que eres mi esposa; que vivimos tranquilos y felices al lado de mis tías, en una casita muy linda y muy alegre, embellecida por tí, llena de flores y cantos de pájaros. Sueño que mi casa, hoy tan triste, está de fiesta; que tu papá ha venido a pasar con nosotros algunos días; que celebramos su cumpleaños y que todos reímos venturosos y satisfechos. Tía Carmen, sentada en su sillón y muy aliviada de sus males, nos contempla y sonríe; tía Pepilla parece una abuela bondadosa y tierna; tu papá charla y se goza en nuestra dicha, y mientras tú y yo estamos en el comedor y preparamos una sorpresa al santo sacerdote, poniendo entre los pliegues de su servilleta los retratos de la gente menuda, allá, en el fondo del jardín... dos chiquitines inteligentes y guapos, muy vestidos de gala,—una niña que se parece a tí, y un rapazuelo que se parece a mí—corren en pos de un aro tintinante.
«¡Ya lo ves, Linilla! ¡Y así dudas de mi cariño!... Dime: ¿haces bien en eso? ¿Verdad que no? Mira: la señorita Gabriela vale mucho, es muy buena, y a cada rato me habla de tí, y se queja de que tú no la quieras.... Estás celosa, sí, celosa, mal que te pese, y no hay motivo para ello. Por el contrario, debe ser objeto de tu cariño. Esta familia me trata muy bien. Ya te he dicho que me distinguen como no lo merezco.
«Vamos, Linilla: ¿quieres que deje yo esta casa, que pierda yo esta colocación tan codiciada en Villaverde, y que vuelva yo a ser amanuense de Castro Pérez? Tal vez ni eso pudiera yo conseguir. ¿Quieres que me vaya a la tienda de Andrés a vender cominos y pimienta? Responde. Te conozco, y creo que sólo así estarás tranquila.... Desde luego me iría yo de Santa Clara; así quedarías contenta; pero pienso que no debo privar a mis pobres tías del bienestar que ahora les proporciono. El señor Fernández me quiere mucho, y muchas veces me ha dicho que él me pondrá en buenas condiciones para que pueda yo vivir tranquilo, sin depender de nadie. Es hombre que cumple lo que promete. Y entonces, Linilla: ¿qué más podremos desear?
«¿Dices que no le dirás a tu papá que te amo y que me amas? Haz lo que te plazca. El deber y el amor filial aconsejan que no le ocultes nada; pero, a decir la verdad, como no tengo asegurado el porvenir, me parece inoportuno que le hables de eso. Sin embargo, repito, haz lo que te parezca mejor.
«Acaso lleguen a tus oídos ciertas murmuraciones de las gentes de Villaverde. Dicen que soy novio de Gabriela. Ya me imagino quién inventó eso. Las Castro Pérez que odian a la señorita Fernández, o Ricardo Tejeda que ha estado muy enamorado de la niña. Hoy me le hallé en la botica, y no me habló, ni siquiera se dignó saludarme. Ellos lo inventaron y todos lo darán por cierto, y lo creerán, y dirán, como yo lo he oído de labios de las Castro Pérez, que la cosa es hecha, y que nos casaremos Gabriela y yo dentro de pocos meses. Espero, Linilla mía, que no darás oído a las murmuraciones villaverdinas. Te confieso que tales embustes me tienen apenado. ¡Qué dirá el señor Fernández si llega a saberlos! Es persona de buen juicio y de mucha experiencia, pero se trata de su hija, y no le será grato saber que Gabriela y yo somos a estas fechas sabrosísimo plato para los villaverdinos maldicientes. Pensará que yo he dado motivo para esas conversaciones».
Andrés vino a cenar conmigo. Don Román pasó con nosotros la velada, y al siguiente día, muy de mañana, salí camino de la hacienda.
Gracias a las advertencias de Gabriela que me pusieron en guardia contra los caprichos del niño, Pepillo fué siempre dócil y cariñoso conmigo. Todas las mañanas iba al escritorio, me pedía lápiz y papel, y se pasaba las horas pintando monos y casitas. Tenía el corcovadito ciertas aptitudes para el dibujo, cierto espíritu observador, y en dos por tres, de un rasgo, con dos o tres líneas trazaba la silueta de un buey o de una vaca, sus animales predilectos, predilectos porque les tenía miedo. No así con otros; había declarado la guerra a las palomas y a las gallinas, se entretenía en atormentar los insectos que caían en sus manos, y de ellas no escapaban con vida ni mayales ni mariposas. El gato, un gato regalón, muy querido de todos en la casa, huía del niño como del agua fría. Sólo Leal, el terranova pacífico y bonachón, el favorito de don Carlos, le sufría paciente y resignado. El corcovadito le maltrataba de diario, aguzaba el ingenio para atormentarle, y todos los días inventaba nuevas diabluras contra el pobre animal que, cansado de las fechorías del muchacho, escapaba, gruñendo, para volver a poco, cariñoso y sumiso, a lamerle las manos. Así quería Pepillo que fuesen con él las personas y criados que le trataban y servían; así quería que fuese Gabriela, la cual no cesaba de corregir en el niño cuanto en él observaba contrario a una buena educación. Pero el pobre niño no sufría las reprensiones de su hermana, se revelaba contra ella y la colmaba de insultos. La joven apelaba a sus padres pero éstos rara vez la escuchaban.
—¡Cosas tuyas, Gabriela!—exclamaba la señora.—¡Nada le toleras a Pepillo! Niña: piensa que el pobrecillo está enfermo.... Recuerda que es muy desgraciado....
El jorobadito y yo hicimos buenas migas; yo compadecía su miseria, y él me respetaba y me quería. A fuerza de paciencia y de dulzura conseguí que fuese amable con su hermana, y aunque de tiempo en tiempo renovaba su odiosidad, en algo mejoré las atroces tendencias del niño. Mucho me agradeció la señorita mi empeño en dulcificar el carácter de su hermanito, y esta gratitud hizo que cada día fuese Gabriela más y más obsequiosa con su amigo. Me hizo una confidencia; me refirió que había estado enamorada de un joven muy rico y apuesto, mas, por desgracia, dado al juego y a los vicios. «¡Le quise mucho!—me decía entristecida,—pero fué preciso olvidarle.... ¿Olvidarle? No, no le olvido aún. Fué preciso poner término a esos amores que no eran del agrado de mi papá; pero le confieso a usted, Rodolfo, que le quise mucho, ¡mucho!... Se parece usted mucho a él. Cualquiera que los viese juntos diría que son hermanos. Una vez, acaso no lo recuerde usted, estaba yo tocando, pasó usted y se detuvo en la ventana. Yo no pude contenerme y corrí a la reja.... Usted siguió su camino.. Desde ese día me simpatizó usted. Pregunté: ¿quién es ese joven? Y Angelina me dijo: se llama Rodolfo.... ¿Si supiera usted lo que pensé? ¿Sabe usted qué? ¿A que no adivina? Que Linilla estaba enamorada...¡Bonita pareja!—pensé.—Ahora, estoy segura de que usted también está enamorado. Cuando hablamos de Angelina no puede usted dominar su emoción. ¡Sean ustedes felices! Yo... ¡no volveré a querer a nadie!...»
La, hermosa señorita bajó los ojos y suspiró tristemente. No supe qué decir y me quedé contemplándola. Después de un rato de silencio, durante el cual me sentí dominado por la soberana belleza de la joven, murmuré:
—Gabriela.... Usted merece ser dichosa. ¿Llora usted muerta la más dulce ilusión? Ya renacerán en esa pobre alma dolorida las flores de la esperanza. Amará usted... ¡y será feliz!
Levantó Gabriela su gallarda cabeza, y fijó en mí sus ojos. Me estremecí. Una imagen que no se aparta de mi memoria surgió de pronto ante mis ojos.... Así, así me miró muchas veces la hermosa niña rubia, objeto de mi primer amor....
Dejó Gabriela el libro que tenía en las manos, y se dirigió lentamente hacia un extremo de la sala, abrió el piano, y me llamó, diciendo:
—¿Ha oído usted esta sonata?
Y no hablamos más aquella noche. Al acabar la pieza llegó don Carlos:
—Vamos, amiguito: un partido de ajedrez....
Desde ese día me persiguió a todas horas el recuerdo de Gabriela; me pasaba yo el día pensando en ella, y las horas eran instantes cuando estaba yo a su lado. Entonces sí que solía yo olvidarme de Angelina. ¿Amor? ¿Amistad? ¿Amor, si, amor?... ¿No ha dicho Byron que la amistad es el amor sin alas?»
Puse gran empeño en saber lo que pasaba en mi corazón. ¿Qué sentimiento era aquél que no me apartaba de Angelina, y que, sin embargo, me arrastraba hacia Gabriela? Me acusaba yo de infidelidad para con Linilla; repasaba mis actos uno por uno, y aunque me hallaba yo inocente, me condenaba yo con la severidad del juez más recto, y me proponía alejarme de Gabriela. ¡En vano! No se me pasaba un instante sin pensar en ella. Era para mí luz, alegría, juvenil regocijo, primera aspiración de amor; ilusión de niño que yo creía perdida para siempre y que de pronto aparecía delante de mí, esperanza malograda que ébria de vida sacudía sus alas de mariposa en el fondo de mi corazón, reanimada por la luz de los ojos azules de la niña.
Y, preciso es decirlo, aunque nadie lo crea, aunque estas páginas hagan sonreír a los lectores: no estaba yo enamorado de Gabriela, no; mi corazón era de Linilla, de la huérfana tierna y cariñosa, que allá, en un rincón de la Sierra, vivía pensando en mí.... No sabia yo qué fuerza misteriosa me arrastraba hacía Gabriela. ¿Su belleza, su elegancia, su discreción, el fraternal afecto con que me distinguía? Acaso todo esto, y algo más, de lo cual no me daba yo cuenta, y que era poderoso, irresistible; secreto impulso contra el cual no podía yo luchar. ¡Y qué noches de insomnio! ¡Y qué días tan penosos! A las veces me reía de mí; sí, reía de mi locura, y maldecía yo de aquella pasión que poco a poco me iba subyugando, que me tenía intranquilo, y que ante mi propia conciencia me hacía parecer despreciable y desleal. ¡Cuánta razón tenía Linilla para dudar de mí!
Procuré dominarme, me decidí, aun a trueque de que Gabriela me creyera descortés, a huir de ella, y me mostré durante varios días desabrido y huraño. Me pasaba yo en el escritorio las horas de descanso, fingiendo ocupaciones extraordinarias, o me iba yo, como escapado, a vagar por la llanura o a tenderme en la hierba, bajo los árboles del río. Varias veces me llamó la señorita para enseñarme sus dibujos, y una linda acuarela, pintada en obsequio mío: un ramo de violetas puesto en una copa de cristal, y tardé en acudir a su llamado. Por la noche, a la hora en que nos reuníamos en la sala, permanecía yo lejos de Gabriela, hojeando los periódicos; hasta que al fin, comprendiendo ella que algo grave me tenía pensativo y cabizbajo, me dijo cariñosamente, como una hermana que trata de consolar al pequeñuelo preferido.
—Vamos, Rodolfo... ¿qué tiene usted? ¿Enojos de Linilla?
A fin de semana recibí una carta de tía Pepa. En ella me decía que la enferma había sufrido un ataque horrible; que el doctor se mostraba muy alarmado e inquieto, y que la cosa iba mal, muy mal.
«Yo quiero que estés aquí, en caso de una desgracia, para que me acompañes y me ayudes. Juana hace cuanto puede. La pobre ya no sirve para cuidar a un enfermo, y la criada no tiene modo. ¡Qué falta me hace Angelina! Si estuviera aquí no seria tan grande mi inquietud. No por eso vengas; Sarmiento dice que vamos bien, que el peligro pasó ya, y que, Dios mediante, no hay que temer una desgracia, por ahora. Pero yo veo las cosas de otra manera: Carmen no puede durar mucho; eso no es vivir, y de día en día la veo más débil y caída. Antes comía muy bien, pero ahora me cuesta mucho trabajo conseguir que tome alguna cosa; un triunfo cuesta el que acepte las medicinas. Considérame: estoy muy acongojada, apenas duermo, y vivo en constante zozobra. Don Román vino a verme, y vino también tu amigo don Quintín. Es un joven muy bueno. Me preguntó si en algo podía serme útil y si necesitaba yo alguna cosa. Le dije que no, y le di las gracias.
«También vinieron las niñas de Castro Pérez, me preguntaron por tí y me encargaron que te diera memorias de parte suya de su papá. No me simpatizan esas niñas, ya te lo he dicho. ¡Qué murmuradoras y qué indiscretas! ¡Tú dirás! Le preguntaron a Carmen, sin considerar el estado que guarda, que si era cierto que eras novio de la señorita Fernández y que te ibas a casar con ella. A mí me dio mucha cólera eso; porque comprendí que sólo por averiguar y saber la verdad habían venido. Se estuvieron aquí más de tres cuartos de hora, charlando como unas cotorras. Si vuelven, que no volverán, se quedarán en la sala, y por nada de esta vida las dejaré entrar en la recámara.
«No te inquietes ni te aflijas; si hay algo grave te escribiré para que vengas. Sarmiento me ha ofrecido decirme la verdad. Ayer le escribí a Linilla con unos músicos que fueron a San Sebastián a tocar en los oficios de la Semana Santa. ¡Qué Semana Santa voy a pasar, hijito! Y yo que deseaba ir a todo. Va a predicar un padre nuevo. Dicen que lo hace muy bien. «Las siete palabras» van a estar magníficas. En la casa de Castro Pérez están ensayando el «Stabat Mater».
«Pero a nada de eso iré yo. El pobre de Andrés viene todas las noches, luego que cierra su tienda, y dos veces se quedó acá para acompañarme. A mí me agrada eso, porque así no estoy tan sola, y si se ofrece algo hay quien vaya a la botica o a llamar al médico; pero temo que una noche, mientras él está aquí pase algo en la tienda.
«Tengo la esperanza de que Angelina venga con el Padre, luego que pasen los días santos. ¡Dios lo haga!»
No quise enseñar esta carta al señor Fernández, ni hablé de ella; pero Gabriela que me vió pensativo y triste inquirió la causa de mi abatimiento, y yo le conté todo.
—¡Pues dígaselo usted a papá!
Me negué a ello. No era necesario. Más tarde sería preciso ir, cuando la situación fuese verdaderamente grave.
Así las cosas llegó el Miércoles Santo. La familia se fué a Villaverde, y sólo nos quedamos en la hacienda el mayordomo, yo, y Mauricio, el caballerango, un muchacho muy simpático y muy servicial. Iba a la ciudad todos los días, muy de mañana, para traerme noticias de la enferma. El peligro había pasado, tía Carmen mejoraba, y las cartas que recibía yo eran satisfactorias.
Gabriela volvió el Lunes de Pascua. ¡Dichoso el momento en que la ví! Aquellos cinco días de ausencia fueron siglos para mí. ¡Cómo eché de menos a la joven! Recorría yo la casa en busca de ella; me iba yo a vagar por el jardín, imaginándome que allí la encontraría, y turnaba yo a mi cuarto desconsolado y abatido. El piano, la mesa de dibujo, los periódicos que Gabriela leía y las plantas que ella cultivaba me hablaban de la joven, y a solas, en la sala, me complacía yo en recordar sus palabras, cerrar los ojos para fijar en mi mente la imagen de la niña.
Y sin embargo aseguro que mi corazón era de Angelina, porque a las voces, en mis ensueños, no veía yo a Gabriela, sino a Linilla; a Linilla que me miraba tristemente, como si fuera a decirme:
¡Ingrato! ¿Por qué te olvidas de mí?
Aquello era una locura, un delirio, algo como un hechizo que me dominaba y me poseía.
Me decía yo:
¿Estás enamorado de Gabriela?...
Y mi corazón contestaba que no, ¡que no! Jamás me hubiera atrevido a murmurar en sus oídos una frase amorosa; nunca hubiera sido capaz de decirlo:—«Gabriela... ¡vivo para usted!» No, porque amaba yo a Linilla; para ella soñaba yo dichas y venturas; en ella pensaba yo cuando en el silencio de la noche, de codos en el balcón, meditaba yo en lo porvenir. Y hasta me ocurría que si mis deseos se realizaban, si un día me era dado llevar a Linilla al pie de los altares, Gabriela y don Carlos apadrinarían nuestra boda.
¿Ser amado de Gabriela? No lo pensaba yo, y si alguna vez llegó a ocurrírseme tal idea, la aparté de mi mente como un pensamiento criminal. Pero no se me ocultó que aquella alegría que embargaba mi ánimo al ver a Gabriela, al estar a su lado, al conversar con ella, en la mesa o en la sala, y la tristeza que se apoderaba de mi espíritu cuando me veía lejos de la encantadora señorita eran indicios de que en mi pecho se encendía irresistible amor.
«No,—me dije—no, es preciso ahogar esta pasión que apenas nace y ya me quema. Huiré de Gabriela; seré con ella desdeñoso, indiferente, frío; procuraré hacerme odioso; quiero que me aborrezca.... ¡Vanos propósitos! ¡Empeño inútil! Me refugiaba yo en el recuerdo de Angelina, como en un puerto salvador; me repetía una y mil veces cuanto ella me había dicho, sus palabras más tiernas, sus frases más doloridas, las expresiones que más hondamente habían penetrado en mi corazón, y cuando me creía victorioso y alardeaba de haber triunfado en mí mismo, la voz de Gabriela, el eco de su piano, el ruido de su falda, el aroma de sus vestidos, cualquiera cosa suya me hacía estremecer, y me sentía débil como un niño, impotente para resistir una mirada, la más indiferente, de sus ojos azules.
Me resolví a confiar a Gabriela mis amores con Angelina. Así,—pensaba yo—me salvaré, y no podré decirle nunca que la amo. «Usted, amiga mía, amiga cariñosa,—le diría—usted sabrá, antes que nadie, que en la dicha de esa joven, que es y ha sido muy desgraciada, cifro todas mis ilusiones, ¡todas mis esperanzas! Estoy lejos de ella, muy lejos; hace mucho tiempo que no la veo, y necesito oir su nombre, necesito que alguno sepa ¡que la amo, que la adoro!...»
Pero llegaba el momento deseado, y mis labios permanecían mudos, y el corazón quería salírseme del pecho.
De tarde en tarde, después del despacho, salíamos de paseo, a lo largo del río, hacia los campos de caña de azúcar, hasta las faldas de pintoresca y cercana colina, algunas veces a acaballo, las más a pie.
Mauricio empujaba el cochecito de Pepillo, y don Carlos y doña Gabriela le seguían a corta distancia. La joven y yo nos deteníamos aquí y allá en busca de flores o de helechos.
Una ocasión, viéndonos a gran distancia de los señores, nos sentamos al pie de un árbol, uno de los más hermosos de la ribera, cerca del cual se precipita el río a través de tupidos carrizales. Delante de nosotros teníamos hermoso panorama, dilatada dehesa, verdes gramales, risueños collados, arboledas seculares cubiertas por floridas enredaderas, viejos troncos poblados de orquídeas y de mil plantas trepadoras. A la izquierda lejano caserío, la fábrica, el «real», los establos, hacia los cuales volvía el ganado, la capilla con su torre envuelta en un manto de hiedras; a la derecha la vega villaverdina iluminada por los últimos reflejos del sol; y en el fondo las altas montañas de la Sierra, sombrías, boscosas, coronadas de abetos y de ocotes. Gabriela observaba atentamente el magnífico espectáculo de la puesta del sol, prestando atento oído a los ruidos del campo, a los rumores del río, a los zumbidos extraños con que los insectos saludan el advenimiento de la noche; yo, recostado en el tronco de aquel árbol gigantesco, no apartaba los ojos de la encantadora señorita. Gabriela volvióse de pronto, y me dijo con sencilla franqueza:
—¿A que adivino en qué piensa usted?
—¿En qué?
—¿Me ofrece usted decirme la verdad?
—Sí.
—¡Piensa usted en.... Linilla!
—¿En Angelina?
—Sí; desde que salimos no aparta usted los ojos de aquellas montañas. El amor no puede estar escondido.... Cuando hablo de esa niña no me responde usted.... ¿Le inspiro poca confianza?
—No, Gabriela: ¿a quién mejor que a usted pudiera yo confiar uno de esos secretos que no se pueden guardar mucho tiempo?
—Hable usted, Rodolfo, hable usted. Una amiga como yo suele ser buena consejera.... ¿Hay enojos en la niña? Pues contarlos a esa amiga. ¿La niña está contenta? ¡Pues decirlo!... ¿Padece usted?... ¡Pida consuelo!... ¿Es usted feliz? La felicidad es expansiva y franca. Sólo el dolor suele ser reservado y silencioso. Corresponde usted mal a mi amistad. ¿No he sido yo la primera en contarle la triste historia de un amor desgraciado?
—Sí, Gabriela.
—Pues entonces, dígame usted que ama a Linilla, y que Linilla le ama a usted....
—No, Gabriela;—le dije, trémulo y sonrojado,—estimo la confianza de usted; agradezco infinito la bondad con que usted me trata, la amabilidad con que me distingue... pero ¿qué decir de Linilla? ¿Que la amo con fraternal afecto?
—¿Fraternal solamente? ¿Cómo a mí?
Sentí que me ahogaba la emoción. Gabriela escribía en la arena, con la contera de la sombrilla, una letra, una letra, que brilló ante mis ojos como si fuera de fuego. Me dolió el corazón como si me le mordiera una víbora. ¡Tuve celos, celos horribles! ¿En quién pensaba la señorita? Aquella letra era la primera de un hombre amado, y ese nombre... ¡no era el mío!
—¿Cómo a mí?—repitió la doncella.
—¡Cómo a usted, Gabriela!
—Se engaña usted, Rodolfo. Angelina es dueña de ese corazón. Lo sé, no me cabe duda... mi perspicacia de mujer supo descubrirlo ha tiempo. El nombre de Angelina suena en los oídos de usted como celeste melodía. ¡Ya usted lo vé! Me estoy volviendo poetisa.... Ustedes se aman. ¿Nada le ha dicho usted? Algún día le confesará usted que la ama. Y entonces ella, que calla y oculta su secreto en lo más hondo del corazón, hablará también, y quedito, muy quedito, ¡así se dicen esas cosas! contestará:—¡Te amo!» ¿Cómo se hablan ustedes, de tú o de usted?
—¡De usted, Gabriela!
La señorita se echó a reir, y exclamó:
—Los labios dirán así... ¡pero los corazones no!
En aquellos momentos oímos voces que nos llamaban. Los señores se habían detenido en un puentecillo por donde el coche del corcovadito no podía pasar.
—Señorita, ¡nos llaman!
—Vamos.
Gabriela se levantó, y antes de dar un paso miró entristecida la cifra escrita en la arena.
Yo, al pasar, la borré con los pies.
—¿Qué ha hecho usted?
—¡Nada, señorita!
—¡Bien hecho!... ¡Mejor! Locuras mías.... ¡Quién pudiera olvidar!
Oí que preguntaban por mí, dejé la pluma, me restregué los ojos y salí al corredor. Era Mauricio que volvía de Villaverde con la correspondencia.
—Tenga usted;—me dijo el mancebo, quitándose respetuosamente el jarano—ahí vienen dos cartas para usted. Me dieron una en la casa; la otra en el correo. Hablé con la señora... y ví a la enferma; yo creo que va muy de alivio porque estaba en la sala, sentadita en un sillón. Me pareció muy alegre. ¿No se ofrece nada? Dígale usted al amo que ya vine.... ¡Estoy hecho un pato! Me cogió el aguacero al pasar por la garita. ¡Qué aguacero! ¡Qué Dios lo mandaba! ¡El primero del año! ¡Vaya! Y ya lo necesitaban las tierras, que la seca ha sido buena, los pastos estaban amarillos, ¡amarillos! ¡Se ha muerto más ganado! Me voy, don Rodolfo, que estoy chorreando agua, y tengo que desensillar....
Puse en la mesa de don Carlos el paquete de periódicos; volví a mi asiento; acabé los apuntes empezados, y en seguida leí mis cartas. Una era de cierto condiscípulo mío que solía escribirme de tiempo en tiempo, la otra de la tía Pepa que me decía:
«Carmen va muy bien. Sarmiento viene todos los días, y está contentísimo, porque la pobrecilla come y duerme a las mil maravillas. Ahora me ha confesado don Crisanto que en el último ataque vio a tu madrina muy mala, tan mala que poco faltó para que la mandara disponer. La Virgen me ha hecho el milagro; se lo pedí de todo corazón, y le ofrecí unos ramilletes. Recibí el dinero. Gracias, hijito. Dios te lo pague. Eres muy bueno con nosotras. ¿Por qué mandaste todo el sueldo, y nada guardaste para tí? Andrés dice que nada le debes, y nada quiso recibir. Dios lo ayudará siempre porque es muy bueno y muy agradecido. Del dinero he tomado para los avíos de los ramilletes de la Virgen. Tú pondrás el dinero que se necesite y yo el trabajo, porque la promesa la hice por los dos, por tí y por mí. Angelina no ha escrito. No ha venido el mozo en toda la semana, y por acá estamos con mucho cuidado, temiendo que el Padre siga malo. El trabajo de la Semana Santa es pesadísimo. Figúrate que el Padre tiene que hacerlo todo. Yo estoy temiendo que siga malo; pero me tranquiliza la idea de que a ser así ya hubieran venido por Sarmiento, que es el médico de allá, aunque quién sabe si, por estar más cerca, llamarían a alguno de Pluviosilla. Hay allá uno que acaba de recibirse y dicen que ha hecho curas muy buenas. Lo que sí me disgusta es que Angelina no escriba, ni siquiera para saber de la salud de tu madrina. El domingo me puso cuatro letras, pero nada me dice para tí. Si hay carta te la mandaré con el muchacho. Ya sé que eres muy impaciente.
«Saluda de nuestra parte a doña Gabriela, a Gabrielita y a don Carlos, y diles que deseamos que el niño esté mejorcito».
Me dió un vuelco el corazón; no pensé en el P. Herrera, ni en que estuviera enfermo. Me asaltó el presentimiento de que Linilla no escribía por alguna otra causa, y, a decir verdad, me creía yo culpable, y me pareció que Angelina adivinaba que la señorita Gabriela le robaba mi amor.
Linilla no me quiere; Linilla no me ama; Linilla desea olvidarme,—pensaba yo. Y entonces ¡oh miseria del corazón humano! la pobre niña ocupó mi pensamiento, y cuando me encontré con Gabriela a la entrada del comedor me pareció que era otra mujer, otra joven cualquiera que ni me causaba interés ni era simpática para mí. Durante la cena hablé de Angelina, de su belleza, de la dulzura de su carácter, de su discreción, de sus habilidades y de lo mucho que todos la queríamos en casa. Gabriela acogió los elogios muy contenta, y repitió con entusiasmo cuanto yo decía. Se trató del P. Herrera, y don Carlos dijo que era muy digno de ocupar los puestos más elevados en la diócesis; que merecía ser obispo, y que su extremada modestia le tenía relegado en la Sierra, en un pueblo remoto que era como una Tebaida.
Después fuimos a la sala.
—Gabriela,—dijo don Carlos—¡siéntate al piano y tócanos algo!
Obedeció la señorita, y durante una hora, hasta las once, estuvo tocando cuanto sabía que era del agrado de su padre.
Me puse a leer los periódicos; pero ni oía yo la música ni me enteraba yo de las noticias. Mi pensamiento, y mi alma estaban en otra parte. Me sentía yo satisfecho de mí. La conversación acerca de Linilla había sido, a mi ver, como una prueba de fidelidad, como una manifestación pública de mi amor. Linilla estaría contenta; el corazón le diría que su Rodolfo no amaba a otra; que su Rodolfo vivía sólo para ella; que su Rodolfo es incapaz de olvidarla. La idea de que Linilla dejase de quererme me llenaba de espanto y me prometía yo serle fiel hasta más allá de la tumba. La idea de que podía yo perder a Linilla me perseguía de tal modo, y de tal modo me asediaba que hubiera yo querido volar en busca de la joven para decirle:
—Linilla, ¡perdóname, perdóname! ¡He faltado a mis promesas! Te he olvidado un instante, ¡pero un instante nada más! ¡Por piedad! ¡No me niegues tu cariño!... ¡Mira que sólo vivo para tí, para tí, Linilla mía!
No paré mientes en la música. Cuando dejó de sonar el piano advertí que Gabriela estaba cerca de mí.
—¡Qué de noticias interesantes traerán los periódicos, Rodolfo, cuando abismado en la lectura no ha oído usted la sonata aquella...!
No supe como disculparme; murmuré torpes excusas, alabé una pieza que no había yo escuchado, y me levanté para despedirme.
Habló don Carlos de Villaverde, del día de la Cruz, del paseo en la Alameda y en la colina del Escobillar, y de la fiesta del Cinco de Mayo. Dijo la señora que Pepillo deseaba pasar ese día en Villaverde, se resolvió darle gusto, y la salida quedó acordada para el día siguiente.
En los momentos de retirarnos me detuvo don Carlos:
—El día cinco le esperamos a usted. Verá Usted a sus tías y comerá con nosotros. En la Plaza es la fiesta, y sin salir a la calle lo veremos todo: el paseo cívico, y los fuegos... ¡que será cuanto habrá que ver!
El día dos, al caer la tarde, llegó Mauricio. Me trajo una carta de tía Pepilla:
«Tu madrina sigue bien. Don Crisanto me dijo ayer que ya pasó el peligro; pero que el estado de Carmen no es bueno. Me ofreció venir a verla cada tres días. ¡Bendita sea la Santísima Virgen que nos ha sacado con bien! Los ramilletes salieron lindísimos, y ya estarán en el altar. Se llevaron de avíos más de cinco pesos, pero, eso sí, ¡son de papel muy fino! No han escrito de San Sebastián, ni Angelina ni el Padre; será porque han tenido mucho a que atender con las fiestas de Semana Santa. Ahora tienen huéspedes; Castro Pérez anda por allá con motivo de que fué a dar posesión de unos terrenos a don Pedro Amador, uno de los ricos de por allá. ¡Qué ocurrencias de don Juan! ¡Ir cargando con las muchachas! El Juez se va mañana. Como vive aquí enfrente vimos que ya le trajeron los caballos. ¡Tú dirás! En San Sebastián no hay más que jacales, y toda esa gente habrá posado en la casa del Padre. No sé lo que harán, para colocar a tantos en una casa tan chica y tan incómoda, ni qué darán de comer a tanta boca. Mandarían por víveres a Pluviosilla. Antier a las seis de la mañana pasaron por aquí las Castro Pérez: iban a caballo, con sombreros jaranos. ¡Buena visita! ¡Pobre de Angelina que habrá tenido que lidiar con ellas!
«A la una, cuando volvía yo de misa, me encontré a don Carlos. Iba con Gabrielita. ¡De veras que la muchacha es hermosa! Me dijeron que el día cinco vendrás a la fiesta. Nosotras estamos contando las horas. Carmen te manda un abrazo, y también Juana y Andrés.»
«Sabes cuánto te quiere tu tía
María Josefa».
Esta carta de la tía me devolvió la tranquilidad. Todo quedaba explicado. Angelina no había escrito por los quehaceres de la Semana Santa y por los huéspedes. Pero escribiría, sí, escribiría. De seguro que al llegar a Villaverde tendría yo carta de Linilla, y acaso dentro de pocas semanas vendría el Padre, y con él Angelina. ¡Bueno era el santo señor para no traerla!
Después de la cena, luego que los empleados se retiraron a sus habitaciones, me fui a la sala, abrí el balcón, y sentado en una mecedora, gozando del fresco de la noche, una hermosa noche de luna, me puse a pensar en Linilla. ¡Sí, sí, ella sería la dulce compañera de mi vida! ¡Me la imaginaba yo vestida de blanco, cubierta con vaporoso velo, coronada de azahares, tímida, sonrojada, radiante de alegría! Ya me parecía verla a mi lado, de rodillas, delante del altar.
Por el balcón, abierto de par en par, llegaban hasta mí, en alas de la brisa, los rumores del río, el susurro de los árboles, el zumbido de los insectos, el silbido de los reptiles, la voz vibrante de alado trovador. Delante de mí se abría dilatada calle de árboles. La luz de la luna pasaba a través del follaje y dibujaba en la arena blanquecina círculos vagarosos. En los vecinos naranjales se abrían los últimos azahares.
¡Hermosa noche! ¡Qué dulcemente que susurraban los vientos! Pero, ¡ay, qué solitaria y triste me pareció la sala!... Estaba fría como una tumba, desolada como una alcoba de la cual han sacado un cadáver. El piano mudo; los pinceles olvidados; las rosas, pálidas y desfallecidas, se inclinaban al borde del rico tazón de Sévres, y cuando el viento las movía dejaban caer, uno a uno, sus pétalos marchitos. Aun quedaba en el aposento el aroma de los vestidos de Gabriela.... El rumor de las hojas secas que caían, en el balcón remedaba el roce de una falda de seda....
Se había ido la hermosa señorita. No vivía para mí, no me amaba, no podía amarme, y ¡ay! ¡me había robado el corazón!...
Pensé muy seriamente en la vida. ¡La vida! Un crepúsculo espléndido que dura unos cuantos minutos. Después... sombras y obscuridad. Todo nos engaña... la fortuna, la gloria, la amistad, el amor. Amamos, queremos ser amados, caemos a los pies de una mujer, y le ofrecemos el corazón, la vida, el alma, y luego, cuando somos correspondidos, cuando la dicha y la felicidad nos sonríen, olvidamos nuestras promesas más sinceras, nuestros juramentos más sagrados.
Me sentí desalentado y triste; comprendí que aquel amor que poco a poco iba apoderándose de mi alma, era un delirio, una locura que me arrastraba hacia la ingratitud y la infidelidad.
¡Pobre niña desgraciada, huérfana, víctima del infortunio! Me amaba; había escuchado mis ruegos; me había dado su corazón, aquel corazón hecho pedazos por el dolor, y yo pagaba tanta ternura con el olvido. ¡No; mi conducta era infame, inicua, vergonzosa! ¿Qué amaba yo en Gabriela? ¿La hermosura, la discreción? También Angelina era hermosa y discreta. ¿La elegancia? Sí, Angelina con sus trajes humildes y sencillos era tan elegante como Gabriela.... ¿La riqueza? ¡No; la riqueza no puede dar felicidad a los corazones!... Tía Carmen me había dicho que la señorita Fernández era rica... sí, pero también me decía: «no seas causa de que una mujer llore un desengaño».
Ahogaré este amor y viviré para Linilla;—pensé—¡sólo para ella! Le escribiré, iré a verla, ¡y le confesaré todo! ¡Es tan buena, tan sencilla, tan cariñosa!... «Mira Angelina, Linilla mía, ¡perdóname!—le diría yo.—He sido infiel a tu cariño, a tu amor. De hoy más, ¡te lo juro por la memoria de mis padres! viviré para ti, sólo para tí. ¿Qué haré si me faltas tú, si me niegas tu cariño? ¿Qué haré abatido y postrado por el dolor si no tengo el consuelo de tus palabras? Eres buena, muy buena, eres un ángel.... Yo quiero ser bueno como tú. Sálvame, Angelina. Una palabra tuya puede salvarme. ¿Verdad que me perdonas? ¿Verdad, niña mía, que todo lo olvidarás? Nadie te ha dicho nada, y yo mismo, yo mismo, sin temer tus enojos, vengo a confesarte que durante varios días otra mujer ha sido dueña de este corazón que es tuyo, solamente tuyo. ¡Pero nunca te olvidé, aunque quise olvidarme de ti!»
Linilla me perdonaría, seríamos felices, viviríamos dichosos, y veríamos realizadas nuestras más bellas esperanzas.
Pensando en estas cosas pasé dos o tres horas, en lucha conmigo mismo. La codicia, sí, la codicia, porque sólo ella me podía hablar de ese modo, me decía:—«¿Dices que Gabriela ama a otro, que vive pensando en otro, que no puede amarte? ¡Ten paciencia, ten calma, que no todo ha de ir tan de prisa como tú quieres! Ese joven a quien ya detestas, aunque no le conoces, no es digno del amor de Gabriela, y tarde o temprano, el mejor día, se casará, con alguna señorita más rica que ésta a quien ya amas. Gabriela le olvidará, y entonces.... ¡Ten calma! ¡Eres un muchacho sin experiencia! Déjate de melancolías y de novelas; abomina de Lamartine y de Zorrilla, y recuerda que tu poeta favorito fué rico porque se casó con una inglesa millonaria. Ya verás cómo Zorrilla se muere de hambre, sin que le valgan glorias ni laureles, sin que los favores de príncipes y reyes le hayan sacado de pobre. ¡Ya sé lo que vas a responderme! ¿Que eso de casarse por interés te parece indigno de un caballero? ¡Escrúpulos pueriles! Ya procederás de modo que tu buen nombre salga ileso. ¿Qué Gabriela no te ama? Espera».
El amor hablaba noblemente.—¡«Eres un villano! ¡No seas egoísta! Angelina te ama con todo el corazón, con toda el alma.¡Pobre niña! Piensa que ha sido muy desgraciada; recuerda con qué franqueza, con qué sublime sencillez te contó la triste historia de su vida. Puedes hacerla dichosa. No tiene parientes ni amigos. El día que muera el P. Herrera la hermosa Linilla se quedará sola en el mundo, y se quedará en la miseria.... ¡Qué de amarguras se le esperan! ¡Aun no te había visto y ya te amaba; viniste y desde que tú llegaste fué dichosa! Gabriela es buena, pero Angelina es un ángel. Rodolfo ¡eres un loco! El corazón de la huérfana es un manantial inagotable de ternura. En esa alma dolorida viven el amor con todas sus virtudes, y el desinterés, y la abnegación. Estás en uno de los momentos más solemnes de tu vida: ¡mira lo que haces! No eres codicioso ni avaro; no ambicionas riquezas; sueñas con una felicidad modesta y tranquila.... Hace pocos días pintabas en una carta bellísimo cuadro. ¿Te acuerdas? Una casa embellecida por Angelina; tus tías, felices, complaciéndose en verte; el P. Herrera lleno de alegría; tú y Linilla preparándole una sorpresa; y allá en el jardín dos niños, que parecían dos querubines, jugando con un arillo encascabelado. ¡Eso es lo que tú quieres! Lo tendrás a poco que te empeñes. Oyeme, óyeme: tú eres el único amor de Angelina. Antes de amarte a tí no amó a ninguno.... Gabriela ama a otro, ¡y acaso no le olvide jamás!... Supongamos que mañana eres esposo de esa elegante señorita.... ¿Quién responde, quién, de que Gabriela, es decir, tu «esposa», no piense algunas veces en Ernesto? El otro día le viste escribir una letra... ¡y sentiste celos, celos horribles! ¿Me pides consejo? Haz lo que quieras; pero antes consulta con tu conciencia».
Esta me acusaba de ingrato. La conciencia quedaría tranquila y callaría. La firmeza de mis propósitos y mi conducta futura lograrían dejarla satisfecha. Linilla no sabría nunca que su Rodolfo le había sido infiel.
Me asaltó entonces horrible presentimiento. Las señoritas Castro Pérez estaban en San Sebastián.... ¡Eran tan indiscretas! Pero, en suma, ¿qué podrían decir? Los embustes que todos repetían en Villaverde, ¡y nada más!
Cuando me levanté de la mecedora para cerrar el balcón, daban las doce en el reloj del escritorio. Allá, en el fondo del jardín, seguía cantando el trovador alado.
Al atravesar la sala aspiré con delicia el aroma de las flores que se morían en el tazón de Sévres; el piano de Gabriela me pareció como todos los pianos; los pinceles esparcidos en la mesa de trabajo, junto a la acuarela principiada, nada me dijeron de la rubia señorita.
Dormí tranquilamente. Así deben dormir los que tienen una buena conciencia.
¡Valiente fiesta! Villaverde fué imperialista hasta la médula de los huesos, y por aquellos tiempos hizo alarde de su hostilidad al partido imperante. En mi querida ciudad natal todos eran conservadores, y al advenimiento del régimen monárquico más de un budista villaverdino soñó con títulos y blasones.
Ya se comprenderá, por lo dicho, que las fiestas del Cinco de Mayo no podían ser en Villaverde ni populares ni lucidas. Los patrioteros alborotaban el cotarro, pero sin resultado alguno.
Repiques y disparos de morterete al amanecer, a medio día y a la caída de la tarde; procesión cívica a las once de la mañana; discurso de Jurado y versos de Venegas en la alameda de Santa Catalina, y fuegos artificiales en la Plaza principal, bautizada ese día con el nombre de «don Pancracio de la Vega». Este era el programa acordado por la R. Junta Patriótica, el cual, impreso en grandes pliegos de papel tricolor, fué repartido profusamente y fijado en todas las esquinas. En un artículo «transitorio» se decía que «la Junta pedía y reclamaba de los villaverdinos que decorasen por el día e iluminasen por la noche el frente de las casas».
Pero a pesar de los esfuerzos del H. Ayuntamiento y de la R. Junta Patriótica, presidida por el eterno don Basilio, nadie correspondió a tan cortés invitación. Los edificios públicos, esto es, el Palacio municipal, la Aduana, el Juzgado, la Escuela y el Hospital «Pancracio de la Vega» amanecieron muy adornados con banderas de papel y festones de «rama de tinaja», y así la casa del Alcalde, la de Venegas y la de Jurado.
La procesión cívica, o, como dicen en Villaverde, el «paseo», salió muy «rascuacho» y ratonero. Iban en ella los individuos del Ayuntamiento y de la Junta, los empleados, el comandante de la policía, diez o doce gendarmes, y los chicos de la Escuela.
Estos llevaban sendas banderitas de papel de China. Cerca de don Basilio marchaban los oradores: Jurado y Venegas. El primero, muy orondo y gravedoso, con vestido negro y sombrero de seda, dejando ver entre las solapas de la levita voluminoso papasal; el segundo no se echó encima el fondo del baúl, iba con el traje diario, pero aseado y limpio, y fingía una modestia verdaderamente angelical.
Leíase en el rostro de todos que la indiferencia del público los tenía contrariados, y que la hostilidad de mis paisanos los hacía rabiar. De seguro que Jurado previó el desaire y se preparó para el desquite, porque en su discurso, que duró cerca de una hora, trató atrozmente a los conservadores, dijo pestes de las testas coronadas, y maldijo mil veces de quienes habían vendido a su patria por un «puñado de lentejas». El tal discurso fué aplaudido calurosamente. No pude oir los versos del pedagogo, porque las doce habían dado ya, y me esperaban en la casa del señor Fernández.
—Usted me perdonará:—le dije—mis tías me aguardan....
—¡Tiene usted razón!—me contestó.—Pero vendrá usted esta noche. Desde aquí gozaremos de la fiesta.
Me pasé la tarde con mis tías.... Andrés fué a comer con nosotros, y allá, como a las seis, me propuso que saliéramos a dar una vuelta. El viejo servidor estaba contentísimo.
-¡Qué gusto!—exclamaba a cada rato.—¡Qué gusto! Hijo: ¿no te lo dije? El señor don Carlos es muy buena persona. Apúrate, aprende esas cosas del comercio que antes no sabías, y ¡adelante, hijito! El corazón me dice que antes de morirme te veré establecido y casado.
—¿Casado?
—¡Por supuesto!
—¿Con quién?
—Con una muchacha buena, hacendosa, que te quiera mucho.
—¿Pobre o rica?
—¡Eso será como Dios quiera! Por mi gusto... ¡pobre! Como Angelina.... Yo he sospechado...—el buen viejo sonreía maliciosamente, guiñaba los ojuelos vivarachos—yo me sospecho que no le pareces a Linilla un costal de paja.... ¡Vaya! Y ella, ¡bien que te agrada! Te alabo el gusto, ¡hijito! Trabaja, trabaja con fe, con mucha fe, y cásate. Si tus padres vivieran estarían muy contentos.... Las muchachas así, como Angelina, le gustaban mucho a tu mamá. Cásate. Yo no me casé porque cuando pude hacerlo ya era viejo, y además no necesitaba de familia. Con los de tu casa tenía yo bastante. Siempre me quisieron mucho. Lo único que siento es que no he podido pagarles tantos favores como les debo. Amito: si yo fuera rico no tendrías que servir a nadie, nadie te mandaría....
El pobre Andrés me abrazaba enternecido.
Llegamos a la tienda de «La Legalidad».
—¿Entras?—me dijo.—¿Quieres un refresco?
—No; voy a tomar chocolate con las tías, y luego a casa de don Carlos.
—¿A qué hora saldrás de allá?
—Después de los fuegos, o, si puedo, antes.
—Te aguardaré en la esquina de la parroquia.
—Pasa por mí a la casa del señor Fernández.
—No....
—¿Por qué no?
—¡Bonita facha la mía para ir allá! ¿Qué viene a buscar ese viejo?—dirán.
—¡Andrés!
—No, amito; conocerse no es morirse....
A las nueve y media llegué a la casa de Gabriela. En la antesala jugaban a los naipes varios amigos. Sarmiento, Porras, don Carlos y el P. Solís. La señora y Pepillo estaban todavía en el comedor. No bien saludé a los jugadores cuando apareció Gabriela.
—Rodolfo: usted no gusta del tresillo.... Venga usted acá. Le enseñaré unas acuarelas de mi maestro.... Nos dirigimos a la sala que estaba a media luz. Mientras Gabriela fué a traer los dibujos yo me acerqué a la reja.
La plaza estaba iluminada a «giorno», como decían los programas de la Junta. En el Palacio ardían centenares de vasos de colores. Cerca de la fuente, en un tablado, la charanga del Maestro Bemoles tocaba una desastrada fantasía del «Baile de Máscaras». La concurrencia era numerosa, pero popular, popularísima: gente humilde, la que acude en tropel a los espectáculos gratuitos. Al pié de la balaustrada, a lo largo del atrio y a la orilla de las aceras, puestos de cacahuates, de torrados, de nueces, iluminados con hogueras de ocote, y algunos con mortecinas linternas. En todas partes se oían los gritos de los vendedores: «¡Cuarenta nueces!» «¡Al buen tostado!» «¡A tomar la niii ... eve!» «¡De limón y de leche!» En los espacios libres de paseantes jugaban al toro los granujas. Los chicos quemaban petardos y cohetes chinos, y todo era bullicio y confusión. No lejos de mí una vieja de superabundante plasticidad freía sus buñuelos. La fina membrana, blanca, suavísima, iba en pocos minutos de la rodilla de la buñolera, de la servilleta nivea, a la sartén hirviente; chillaba la manteca al apoderarse de la masa, la cual se esponjaba en mil ampollas, y a poco salía el buñuelo incitante y tentador, aunque despidiendo cierta fragancia empalagosa.
De tiempo en tiempo, un cohete de arranque subía rasgando los aires, estallaba en las alturas, y se deshacía en chorros de fuego, en luces blancas, verdes, rojas, que esmaltaban con los colores nacionales el obscuro cielo. Tronaban en el atrio los mortereres disparando marquesas, reventaba la bomba, y se iluminaban con rapidísima claridad, cúpulas y torre.
—¡Aquí, Rodolfo!—me dijo la señorita desde el velador.—Verá usted qué linda colección.
Y me mostró veinte o treinta acuarelas: flores, frutas y pájaros, pintados magistralmente.
¡Nunca vi a Gabriela más hermosa! Vestía galano traje azul, de un azul desvanecido, pálido, como el color del cielo en una mañana de otoño.
—Nosotros nos colocaremos en esa ventana. Dejaremos la otra para Pepillo que se divierte mucho con estas cosas....
Repito que nunca me pareció más bella la rubia señorita. Cuando la contemplé a la luz del quinqué la vi como envuelta en una atmósfera de oro. Todos mis proyectos vinieron a tierra; la pasión adormecida se despertó anhelante, y la imagen de Linilla, presente hasta ese momento en mi memoria, se desvaneció de pronto en las tinieblas del olvido. Me sentí sin fuerzas ante la hermosura de Gabriela, vencido, avasallado.
—Sopla un viento muy fresco... cosa rara en este mes. Sin duda ha llovido en la Sierra.... ¿No tiene usted frío? Yo sí. Será porque estoy muy nerviosa. Voy por un abrigo.
Se dirigió a la recámara. Mis ojos la siguieron.... A poco salió envuelta en un chal anchísimo, de felpa de seda, color de púrpura.
—Vea usted:—exclamó, sentándose en una mecedora,—cerca tenemos el castillo....
En aquel instante levantaban frente a nosotros a cincuenta pasos de la acera, un árbol de fuego, la pieza principal, que era saludada por los granujas con jubiloso vocerío. Los discípulos de Bemoles volvían a la carga con festiva polca, «Arlequín», muy en boga a la caída del Imperio y popularizada por los famosos músicos de la Legión austríaca.
—Deseaba yo hablar con usted, Rodolfo. Tengo que contarle muchas cosas; tengo que darle muy alegres noticias....
—¿Alegres noticias?
—Sí, muy alegres....
—Veamos cuáles son.
—No merece usted, amigo mío, que yo le confíe dichas de mi corazón. ¡No; ciertamente que no! Usted no ha sido franco conmigo. Creí que usted y Linilla se amaban, y lo dije; quería yo que tuviese usted en mí una amiga, una hermana, a quien le contara usted sus dichas y sus penas.... Y usted, Rodolfo, no me dijo la verdad....
—Bien,—prosiguió alegremente—yo no pago en la misma moneda. Sé bien que el amor, el verdadero amor, es tímido y pudoroso, que no gusta de revelar secretos, que se afana por vivir escondido.... ¡Merece usted disculpa! Pero sé también que cuando amamos, cuando se ama como yo sé amar, es necesario que hablemos con alguno, de la persona amada. Se entiende que con alguno que sepa sentir como nosotros. Yo me había soñado que seriamos muy buenos amigos.... Usted sería el confidente de mis tristes amores; yo, de los venturosos amores de usted. Pero el caballero don Rodolfo no tuvo confianza, en Gabriela, en la pobre Gabriela que amaba y no era feliz. Y me decía yo: ¡Dichosa Linilla! ¡Ama, y es amada!...
En aquellos momentos principiaron los fuegos. Ni Gabriela ni yo volvimos el rostro hacia la calle. Ardían ruedas y ruedas, tronaban las marquesas, surcaban el aire vistosos cohetes, y nosotros no mirábamos nada.
Gabriela prosiguió:
—Dígame usted.... ¿No es verdad que está usted enamorado de Linilla?
No pude articular una palabra.
—¿No es cierto que ustedes se aman? ¡Respóndame, Rodolfo!
—Oiga yo antes, Gabriela, esas noticias alegres que tienen a usted tan contenta.
—¡Ah!—prorrumpió la hermosa señorita, iluminada por los reflejos multicolores de las luces de Bengala.—¡Tan contenta!.... ¡Quiero que usted participe de mi dicha!
Presentí lo que Gabriela iba a decir. Un ser invisible lo murmuró a mis oídos. Entorné los ojos, deslumbrado por el incendio general del árbol de fuego, y a través de la mancha rojiza que percibían mis lastimadas pupilas, me pareció ver el rostro de Angelina pálida y llorosa.
—Diga usted, Gabriela...—dije muy quedito....
—¡Me ha escrito! ¡Me ha escrito! ¡Una carta muy tierna, una carta muy sentida!
—¿Quién?
—Ernesto.
—¿Sí?
—¿Le sorprende a usted?
—No... pero no lo esperaba. La resolución de usted... los deseos de don Carlos....
—Mi padre cederá.... En cuanto a mí.... Soy mujer, esto es, soy débil. Ernesto me ama, ¡estoy segura de ello!... Ahora me escribe, implorando mi perdón. Ruega, suplica, y no puedo despreciarle porque le amo.... Puede mucho una mujer.... Yo mataré en el corazón de Ernesto esa pasión funesta... yo seré su ángel tutelar... y cuando le vea yo regenerado, cuando haya dejado para siempre ese vicio horrible... ¡le daré mi mano! Dicen que soy hermosa, dicen que soy inteligente, que soy amable.... Pues bien, todas esas cualidades me servirán para redimirle.... ¿Aprueba usted mi pensamiento?
—¿Y si no consigue usted lo que se ha propuesto?
—Entonces.... ¡Entonces seguiré amándole como ahora! ¡Si es mi primer amor, mi único amor!
La pobre señorita bajó la mirada, y quedó pensativa y silenciosa. Entraba por la ventana un torrente de luz, y la estancia, casi obscura, se iluminó con melancólica claridad lunar. Los fuegos habían terminado. Centenares de cohetes de arranque, disparados a la vez, salían del atrio. Ascendían, trazando en los espacios gigantescas curvas, tronaban en lo alto, y de la explosión brotaban raudales de polvo de oro, centenares de luces que al descender semejaban una lluvia de piedras preciosas. La charanga se soltó tocando el Himno Nacional. Dominó Gabriela su abatimiento, y me dijo en voz baja, con expresivo acento sigiloso:
—Hoy le contesté a Ernesto. Papá lo ignora, sólo usted lo sabe.... Dígame, Rodolfo: ¿Quiere usted a Angelina, así, como yo quiero a Ernesto?
—Sí.
—¿Y ella le ama a usted?
—¡Sí, mucho! ¡Cómo no lo merezco!
—Pues bien, amigo mío: ¡sea usted digno de ella!
La fiesta había concluido, la multitud se dispersaba, y los tertulios de don Carlos salían en busca de las señoras para despedirse de ellas. Media hora después estaba yo en mi casa. Me encerré en mi cuarto y escribí larguísima carta. ¡Ay! Una carta que nunca llegó a manos de Angelina.
A las siete, cansado de esperar a mi tía Pepilla, me senté a la mesa. Juana se apresuró a servirme. En esos momentos llegó la anciana.
—¡Ay, Rorró! ¡Qué dirás de mi! ¡Pero, hijito de mi alma, qué misa tan larga! ¿Ya te desayunaste? ¿No? Pues aquí tienes compañera.... ¡Vamos, Juana; pronto, prontito, vea usted que Rorró tiene que irse!...
Tía Pepilla puso en un extremo de la mesa el libro y el rosario, y quitándose el pañolón le arrojó sobre el respaldo de una silla.
—¿Te vas hoy?
—Sí, tía; luego que acabemos. Ahí en mi mesa está una carta para Linilla. Mándela usted con el que venga de San Sebastián. Hoy o mañana vendrá el muchacho....
—Si tú vieras, Rorró,—contestó mi tía precipitadamente—que ya voy entrando en cuidado. Hace más de quince días que no tenemos noticias de Angelina. Antes... ¡vaya!... la Semana Santa... luego los huéspedes...pero ahora... Las niñas Castro Pérez llegaron desde antier.... ¿Por qué no escribió con ellas?
—¡Así la dejarían de aburrida!
—Tal vez.... ¿Quieres mantequilla? Juana: ¡traiga usted la mantequilla! Yo voy a escribir esta tarde, para que si alguno viene no tenga que esperar.... Luego tengo que andar a las carreras.
—Oiga usted, tía: si Angelina me escribe, ya lo sabe usted, luego, lueguito, me manda usted, la carta. Le diré a Mauricio que pase por acá todos los días.
—¡Bueno! Con él te mandaré la ropa. Ese Mauricio tiene cara de buen muchacho. ¡Qué respetuoso! ¡Qué bien hablado!
Y la tía se soltó charlando alegremente. Estaba muy contenta, contentísima.
¡Qué gusto, Rorró, qué gusto! Nada de lidiar con los chicos.... Desde el día primero voy a descansar.... ¡Ya los niños me tienen hasta aquí! ¡Para eso Angelina!... ¡Lo mismo que para cuidar de un enfermo!... Ya te lo he dicho, Rorró; si Angelina no se casa ha de parar en hermana de la Caridad. ¡Tiene vocación, hijo, tiene vocación! El otro día se lo dije al P. Solís, y me contestó: «¡Tiene usted razón!»
—¡Vaya con usted y con el P. Solís! ¿Angelina monja? ¡Dios nos libre! Linilla será esposa y madre de familia....
Miróme fijamente la anciana, y, sonriendo, me dijo:
—¿Te casarías con Linilla?
—¡De mil amores!
—Ese casamiento seria muy de mi gusto. Dicen por ahí, pero yo no lo creo, que estás enamorado de Gabriela....
—¡No, tía! Ya sabe usted que las gentes dicen cuanto se les ocurre....
—Pues mejor, hijo, ¡mejor! ¡Yo quiero mucho a Linilla!... Gabriela será muy elegante, muy bonita, muy rica, ¡cuánto tú quieras! pero donde está Angelina....
Era preciso irse.
—Bien, tía...—dije levantándome—ya es hora, de montar a caballo....
—¿No te despides de tu madrina?
—Sí, ¡cómo no!
Nos dirigimos a la recámara.
Tía Carmen estaba cerca de la cama, sentadita en su sillón. Me recibió risueña y cariñosa.
—¿Ya te vas?
—Sí, tía... quiero llegar temprano.
Nunca la vi más pálida ni más débil; apenas oíamos lo que decía, la parálisis era casi completa. La pobre anciana tenía un brazo completamente inmóvil y los dedos contraídos. En las extremidades inferiores no había fuerza; los pies estaban hinchados.
—Rorró:—exclamó tía Pepilla—dile a tu madrina lo que te recomendó el doctor.
—Sí, tía; ejercicio, mucho ejercicio; siquiera una vuelta por la sala todos los días; una vuelta, una sola, ¡madrina! Eso de estar así, sentada, todo el día sentada, ¡no puede ser bueno!...
—¡Pero... si... no puedo!—murmuró.
—Un esfuerzo....
Tía Pepa me hizo una seña para que viera yo los pies de la enferma. Los tenía tan hinchados que apenas cabían en los pantuflos.
—¿Verdad, madrina, que hará usted todo lo que le mande el doctor?—Me respondió que sí, moviendo la cabeza.
—¿Verdad que tomará usted las medicinas? Sonrió e hizo un movimiento afirmativo.—Tía Pepilla tenía húmedos los ojos. Me acerqué, y arrodillándome junto al sillón quise abrazar a la anciana.
—¡Adiós, tía! Vendré la próxima semana.
—Bueno... bueno!—dijo con mucha dificultad, y con voz tan débil, que apenas la oíamos.—¡Quiera Dios que me encuentres viva! Estoy muy mala... pero... ni ésta ni Sarmiento quieren creerlo.
—¡No tía!—prorrumpí, riendo.—Está usted nerviosa y por eso se siente usted tan débil....
—Vaya... vaya,—me dijo sonriendo dolorosamente—dame un abrazo....
Cuando me levanté y me incliné para darle un beso en la frente, vi que por las pálidas mejillas de la enferma rodaban dos lágrimas, dos lágrimas de esas que en el rostro de un cadáver parecen gotas de rocío en el seno de una rosa blanca.
Salí del aposento con el corazón hecho pedazos. Tía Pepa me seguía silenciosa y cabizbaja....
Por fin habló:
—¿Qué dices de eso?
—¡Nada, tía; que si por mí fuera... no me iría yo!...
—¿Cuándo vuelves?
—El domingo.... Pediré licencia.
—Sí, sí, ven.... ¡Mira que estoy sola, muy sola!...
—Dígale usted a Andrés que venga todas las noches....
—¡No dejes de venir el domingo!
—Aquí estaré.
No quise irme sin hablar con Sarmiento. Le hallé en su casa.
—¡Vaya, muchacho.... Ten valor!... Fía en mí.... Si algo tenemos que me parezca grave, no tardaré en avisarte... pero no quiero que vivas engañado.... Todas las cosas tienen su fin.... El estado general de tu tía es malo, malísimo, pero, repito: por ahora no hay que temer.... Más tarde, cualquier día.... En fin.... ¡Dios dirá! Vete con Dios.
Al pasar hablé con Andrés.
—No tengas cuidado, amito. Iré todas las noches.... Vete tranquilo.... Anoche estuve con tu tía y estaba muy contenta.
Y tomé el camino de la hacienda. El corazón me iba diciendo que tía Carmen no viviría mucho.... ¡Siete años de enfermedad! ¡Ya era tiempo!...
No me atreví a pedir licencia para ir a Villaverde, aunque las noticias recibidas esa tarde no eran buenas. Tía Carmen había tenido calentura muy ligera. Un resfriado, en concepto del doctor, y nada más. Sin embargo, no estaba yo tranquilo.
Trabajamos en el escritorio hasta las ocho de la noche, y al sentarnos a la mesa, me dijo don Carlos:
—Mañana, después de misa, escribirá usted esas cartas, y por la tarde haremos la liquidación esa. Quiere Gabriela unos papeles de música. Me dice que están en el piano; recójalos usted y mándeselos. Ahí en la mesa está la lista....
Cenamos alegremente. El señor Fernández estaba de buen humor, y durante la comida charló a su gusto de las fiestas de Villaverde. Después habló de trabajos agrícolas y de las obras del camino de hierro.
—Es de sentirse,—decía—que el ferrocarril no pase por Villaverde. Pluviosilla será la ciudad que saque más provecho. En sus aguas y en sus ríos tiene una fuente de riqueza.... ¿Cuántas fábricas tiene ahora? Una.... Pues de aquí a veinte años ¡ya verán ustedes!... Sería oportuno adquirir terrenos en Pluviosilla, particularmente cerca de los ríos.... Dentro de pocos años han de valer el doble de lo que ahora cuesten. Pluviosilla será, no hay que dudarlo, la primera ciudad fabril del Estado y de la República....
Los criados se habían retirado ya. De pronto apareció Mauricio en el comedor, diciendo que alguien me buscaba.
—¿A mí?—pregunté sobresaltado.
—Sí, traen una carta....
—¿Quién la trae?
—No lo conozco.
Me levanté precipitadamente en busca del desconocido. Me traía dos cartas: una de Linilla y otra de tía Pepa. Corrí a leerlas.
—¿Qué pasa?—preguntó don Carlos.—¿Algo de cuidado?
Abrí el pliego. No contenía más que unos cuantos renglones.
«Carmen está muy grave. Ya el doctor mandó que se disponga, y a las cinco recibirá el Viático. Vente luego, luego; pide permiso, que el señor don Carlos no te lo ha de negar. Considérame».
Puse la cartita en manos de don Carlos. Leyóla de una ojeada, y exclamó:
—Pues que ensille Mauricio, y ¡vayase usted!
Y dirigiéndose al mozo agregó:
—Te vas con el señor.
Media hora después íbamos, y a buen paso, camino de Villaverde.
La noche estaba obscura. Allá en el corazón de la Sierra fulguraba lejana tempestad. Oíanse truenos lejanos, muy lejanos, y de cuando en cuando, a la luz de los relámpagos, descubríamos las cimas de los montes más distantes. El cielo parecía envuelto en una red de rayos.
Amenazábanos la lluvia, caían gruesas gotas, y en el bosque cercano resonaban las arboledas como al paso de impetuoso viento. Silbaban las serpientes entre los matorrales del camino, zumbaban mil insectos entre las hierbas, y el ruido del aguacero se aproximaba rápido y pavoroso. Los árboles me parecían espectros; las luces de las chozas cirios que ardían delante de un cadáver.
Ibamos al trote. Yo iba silencioso y angustiado; Mauricio me seguía diligente y respetuoso. La lluvia no invadió el valle, se detuvo en las montañas, descargó allí, y pronto fué despejándose el cielo. Allá, rumbo a Villaverde, centelleaban las estrellas del Carro. La tempestad seguía batallando, pero ya floja y desmayada, en lo más remoto de la Sierra.
«¡La muerte!—pensaba yo, mientras Mauricio silbaba entre dientes un canto melancólico.—¡La muerte! Voy a verla llegar... acaso ha llegado a esta hora.... Nunca creí que los míos, los que yo amaba, pudieran morir!»....
Me dolía el corazón, y mi pensamiento iba de una cosa a otra sin detenerse en ninguna. Complacióme el recuerdo de mejores años, de venturosos días; suspiraba yo por la tranquilidad del colegio en que pasé dos lustros, y me parecía que las alegres memorias de la infancia alejaban de mí pesares y dolores. ¡Angelina! ¿Dónde estaba Angelina? ¡Cómo lloraría por la enferma! ¡Gabriela! ¡Qué dulcemente consolaría a su amigo! Pero luego caía yo en un abatimiento tal y tan grande, que no acertaba a guiar la caballería. «¿Por qué se mueren las gentes ¡Dios mío! ¿por qué?—repetía yo.—¿Por qué quieres llevarte a la pobre anciana?» ¡Necio de mí que no acerté a pensar que la muerte estaba tan cerca! No, sí, lo pensé; lo pensé muchas veces; pero siempre la ví lejos, ¡muy lejos!... Y ahora venía de pronto, ¡insidiosa, inesperada... cruel... terrible!... El que se muere—me decía yo—es como un náufrago arrebatado por las olas: lucha por ganar la orilla, todos los que le aman quieren salvarle, y no pueden, y es imposible, todo esfuerzo es inútil... y el infeliz pide socorro... ¡y parece que no le oyen!... ¡Horrible! ¡Horrible!
Angustiado, trémulo, me dirigía yo a Dios, pidiéndole ayuda, ¡pidiéndole un milagro!... El corazón, rendido de cansancio, quedaba insensible; la inteligencia entorpecida no acertaba a fijarse en nada... hasta que recobraba fuerzas el corazón. Entonces me ocurría que todo aquello era una pesadilla espantosa, de la cual despertaría consolado y feliz. Pero ¡ah! la realidad estaba allí, delante, cruel, implacable. Y oraba devotamente, lleno de fe, con fe de santo, y acudían a mis labios las oraciones que aprendí de niño, y las recitaba cuidadosamente, poniendo el alma y la vida en cada frase, en cada palabra, en cada sílaba. Deseaba llegar a Villaverde, y me sentía tentado de volverme a la hacienda, y huir, huir a las montañas, a los bosques, a ciudades remotas, para no saber nada, nada de lo que acontecía en mi casa. Quería verme rodeado de mis amigos, de todos mis amigos, de todos, para refugiarme en su afecto como en un puerto de salvación.... Tenía miedo de estar solo, y a cada rato miraba si Mauricio iba cerca de mí....
No sé qué hora sería cuando entramos en Villaverde. Pasada la garita seguimos por la calle Principal. ¡Estaba desierta! No podía ser de otra manera, pero yo esperaba que estuviese llena de gentes, de amigos que vendrían a mi encuentro para decirme: «No temas: ¡todo ha sido un sueño!...»
Y no había nadie, ¡nadie! Aullaba un perro en una callejuela. Los serenos que dormitaban en las esquinas, sentados cerca de su linterna, se levantaban al oir el paso de los caballos, saludaban, y se iban a lo largo de las aceras perezosos y distraídos.... Los faroles mortecinos brillaban de trecho en trecho con luz rojiza en la obscuridad de las calles, como cirios en funeraria pompa.
Unos cuantos minutos y estaría yo a la cabecera de la enferma. Las pulmonías y las fiebres perniciosas son terribles en Villaverde, pocos ancianos las resisten, y mi pobre madrina, achacosa, débil, extenuada por largos padecimientos, tendría que sucumbir. Pero no, por qué, si la queríamos tanto... si era tan buena, tan cariñosa... ¡si era una santa!
—Por aquí, señor, por aquí llegaremos más pronto...—me dijo Mauricio, que iba a mi lado.—Yo conozco muy bien las calles, porque antes venia yo todos los días a vender leche.
Le seguí sin oir lo que el mancebo decía. ¡Cómo resonaba en la calle desierta el paso de las cabalgaduras!
—¡Aquí!—exclamó Mauricio, deteniendo el caballo.
—No es aquí....
—Sí, señor.
—El zaguán estaba abierto. Por una de las ventanas salía un torrente de luz.
Lo comprendí todo. Sentí que se me desgarraba el corazón, que la sangre se me subía al cerebro. Al apearme del caballo ví, sin quererlo, el cadáver de mi madrina. Estaba velado con un lienzo blanco.
Andrés me recibió en sus brazos.
—¡Bien te lo decía el corazón!
Vacilante, sin saber lo que hacía, me dirigí a la sala, apoyado en el noble servidor que no podía contener los sollozos.
Tía Pepa salió a mi encuentro, reclinó en mi hombro la encanecida cabeza, y sin decir una palabra me abrazó fuertemente.
Cuando regresamos del cementerio me retiré a mi cuarto. Allá me siguió Andrés. Sentado cerca de mi pretendía distraerme con no sé qué historias de mi infancia. Yo le oía sin contestar. De pronto entró mi tía.
—Rorró: ¿te dieron una carta de Angelina?
—No.
—¿Cómo no? Te la mandé ayer con el mozo que fué, a llamarte....
—Tiene usted razón.
Me levanté y fui en busca de la carta. La tenía yo en el bolsillo de la blusa.
«Rodolfo:
«Perdóname si esta carta te llena de amargura. Bien sé que me amas, y comprendo que mis palabras van a lastimarte el corazón; pero algún día, cuando seas feliz, porque hoy no lo eres, me agradecerás lo que ahora ha de causarte tanta pena.
«Olvídame, olvídame, yo te lo ruego, yo te lo pido por la santa memoria de tus padres que están en el cielo, por tus tías, a quienes tanto quieres y que te quieren tanto.
«Al escribir estos renglones estoy bañada en lágrimas, siento que el alma se me va, porque te he amado y te amo todavía con todas las fuerzas de mi corazón; pero he comprendido que debo ser franca; que haría mal, muy mal, si fomentara en el tuyo un sentimiento que te cierra las puertas de un porvenir que yo no debo malograr. ¿Te causan sorpresa mis palabras? Pues óyeme en calma. Muchas veces le he preguntado a mi corazón si te ama como mereces ser amado, y siempre me responde que sí; pero mis gustos me inclinan hacia otro lado, me llevan por otro camino.... ¿A dónde? Yo misma no lo sé. Acaso a servir a los pobres, a los enfermos, a los huérfanos como yo, para quienes el mundo es un desierto. Tal vez no sería yo una buena esposa, y tú puedes y debes ser amado de quien sea digna de tí. La ilusión engaña; la esperanza es una sirena que nos atrae a los abismos. ¿Estás seguro de que el amor que me tienes no es una impresión fugitiva? ¿Verdad que no? Empiezas a vivir, eres un niño, y no sabes que los afectos son efímeros. Te engañas cuando dices que a nada aspiras, que nada ambicionas. ¡No sospechas cuántos encantos y cuántas seducciones tiene la vida!
«Perdóname, y no pienses mal de mí; serías injusto, y la injusticia no cabe ni cabrá nunca en un corazón tan noble y tan generoso como el tuyo. Vive para tus tías, vive para ser feliz, que yo buscaré en Dios otra felicidad mejor que todas esas tan codiciadas en el mundo.
«No pienses que el término de nuestros amores se debe a todos esos embustes que corren en Villaverde, que trajeron hasta aquí las Castro Pérez, y de los cuales tú mismo me has hablado; no, Rodolfo: no soy injusta ni ligera. Ya me conoces. Nunca he creído que fueses capaz de engañarme. Tampoco creas si elijo un estado distinto del que prefieren todas las mujeres, que lo hago por despecho o atraída por una falsa vocación. No; considera que si no he querido engañar a un hombre, no he de querer engañarme yo misma, ni engañar a Dios.
«Mucho le pido que te dé fuerzas y resignación para sufrir este golpe, y te dará las dos cosas porque en cambio le he ofrecido mi vida.
«Papá te dará tus cartas; tú le entregarás las mías. ¿Te acuerdas que al despedirme de tí me quité del cuello una medallita, y te la di? Pues deseo que la conserves siempre, para que si un día te casas y tienes hijos se la des al que tú prefieras. ¿Harás lo que te pido? Sí; porque con eso me darás una prueba de que mi memoria es dulce para tí.
«¿Verdad, Rodolfo, que no me guardarás rencor? Eres muy bueno, y me perdonarás.
«No me escribas. ¿Para qué? Acabaron nuestros amores, es cierto, pero en lo de adelante seremos muy buenos amigos.
«Cuida mucho de tus tías. Si algún día necesita papá de tus cuidados, vela por él, y págale, en nombre mío, cuanto le debo yo.—Angelina».
Indignado, colérico, estrujé la carta, y yo que no tuve en mis ojos una lágrima ni en los momentos de amortajar a mi tía, a quien tanto amé, a quien tanto debía yo, que tanto me quiso, que fué para mí como una madre, no pude resistir aquel nuevo dolor. Sentí que me ahogaba, y me eché a llorar como un chiquillo.
—¿Qué te pasa?—gritó Andrés asustado.
—¡Nada!—le respondí sollozando.
Respeté, con gran dolor de mi alma, los deseos de la joven. Seguro de la sinceridad de sus palabras, oculté mi pena y busqué consuelo en el trabajo.
Luego que Angelina supo el fallecimiento de mi tía, nos escribió una carta muy sentida. El P. Herrera vino a Villaverde pocos meses después, le hospedamos en nuestra casa, y estuvo con nosotros varios días. Entonces le contó a mi tía, muy en secreto, que la «muñeca» quería dejar el mundo y hacerse hermana de la Caridad. El santo sacerdote estaba muy triste. Todos temíamos que aquel monjío le costara la vida.
—¡Hágase la voluntad de Dios!—exclamaba.—Yo me había soñado que Linilla y Rodolfo.... Pero, en fin.... ¡Vaya con la «muñeca»! ¡Dios me la trajo y Dios se la lleva!
Aun conservo las cartas de Linilla. El P. Herrera nunca me dio las mías.
—¡Para qué!—pensaría.—¡Cosas de muchachos!
Angelina profesó en México dos años después. Cuando las Hermanas fueron expulsadas pasó a París, y de allí la mandaron a Cochinchina.
En París la vieron los señores Fernández.
—¡Si usted la viera, Rodolfo!—me decía la señora.—¡Lindísima! Parece una santa.
El P. Herrera murió a fines del 78 en su curato de San Sebastián. Poco antes fué llamado al coro de la Catedral de Jalapa, pero el humilde anciano renunció la prebenda.
—¡No! ¡No!—contestó.—No quiero canongías.... ¡De aquí... al cielo, si Dios Nuestro Señor tiene piedad de este pobre pecador!
Gabriela casó con Ernesto, y es madre de dos niños tan hermosos como ella. ¿Es feliz? Creo que sí. La rubia señorita era muy lista e hizo de su novio un marido discreto, laborioso y de excelentes costumbres.
A mi juicio nunca fué calavera ni jugador. Sospecho que le calumniaron, que para el caso cualquiera ciudad se parece a Villaverde, y en todas partes abunban los amigos como Ricardo Tejeda y los señorones como Castro Pérez.
Mi generoso rival cayó en la red, y se casó con Teresa. Luisa se ha quedado para vestir santos.
Ocaña se metió a tinterillo. Venegas renunció la «Escuela Nacional», se lanzó a la revolución, y ahora es diputado—por obra y gracia de Tuxtepec.
Buena memoria dejaron en Villaverde el doctor Sarmiento y mi buen maestro don Román. Todos se acuerdan de ellos, alaban sus virtudes, y se dicen amigos del uno y discípulos del otro.
Andrés y tía Pepilla vivieron todavía mucho tiempo tranquilos y contentos. Tuve la dicha de cerrarles los ojos, y les dí cristiana sepultura junto a la tumba de mis padres.
En cuanto a mí.... No me he casado, y vivo muy feliz, gozando del fruto de mi trabajo. En él encontré consuelo y fortaleza. El trabajo productivo me apartó de aquellos idealismos románticos que me causaron tantas amarguras. No soy rico, pero estoy contento con mi suerte; ya sé lo que valen los hombres, y no espero de ellos lo que no pueden darme. Tengo pocos amigos, pero, eso sí, muy buenos y merecedores de toda estimación.
No hago versos, ni vivo entregado a los delirios de la fantasía. Creo que no es cuerdo andarse por las nubes cuando hay abajo tantas cosas que reclaman nuestra atención. Sin embargo, no desdeño los libros, he comprado muchos, y con ellos me paso largas horas. Aun suelo leer versos de Lamartine... y... a la verdad... ¡como Lamartine no hay otro poeta para mí!
Aquí concluye esta novela sencilla y vulgar. He «vivido» otras muchas, (que no merecen ser escritas) muy dramáticas e interesantes, pero ninguna como ésta tan sincera y tan casta, triste flor de mi dolorida juventud.
«Angelina» se llama en memoria de la pobre niña que sacrificó por mí, con sublime heroismo, todas las ilusiones de su vida.
En lo más hondo de mi corazón, como la huérfana lo deseaba, hay un rinconcito que no he profanado con el amor de otra mujer,—y allí vive Linilla.
Orizaba, Diciembre de 1893.