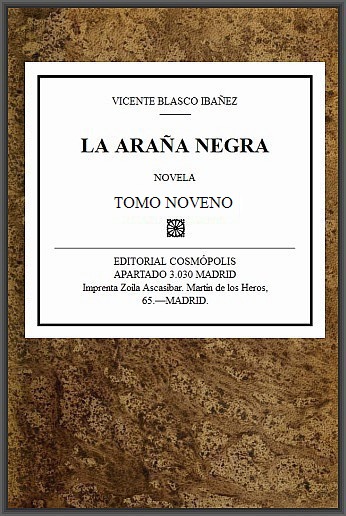
Title: La araña negra, t. 9/9
Author: Vicente Blasco Ibáñez
Release date: May 30, 2014 [eBook #45837]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: Spanish
Credits: Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images available at The Internet Archive)
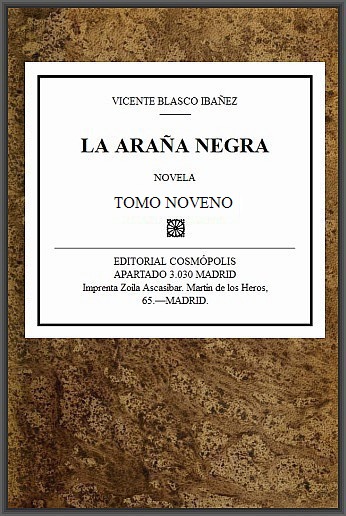
En esta edición se han mantenido las convenciones ortográficas del original, incluyendo las variadas normas de acentuación presentes en el texto. (la lista de los errores corregidos sigue el texto.)
NOVENA PARTE:
IX,
X. |
VICENTE BLASCO IBAÑEZ
———
NOVELA
TOMO NOVENO
![]()
EDITORIAL COSMÓPOLIS
APARTADO 3.030 MADRID
Imprenta Zoila Ascasíbar. Martín de los Heros, 65.—MADRID.
El entierro de Alvarez.
Estaba Zarzoso leyendo la sección de noticias de un periódico de la noche y se disponía ya a acostarse, en vista de que los relojes de la plaza del Pantheón acababan de dar la una de la madrugada.
Las caídas cortinas del lecho ocultaban a Judith, que roncaba con bastante estrépito, y la luz del quinqué crepitaba de un modo alarmante, dando a entender que estaba próxima a apagarse por falta de petróleo que alimentase su llama.
Sonaron atropellados pasos en el pasadizo que conducía a la habitación, y Zarzoso, sin poder explicarse el motivo, sintió cierto sobresalto, pues sus nervios se hallaban muy excitados a causa de una reyerta que había tenido con la hermosa rubia, antes de acostarse ésta.
Llamaron a la puerta con dos suaves golpes, y el joven se apresuró a abrir, presintiendo que algo grave ocurría. En la penumbra del pasillo percibió a Agramunt, que parecía haberse vestido apresuradamente momentos antes, pues todavía se estaba abrochando el chaleco, y llevaba la corbata sin anudar. Tras él aparecía un viejo, de aspecto ordinario, que mostraba ser por su aire un portero de casa pobre.
Agramunt hablaba con voz queda y acento misterioso.
—¿Estás solo, Juanito?—preguntó—. ¿Duerme Judith?
Zarzoso contestó con un gesto afirmativo, y entonces su amigo se apresuró a decir:
—Toma el sombrero y vámonos inmediatamente. Ocurre una cosa grave, una desgracia.
—¿Qué es?—se apresuró a preguntar Zarzoso.
—Vámonos en seguida, ya te lo contaré por el camino.
Y mientras que Zarzoso, de puntillas, para no despertar a su querida, buscaba el sombrero y el gabán, Agramunt le decía en voz baja:
—Acaba de venir a buscarme este buen hombre, el portero de la calle del Sena. Don Esteban está gravísimo; una dolencia mortal. Creo que ya debe haber expirado hace rato.
Y el joven escritor decía esto convencido de que su viejo amigo hacía ya mucho tiempo que había muerto, pues conocía el carácter de Perico, su antiguo criado, y comprendía que muy terrible debía ser el suceso para que se decidiera a avisar a los amigos.
Zarzoso acabó de arreglarse y, de puntillas, salió de la habitación, sin que se apercibiera de su marcha Judith, que seguía roncando.
Los tres hombres, al estar en la calle, apresuraron la marcha, como si alguien les persiguiera, y jadeantes y sudorosos llegaron a la casa de la calle del Sena, en la que reinaba gran agitación.
En la escalera tropezaron con el comisario de Policía del distrito y sus empleados, a los que había ido a llamar la mujer del conserje, en vista de lo repentino de aquel fallecimiento.
Perico estaba desolado, y con ese gesto de estupidez que proporciona una desgracia tan abrumadora como inesperada, iba de un lado para otro, con la inconsciencia del loco, por todas las habitaciones de la casa, dando de vez en cuando lastimeros mugidos para desahogar su pecho de hércules, agitado por torrentes de llanto que pugnaban por salir y no podían.
Casi en el centro del salón, frente a la chimenea donde humeaban algunos tizones, y de aquel retrato de la mujer adorada, yacía el cadáver de Alvarez, como enorme masa que sólo alumbraba, en parte, la luz del quinqué puesto sobre la mesa de trabajo.
Estaba tendido de espaldas, con los brazos casi en cruz, y en su rostro, qué rápidamente iba adquiriendo un tono violáceo, brillaban sus ojos, desmesuradamente abiertos, como si aún persistiera en el cadáver la sorpresa que le causó sentir una muerte que llegaba rápida e instantáneamente, como el rayo.
Perico, que se había colocado junto a los dos amigos, hablaba lentamente, cortando sus palabras con suspiros penosos, y rehuía la vista del cuerpo de su señor, como si temiera caer en un nuevo acceso de desesperación a la vista de aquel cadáver que en vida fué lo que él más quiso.
¿Quién iba a esperar aquello? El señor, antes de comer, había ido al café de Cluny a pasar un rato, y volvió cerca de las ocho, cuando él ya estaba arreglando la mesa.
Parecía más decaído y triste que de costumbre; comió silenciosamente, dando de vez en cuando suspiros que alarmaban a Perico, y después de levantado el mantel, comenzó a hablar del pasado a su sirviente y de la posibilidad de que él muriera en plazo breve y cuando menos lo esperase.
Recordó con dolorosa amargura a la hija que tenía en Madrid; habló de su ingratitud, a pesar de lo cual la amaba cada vez más, y, como consecuencia de todo lo que habló, le dijo así a su antiguo asistente:
—Mira, muchacho: mi hija me odia; buena prueba de ello es que ha roto sus relaciones con ese buen chico de Zarzoso sólo por saber que era amigo mío; pero, al fin y el cabo, es mi hija y no puedo dejarla desamparada, pues sé que, a pesar de que tiene familia, se halla rodeada de enemigos que conspiran contra ella. Si yo pudiera volver a España, velaría por mi María, aunque ella me pagase con la más repugnante ingratitud; pero si yo muero y tú quedas libre para volver a la patria, has de jurarme que vivirás cerca de ella, que velarás por su tranquilidad y que la defenderás en cuantos peligros pueda correr. ¿Lo juras así?
Perico prometió todo cuanto su amo quiso exigirle. El estaba dispuesto a obedecer a don Esteban más allá aún de la tumba, y muerto su señor quedaba libre y podía abandonar París para cumplir esta última voluntad; pero lo que él no sospechaba es que el fin de la existencia de su amo estuviera tan próximo como éste lo presentía.
Don Esteban tuvo frío y se sentó junto a la chimenea, permaneciendo allí hasta cerca de media noche.
Su criado, que estaba en el comedor, le oyó varias veces suspirar, murmurando palabras que él no comprendía.
—“¡Yo soy el responsable de ese rompimiento!”, decía con acento quejumbroso. “¡Yo soy el autor de la degradación de ese joven!”
Era ya cerca de media noche, cuando sonó en el salón un suspiro sordo, pero tan angustioso, que a Perico, según su propia expresión, le puso los cabellos de punta.
Entró apresuradamente en la gran sala y aún pudo ver a su señor que acababa de levantarse del sillón y que, tambaleándose, con las manos puestas en el pecho, como si pretendiera abrírselo en un fiero arranque de angustia, anduvo dos o tres pasos para caer después desplomado.
Cuando Perico, a pesar de su dolorosa sorpresa, se convenció de que su señor había muerto, pidió socorro a los porteros; y mientras el marido iba en busca de los dos amigos del difunto que vivían más próximos, la mujer se dirigió a la Comisaría del barrio para que se instruyeran las diligencias propias del caso. El médico oficial, que debía de volver al día siguiente a practicar la autopsia, manifestó que don Esteban había muerto a consecuencia de la ruptura de un aneurisma que se le había formado hacía ya mucho tiempo.
Los dos amigos, en vista del aturdimiento de Perico, se encargaron de todas las gestiones que era necesario hacer en tales circunstancias.
Agramunt redactó unas cuantas líneas para los periódicos de la mañana, anunciando la muerte de aquel emigrado que había perecido en la obscuridad a pesar de haber desempeñado altos cargos; y mientras el portero iba a llevarlas a las Redacciones, él, impulsado por su actividad de buen muchacho servicial, salió para ir a una Agencia de pompas fúnebres, a arreglar lo concerniente al entierro, que se había de verificar al día siguiente, a las tres de la tarde.
Zarzoso se quedó solo en el salón, frente al abandonado cadáver de Alvarez, mientras Perico, fuera, en el comedor, disputaba con la vieja portera, que, en vista de su angustia, quería hacerle tragar algunas tisanas para calmarle.
El médico miraba con terror el cadáver de su viejo amigo.
Aquellas frases incoherentes que Alvarez había pronunciado antes de morir, y que resultaban ininteligibles para su criado, las comprendía él fácilmente, y sentía por ello intenso remordimiento.
Aquel hombre desgraciado había fallecido víctima de la preocupación dolorosa que en él produjo la creencia de que, involuntariamente, había sido la causa del rompimiento de relaciones entre Zarzoso y María.
Lo que más entristecía al joven y le avergonzaba era la injusta opinión de virtud en que le tenía Alvarez; y al mismo tiempo le aterraba la sospecha de que éste, antes de morir, podía haberse convencido, casualmente, de la degradación en que estaba el mismo a quien él creía un joven de buenas costumbres.
Cuando volvió Agramunt, después de cumplidas sus comisiones, los dos jóvenes, ayudados por Perico, levantaron de la alfombra el cadáver de don Esteban, y a fuerza de puños lo llevaron hasta la cama, donde cayó sordamente, con el peso abrumador de la muerte, y haciendo rechinar los hierros del lecho.
La mañana siguiente la pasó Agramunt corriendo París, para avisar a todos los compañeros de emigración y a cuantos españoles conocía y ultimar los preparativos del entierro, que había de ser lo que la gente llama bastante correcto, pues el editor para el que trabajaban los emigrados se había brindado a pagar todos los gastos.
Zarzoso tuvo que sostener una ruda pelea con Judith, que por uno de los caprichos de su extraño carácter se empeñaba en ir a ver al muerto, proposición absurda para el joven, que pensaba que aquello equivaldría a un insulto póstumo.
Zarzoso y Agramunt juntaron sus ahorros para comprar una corona, y el primero, vestido correctamente de luto, llegaba a la calle del Sena poco antes de las tres.
Un coche fúnebre, de buen aspecto, estaba parado junto a la casa mortuoria, y su presencia había hecho salir a las puertas, impulsados por la curiosidad, a todos los industriales, porteros y comadres de las casas inmediatas.
En el portal estaban agrupados unos cuantos españoles, demostrando con sus diversos trajes y sus gestos más o menos tranquilos, las veleidades de la fortuna, que mientras acaricia a unos trata a otros a bofetadas.
Llegaban de los extremos de París los náufragos de las borrascas revolucionarias que la persecución había barrido más allá de los Pirineos, todos con el gesto avinagrado, la mirada altiva, el traje raído, y un mundo de absurdas esperanzas en la imaginación.
Aquel suceso servía para agrupar a la desbandada colonia de emigrados, que, esparcidos por los cuatro extremos de París y entregados a diversas ocupaciones, pasaban meses enteros sin verse, y aprovechaban la ocasión para estrecharse la mano y hablarse amigablemente como compañeros de desgracia; esto, sin perjuicio de separarse de allí a dos horas para no volverse a encontrar hasta de allí a medio año.
Parecían muy impresionados por la muerte de Alvarez; sentían una espontánea emoción; poro, a pesar de esto, reunidos en grupos en aquel portal, departían sobre su tema favorito, y fundándose en el triste fin del difunto, que había muerto pobre, abandonado y lejos de la patria, cosa que les podía ocurrir muy bien a ellos, hablaban egoístamente de la necesidad de hacer la revolución cuanto antes, para que terminase su violenta situación de emigrados.
Bajaron el cadáver encerrado en un sencillo y elegante féretro, sobre el cual se amontonaban más de una docena de coronas, dos o tres de artísticas flores, y las demás de perlas de vidrio, formando inscripciones de pacotilla, de esas que tienen preparadas en todos los almacenes de París.
El cortejo se puso en marcha, y el cielo, que estaba todo el día encapotado y amenazante, comenzó a despedir entonces una lluvia sutil y fría.
Iba delante el coche fúnebre, con su féretro y sus coronas, llevando al lado al triste Perico, que marchaba encorvado como un viejo, con los ojos enrojecidos, recibiendo las salpicaduras de barro de las ruedas y atento, con estúpida fijeza, a que no cayera ninguno de aquellos adornos del ataúd. Detrás marchaba el cortejo fúnebre: los dos amigos, sombrero en mano, presidían el duelo, llevando en medio al editor, un viejo de cabeza cuadrada y mirada sórdida, que había llegado a París en zuecos, vendiendo coplas, y que ahora tenía más de cincuenta millones; y seguían todos los invitados, aquel rebaño de la emigración, siempre guiado por el resplandor de las ilusiones, que marchaba en grupos, dividido por el recelo y la envidia, y resguardándose de la lluvia con paraguas abierto, aquel que lo tenía. Cerraban la marcha el coche del editor y dos ómnibus del servicio fúnebre.
Aquel entierro produjo bastante impresión en la calle del Sena.
Alvarez era muy apreciado por los vecinos, aunque no tuviera con ellos trato alguno, y además, su entierro puramente civil causaba bastante impresión en las porteras, gente beata, abonada a diario a los sermones en San Sulpicio o a las fiestas con orquesta en San Germán de los Prados.
Cuando el entierro salió de la calle del Sena, ya no recibió más homenaje que esa compasión oficial de la educación francesa, que consiste en quitarse el sombrero ante el primer muerto que pasa.
La lluvia arreciaba, el coche fúnebre iba acelerando su marcha, y el cortejo caminaba con paso apresurado, a pesar de lo cual eran muchos los que se rezagaban y no pocos los que escurrían el bulto, huyendo disimuladamente por la primera callejuela que encontraban.
Tardó cerca de media hora en salir el cortejo del recinto de París, y al llegar a las barreras, cuando la lluvia arreciaba más, se detuvo, para continuar el viaje con más comodidad hasta el cementerio de Bagnieres.
El editor, hablando de sus numerosas ocupaciones, se despidió, cediendo su carruaje a los dos jóvenes, y en cuanto a los invitados, quedaban tan pocos, que cupieron desahogadamente en los dos ómnibus.
El cortejo emprendió la marcha por un camino, que la lluvia convertía en barrizal, casi intransitable, y el coche fúnebre, dando tumbos a cada bache, caminaba rozando las tapias de ambos lados, que cercaban grandes solares.
Perico no quiso acceder a los ruegos de los dos jóvenes, y como si tuviera por una infidelidad abandonar el cadáver un solo instante, marchaba agarrado al carro fúnebre, exponiéndose muchas veces a ser aplastado por las ruedas.
Zarzoso y Agramunt iban en la berlina del editor, tristes y silenciosos, y como sumidos en tétricos pensamientos.
La pobreza de aquel entierro, la falta de verdaderos afectos que en él se notaba y el desorden y la deserción que la lluvia había producido en él, les impresionaba de un modo desconsolador; y al mismo tiempo aquel cielo plomizo, sucio y diluviador influía en ellos dando un carácter tétrico a sus ideas.
Zarzoso, mirando la caja que contenía el cadáver de aquel amigo que tanto le amaba y que iba saltando violentamente dentro del carruaje cada vez que éste se inclinaba en un bache, sentíase atenazado por un vivo dolor, y los remordimientos de la noche antes volvían a asaltarle.
En cuanto a Agramunt, evitaba el fijarse en aquel féretro, como si quisiera rehuir las tétricas ideas que le inspiraba, y dejando vagar sus ojos por aquella campiña triste y desolada, en la que sólo se veían yermos solares, negruzcos hornos de cal y alguno que otro hotel cerrado y de aspecto fúnebre, preguntábase si valía la pena de ser patriota, revolucionario, mártir de una idea, de aspirar a la gloria y al aplauso popular, de sacrificarse por las libertades de los demás, para venir al fin de la jornada a morir desconocido y casi solo en una ciudad indiferente, y ser conducido a la tumba seguido de dos docenas de amigos, de los cuales apenas si más de tres lloraban verdaderamente su muerte.
El joven revolucionario sentíase dominado por un cruel escepticismo. La realidad había venido a rasgar la venda de sus ilusiones, e inexorable, con sonrisa cruel, le mostraba el porvenir.
A la media hora de marcha comenzaron a surgir casas de aspecto mísero a ambos lados del camino. Eran tabernas y almacenes de objetos fúnebres, industrias nacidas en torno del cementerio, como los hongos en el tronco del árbol viejo y carcomido, y que vivían del dolor más o menos fingido de los numerosos cortejos que diariamente pasaban por allí.
Entraron en el cementerio casi al mismo tiempo que por distinto camino llegaba otro convoy fúnebre con gran aparato de coches enlutados, en el primero de los cuales iba un cura con sus monaguillos para rezar las últimas preces.
Echaron pie a tierra los invitados de ambos cortejos, y aquella gente desconocida, enguantada, correcta y elegante, lanzó miradas de desprecio al raído grupo de emigrados, demostrando que las preocupaciones sociales llegan hasta la tumba.
El cura y sus acólitos miraron con hostilidad aquel entierro puramente civil, que, además, tenía la agravante de ser pobre.
El editor había comprado para el cadáver de don Esteban una sepultura en el suelo por cinco años, y el féretro, en hombros de los sepultureros, comenzó a avanzar por las espaciosas y frías avenidas hacia el extremo donde descansaban los cadáveres ambiguos de los que, por su posición social, si tenían dinero para librarse de ir a la fosa común, no poseían el suficiente para dormir eternamente en las sepulturas a perpetuidad, reservadas a la gente rica.
El cementerio de Bagnieres es un cementerio moderno, democrático, con las avenidas tiradas a cordel, una vegetación raquítica y enana, y todo el aspecto de un horrible tablero de ajedrez. No hay panteones, mármoles artísticos ni umbrías solitarias y románticas como las de las tumbas descritas en las novelas. Es un cementerio moderno de la gran ciudad, e imita por completo las costumbres de ese gran París, cuyos hijos se traga.
En él se duerme el sueño de la muerte tan aprisa como se vive en la metrópoli: las tumbas, en su mayoría, sólo son compradas por cierto número de años no muy grande; el tiempo necesario para que la carne se disuelva, los huesos queden pelados y blancos, y la tierra se beba los jugos de la vida; e inmediatamente las tumbas son removidas, los despojos van a un rincón, el terreno es alisado y arreglado y... ¡venga más gente!
El féretro de Alvarez tenía que atravesar todo el cementerio, y mientras el pequeño cortejo seguía por aquellas avenidas de acacias raquíticas y enfermizos rosales, que apenas levantaban un palmo del suelo, Agramunt iba fijándose en los campos plantados de cruces y cubiertos de coronas que en su mayoría eran de perlas de vidrio, género de pacotilla, que por su baratura es de moda en París para los desahogos fúnebres de dolor más o menos auténtico.
Por todas partes se veían coronas, y a la luz gris e indecisa de aquel crepúsculo lluvioso, parecía el fúnebre campo cubierto por cristalizado rocío.
Detúvose el cortejo ante una gran fosa abierta en un espacio libre de cruces y de coronas.
Aquellas dos docenas de hombres se detuvieron y agruparon en torno del féretro que estaba ya en tierra, mirándose con cierta complacencia y como satisfechos de que la ceremonia fuera a terminar.
Les resultaba ya pesado aquel entierro, que duraba más de una hora, y les obligaba a ir pisando barro, recibiendo en sus espaldas una lluvia sutil y traidora que les empapaba las ropas.
Agramunt, al borde de la abierta fosa, experimentaba una tristeza inmensa.
¿Iba a salir del mundo de los vivos tan fría e indiferentemente aquel amigo a quien consideraba como un héroe?
El joven sintió en su interior aquella emoción nerviosa que le hacía perorar en los meetings de España y ser aplaudido; experimentó la necesidad de hablar, de decir algo, sin fijarse en lo reducido del auditorio, pues a estar solo lo mismo hubiese hablado dirigiéndose a los árboles, a las cruces y a los sepultureros.
Ya que en la muerte de aquel héroe desgraciado, de aquel caído campeón de una causa que era la del porvenir, no había descargas de honor, ni músicas, ni cantos, al menos que sobre su féretro sonasen algunas palabras españolas pronunciadas por una voz amiga y que hiciesen justicia al mérito del difunto, despidiéndole al borde de la tumba, con la seguridad de que el porvenir le haría justicia y de que sus esfuerzos no serían infructuosos, a pesar de que ahora parecían caídos en el vacío.
El joven, ensimismado, dominado por los pensamientos que fluían a su cerebro, con la impasibilidad de un sonámbulo, subió sobre un montón de tierra, en la que asomaban algunos huesos su blanca desnudez, y con la cabeza descubierta, sin fijarse en la lluvia que le empapaba, pronunció un corto discurso, con una elocuencia espontánea y conmovedora que salía del alma. Al principio le oyeron con extrañeza aquellos hombres que se agrupaban en torno del féretro; pero, poco a poco, les impresionó la temblorosa voz del joven, y a los ojos de algunos hasta asomaron las lágrimas.
Agramunt hablaba a un público que era el único que podía realmente comprenderle; cada una de sus palabras causaba hondo eco en aquellos corazones, y al describir la ingratitud de la patria, la cruel indiferencia del pueblo español, que dejaba morir en oscura y mísera emigración a los que habían expuesto su vida y sacrificado su reposo por defender la dignidad nacional, la libertad y la moralidad política, todos ellos se agitaron con nervioso movimiento, y con sus gestos parecían decir:
—Es verdad; moriremos aquí porque el pueblo es un ingrato y olvida a los que le han defendido.
Y después, cuando Agramunt trazó con arrebatadora palabra el cuadro del porvenir, cuando habló de la revolución que se acercaba a pasos de gigante, del próximo triunfo y del esplendor de la futura República, todos los rostros se animaron; las ilusiones, aquellas malditas ilusiones que los habían arrastrado a la desgracia y la miseria en el extranjero suelo, volvieron a renacer más fuertes y vigorosas que nunca, y todos miraban ya el triunfo como un suceso del día siguiente, como cosa segura, que forzosamente había de ocurrir en plazo breve, aunque los hombres no quisieran y por una ley fatal de la Historia.
Aquel grupo de infortunados llenos de fe y de esperanza, estaban entusiasmados al pronunciar Agramunt las últimas palabras, y cuando éste terminó despidiéndose del campeón caído que estaba en el féretro, con un ¡viva la República!, todos contestaron al unísono, con voz que era grave y sombría, en atención al lugar donde se hallaban.
El ataúd fué descendido a la fosa y uno tras otro fueron todos los acompañantes arrojando sobre él una paletada de tierra y estrechando la mano de Perico, que lloraba al despedirse definitivamente de su amo, y que estaba conmovido por el discurso de Agramunt.
El regreso a París fué más triste aún que la marcha al cementerio.
Los individuos del cortejo, una vez desvanecida la impresión que les había causado el discurso, entablaron en el interior de los dos ómnibus violentas discusiones sobre el porvenir o se enzarzaron en la apreciación de hechos pasados, hasta el punto de levantar la voz, no importándoles dejar al descubierto sus malas pasiones, y mostrando sus envidias o sus rencores, sin acordarse de que habían ido a enterrar a un amigo y que demostraban haberlo ya olvidado. En cuanto entraron en la gran ciudad, se separaron casi sin saludarse y cada uno se fué por su lado, para no verse más hasta que la muerte de cualquiera de ellos volviera a reunirlos.
Zarzoso y Agramunt hicieron subir en su berlina al desconsolado Perico, y fueron todo el camino sin despegar los labios.
Una vez enterrado el pobre don Esteban, cuya muerte había aproximado a los dos huéspedes del hotel de la plaza del Pantheón, la antigua frialdad había vuelto a separarlos. Existía entre los dos el vicioso cuerpo de Judith, que impedía el renacimiento de aquella franca amistad que tan felices les había hecho.
Al llegar el carruaje al bulevard Saint-Germain era ya de noche.
Agramunt iba a la calle del Sena con Perico, para hablar los dos solos sobre el porvenir de éste y hacer un inventario de lo que dejaba don Esteban.
Zarzoso, comprendiendo que estorbaba con su presencia a aquellos dos hombres, y ofendido por la frialdad que le mostraba Agramunt, se apresuró a echar pie a tierra, y abriendo su paraguas, pues la lluvia arreciaba conforme iba avanzando la noche, se metió por la calle de la Escuela de Medicina con dirección a su hotel, donde ya Judith le estaba aguardando impaciente.
Se aclara el misterio.
Al entrar Zarzoso en su hotel y pasar frente a la portería, lanzó una mirada distraída al casillero donde se depositaba la correspondencia para los huéspedes, e inmediatamente experimentó una ruda impresión de sorpresa.
En la casilla marcada con el número de su cuarto, sobre la obscura madera destacábase el blanco sobre de una carta que inmediatamente hirió los ojos del joven médico.
El portero, que lo había visto a través de los cristales, salió apresuradamente y entregó la carta a Zarzoso, que permanecía sorprendido al pie de la escalera.
—Carta de España—dijo sonriendo intencionadamente el conserje, pues sabía la gran impaciencia que por más de dos meses había devorado al joven esperando una carta que nunca llegaba.
El asombro de Zarzoso fué en aumento cuando al mirar el sobre reconoció la letra fina y elegante de María.
Aquella carta, por tanto tiempo esperada y que llegaba cuando menos podía aguardarla el joven causábale cierto terror, y por esto la revolvía entre sus manos sin atreverse a abrirla.
¿Por qué había callado María mientras él fué un amante consecuente y puro? ¿Por qué le escribía ahora que se hallaba sumido en la mayor de las degradaciones?
Zarzoso no sabía contestar a ninguna de las preguntas que mentalmente se hacía, pero continuaba impresionado por aquella carta que no se atrevía a abrir, presintiendo tal vez que en su interior se encerrara algo que forzosamente había de serle fatal.
En aquella situación degradante a que le había arrastrado un amor impuro, la carta de María equivalía a un remordimiento que surgía ante su vista.
Subió la escalera lentamente mirando con fijeza estúpida la cerrada carta que tenía en sus manos, y al llegar al rellano del piso en que vivía y detenerse bajo un mechero de gas, no pudo contener un instintivo impulso y rasgó el sobre para enterarse inmediatamente del contenido.
A pocos pasos de allí, en su cuarto, le aguardaba Judith, la mujer aborrecida, a la que, sin embargo, estaba encadenado por la pasión carnal, y hubiese resultado un sacrilegio el ir a abrir la carta en presencia de aquel ser impúdico que aprovechaba todas las ocasiones para fisgarse de las mujeres honradas.
Sacó del abierto sobre un pliego de papel de cartas, dentro del cual se notaba la presencia de otro papel.
Zarzoso leyó apresuradamente las pocas líneas que contenía, y tuvo que volver a releerlas varias veces para darse cuenta exacta de su contenido, pues la sorpresa parecía haberle arrojado en un estado de imbecilidad.
La carta decía así:
“Le devuelvo este recuerdo de un amor que ha muerto, segura de que si usted conserva su antigua dignidad, la vista de ese papel le producirá eterno remordimiento. No me creía merecedora de que usted olvidase sus antiguos juramentos uniéndose a esa mujer perdida con quien vive.
“En el primer momento me hizo mucho daño el saber su degradación; pero hoy, afortunadamente, estoy ya curada de tales impresiones. Todo ha concluído entre nosotros. Cuando usted lea esta carta, tal vez seré ya la esposa de otro.”
Aquí terminaba lo escrito en el pliego. No había firma al pie ni signo de clase alguna; pero Zarzoso no dudaba, pues conocía bien aquella letra fina, y que en algunas palabras aparecía temblorosa y exageradamente rasgueada, como obra de una mano agitada por la indignación o por el dolor.
Zarzoso, temblando y como asustado al ver que su situación era conocida por María, y que todo el edificio de su antigua dicha caía estrepitosamente al suelo, se apresuró a sacar del interior del pliego aquel papel oculto que sentía al tacto y que era una finísima hoja arrugada y amarillenta, en la que también había algo escrito.
Zarzoso, conmovido, con la vista turbia por la emoción, fué leyendo con lentitud:
“A mi Juan: En prueba del eterno amor que...”
El joven no quiso leer más. Con terror reconoció que aquel papel era el mismo que le había dado María, envolviendo un bucle de su cabellera, y cuya desaparición había notado dos semanas antes al examinar la cajita que guardaba sus recuerdos de amor.
Por si podía ocurrirle aún alguna duda, encontró todavía pegados al papel, dos o tres cabellos sutiles como la seda, que habían quedado allí adheridos al retirar los restantes.
Aquella sorpresa dejó absorto y como aplastado al joven médico. Unicamente tenía presencia de ánimo para hacerse mentalmente una pregunta: ¡Gran Dios! ¿Cómo podía haber llegado aquel objeto a manos de María? ¿Quién se había encargado de robarle tal recuerdo de amor?
No había acabado de leer aquella inscripción trazada por la mano de María, pues sabía de memoria su contenido; pero le llamó la atención algunas palabras que vió de repente, escritas más abajo con una letra irregular, caprichosa y de contorno dentellado, que también le era conocida.
Aquellas pocas palabras eran un alarde de cínico impudor, un comentario sucio y canallesco sobre la procedencia de los cabellos que envolvía el papel, y más abajo, con un descoco repugnante, figuraba la firma de Judith suscribiendo tan villano insulto.
Zarzoso miró aquello fijamente, como si no se atreviera a dar crédito a una revelación tan repentina que ponía en claro la misteriosa desaparición de su recuerdo de amor; pero, de repente, como si despertara de un sueño, exhaló un sordo rugido, y ciego e impetuoso como una bomba, se arrojó en el pasadizo, abriendo con una furiosa patada la entornada puerta de su cuarto.
Judith, que estaba leyendo a la luz del quinqué el último número del Diario Alegre, levantó sorprendida la cabeza ante aquella entrada tempestuosa de su amante, el cual, poniéndole el papel delator ante los ojos, rugió, mezclando en su furia palabras españolas con las francesas:
—¡Ah, grandísima zorra!, ¡miserable ladrona! ¿Conoces esto?—y le metía el papel por los ojos, mientras levantaba la diestra amenazante.
Judith estaba asustada ante la cólera de aquel a quien ella tenía por un tímido gozquecillo; pero en un arranque de su fiero carácter, intentó la resistencia, y saltando de su silla, agarró el látigo de cuero que estaba sobre la repisa de la chimenea y púsose bravamente a la defensiva, insultando con su insolente mirada al indignado joven. Esta actitud de Judith acabó de exaltar al enfurecido Zarzoso. Así la quería ver para desahogar su rabia. Era villano pegar a una mujer débil e indefensa; pero con un marimacho así, que tenía músculos de acero y que se había mezclado en todas las peleas estudiantiles, bien podía medirse un hombre como con uno de su sexo.
Al avanzar sobre ella, recibió un latigazo en el cuello que acabó de cegarle, y, embistiendo a la amazona, le arrancó la fusta de la mano, la tiró a un rincón y de la primera bofetada la hizo caer de rodillas.
Fué aquella una escena violenta, repugnante y breve. Nadie oía el ruido de aquella lucha, pues como era la hora de comer, los cuartos inmediatos estaban vacíos.
Zarzoso pegaba sin consideración a aquella mujer que tenía bajo sus rodillas, y sus puños, ciegos e inflexibles, martilleaban el hermoso rostro y las blancas desnudeces que habían quedado al descubierto, amoratándolas a cada golpe. En su furor acompañaba los puñetazos con injurias e insultos, y su boca parecía la abierta y negra garganta de un retrete rebosando la inmundicia del lenguaje.
Judith, que había recibido los primeros golpes con protestas y chillidos, callaba ahora y ofrecía con tranquila pasividad su bello cuerpo a los furores de aquel energúmeno, y, mirando amorosamente a Zarzoso, agitábase con voluptuosidad a cada uno de sus golpes.
Aquella loca, en su depravación, gustaba de que sus amantes la vapuleasen, y ésta era la causa principal de que estuviera tan enamorada del modelo italiano a quien obedecía.
Cansóse antes Zarzoso de pegar que ella de recibir los golpes, y cuando el joven se incorporó sudoroso y jadeante, ella, sin levantarse del suelo, sonriendo insolentemente como de costumbre, y echándose atrás su cabellera de leona, exclamó:
—Y bien: ¿ya estás satisfecho? Podías pegarme un rato más. A mí me ha gustado siempre que los hombres me zurrasen, pues esto es una prueba de amor. Antes no te quería; te miraba como un ser insignificante y ridículo; pero ahora empiezo a tenerte cariño en vista de que son fuertes tus puños.
Zarzoso pareció no oír estas cínicas declaraciones, y señalando el delator papel que estaba sobre la mesa, le dijo con entonación de juez que interroga:
—¿Por qué has hecho eso? ¡Habla pronto o te mato!
Judith contestó con una alegre carcajada.
—Mira, voy a serte franca, ya que ha llegado la hora de decírtelo todo. Yo soy una buena muchacha, tengo un gran corazón, y me gusta hacer favores cuando se trata del reposo y de la felicidad de las familias.
Zarzoso creyó que Judith se burlaba otra vez de él y estuvo a punto de emprenderla a golpes, pero ella explicó sus palabras haciendo una revelación importantísima.
Antes de que conociera a Zarzoso, cuando ella acababa de llegar a París, reciente su rompimiento con aquel dibujante que la llevó hasta Londres, la rogaron que prestase el gran favor de enamorar a Zarzoso diciéndola que éste estaba encaprichado con una chiquilla de Madrid, una cualquiera, sin fortuna y sin nombre, que no convenía a la familia del joven, por lo que era preciso impedir su casamiento haciéndole contraer una nueva pasión.
Judith intentó resistirse, encontrando que el papel que iba a desempeñar no era muy agradable; pero la persona que la encomendaba el servicio tenía gran poder sobre ella, disponía de muy contundentes medios para convencerla, y al fin aceptó, marchando la noche siguiente al encuentro de Zarzoso para hacerse su querida, empleando todos los medios de seducción.
—Lo que pasó después—añadió Judith—lo sabes tú perfectamente.
—¿Pero quién fué el hombre que te indujo a tomar parte en tan repugnante intriga?
La joven intentó resistirse a contestar; pero cuando Zarzoso nombró al modelo italiano, ella, turbada por las amenazas de muerte, contestó con un signo afirmativo.
—Ya le ajustaré yo las cuentas a ese bandido napolitano. Pero ¿qué interés puede tener ese hombre, que no me conoce, en labrar mi perdición?
—Eso es lo que yo me he preguntado muchas veces, sin poder darme una contestación definitiva. El no te conoce, es verdad, y por esto mismo no he podido nunca comprender por qué trabajaba contra tí.
La modelo quedó silenciosa por algunos instantes, y después añadió con tono sentencioso:
—Mira, querido; tú por algún oculto motivo debes serles odioso a los curas de tu país.
—¿Por qué dices eso?
—Porque Luigi es protegido desde la niñez por los padres jesuítas, a quienes servía ya cuando estaba en Nápoles. Ellos fueron los que le salvaron cuando le iban buscando por dos o tres puñaladas que dió allá, y los que le trajeron a París poniéndole en camino para que fuese un buen modelo. Es el perro de los jesuítas; hace cuanto le dicen, y si le mandan morder, muerde. En este asunto deben tener mucha participación los protectores de Luigi: esto es lo que yo he creído siempre.
Zarzoso hizo un gesto que indicaba su inmensa sorpresa y quedó pensativo, mientras que Judith seguía hablando, deseosa de sincerarse ante aquel muchacho, al que había cobrado cariño desde que apreció la fuerza de sus puños.
Al faltar Zarzoso a la primera cita que le dió Judith recomendáronla a ésta que fuese a encontrarle, y cuando hacía ya con él vida marital, le ordenaron que buscara, entre los efectos de su nuevo amante, una cajita en que guardaba todos los recuerdos de su antiguo amor. Judith debía de robar uno de éstos, que, según le decía Luigi, era para enviarlo a Madrid con el propósito de que la novia de Zarzoso se convenciera de que éste ya no la amaba y romper de este modo completamente unas relaciones que estorbaban a la familia.
La rubia, al revolver aquella caja de recuerdos, escogió el papel con el rizo que contenía, y por indicación del mismo modelo italiano, puso allí la primera grosería que se le ocurrió para desesperar a la desconocida muchacha de Madrid.
—Ahí tienes cuanto ha ocurrido, vida mía—decía la rubia fijando una mirada amorosa en el indignado Zarzoso—. He sido ligera, lo sé; he obrado como siempre, con aturdimiento; pero al fin y al cabo lo hacía por tu bien, creyendo librarte de un matrimonio que no te convenía, y espero que me perdonarás. Además, te quiero mucho, te amo desde que me he convencido de que eres todo un hombre.
Y ya levantada del suelo, avanzaba con los brazos abiertos hacia Zarzoso para darle un estrecho abrazo.
El joven la rechazó con un violento empujón que la hizo chocar las espaldas contra la pared, y señalando la puerta, dijo con acento imperioso:
—¡Márchate en seguida, perra inmunda! Me has hecho mucho daño, y si no te vas pronto, tal vez me acometa el furor y sea capaz de convertirme en asesino.
Y diciendo esto, contemplaba con torva mirada un cajón de su mesa de escribir, en el que tenía una gran navaja jerezana, comprada en París, más por españolismo que porque necesitase de ella.
Aquella mirada dejó fría a Judith y le produjo mayor terror que los golpes de antes. Como la mayoría de las mujeres de su clase, tenía un miedo casi supersticioso a las armas blancas y siempre lanzaba exclamaciones de terror cuando a Zarzoso, al revolver sus papeles, se le ocurría abrir la navaja.
La posibilidad de que el joven sacase del cajón la terrible arma la impresionó de tal modo, que, pálida, silenciosa y con actitud sumisa púsose su sombrero y su abrigo, y llamó a Nemo, perro discreto y bien educado que había presenciado filosóficamente desde un rincón la anterior paliza, como acostumbrado a que a su ama le hiciesen tal clase de caricias.
Cuando Judith, siempre bajo la amenazante minada de Zarzoso, hubo acabado de arreglarse y salió del cuarto, se detuvo en el pasillo, pensando que una mujer como ella no podía retirarse así, sumisa y atemorizada como una cualquiera. Llamó en su auxilio a su bravía altivez, hizo asomar a sus labios la sonrisa cínica que la caracterizaba y con voz irónica, que parecía el silbido de una víbora, dijo, inclinando el cuerpo como dispuesta a huir:
—Mira, niño; si no me despacharas yo te hubiera dado pelo igual al que tenías de esa muchacha. ¡Pobre chica, ir a darse un tijeretazo tan lejos de la cabeza! Lo que yo he escrito en ese papel, es la pura verdad.
Aun quiso Judith desahogar su despecho con mayores indecencias, pero el latigazo que aquella perdida descargaba sobre la honra de María enfureció nuevamente a Zarzoso, el cual se abalanzó al pasillo con propósito de estrangular a la infame; pero cuando llegó allí, ya la rubia, seguida de su perro, bajaba apresuradamente la escalera del hotel.
En el portal tropezó violentamente con un hombre que entraba sacudiéndose la lluvia.
Era Agramunt, que acababa de dejar en la calle del Sena al desconsolado criado de don Esteban y que volvía al hotel a despojarse de su traje negro de ceremonia antes de ir al restaurante.
Fijóse en Judith, que pasó lanzándole iracundas miradas. En su rostro desordenado y marcado por las huellas de los golpes, adivinó que había pasado algo grave entre los dos amantes, y vió cómo la rubia, andando con paso inseguro y sin hacer caso de la lluvia, se hundía en la húmeda oscuridad de la plaza, cuyos reverberos alumbraban inciertamente a causa de las ráfagas del huracán.
Agramunt, alarmado por aquel encuentro, subió rápidamente al segundo piso.
Al entrar en el cuarto de Zarzoso, vió algunas sillas volcadas, una cortina rota y una porción de desperfectos que indicaban una reciente lucha. Zarzoso estaba doblado al borde de la cama con la cabeza entre las manos.
—¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí?—gritó asustado el buen muchacho.
Zarzoso levantó su cabeza, en la que se retrataba el más terrible asombro, y se abalanzó a su amigo, exclamando con voz conmovida, por penoso estertor:
—¡Ay, Pepe! ¡Pepe mío! Soy muy desgraciado.
Y como el niño enfermo que cree huir del dolor arrojándose en brazos de su madre, Juanito Zarzoso dejó caer su cabeza sobre el hombro de Agramunt, y después de agitarse su pecho con un supremo estertor, rompió a llorar copiosamente.
Sospechas.
Hacía más de un mes que María Quirós se mostraba triste y preocupada por alguna oculta idea que en vano intentaba descubrir su tía, doña Fernanda.
La baronesa, por más esfuerzos de imaginación que hacía, no lograba adivinar la causa de aquella continua preocupación. Ella, siguiendo los consejos del padre Tomás, se desvivía por hacer agradable la vida de su sobrina, y a pesar de que comenzaba a cansarla aquel renacimiento de su existencia elegante, no perdonaba fiesta alguna y asistía con María a todos los bailes de la alta sociedad y a los estrenos en los principales teatros.
Su sobrina se dejaba arrastrar a todas las fiestas, demostrando que eran impotentes tales diversiones para devolverle la perdida alegría, y doña Fernanda, con no poca sorpresa, vió varias veces en sus ojos la señal de haber llorado cuando se encerraba en su cuarto.
Esta conducta era incomprensible para doña Fernanda, tanto más, cuanto que habituada de antiguo al espionaje y registro, por más pesquisas que hizo en el cuarto de María cuando ésta se hallaba ausente, no pudo encontrar nada que pusiera en claro aquel misterio.
María era más hábil que su madre para ocultar sus cartas de amor.
La negativa con que la joven contestaba a todas las preguntas de su tía, excitaba la curiosidad de ésta y la hacía acariciar las más absurdas ideas.
Hubo un momento en que llegó a creer que María estaba tan triste porque se hallaba enamorada de Ordóñez, aquel joven simpático que ahora las visitaba tan asiduamente; pero esta suposición se desvaneció en vista de que su sobrina acogía con el mayor despego todas las galanterías que la dirigía el elegante.
La baronesa, viendo que la persona de confianza de María era la viuda de López, intentó sondear a ésta; pero doña Esperanza, con una sencillez ingenua y seráfica, le manifestó que nada sabía; entonces doña Fernanda acudió al padre Tomás, varón tan santo como amable, que ahora era uno de los más asiduos concurrentes a su tertulia.
El poderoso jesuíta manifestó que tampoco sabía nada, pero en gracia siempre a aquel interés noble y generoso que le había inspirado en todas ocasiones la familia Baselga, y que la baronesa no sabía cómo agradecerle, prometió sondear hábilmente el ánimo de María y enterarse de aquel oculto pesar que venía afligiéndola.
Se equivocaba la baronesa al buscar en torno de ella la causa del anormal estado en que se hallaba su sobrina. Dicha causa no estaba en Madrid, sino lejos, mucho más lejos; en aquel París que guardaba al hombre amado y que permanecía silencioso sin enviar nunca la carta esperada.
Todo lo que Zarzoso allá, en la plaza del Pantheón, sufría por entonces a causa del silencio de su amada, lo sufría María al ver que ninguna de sus apasionadas cartas merecía contestación.
Aquel infame aislamiento en las comunicaciones entre los dos amantes, ideado por el diabólico padre Tomás, se había realizado hacía ya más de un mes.
El mismo día en que se decidió el jesuíta a poner en práctica su plan, en vista de la aprobación que había dado a éste la superioridad de Roma, fué a buscarle en su despacho la intrigante viuda de López, llevando una carta que acababa de recibir de Zarzoso para entregarla a María.
Doña Esperanza no se había atrevido a abrirla; pero como la llamaba la atención lo voluminoso de su contenido, se apresuró a presentarla al padre Tomás para que éste ordenase lo que debía hacerse con ella y salir de tal modo de su indecisión.
El jesuíta, sin mostrar el menor escrúpulo, rompió el sobre y comenzó la leer los ocho pliegos de que se componía la carta; pero antes de llegar al segundo, en su cara de mármol se retrató una sorpresa inmensa, y no pudo menos de exclamar:
—¡Diablo! Buena la hubiéramos hecho si usted llega a entregar esta carta a María. Con ser tan grande París se han encontrado allí y trabado relaciones de amistad los dos hombres que más fatalmente pueden influir en el porvenir de María. Ese Zarzoso se ha hecho amigo de Esteban Alvarez, aquel bandido republicano y ateo que tantos pesares dió a la señora baronesa y que en su juventud tuvo amoríos con Enriqueta Baselga. Ese mediquillo, lisa y llanamente le cuenta a su novia cuanto sabe sobre su nacimiento, y además le asegura que su padre es el tal Alvarez. ¡Buena complicación nos hubiese traído el que María leyese esta carta, teniendo tanta fe como tiene en las palabras de su novio! ¡Al fuego estos papeles!; y desde hoy, doña Esperanza, sépalo usted: el servicio de correos queda interceptado entre los dos novios.
La viuda de López obedeció ciegamente y fué rasgando cuantas cartas recibía de París y las que María la entregaba para ponerlas en el correo.
La situación de la joven, en vista de este silencio, era aún más insostenible y penosa que la de Zarzoso. Este al menos podía lamentarse sin temor a ser espiado; podía desahogar su pena, lo mismo en su cuarto que paseando por las calles de la gran ciudad; pero María había de fingir continuamente una serenidad que no tenía y ahogar en lo más hondo de su pecho la zozobra que la dominaba y que la hacía concebir las más violentas sospechas.
Siempre que tenía ocasión en su casa para hablar a doña Esperanza sin testigos, la llevaba a un rincón, preguntándola con ansiedad:
—¿No ha llegado nada?
—Nada—contestaba imperturbable la viuda.
—Le he escrito quejándome de ese silencio incomprensible. ¿Ha tirado usted misma la carta al correo?
—Sí, hija mía. Yo misma, pues no me gusta encargar estas comisiones a personas extrañas.
—Pues entonces, indudablemente, dentro de pocos días tendré la contestación. Es muy extraño lo que sucede. Antes me escribía puntualmente, sin que sus contestaciones se retrasasen un solo día.
—¡Ay, hija mía!—contestaba doña Esperanza con sonrisa escéptica como persona muy conocedora de las debilidades del mundo—. Acuérdate del refrán: “cántaro nuevo, hace el agua fresca.” Todos los hombres son iguales; al principio aman hasta ser empalagosos, y después olvidan con una facilidad que asombra. ¡Dios sabe en lo que pensará ahora ese señor Zarzoso!
Y la viuda iba excitando hábilmente las sospechas en la joven, que parecía aturdida por aquel silencio inexplicable.
María, deseosa de justificar en su pensamiento al hombre que tanto amaba, imaginábase que Zarzoso se hallaba enfermo de alguna gravedad; pero inmediatamente apresurábase la maléfica viuda a desvanecer esta idea, que equivalía a una esperanza, asegurando que Juanito gozaba de buena salud y escribía regularmente a su tío, el doctor Zarzoso, lo que en el fondo era verdad.
¡Infeliz María! Cada una de las insinuaciones de aquella intrigante jamona, producíale una nueva decepción o un aumento en su tristeza, y sin embargo, si hubiese podido registrar los bolsillos a aquella confidenta que tenía toda su confianza, tal vez hubiese encontrado en ellos alguna de las cartas de Zarzoso, esperadas con tanto anhelo, y que la viuda le ocultaba.
Llegó un momento en que la joven no quiso escribir más, en vista de que sus cartas eran acogidas siempre con el mismo desesperante silencio, y comenzó a apuntar en ella aquel exagerado amor propio, que era la nota más saliente de su carácter, y que doña Esperanza procuraba excitar.
—Haces bien, hija mía—decía la intrigante viuda—, en no escribir más a ese ingrato, indigno de ti. Eso sería rebajarte, y tú, por tu nacimiento, por tu hermosura y por tu riqueza, estás para que los hombres se arrastren a tus pies, solicitando una palabra de benevolencia, y no para humillarte a un mediquillo olvidadizo, a un chisgarabís sin importancia, que tal vez a estas horas se divierte bailando el cancán con esas perdidas de París, que se llaman cocottes. No creas que esto es una exageración; yo soy ya vieja, he visto mucho, y sé de lo que son capaces estos jóvenes de ahora, que como no tienen religión, viven al día, y con tal de divertirse pisotean los más sagrados e íntimos sentimientos.
La joven, cuando de este modo excitaban su amor propio, sabía resistirse al infortunio y olvidar por algunas horas el injustificado silencio de su novio; pero no tardaba en sobrevenir la reacción, el antiguo apasionamiento volvía a aparecer, y María experimentaba aún con mayor fuerza el pesar producido por aquel silencio de Zarzoso, cuyo verdadero significado estaba muy lejos de adivinar.
Nunca se le ocurrió el tener la menor duda sobre la fidelidad de doña Esperanza, pues ésta sabía interesarse por su dolor y fingir una indignación sin límites al hablar de lo que ella llamaba la ingratitud de Zarzoso.
En una de estas crisis de apasionamiento amoroso, en que reaparecía intensamente el dolor causado por el olvido en que la tenía su novio, fué cuando María abordó resueltamente a doña Esperanza, exponiéndola un deseo que hasta entonces no se había atrevido a manifestarla.
—Estoy convencida—dijo—de que ese hombre me ha olvidado. Yo creo que hasta en esto que hoy siento por él hay más odio que amor; pero quisiera, ya que soy villanamente abandonada, convencerme de mi desgracia en toda su extensión, y saber por qué causa ha faltado Juanito a sus juramentos de amor. Diga usted, doña Esperanza: ¿usted que tiene tantas amistades, no encontraría un medio para que nos enteráramos con exactitud de lo que Juanito hace en París?
La viuda hacía ya mucho tiempo que esperaba esta petición y sobre ella había hablado extensamente con el padre Tomás; pero, a pesar de esto, fingió, como lo tenía por costumbre, y en el primer instante manifestó no encontrar lo que María deseaba.
Después pareció como que vislumbrara el auxilio apetecido.
—Creo que he encontrado lo que tú deseas. Enterarse de la vida que Zarzoso hace en París, de sus locuras y depravaciones, si es que realmente ha caído en ellas, nadie puede hacerlo mejor que el padre Tomás, ese santo varón que viene aquí casi todas las tardes y que tiene en París fieles amigos que pondrán en su conocimiento todo cuanto ocurra. Antes de diez días, si tú quieres, sabremos toda la verdad.
María intentó resistirse. Le causaba cierto temor el hablar de sus amores a aquel sacerdote que, a pesar de su característica amabilidad, le resultaba austero e imponente; pero doña Esperanza logró convencerla.
—No seas tonta, niña. Es fácil hablar de asuntos como éste a un padre jesuíta. Ellos, a pesar de su santidad, se mezclan en los negocios mundanos para bien nuestro; además, el reverendo padre, que es antiguo amigo de tu familia, te quiere mucho y no vacilará en prestarte este servicio. El es tu director espiritual, lo mismo que de tu tía; yo, en tu nombre, solicitaré una conferencia, y para hacer menos penosa tu petición, me adelantaré a decirle algo de lo que ocurre. Vamos, no seas niña y acepta.
María acabó por decir que sí a todo cuanto la proponía doña Esperanza, y al día siguiente por la tarde, estando la baronesa y su sobrina en el gabinete próximo al salón, entró el padre Tomás.
Las miradas significativas que se cruzaron entre el jesuíta y la aristocrática beata, daban a entender la inteligencia que existía entre los dos.
Por la mañana, se habían visto la baronesa y el padre Tomás y éste había rogado a la entusiasta penitente que en su visita de la tarde procurase dejarle solo con su sobrina, pues creía llegado el momento de averiguar la oculta pena que agobiaba a la joven.
Por esto, apenas se cambiaron algunas palabras entre los tres, la baronesa, pretextando una ocupación, salió del gabinete, dejando solos al jesuíta y a la joven.
El padre Tomás miró a la puerta con cierta alarma, pues sabía que la baronesa era muy capaz de quedarse tras un cortinaje escuchando, y por esto se acercó más a María, a la que comenzó a hablar con voz muy baja.
—Hija mía, sé algo de lo que te sucede y comprendo que en esta situación angustiosa necesitas el auxilio de personas sensatas y de sereno juicio que te aconsejen. Habla con entera franqueza, no te intimide lo sagrado e imponente de mi ministerio. En este momento no es el sacerdote quien te escucha, sino el antiguo amigo de tu familia, el que te profesa un cariño tan puro como si fueses su hija. Nosotros, los padres jesuítas, tenemos una gran ventaja sobre los demás sacerdotes. No nos limitamos a auxiliar a la humana criatura en sus necesidades religiosas; comprendemos que muchas veces necesita apoyo en su vida social y por esto sacrificamos nuestro reposo hasta el punto de intervenir en asuntos que no son de nuestro ministerio; habla, hija mía, habla con entera franqueza. Nuestros penitentes son nuestros hijos, y ¿qué no hará un padre cuando se trata de la felicidad y del sosiego de los que son pedazos de su alma?
Estas dulces palabras tranquilizaron a María y la hicieron tener absoluta confianza en el poderoso jesuíta, que ya no le resultaba austero e imponente, sino cariñoso y benigno.
La joven, tranquilizada ya, relató concisamente al jesuíta la historia de aquellas relaciones que él conocía perfectamente desde mucho tiempo antes, y a continuación formuló la súplica de que se interesara en averiguar cuál era la conducta de Zarzoso en París y el por qué de aquel silencio inexplicable que había venido a romper tan inesperadamente sus amores.
El padre Tomás, aquel santo varón que quería a sus penitentes como si fuesen hijos y se desvivía por su felicidad, aceptó inmediatamente el encargo.
Sí; él lograría saber punto por punto lo que Zarzoso hacía en París, y con entera imparcialidad se lo revelaría a María, pues en tal clase de asuntos no le gustaba engañar ni mantener ilusiones que no eran ciertas.
Aquel mismo día escribiría a sus amigos de Francia, rogándoles, en nombre de los intereses de su Orden, que procurasen averiguar todo lo concerniente a la existencia actual de Zarzoso, y se comprometía a dar respuesta a la joven en el plazo de diez días.
El jesuíta iba ya a terminar la conferencia y a llamar a la baronesa, cuando añadió, como sabrosa postdata:
—Te advierto, hija mía, que no debes hacerte ilusiones sobre la contestación que recibiremos. No sé por qué me anuncia el corazón que será poco grata. Ignoro qué clase de vida hará ese señor Zarzoso; pero París es un foco de corrupción, donde no entra un joven que deje de perder sus más nobles cualidades. Ya ves tú, ¿qué otra cosa puede esperarse de una ciudad republicana que inicia todas las revoluciones, y de la cual el impío Gambetta ha expulsado a los hijos de San Ignacio, viéndose obligados los padres de la Compañía a vivir ocultos?
María, a pesar de esta seguridad que el padre Tomás manifestaba por adelantado sobre la corrupción de Juanito, sentía cierta esperanza y aguardaba impaciente que transcurriese aquel plazo de diez días fijado por el jesuíta para saber toda la verdad.
En estos días, a la incertidumbre de María vino a unirse otra incomodidad.
El elegante Ordóñez, que era el tertuliano más asiduo de la baronesa, aprovechaba todas las ocasiones para repetir a la joven sus declaraciones de amor, y raro era el día en que no le hablaba de lo feliz que se consideraría si llegaba a alcanzar su mano.
Para colmo de desdichas, la baronesa habló una tarde a su sobrina del porvenir de la mujer: dijo que ella debía ir pensando en casarse, ya que siempre había manifestado cierta tendencia en favor del matrimonio, y terminó indicándola que no vería con disgusto que el pretendiente preferido fuese el hijo del duque de Vegaverde.
Amor propio herido.
Era la hora en que la tertulia vespertina de la baronesa de Carrillo estaba en su período más brillante y animado.
No faltaba ninguna de las antiguas realistas que desde hacía muchos años acudían puntualmente a hacerle la corte a Fernandita, en quien reconocían cierta superioridad, y allí estaban todos, graves y correctos, en aquel rejuvenecido salón, en el cual brillaba siempre por su reconocido talento el marqués académico, mentor del Telémaco Ordóñez, que estaba siempre entre el y la baronesa.
Doña Esperanza, a pesar de su carácter intrigante y movedizo, estaba en un rincón afectando insignificancia y procurando, con su silencio, que nadie se fijase en su persona, mientras ella contemplaba a todos con curiosidad, y especialmente a María, que también formaba parte de la tertulia.
La joven mostraba gran impaciencia.
En aquella tarde expiraba el plazo que había fijado el padre Tomás, y ella aguardaba aquellas noticias de París tan ansiadas.
Hacía ya algunos días que el poderoso jesuíta no visitaba la casa, y esta misma ausencia la hacía esperar que el padre Tomás no faltaría a la reunión de la tarde, tal como lo había, prometido diez días antes.
Hablaban los tertulianos justamente de aquella ausencia del poderoso jesuíta, cuando un criado le anunció, entrando poco después el padre Tomás, quien dió su mano a besar a unos, estrechó las de otros y esparció sus amables sonrisas por toda la tertulia.
Una rápida mirada que el reverendo padre dirigió a la joven dió a entender a ésta que traía las ansiadas noticias.
María sufría una horrible incertidumbre al ver que el padre Tomás no se apresuraba a hablarla y se enfrascaba en insustanciales conversaciones con aquellos vejestorios de la tertulia.
Ordóñez, que se acercó a la joven para dispararla su cotidiana declaración, fué recibido con una frialdad rayana en grosería.
Llegó la hora en que, según antigua costumbre de la casa, entraron los criados con el tradicional chocolate, que reemplazaba al lunch de la alta sociedad montada a la moderna.
Las ricas salvillas de plata circularon de mano en mano, y entonces fué cuando el padre Tomás, después de haber hablado algunas palabras al oído de la baronesa, se dirigió con cautela al inmediato gabinete, indicando a María con un ademán que podía seguirle.
Los tertulianos, animados por el soconusco, hablaban con más calor, formando amigables grupos, y a excepción de Ordóñez y doña Esperanza, no parecieron fijarse en aquella desaparición de María y el jesuíta.
Cuando los dos estuvieron en el gabinete, María interrogó con una ávida mirada al padre Tomás.
—Calma, mucha calma, hija mía—dijo el jesuíta sentándose—. Las noticias que traigo son muy graves, y es preciso que te armes de valor para oírlas. Las jóvenes dais vuestro corazón al primero que se os presenta y os resulta agradable; no buscáis el sano consejo de la experiencia, y después os veis obligadas a llorar una terrible decepción y a desconfiar de la misericordia de Dios, cometiendo con ello gravísimo pecado.
María estaba para oír noticias y no consejos, así es que interrumpió al jesuíta:
—¿Pero qué es lo que hay?... Hable usted pronto, padre, pues me resulta imposible contener la impaciencia. ¡Oh!, ¡respóndame, por Dios! ¿Me ha olvidado Juan?
El jesuíta contestó inclinando afirmativamente su cabeza y María quedó silenciosa durante algunos minutos, como abrumada por la fatal revelación.
—¡Oh, padre mío! Dígame usted pronto cómo ha sido eso. Necesito saber por qué causa me ha olvidado un hombre que juraba amarme tanto.
—Recuerda, hija mía, lo que te dije de París la última vez que nos vimos. Es la ciudad del diablo. La sentina de corrupción donde no puede entrar un alma sin corromperse. Yo no culpo a ese joven, pues lo que le ocurre, forzosamente había de sucederle. Educado por su tío, hombre ateo y de reconocida impiedad, tiene la desgracia de carecer de toda clase de sentimientos religiosos, y a esto se debe que haya caído con tanta facilidad en el pecado, al verse rodeado por las seducciones de esa Babilonia moderna.
—Pero, en fin, padre Tomás—dijo impaciente la joven—. ¿Qué es lo que le ocurre a Juanito? Necesito que me lo diga usted sin más preámbulos, pues siento una atormentadora impaciencia. No tenga miedo de hablar; soy fuerte y sabré resistir la pena por grande que ésta sea. ¿Es que acaso ama hoy a otra mujer?
—Tú lo has dicho—contestó con entonación bíblica el jesuíta—. Ese ingrato te ha olvidado hasta el punto de enamorarse de la primera mujer que ha encontrado al paso en las calles de París.
—¿Y quién es ella?—preguntó María con dolorosa curiosidad.
—Hija mía—contestó el jesuíta con pudorosa expresión y fijando su mirada en el suelo—. Eres una señorita cristiana, bien educada y virtuosa, y por lo tanto siento hablarte de ciertas miserias humanas que tal vez ignores; pero es preciso que descendamos a ciertas podredumbres de la sociedad para que comprendas mejor cuál es tu situación y la del que fué tu novio. Juanito ama a una mujer depravada, a una perdida de esas que venden su amor y pasan con la mayor desvergüenza de los brazos de un hombre a los de otro. Ya ves cuan terrible es su ingratitud al abandonarte así, repentinamente, por un pingajo de vicio.
—¿Y es hermosa?
—¡Oh!, en cuanto a eso, mis informes son muy favorables. Esa mujer tiene una diabólica belleza, como todas las de su raza, pues has de saber que es judía y se llama Judith, teniendo el apodo de la Rubia por su blonda y espléndida cabellera. Esto hace más abominable la infame falta de Zarzoso. ¡Ya ves tú!, abandonar a una señorita virtuosa y católica por una perdida que, además de sus vicios, tiene la mancha de pertenecer a una raza infame que crucificó a Nuestro Señor Jesucristo.
A María no parecía preocuparle mucho que la amante de Zarzoso fuese hebrea y estuviese, por tanto, contaminada con la mancha del deicidio; lo que sí excitaba su rabia era que fuese tan hermosa, la mujer que le había robado su amor.
Quería ella tener pleno conocimiento de su infortunio; enterarse detenidamente de aquellos amores impuros que la atormentaban, y por esto rogó al padre Tomás que, sin más preámbulos ni preparaciones, la relatara cuanto supiese de la vida de Zarzoso en París.
El jesuíta, haciendo uso de su extremada habilidad, habló de modo que cada una de sus palabras fué una puñalada para María. El joven médico no escribía porque estaba enamorado como un loco de Judith, viviendo con ella maritalmente y supeditado por completo a su voluntad, como si fuese un esclavo, o más bien un ser automático.
—Según eso, reverendo padre—dijo María con ansiedad—, ese hombre ya no se acordará de mí.
—¡Ay!, hija mía, ojalá fuese así.
—¡Me asusta usted, padre mío! ¿Qué quiere usted decir con eso?
El jesuíta, silencioso e inmóvil, se gozó durante algunos instantes en contemplar la dolorosa zozobra de la joven, y al fin dijo con lentitud:
—Ese hombre, para tu desgracia, se acuerda mucho de ti y se complace villanamente en burlarse de tu amor y en ostentar impúdicamente, a la vista de todos, los recuerdos más íntimos de tu pasión.
María parecía aterrada por tales noticias, y mientras tanto el jesuíta, con mefistofélica calma, seguía relatando la historia infame que anticipadamente se había forjado.
Le era muy penoso, según él decía, hacer tales revelaciones a una joven pura y honrada, que tal vez no pudiese resistir tan fatal información; pero era preciso decir la verdad, pues de lo contrario, María, al no tener pleno conocimiento de su infortunio, podría algún día caer en la tentación de perdonar al que tanto la había ofendido. Zarzoso, según afirmaba el jesuíta, al enamorarse de aquella perdida, había tenido el especial gusto de burlarse de su antiguo amor, e impúdicamente enseñaba a su banda de amigos y amigas, gentecilla perdida del Barrio Latino, todos cuantos recuerdos conservaba de María.
—¿No tenía él—continuó el jesuíta—, un cofrecillo de laca en el que guardaba todas tus cartas y algunos objetos que eran como prendas de amor? Pues bien, hija mía, me cuesta mucho el decírselo, pues sé que esto te producirá inmenso dolor; pero todo este tesoro de cariño, ese montón de sagrados objetos, que debía inspirar a Zarzoso una adoración casi santa, por proceder de quien proceden, sirve de objeto de befa a toda la gentecilla depravada que vive en el Barrio Latino. Judith, esa perdida que tiene esclavizado a tu antiguo novio, mete sin compasión sus impuras manos en la cajita y revuelve tus cartas, tu retrato, tus pañuelos y una trenza de cabello, mostrando todo esto a sus impuras amigas para que saluden tu nombre con groseras carcajadas en presencia de ese mismo Zarzoso, que muchas veces se une al coro de indecentes chistes y obscenos comentarios que tu recuerdo provoca. Ya ves que conozco bien el contenido de esa cajita de laca, lo que demuestra que mis informes no pueden ser más ciertos.
María escuchaba pálida, aterrada, con los ojos desmesuradamente abiertos, como si no pudiera creer en aquella infamia, que por lo inmensa, nunca había llegado a imaginar.
No era la decepción amorosa lo que la hacía sufrir en aquel momento; no sentía el dolor de la enamorada y tierna doncella que se contempla olvidada con desprecio; en ella se había despertado la susceptibilidad terrible y arrolladora, aquel amor propio que caracterizaba a la familia de Baselga, y que prefería la muerte antes que quedar en ridículo.
La joven estaba abrumada por tan terribles revelaciones, y en su imaginación veíase ella misma desnudada por el mismo Zarzoso, expuesta a las miradas injuriosas e insultantes de una juventud ebria y corrompida, la cual, entre carcajadas y groseros chistes, iba arrancándole a jirones su propia piel. Este tormento era igual, en concepto de la joven, al que le hacía sufrir Zarzoso entregando a la publicidad sus recuerdos de amor, y haciendo que circulasen de mano en mano, entre mujeres impuras, aquellas prendas queridas que ella había entregado en un momento de pasión.
Era tan enorme esta ingratitud de Zarzoso, resultaba tan inverosímil el ser tratada así por un hombre al que no había dado el menor motivo de queja, que María levantó con arrogancia su frente, y clavando su fija mirada en el jesuíta, exclamó:
—¡Pero, Dios mío! No es posible tanta infamia. Aunque Zarzoso me haya olvidado por otra, no es natural que se complazca en insultarme de un modo tan infame. Esto sería propio de una cruel venganza y yo no he dado a mi novio el menor motivo de queja. ¡No, no es posible lo que usted dice! Necesito pruebas para creerlo, ¿lo oye usted, padre Tomás? Necesito pruebas.
Y al decir esto miraba al jesuíta con recelo, como si comenzara a adivinar que todo aquello era un miserable tejido de falsedades.
El reverendo padre sonrió con frialdad y dijo con la misma expresión que si compadeciera a María por su ceguedad amorosa:
—¿Te convencerías de lo que te digo si te enseñara alguna de esas prendas de amor que entregaste a Zarzoso, y que éste tenía la obligación de guardar?
—¿Y cómo puede usted haber adquirido esa prueba?
—Ya te dije que entre los amigos de Zarzoso circulan tus recuerdos de amor como objetos de risa. Hoy se han cansado ya de burlarse de ti, y por esto no le ha sido difícil adquirir uno de ellos al amigo a quien yo encargué, cediendo a tus ruegos, que se enterase de la existencia de Zarzoso en París. Tengo en mi poder un objeto que te pertenece, y sépaslo, desgraciada, mi amigo lo adquirió de manos de la misma Judith a cambio de unos cuantos francos.
María, pálida, y como si la emoción no le permitiese hablar, se limitó a hacer un gesto imperioso, indicando que quería ver cuanto antes aquella prueba fatal.
—Antes de verla—continuó el jesuíta—, conviene que recuerdes bien, para que así sea más completa la identificación. ¿Antes de marchar Zarzoso a París no le entregaste tú, una mañana, en el Retiro y en presencia de doña Esperanza, un bucle de tu cabellera envuelto en un papel en el que habías escrito algo?
María contestó moviendo afirmativamente la cabeza.
—Pues bien, desgraciada; mira esto y verás si lo reconoces.
Y el jesuíta, introduciendo una mano en el bolsillo de su sotana, sacó el objeto que Judith había robado a su amante.
María, apenas tuvo en su mano aquel papel, reconoció su letra, y abriéndolo vió que era el mismo rizo que ella había cortado de su cabellera. No cabía ya la duda, y abrumada por una infamia tan evidente, no tuvo fuerzas ni para lanzar la dolorosa exclamación de sorpresa que subió hasta su garganta.
—¡Oh, qué infamia! ¿Qué he hecho yo para merecer tanta maldad?—y murmurando estas palabras con quejumbroso acento, dejóse caer en el sillón inmediato, pugnando por ahogar el llanto que hacía agitar su pecho con movimientos de estertor.
El jesuíta permanecía impasible, como hombre incapaz de conmoverse por la desesperación que producían sus mentiras y tuvo especial cuidado en aumentar el dolor de su víctima, diciendo con amable expresión:
—Aun no lo has visto todo, hija mía. Fíjate bien en ese papel, que en él hallarás la prueba de la repugnante burla de que has sido objeto.
María volvió a fijar nuevamente sus ojos en el papel de la envoltura, y entonces vió la frase cínica, inmunda y repugnante que Judith había estampado con su firma al pie de la tierna dedicatoria que ella había escrito allí al entregar su recuerdo a Juanito.
Aquellas palabras de infame indecencia la anonadaron momentáneamente, y retorciéndose en su asiento con suprema expresión de dolor, gritó sin cuidarse de que la podían oír en el inmediato salón.
—¡Oh, Dios mío! Esto es demasiado, no se puede sufrir.
E inmediatamente experimentó una reacción propia de su carácter varonil y su desaliento doloroso trocóse en furor e indignación.
Consideraba como un rasgo de imbecilidad el llorar y desesperarse por la expresión infame de una mujerzuela corrompida. No, ella no lloraría; no daría gusto a aquel canalla que estaba en París, manifestando dolor por haber sido abandonada; lo que ella sentía era odio, inmensos deseos de destrucción; lo que ella deseaba era vengarse de tales infames, demostrarles que en nada la habían impresionado sus canallescas burlas.
Y manifestando estos pensamientos con entrecortadas palabras, iba de un extremo a otro del gabinete, gesticulando como una loca y moviendo sus crispadas manos en el vacío, como si buscara en él invisibles seres para estrangularlos.
Aquella cara de mármol que se erguía impasible sobre el cuello de la sotana, sonreía sin duda interiormente, y mientras tanto, con acento paternal, aprobaba cuanto decía la joven.
—No es muy buena la venganza, hija mía; la Iglesia la prohibe; pero hay ciertos momentos en la vida, en que conviene no recibir las ofensas con evangélica mansedumbre. Tú puedes vengarte, hija mía; debes demostrar a esos infames que de ti se han burlado, que no te impresionan gran cosa sus insultos y sus injurias. Debes negar con un acto de enérgica resolución ese amor del que se ha valido Zarzoso para ponerte en ridículo.
Y hablando así, el jesuíta señalaba con un gesto expresivo el inmediato salón.
María le comprendió inmediatamente. Sí, allí estaba la venganza, allí la satisfacción del amor propio herido.
Guardó apresuradamente aquel papel que había derrumbado con rapidez el aéreo palacio de sus ilusiones y, seguida del jesuíta, entró rápidamente en el salón.
Los tertulianos, después de tomar su chocolate, seguían agrupados en corrillos, conversando con animación, mientras la baronesa iba de unos a otros, procurando ocultar la inquietud de su curiosidad, excitada por aquella conferencia entre su sobrina y el jesuíta.
Apenas entró María en el salón, el elegante Ordóñez, como si presintiera lo que iba a ocurrir, fué inmediatamente al encuentro de ella, que aún mostraba en su rostro la anterior agitación.
—Señor Ordóñez—dijo María volviendo su vista a otra parte, como si temiera que en sus ojos pudiera leerse lo que pensaba—. He tenido el honor de que usted solicitara mi mano repetidas veces, atención que le agradezco mucho. Entonces, no podía responder; pero hoy, por circunstancias que no son del caso relatar, me considero libre y me complazco en decirle que acepto. Hable usted con mi tía, a quien considero como si fuese mi madre. Le advierto que por hoy no siento hacia usted más que un sencillo afecto amistoso; pero tal vez con el tiempo llegue a amarle si su conducta es como yo espero.
Ordóñez estaba asombrado más que por la resolución de María, por el modo como se expresaba. Nunca había creído él a aquella muñeca capaz de hablar con tanta serenidad y con un acento tan enérgico y decidido.
El joven se inclinó saludando profundamente, y mientras María se retiraba del salón, el elegante se dirigió a la baronesa para pedirla la mano de su sobrina, manifestando la conformidad de ésta, y añadiendo que en caso de aceptar su demanda, iría al día siguiente su hermano mayor el duque de Vegaverde, como jefe de la familia, a formular la petición oficialmente.
Mientras la baronesa consultaba con una rápida mirada al padre Tomás, los tertulianos se apercibieron de la significación de aquella escena; así es que cesaron todas las conversaciones y aguardaron silenciosamente la respuesta de doña Fernanda.
—Ya que la niña está conforme—dijo la baronesa—, por mí no hay inconveniente. Creo que usted, al abandonar su vida de soltero, será un marido virtuoso y cristiano que hará feliz a mi María.
Los tertulianos se manifestaron muy sorprendidos y contentos, por aquel inesperado suceso que venía a turbar la monotonía de la reunión.
Menudearon los plácemes, quiso llamarse a la niña para felicitarla; pero algunos, más considerados, se opusieron, teniendo en cuenta el rubor, propio del caso.
El marqués académico, que era, de todos los presentes, el que se creía con mayor competencia en asuntos de amor, charlaba por los codos, y parándose ante cada grupo, exclamaba con la satisfacción del que dice una gran cosa:
—¡Carape! Esto ha sido sorprendente; sí, señor, muy sorprendente. Lo mismo que en las comedias, donde al finalizar el acto se casan los que menos se imagina el espectador.
Mientras tanto, el héroe de la fiesta, o sea Ordóñez, había cogido al padre Tomás de un brazo, y llevándoselo junto a un balcón, le contemplaba admirado.
—¡Oh, reverendo padre!—le decía con acento respetuoso—; ahora estoy más convencido que nunca de que es usted un gran hombre que alcanza cuanto se propone. Me dijo usted que la propia María, a pesar de todos sus desdenes, vendría a buscarme, y así a sucedido. ¿De qué misterioso poder dispone usted, padre Tomás? Me parece que después de esto, ya puede usted hacerle la competencia al diablo, seguro de ganarle.
El jesuíta parecía muy halagado por estas últimas palabras, que le hacían sonreír con complacencia.
Mientras en la tertulia era todo agitación y gozo, María, encerrada en su cuarto, daba por fin rienda suelta al tropel de lágrimas que antes había contenido.
¡Adiós, muertas ilusiones! ¡Adiós, risueñas esperanzas de amor! Todo había acabado para ella, y ahora marchaba rectamente a un porvenir monótono y triste, unida a un hombre a quien no amaba y que casi le resultaba odioso.
Sentía ya arrepentimiento por su desesperada resolución de momentos antes; pero al convencerse de que todavía amaba a Juanito, volvía a surgir en ella la indignación y el deseo de venganza que pedía a voces el amor propio herido.
¿Por qué la había abandonado de un modo tan infame? No le amaría más, aunque para ello tuviese que batallar con aquel corazón débil, que se empeñaba en seguir considerando cariñosamente al que tanto la había ofendido.
Su amor propio y su altivez de raza, eran incompatibles con la injusta bondad y no la permitían desempeñar el papel de víctima resignada.
No se arrepentía de lo hecho; y si no hubiese encontrado a Ordóñez para casarse, hubiera ofrecido su mano al primero que pasara por la calle.
Aquel papel que tenía entre sus manos, aquella inscripción insultante de una meretriz impúdica, era suficiente para mantenerla en su furor y hacer que, impulsada por el odio, se limpiase las lágrimas como avergonzada de tal debilidad y se revolviera en su cuarto cual una leona herida, derribando al paso cuantos muebles encontraba.
Una respuesta del doctor Zarzoso
Apenas la mano de María fué pedida oficialmente por el duque de Vegaverde, aquel senador sesudo que consideraba con el mayor desprecio a su hermano el calavera, la baronesa y el novio, aconsejados por su irreemplazable oráculo el padre Tomás, comenzaron a arreglar todos los preparativos de la boda.
Doña Fernanda, no se sabe si por propia inspiración o por ajeno consejo, se mostraba muy radical en todos estos preparativos.
—Yo no soy partidaria de los noviazgos largos—decía continuamente a sus amigos—. Me gusta que lo que tenga que ser, sea pronto.
Y por esto la boda de María marchaba con gran rapidez a su desenlace.
El suceso era muy comentado en la alta sociedad, pues llamaba la atención, tanto la respetable fortuna de María como los antecedentes del novio, que no podían ser más públicos.
Ordóñez, tal vez porque envidiaban muchos su buena suerte, era objeto de numerosos e irónicos comentarios.
—Ese ya ha encontrado lo que quería—decían sus amigos en el Casino—. Una mujer millonaria y además beata y algo tonta, según aseguran los que la conocen. Es de esperar que antes de dos años, Ordóñez se haya comido la fortuna.
El padre Tomás había fijado la boda para dos semanas después del día en que María aceptó la declaración de Ordóñez, y como hombre poderoso en todos los asuntos concernientes a la Iglesia, se había encargado del arreglo de los documentos y demás formalidades necesarias para que el matrimonio canónico se efectuara en el plazo marcado.
María asistía como una sonámbula a todos aquellos preparativos de boda, que parecían destinados a otra mujer, según la impasibilidad con que los acogía.
Recibía, al lado de su tía, las visitas íntimas, acogiendo sus felicitaciones con estúpidas sonrisas; y experimentaba alegrías de niña mimada al ver los regalos con que la obsequiaban los numerosos amigos de la casa y las principales familias de la nobleza, unidas a los Baselgas con lazos de parentesco más o menos lejano.
Muchas veces, en aquella calma insensible en que parecía sumida, surgían relampagueos de odio que la hacían recordar su exacta situación. Era entonces cuando menos arrepentida se mostraba del matrimonio que iba a contraer, y experimentaba una alegría amarga y punzante, pensando que todo aquello le serviría para vengarse del hombre que tan injustamente la había despreciado.
Abrigaba la esperanza de que Zarzoso no era capaz de olvidarla repentinamente tan por completo y creía que el día en que tuviese noticia de su casamiento, el joven médico sentiría renacer su antigua pasión y experimentaría un remordimiento sin límites.
En esto cifraba María su venganza, y por ello cada vez que recibía un regalo de bodas o su futuro esposo le dirigía una galantería amorosa, pensaba con fruición en que si Zarzoso estuviera allí todo aquello sería para él un motivo de terrible desesperación.
Se aproximaba el día señalado para la boda, y la baronesa mostrábase muy complacida en arreglar las cosas con solemnidad. Quería que todo se hiciese en grande, como correspondía a la clase social de los novios, y además por su afición tradicional, odiaba las costumbres de la moderna aristocracia que efectúa los casamientos con sencillez casi ocultándose, como si se avergonzara de un acto tan solemne.
Ella quería que el matrimonio de su sobrina fuese bien público, a la luz del día, con aparato casi regio; y en esto la apoyaba Ordóñez a quien no le venía mal que moviese mucho ruido su boda con una millonaria, en aquella sociedad que, aunque le halagaba, le tenía por un estafador y un aventurero de mala ley.
El padre Tomás dispensaría a los novios el alto honor de darles su bendición. Al acto, que se verificaría en la capilla de la casa, acudiría lo más selecto de todo Madrid, y la misa sería amenizada por una gran orquesta y los principales cantantes del teatro Real. En fin, que la baronesa, ya que no había conseguido que su sobrina fuese monja, quería al menos que su casamiento metiese ruido en el gran mundo, y no reparaba en gastar miles de duros, aunque esto le atrajera el dictado de cursi.
Terminada la ceremonia, los novios saldrían de Madrid para efectuar el largo viaje que es de rúbrica y cuyo itinerario se discutió bastante; pues María no transigía con entrar en París, aunque sólo fuera de paso. A pesar del ansia de venganza que sentía y su vehemente deseo de mortificar a Zarzoso, estremecíase solamente al imaginar que podía encontrarse en los bulevares con el joven médico, yendo ella del brazo con Ordóñez.
La proximidad de su matrimonio no evitaba que pensase en su antiguo amor, y la víspera misma de la ceremonia fué cuando envió a París el papel que envolvía sus cabellos, con una carta sin firma, en la que daba cuenta de su casamiento, experimentando, al pensar lo que sufriría Zarzoso al recibirla, la amarga complacencia del desesperado que muere matando.
Cuando entregó la carta a doña Esperanza, que esta vez fué fiel y la puso en el correo, experimentó cierto vacío, como si con aquella prueba fatal que tanto excitaba su odio, desapareciera el vehemente deseo de venganza.
Mostrábase arrepentida de su violenta resolución que la empujaba a un matrimonio poco grato, y para hacer más doloroso su estado, la víspera misma de la boda, doña Fernanda sufrió un accidente, que puso en conmoción toda la casa.
No se supo si fué a consecuencia de la agitación producida por los preparativos de la boda o por el berrinche que la causaron las murmuraciones de ciertas amigas suyas que la criticaban por lo ostentoso de la boda, tachándola de cursi y de persona de mal gusto; pero lo cierto resultó que en aquella mañana doña Fernanda tuvo un ataque de nervios, asustando a toda la servidumbre pues desde la muerte de su hermano el padre Ricardo, no la habían visto en un estado tan alarmante.
Fueron a buscar en seguida al viejo doctor Zarzoso, y como si su presencia ejerciera cierto influjo sobre el excitado ánimo de la baronesa, ésta se calmó apenas el doctor estuvo algunos minutos a su lado.
María experimentaba gran complacencia al ver en su casa, y en la víspera de la boda, al tío del hombre odiado, v se mostraba amable en extremo, enseñándole sus regalos de boda, y abrumándole a fuerza de atenciones, con el loco intento de mortificarle como si el pobre señor hubiese alguna vez tenido noticias de que Juanito era el dueño de aquella beldad.
El doctor, como un oso domesticado a medias, refunfuñando y visiblemente molestado, se dejaba llevar por la joven, no pudiendo comprender el motivo de tanta amabilidad. Siempre le había llamado la atención la inexplicable benevolencia de aquella joven sonriente, a la que él, por otra parte, consideraba con alguna simpatía, pues en su concepto era la única sangre algo pura que había en la familia.
Miraba con poca atención todos los valiosos objetos que le enseñaba la joven y que para él eran chucherías sin importancia, dijes propios del afeminamiento que existía en la sociedad; pero, en cambio, no quitaba sus ojos del novio, de aquel Ordóñez, al que miraba con la misma atención que el naturalista contempla a un bicho raro.
¡Vaya un tipo el de aquel elegante, enjuto, extenuado, y que con gestos de soberano desdén ocultaba el aire de cansancio de la vida que se notaba en su rostro! El doctor admiraba a este representante de la degeneración aristocrática que era un tipo acabado de esa degradación hereditaria de las altas familias, que tiene su principio en la glotonería y en la lujuria y su fin en el raquitismo y la imbecilidad.
No pasaban inadvertidas para el doctor las señales exteriores que en aquel mozo había dejado su anterior vida de crápula, y se fijaba con una insistencia que no pasaba inadvertida para Ordóñez en las manchas de su rostro, que delataban un emponzoñamiento de la sangre por la lepra del vicio.
La mirada del viejo Zarzoso iba desde Ordóñez a aquella joven robusta, fresca y alegre, a la que quería por no pertenecer físicamente a la raza aristocrática y degenerada que tales censuras le merecía; y al pensar que iban a unirse en íntimo contacto dos organismos tan distintos, sintió tentaciones de protestar en nombre de la salud y de la Naturaleza, amenazando, en caso contrario, con un contagio terrible que desharía rápidamente la lozanía y el vigor de una joven tan sana, fuerte y hermosa.
Pero el doctor se abstuvo de hablar en presencia de toda aquella gente aristocrática, que podía considerarse aludida por sus apreciaciones, y se despidió de todos, dando las gracias a María por su amabilidad y a la baronesa por su invitación a que asistiera a la fiesta del día siguiente.
Doña Fernanda, en vista de la negativa del doctor y de que ella no se sentía aún muy segura de sus nervios, le arrancó la promesa de que al menos al día siguiente iría a visitarla después que hubiese terminado la ceremonia.
Cuando el viejo Zarzoso salió a la calle iba refunfuñando:
—Ese casamiento es un asesinato que se lleva a cabo en presencia de la sociedad entera y sin que ninguna ley lo castigue. Ni al mismo diablo se le ocurre casar una muchacha sana y robusta con un hombre que en las venas debe tener pus en vez de sangre. ¡Bueno está el tal mocito! De seguro que tiene la tuberculosis y no tardará en contagiar al organismo puro de su mujer. ¡Buenos hijos producirá el tal matrimonio! Las leyes de hoy son una farsa, pues sólo tratan de cosas que únicamente debían ser de la competencia de los médicos alienistas, y en cambio no se preocupan del porvenir de la humanidad. ¡Ni una sola disposición para fomentar el vigor y la salud de las generaciones venideras! Si estos Gobiernos tuvieran sentido común, ordenarían el examen médico antes de todo matrimonio; así se evitarían muchas desgracias y podríamos librarnos de que antes de un par de siglos la humanidad sea un vasto hospital y un gigantesco manicomio.
Al día siguiente verificóse el acto del que tanto se hablaba en la alta sociedad.
María y Ordóñez se casaron con todas las solemnidades deseadas por doña Fernanda, y después de despedirse de aquel público brillante y privilegiado que había asistido a la ceremonia, salieron para el extranjero.
La baronesa se despidió de ellos en el mismo andén de la estación, y cuando volvió a su casa, recibió al poco rato la visita del doctor Zarzoso.
—¡Ay, querido doctor!—le dijo la baronesa—. ¡Qué sola me encuentro desde que ha partido la niña! Parece como que la casa está deshabitada. Y sin embargo, estoy contenta, sí, señor, muy contenta. La ceremonia del matrimonio ha sido una fiesta solemnísima, como en muchos años no se había visto en Madrid. Además, María será muy feliz, tendrá un esposo modelo.
Debió traslucirse en el rostro del doctor el mal efecto que le causaban estas palabras, por cuanto la baronesa se apresuró a añadir:
—¿No piensa usted lo mismo que yo? ¿Cree usted que este matrimonio resultará desgraciado? Vamos a ver, hable usted con entera franqueza. ¿Qué opina usted del casamiento de mi sobrina?
El doctor saludó y dijo con su rudeza que no admitía réplica:
—Señora, opino que ese casamiento ha sido un crimen.
La clínica de los niños.
Todas las mañanas, a las once, el portero de aquella gran casa de la Carrera de San Jerónimo experimentaba una sorda desesperación que se conocía en su rostro, al ver subir por la escalera de deslumbrante mármol, adornada en el centro por una ancha faja de fieltro rojo sujeta con doradas varillas, a toda una procesión de gente pobre, sucia y desharrapada, en su mayoría mujeres de los barrios bajos, llevando al brazo o cogidos de a mano una turba de chiquillos voceadores y mugrientos, que al mismo tiempo que ensuciaban los brillantes peldaños, promovían al subir, temerosos y azorados, una verdadera tempestad de protestas, lloros y aullidos.
Era la hora en que se abría la Clínica gratuíta para enfermedades de los niños en el segundo piso, donde vivían, instalados con gran lujo, el viejo doctor Zarzoso, catedrático jubilado de la Escuela de San Carlos y que ya no quería visitar, y su sobrino don Juan Zarzoso, médico de gran fama, a pesar de su juventud, tanto por numerosas curas casi milagrosas que había realizado, como por haber permanecido cinco años en París estudiando la especialidad de enfermedades infantiles, circunstancia que no era la que menos impresión causaba en la generalidad del vulgo, que mira con cierto respeto supersticioso la ciencia que procede del extranjero.
El joven doctor era muy apreciado entre las clases elevadas de Madrid; pero este afecto no tenía comparación con la popularidad que gozaba entre la gente humilde, a causa de aquella consulta gratuíta que abría todas las mañanas en su propia casa, y en la cual no sólo recetaba, sino que muchas veces, cuando se hallaba en presencia de la verdadera miseria, proporcionaba a los enfermos medios de subsistencia y de higiene.
Aquella sucia oleada de pobreza que todos los días invadía la hermosa escalera produciendo sordo rumor, malhumoraba al rígido portero y a los inquilinos de las otras habitaciones. Hasta el mismo doctor Zarzoso, el viejo, encontraba que iba haciéndose abusiva aquella clientela, que aumentaba rápidamente; pero en el fondo agradábanle mucho la delicadeza y paciencia de su sobrino al socorrer a la humanidad doliente. Complacíase en reconocer que Juanito no era rudo y atrabiliario como él, que según decían en el hospital, siempre había hecho el bien a puñetazos.
El joven Zarzoso tenía una popularidad tan grande, que de haberse presentado alguna vez en los barrios bajos solicitando algo de sus clientes, es indudable que todas las madres le hubiesen llevado en triunfo, dejándose matar por él.
Su nombre corría de boca en boca por los barrios obreros, y no caía enfermo un pequeñuelo, sin que faltase al momento la amiga oficiosa que se encargase de decir a la desconsolada madre que aquello no sería nada, pues bastaba que al día siguiente fuese con el pedazo de sus entrañas a casa del médico joven, como le llamaban por antonomasia; un señor mu amable, mu fino y mu cabayero, que no sólo se abstenía de sacarles pesetas a los pobres, sino que si les faltaba algo para poner el puchero, se rascaba el bolsillo en obsequio del pobre enfermito.
La fama de aquel bienhechor corría de un extremo a otro de Madrid, y las horas de consulta gratuíta eran muchas veces insuficientes para la inmensa concurrencia de madres y padres, con sus correspondientes pequeñuelos, que no encontrando sitio en las antesalas ni aun para permanecer en pie, acampaban en la escalera y tomaban asiento en los peldaños de mármol, con gran desesperación del portero, que veía aumentarse con esto sus tareas de limpieza.
A la gratitud vehemente y conmovedora de aquella clientela miserable, uníase cierta satisfacción de amor propio halagado, al saber que el mismo médico que curaba gratis a la gente pobre, era muy apreciado entre las clases acaudaladas, a las cuales hacía pagar las visitas con bastante esplendidez.
Esto contribuía a aumentar su popularidad entre los miserables.
—Es un grande hombre—decían algunos de los filósofos con gorra de seda y blusa blanca de los barrios bajos—. Ese cabayero sabría arreglar perfectamente la cuestión social. Les saca a los ricos cuanto puede para dárnoslo a los probes.
Hasta las once de la mañana el portero tenía orden de no permitir la entrada a las mujeres y niños, que iban deteniéndose en la acera y entablando conversaciones sobre las enfermedades que les obligaban a ir en busca del bondadoso médico; pero apenas sonaba dicha hora, el rebaño de la miseria asaltaba la escalera, anunciando su presencia con un confuso pataleo, y pugnando todas las madres por llegar las primeras y coger buen número, entraban en los lujosos salones de espera, donde los criados iban estableciendo el turno entre aquella pobre gente, que por su escasa educación provocaba a cada instante ruidosos altercados.
Zarzoso, con algunos ayudantes jóvenes como él, y que le admiraban cual a maestro, ocupaba un gabinete por el que iban desfilando todos los niños, con el acompañamiento de sus familias, las cuales contestaban a coro a todas las preguntas del doctor, y muchas veces se enzarzaban en grotesca discusión antes de dar una respuesta.
Necesitábase toda la paciencia del joven doctor y su sonriente calma para sufrir diariamente aquella consulta de algunas horas que fatigaba a sus ayudantes.
Las madres, al hablar al doctor, lloriqueaban como si vieran ya a sus hijuelos camino del cementerio; los niños, temerosos y asustados al fijarse en los aparatos y objetos científicos que estaban en el gabinete, aullaban apenas el doctor les ponía la mano encima, como si temiesen que cada uno de sus dedos fuera a convertirse en un cuchillete que practicara en su cuerpo las más dolorosas operaciones; y fuera del local de la consulta en aquellos dos vastos salones de espera, sonaba un murmullo de gigantesca colmena, producido por la impaciencia de la gente que deseaba entrar.
Algunas veces el viejo doctor Zarzoso salía de sus habitaciones y se encaminaba al gabinete de consultas, pasando por entre aquella multitud a cuyos saludos contestaba refunfuñando y repartiendo algunos tirones de orejas entre los chicuelos, que jugueteaban con la misma confianza que si estuvieran en la Ronda o se escondían tras los muebles.
A pesar de que le satisfacía el inmenso y conmovedor servicio que prestaba su sobrino, el viejo doctor refunfuñaba por costumbre.
—Esto es intolerable—le decía a Juan—. Has convertido nuestra casa en una prolongación de la calle. ¡Vaya una confianza la de esa gente que hace aquí lo mismo que si estuviera en su casa! Yo no critico el que cures a toda esa gente; lo que si encuentro mal es que tengas tus habitaciones particulares tan mal arregladas, y, en cambio, te hayas gastado tantos miles de pesetas en amueblar esos salones que solo sirven para que esperen en ellos las gentes más piojosas de Madrid. Ya que tienes ese capricho, al menos procura rociar con ácido fénico todos los muebles. Los criados dicen que, después que se va esa gente, necesitan temer abiertos los balcones más de dos horas para que se aireen las habitaciones, y aun así, todavía queda olor. ¡Vaya una gente curiosa! Hay ahí una caterva de chicuelos tiñosos que se restregan la cabeza contra el respaldo de los sillones, y el otro día agarré a un pillete en el acto de limpiarse los mocos con una cortina de terciopelo. ¡Flojo fué el cachete que se llevó!
Y así seguía el viejo enumerando todos los abusos de aquella gente, sin que en el fondo los sintiera gran cosa, pues únicamente le servían para refunfuñar y desahogar su rudo carácter, que todo lo encontraba mal.
El joven Zarzoso limitábase a sonreír en contestación a todas las quejas que con agrio acento formulaba su tío.
—Hay que dejar a los pobres—decía a sus ayudantes—que gocen de algunas comodidades, aunque sólo sea por unas cuantas horas. Es criminal y egoísta el reservarse para uno solo las ventajas que le produce su posición social.
Y con cierta coquetería de bienhechor satisfecho de sus actos, atendía al embellecimiento de aquellos salones, por los que desfilaba todo el Madrid miserable, sin fijarse en que este capricho le costaba mucho dinero.
Las respetuosas indicaciones de sus criados merecían siempre idéntica contestación.
—Señor, la alfombra del salón número uno está ya muy ajada. La compró el señor este mismo año y, sin embargo, está quemada y rota.
—Avisa al tapicero y que ponga otra.
—Si me lo permite el señor, le indicaré que hay unas alfombras de fieltro más baratas y más fuertes. Así me lo ha dicho el tapicero.
—Haz lo que te digo, y que la alfombra sea de igual clase que la rota.
Y a este tenor eran todas las conversaciones entre Zarzoso y sus criados. La seda de los sillones habían de cambiarla cada tres meses, a causa de los desahogos naturales de los niños y del pringue que en ella dejaban las faldas de las madres; y no todo era suciedad de la miseria, pues también el irritante abuso y la costumbre del delito pasaban por allí dejando sus huellas, sin tener en cuenta la misión sagrada y santa que en aquella casa se cumplía.
Las flores de las doradas jardineras, las estatuillas puestas encima de las chimeneas y los bibelots que adornaban los rincones, eran hurtados diestramente, a pesar de la vigilancia de la servidumbre.
Había entre aquella gente desharrapada muchos seres que, por costumbre o por manía, sentían removerse en su interior el instinto del robo a la vista de tales preciosidades; y, a pesar de que esto era una confirmación práctica de las teorías que sustentaba el viejo doctor Zarzoso, éste juraba como un condenado cada vez que desaparecía un objeto, y afirmaba que cualquier día iba a ponerle una carta al gobernador pidiendo que considerara aquellos salones como vía pública y estableciera en ellos un retén de Policía.
La benévola calma del joven doctor era inalterable, y en vez de ofenderse por unos robos que tanta ingratitud denotaban, aún se esforzaba en excusar a los autores, fundándose en su escasa educación, en el ambiente en que vivían, etc.
—Señor, los libros y los álbumes artísticos que puso usted en los veladores de los salones han desaparecido en su mayor parte, y los que quedan están faltos de hojas y les han arrancado las mejores láminas.
—Está bien—contestaba sonriendo—; me gusta la noticia. Eso demuestra que esa pobre gente siente el afán de ilustrarse, y para aprender a salir de la ignorancia apela hasta al robo. Mañana pondremos más libros.
Y de este modo aquel joven bienhechor que se esforzaba en servir a sus semejantes sin hacer ostentación de su virtud y sin fijarse casi en sus actos, seguía acogiendo pacientemente, todos los días, a aquella turba de desgraciados, atento únicamente a hacer bien y sin fijarse en los desmanes que pudieran cometer en su propia casa.
Era rico; los niños nacidos en elegantes alcobas y criados entre los esplendores del lujo, se encargaban de proporcionarle con sus dolencias hereditarias, cuanto dinero necesitaba para sus filantrópicos despilfarros, y bien podía el darse el gusto de derrochar miles de duros auxiliando a la clase obrera y desheredada, siendo el protector de aquellos otros niños que, no solo carecían de comodidades, sino que muchas veces su enfermedad procedía de la falta de nutrición.
Su clientela pobre y el estudio de los últimos adelantos científicos constituían sus únicos placeres, y, a pesar de la riqueza y el lujo que le rodeaban, hacia una vida casi austera que alarmaba a su tío, a pesar de que este, entregado de lleno a la ciencia, no había gustado gran cosa de los placeres de la vida.
El viejo doctor tenía a veces ideas muy originales, según afirmaba su sobrino. Cada vez que se enfurecía con los desacatos de aquella clientela pobre, terminaba sus recriminaciones siempre con la misma pregunta:
—Oye, Juan: ¿por qué no te casas? la presencia de una mujer aquí pondría orden y haría que acabasen todos esos abusos que me irritan.
—Y usted, ¿por qué no se ha casado, tío?—decía el joven, eludiendo la respuesta.
—Porque nunca he tenido tiempo para pensar en eso y porque no había a mi lado una persona que me lo recordase. Pero tú que me tienes a mí, debes seguir mi consejo, y si te decides a casarte, yo me encargo de buscar una mujer, que a más de las condiciones de su sexo, tenga la salud necesaria y un gran equilibrio orgánico, para que vuestros hijos no sean micos, como la mayor parte de los productos de la generación actual. Vamos, sobrino, decídete; me gustaría eso de tener nietos sin haber sido padre.
Pero el joven no se dejaba convencer por las palabras de su tío, a las que respondía siempre con una enigmática sonrisa.
El ya estaba casado. Había contraído matrimonio con toda la pobreza de Madrid, y le sería fiel mientras viviese.
Esta resolución le resultaba muy extraña al tío, quien llegó a creer en ciertos momentos que su sobrino tenía amores ocultos; alguna querida a quien visitaba en secreto; pero no tardó en convencerse de la falsedad de tales suposiciones.
La ciencia y el bien de sus semejantes eran las únicas pasiones del joven doctor.
Una mañana en que caía uno de esos terribles aguaceros que convierten las calles en arroyos y dispersan rápidamente a los transeúntes que se guarecen en los portales temiendo por la integridad de sus paraguas, Zarzoso abrió su Clínica, como de costumbre, a las once.
Era poca la gente que esperaba, en proporción a la de otros días, pues sólo en uno de los salones se agrupaban algunas mujeres con sus niños.
La lluvia había acobardado, indudablemente, a muchos de los que asistían diariamente a la Clínica.
Fueron desfilando por la puerta del gabinete aquellos grupos de desgraciados, dejando sobre las ricas alfombras sucias manchas con sus embarrados pies, y cuando ya no quedaban esperando más que dos o tres familias, entró apresuradamente en el primer salón de espera un hombre moreno, fornido y con patillas a la inglesa, que vestía una lujosa librea.
Preguntó apresuradamente por el doctor a uno de los criados, que le trataba con gran atención, ateniéndose a que aquel servidor, por su traje y por sus maneras, debía pertenecer a una gran casa.
Quería ver al doctor inmediatamente, y cuando el criado de éste le dijo que su señor no estaría libre hasta que terminase la consulta, el recién llegado manifestó gran alarma.
—Es un caso de urgencia—decía en voz alta, sin fijarse en la curiosidad con que le oían las gentes que aún estaban en el salón de espera—. El señorito se muere y la señora condesa espera al doctor como si esperase a Dios. Vaya, amigo—continuó dirigiéndose al criado—; haga, por Dios, el favor de decirle al señor Zarzoso que me deje entrar en su gabinete, para rogarle que venga en seguida.
El criado entró en la habitación donde estaba su señor y momentos después volvió a salir, dejando franca la puerta al recién llegado.
Este, cuando se halló en presencia de Zarzoso y sus ayudantes, le rogó, con entrecortadas frases, que le siguiera sin pérdida de tiempo.
—Tengo abajo el carruaje, señor doctor. Venga usted cuanto antes, pues la señora condesa está muy asustada en vista de la enfermedad de su hijo.
Zarzoso estaba muy acostumbrado a aquella clase de entradas rápidas e inesperadas, en las cuales se pintaba la zozobra y la alarma, y por esto preguntó con el tono frío e indiferente del que cumple un acto de su profesión:
—¿Dónde vive la señora de usted?
—En el paseo de la Castellana. Mi señora es la condesa de Baselga.
Zarzoso, a pesar de su carácter frío e impasible, y del gran dominio que tenía sobre sus nervios, no pudo evitar un instintivo movimiento que aquel criado tomó por una negativa.
—¡Qué! ¿No quiere el señor venir?
Zarzoso parecía dudar y, por fin, contestó:
—Iré después, cuando termine la consulta.
—¡Por Dios!, señor doctor. Ese retardo sería fatal; el señorito está muy enfermo y su madre, la condesa, es capaz de morirse de desesperación si usted tarda en presentarse.
—¿Es el hijo de la condesa el enfermo?
—Sí, señor doctor; su hijo, su hijo único; un niño que siempre está enfermo. La señora condesa tiene en usted gran confianza y me ha encargado que no volviera sin que usted viniese conmigo. El señor doctor comprenderá que cuando la condesa se decide a llamarle el caso debe ser muy urgente.
A Zarzoso le pareció que el criado decía estas últimas palabras con cierta intención, y hasta creyó ver en sus ojos una expresión maliciosa que subrayaba lo anteriormente dicho.
¿Llamarle a él María? ¿Pedirle que fuese a su casa para que salvase a su hijo; a aquel fruto de una unión que tanto le atormentaba? ¡Qué cosas tan extrañas ofrece la vida!
Aquella frialdad de carácter, aquel tenaz empeño de olvidar el pasado, aquella vida ascética que había caído como una losa sobre sus recuerdos, permitiéndole vivir tranquilo durante cinco años, todo se desvaneció rápidamente, y los antiguos sentimientos volvieron a reaparecer.
Zarzoso creyó sentir sobre su rostro la caricia del pasado y que un ambiente de nueva juventud le rodeaba, y hasta se creyó igual, momentáneamente, a aquellos tiempos en que, todavía estudiante, iba a la calle de Atocha a esperar una ocasión favorable para ver un instante a María asomada tras los vidrios de un balcón.
—Vamos allá—fué todo lo que dijo al criado; y pidiendo a uno de su servidumbre el sombrero y el gabán, salió por entre aquella clientela que miraba hostilmente al hombretón que había venido a arrebatarles su médico.
Los ayudantes de Zarzoso quedaron encargados de la clínica, como era costumbre cuando éste tenía que ausentarse.
Frente a la puerta de la casa, estaba parada una elegante berlina con soberbio tronco, cuyos cocheros aguantaban, impávidos e inmóviles, el diluvio que les caía encima.
El médico y el criado atravesaron rápidamente la acera bajo aquel torbellino de agua, y Zarzoso tomó asiento en el interior de la berlina, mientras su acompañante gritaba: “¡A casa!”, y se colocaba después frente al doctor.
El carruaje emprendió una desesperada carrera por las calles casi solitarias, arrastrado por aquel par de fogosas bestias, a quienes cegaba la lluvia que el viento empujaba hacia sus ojos.
En el interior de la berlina, el criado, con su galoneada gorra en la mano, pues no quería cubrirse en presencia del doctor, miraba a éste con sonriente fijeza.
Su voz vino a sacar de pronto al doctor de las reflexiones en que parecía sumido, mientras miraba distraídamente las gotas de lluvia que se deslizaban por los vidrios de las portezuelas.
—Creo, señor doctor, que usted no me ha conocido.
Zarzoso le miró por algunos momentos, y después hizo un gesto negativo.
—Sin embargo—continuó el criado—, hace ya mucho tiempo que nos conocemos, sólo que este traje que ahora visto y los modales propios de la profesión, desfiguran mucho al hombre. Míreme usted bien. ¿De veras que no me conoce?
Zarzoso volvió a hacer otro ademán negativo, y entonces el criado dijo alegremente y con expresión de confianza:
—Pues bien, don Juan; yo soy Pedro Martínez, el antiguo asistente de don Esteban Alvarez, aquel Perico que usted conoció allá, en París, en la calle del Sena.
¡La familia está completa!
Aquella mañana era de sorpresas para el doctor Zarzoso. Le llamaba la mujer a quien tanto había amado, y después reconocía a un antiguo amigo en el criado que había ido a avisarle.
No le cupo duda alguna al joven doctor de que aquel hombre era el antiguo y fiel compañero de don Esteban Alvarez. Era verdad que la librea le desfiguraba mucho, pero, a pesar de esto, su rostro, aunque algo modificado por el tiempo, tenía aún aquellas facciones rudas y enérgicas que, según el mismo interesado, eran el distintivo de todos los brutos que habían tenido la honra de nacer en la parroquia de San Pablo, de Zaragoza.
Zarzoso había perdido de vista al fiel Perico poco después de la muerte de su señor. Sin despedirse de otra persona que de Agramunt, desapareció de París, sin decir adónde iba, y ahora se lo encontraba Zarzoso convertido en criado de una gran casa y siendo, sin duda, el servidor de confianza de María.
El joven doctor estrechó la mano que le tendía su antiguo y rudo amigo, el cual, comprendiendo que Zarzoso deseaba conocer la causa de aquel cambio, habló así:
—Apenas me vi solo en París, me propuse cumplir, sin pérdida de tiempo, el ruego que mi difunto señor, el buen don Esteban, me había hecho poco antes de su muerte. Prometí yo pasar el resto de mi vida al lado de su hija doña María, velando por ella y dispuesto a toda clase de sacrificios si se encontraba en un peligro, y pocos meses después de la muerte de mi señor me vine a Madrid con la intención de cumplir lo prometido. La condesa de Baselga había vuelto ya de su viaje de novios, y su marido, que es un antiguo calavera, y que aquí entre los dos lo considero como un pillete, capaz, si lo dejaran, de comerse en cuatro días la fortuna de su mujer, se estaba ocupando entonces en montar su casa al estilo más moderno y elegante. El palacio de la calle de Atocha, con ser hermosísimo y estar dispuesto con las mayores comodidades, no le parecía bien al señor, por resultar, según él decía, anticuado y sombrío, y no paró hasta convencer a su esposa y a la tía, de que dicha finca debía venderse, comprando con el producto de esta venta un magnifico hotel con jardín en el paseo de la Castellana.
Así se hizo, y al mismo tiempo que mudaron de domicilio, reemplazaron la servidumbre; y todos aquellos criados de la baronesa, que tenían aire de mandaderos de monjas, fueron despedidos y reemplazados por nuevos domésticos.
Entonces entré yo en la casa sin encontrar obstáculo alguno, pues bastó presentar mis certificados acreditando que había servido mucho tiempo en París y demostrar que conocía con alguna perfección el francés, para que inmediatamente me admitiesen, pues la gente aristocrática, con su habitual extravagancia, prefiere siempre los criados extranjeros a los del país. Hace ya mucho tiempo que estoy en la casa, y todo va en ella con bastante regularidad. La señora, a pesar de que ignora la sagrada misión que me he impuesto de velar por ella, me trata con gran amabilidad, y soy, de todos los criados, el que mejor merece su confianza. Parece que lea en mis ojos el interés que me inspira. Yo soy el hombre a quien ella acude en todos sus momentos de tribulación, y aunque nunca olvida su rango y me habla siempre con cierta altivez natural, no por eso ha dejado, en algunas ocasiones, de escapársele ciertas palabras que demuestran su situación y el poco afecto que existe entre ella y su esposo.
—¿Cuál es la conducta de Ordóñez?—preguntó Zarzoso con marcado interés.
—El señor sigue siendo tan calavera como antes de su matrimonio. En los primeros meses se contuvo y mostraba cierto empeño en agradar a su esposa; pero desde que tuvieron el hijo y la señora estuvo muy enferma, volvió a sus antiguas costumbres y creo que desde entonces se ocupa en derrochar las rentas de la colosal fortuna de su mujer. Como sus calaveradas en Madrid son inmediatamente del dominio público y hacen que, tanto la baronesa como su inseparable consejero, el padre Tomás, le citen a capítulo y le endilguen severas reflexiones, él ha encontrado ahora el medio de ponerse a salvo de tales censuras, emprendiendo continuos viajes, con excusa de su afición a las carreras de caballos ahora está en Londres por un asunto de sport, y como también la baronesa se halla ausente por haber ido a ciertos famosos ejercicios en un convento que los jesuítas tienen en el Norte, de aquí que la señora, al verse sola en casa y con el niño enfermo de tanta gravedad, haya perdido la cabeza hasta el punto de llamarle a usted. Crea, señor doctor, que para la condesa supone un inmenso sacrificio eso de llamarle a usted a su casa. Se conoce que le quiere a usted muy mal. Como yo sabía sus antiguas relaciones, varias veces en la conversación he procurado sacar a plaza el nombre de usted, con la idea de ver que efecto le producía saber la fama y la justa popularidad que usted goza en Madrid por sus beneficios; pero siempre ha puesto mal gesto, y con acento enojado ha procurado desviar la conversación.
A Zarzoso producíale un efecto fatal el saber que María le odiaba, guardándole aún rencor por aquella traidora caída que ocultos enemigos le habían hecho sufrir en París, y mientras él reflexionaba sobre sus antiguos y desgraciados amores, el sencillo Pedro añadió:
—Y, sin embargo, la condesa hubiese sido muy feliz casándose con usted, que de seguro no la haría sufrir como el granuja de su marido. Pero todas las mujeres son ciegas cuando se trata de su porvenir, y más aún las pertenecientes a la familia Baselga, gente altiva y orgullos, que por escrúpulos de nacimiento, abandonan siempre a los hombres que las quieren, para casarse después con verdaderos perdidos.
La veloz berlina, pasando como un rayo la calle de Alcalá, había entrado en el paseo de la Castellana, y atravesando una magnífica verja con remates dorados, rodó por la enarenada avenida, hasta detenerse bajo una gran marquesina de cristales, en la que caía la lluvia con incesante murmullo.
El doctor y el criado saltaron a tierra y entraron en un elegante hotel construído con arreglo al arte francés del pasado siglo, sin ninguna originalidad y con esa monotonía de los edificios de moda, que parecen producto de una arquitectura de pacotilla.
En el primer piso Zarzoso se encontró frente a frente con María.
Esperaba el doctor que aquel reconocimiento tras cinco años de ausencia, iba a ser terrible y que engañó por completo.
Después de su regreso de París, Zarzoso, para conservar su tranquilidad estoica había procurado evitar un encuentro con María, y por esto huyo de todos aquellos puntos donde asistía el mundo elegante.
Creía el doctor que aquel encuentro con su antigua novia, en circunstancias tan especiales, le produciría una impresión profunda que vendría a reavivar el ya muerto amor; pero la entrevista sólo despertó en él una viva curiosidad, no exenta de lástima.
María estaba desconocida. El dolor y la zozobra que le causaba el estado de su hijo, producía algún desorden en su rostro; pero, además de esto, Zarzoso notó en ella algo que forzosamente debía llamar la atención del golpe de vista de un buen médico.
Había perdido la joven aquel aspecto de salud y frescura que tanto la hermoseaba antes. Aún era bella, y sus ojos, que parecían haberse agrandado, brillaban con mayor fuego; pero, en cambio, había adelgazado, perdiendo la vigorosa robustez que tan atractiva la hacía antes; su piel, que había adquirido un color densamente pálido, caía desmayada sobre el hueso, marcando rudamente todas las sinuosidades del cráneo, y la nariz, muy afilada, destacábase mucho sobre su rostro.
Zarzoso, al encontrarla tan cambiada, no pensó en su antigua pasión. Su carácter de médico se sobrepuso al amor, y lo único que se le ocurrió pensar al verla, fué que María estaba muy enferma, y que él tenía el deber de combatir aquella dolencia, aún desconocida, que indudablemente se ocultaba en el interior de la joven y que poco a poco iba minando su organismo.
Fué realmente frío el encuentro de los dos antiguos novios.
María, por su parte, preocupada por el estado de su hijo, sólo tuvo para él una mirada de curiosidad. Le vió casi igual al último día en que entre suspiros y lágrimas se había despedido de él en el Retiro; los años transcurridos habían aumentado su aspecto de hombre grave y estudioso, y María, al verle así, dudó un momento de que aquel joven de aspecto sesudo y frío hubiese sido en París un calvera sin conciencia, que se entregaba a todas las locuras de Crápula.
Hubo un instante en que, contemplando a aquel hombre que había sido dueño de su corazón, el recuerdo de la antigua dicha surgió en ella con todos sus risueños atractivos; pero inmediatamente sobrevino en su memoria la burla que de ella habían hecho en París y el pensamiento de que su hijo estaba a pocos pasos de allí, delirando con la fiebre, y esto fué suficiente para que se repusiera, y con marcada frialdad, como si se tratara de un extraño recién llegado, dijera a Zarzoso:
—Pase usted adelante, doctor. Mi hijo está muy enfermo, y toda mi esperanza la pongo en usted, que tanta fama tiene.
Zarzoso encontró al hijo de Ordóñez y de su antigua novia agitándose en su camita, víctima de una fiebre espantosa y balbuceando con la incoherencia propia del delirio.
A la vista de aquel pobre niño que tanto sufría, Zarzoso olvidó su anterior preocupación, que le hacía mirar con odio al hijo de Ordóñez, y no pensó más que en ser médico y cumplir su santa misión.
En cuanto a la pobre madre, todo lo olvidó: su antigua pasión, la presencia de aquel médico a quien tanto había amado, y los comentarios maliciosos que la visita podía suscitar en las personas enteradas del pasado. Comenzó a llorar silenciosamente, y pugnando por ahogar sus sollozos, como si pudiera oírla aquel pobre niño enloquecido por la fiebre, y olvidada de todo, con esa suprema desesperación de la madre, capaz de las mayores locuras cuando ve próximo a perecer el pedazo de sus entrañas, sin darse cuenta exacta de lo que hacía, puso su mano en un hombro de Zarzoso, y con el mismo misterio que cuando le hablaba de amor, murmuró junto a su oído:
—¡Por Dios, Juan, sálvale! Tú sabes mucho, tú lo puedes todo; se cuentan de ti cosas milagrosas. Olvídate del pasado y piensa únicamente en mi hijo; piensa en mí, que moriré de pena si mi hijo llega a perecer.
Y poco después añadió, como si hubiese leído en el pensamiento del doctor:
—Olvida quién es su padre. Piensa, únicamente en que yo soy su madre y quiero que viva. ¿Lo oyes bien, Juan? Quiero que viva; soy yo quien te lo ordeno.
Zarzoso estaba habituado a los lamentos de las madres y a sus accesos de desesperación, así es que, a pesar del tuteamiento de María y de sus súplicas ardientes, en aquel momento supremo no perdió la serenidad, y procedió inmediatamente al examen del enfermito.
No necesitó hacer numerosas preguntas a la madre ni mirar mucho tiempo al hijo para convencerse de la clase de enfermedad de éste.
La hinchazón desmesurada de aquella cabeza que asomaba entre las sábanas, la terrible fiebre que consumía al raquítico cuerpecillo y un sello especial en aquellas facciones infantiles, le reveló inmediatamente la existencia de una meningitis aguda, que había de combatir inmediatamente, pues la inflamación de las envolturas del cerebro amenazaban con un desenlace mortal.
Aquel descubrimiento sirvió a Zarzoso para ir encadenando una serie de observaciones hasta llegar a una conclusión fatal.
Miró a la madre, que ya al entrar le había parecido muy enferma, aunque se mantenía firme por un vigor nervioso; y haciendo un esfuerzo de imaginación, recordó el tipo físico de Ordóñez, a quien había visto varias veces en la calle: ésto, unido al conocimiento de su vida de depravado, vino a convencerle de que la terrible tuberculosis se había apoderado de la familia.
El placer desordenado, los brutales excesos y la lepra del vicio, habían hecho nacer el terrible germen en el organismo del padre, donde, por un capricho de la Naturaleza, tenía un carácter benigno, que prometía largos años de lento desarrollo. Valiéndose del beso de amor, la tuberculosis habíase trasmitido a la madre, donde se desarrollaba con mayor rapidez, como en un campo virgen, dispuesto a acoger todos los cultivos y a desarrollarlos con inmensa fuerza, y de esta unión de seres emponzoñados por la enfermedad, había nacido aquel pobre niño, organismo contagiado en el mismo vientre de su madre y que venía al mundo con el único destino de luchar algunos años contra una dolencia que, al fin, había de acabar con él.
Zarzoso seguía mentalmente la historia y el desarrollo de este contagio, transmitiéndose de unos organismos a otros, e inconscientemente, sin reparar en la presencia de María, murmuró, mirando la hinchada cabeza del niño:
—No hay duda, ahí se halla el terrible monstruo microscópico que tantas vidas acaba. ¡Oh! No ha sido muy escrupuloso en sus conquistas. La familia está completa.
María se alarmó al oír hablar de este modo a Zarzoso, y éste, apercibiéndose de su imprudencia, quiso remediarla, dando a la madre algunas esperanzas.
Se le había avisado muy tarde, pero aun así, tal vez se podría salvar al pequeño enfermo.
Preguntó después sobre los remedios que se habían dado al niño, y supo, con sorpresa, que el médico de la casa era un amigo, un protegido del padre Tomás, que parecía no dar importancia a la enfermedad, por lo cual, la madre, desesperada y olvidando todo lo pasado, se había decidido a llamar al notable especialista de los niños.
Zarzoso experimentó gran sorpresa al ver que también en aquel asunto se mezclaban los jesuítas, de los cuales tan fatal memoria conservaba, desde que Judith le hizo aquellas revelaciones la misma noche en que la despidió.
El joven doctor, pasando a la habitación que servía a Ordóñez de despacho, extendió una receta, mientras que María, de pie a espaldas de él, le contemplaba fijamente.
La pobre madre, tranquilizada por las esperanzas que la daba el doctor, había recobrado la calma y ya no le tuteaba, volviendo a hablarle con la frialdad del primer momento.
—Tome usted, señora—dijo el doctor ceremoniosamente, entregando la receta a su antigua novia—. Que vayan en seguida con esto a la botica.
—¿Cuándo volverá usted, doctor?—preguntó con ansiedad María, pues la presencia de aquel hombre parecía devolverle la calma.
—Antes de tres horas estaré aquí y le aseguro que no me retiraré hasta que por el momento hayamos vencido la enfermedad.
Zarzoso volvió al hotel tal como lo había prometido y pasó toda la noche a la cabecera del enfermito, poniendo en juego cuantos recursos le proporcionaba su ciencia y batallando con la terrible meningitis, que parecía empeñada en arrojar al niño en brazos de la muerte.
María y el doctor pasaron la noche a ambos lados de la cama sin que se cruzaran entre ellos más palabras que las que arrancaban las diversas alternativas por que pasaba el enfermo.
De vez en cuando, en los momentos en que el niño parecía entrar en el período de favorable reacción, sus miradas se encontraban sin darse cuenta de ello y Zarzoso veía desaparecer poco a poco, en los ojos de su antigua novia, la fría hostilidad con que le había recibido aquella mañana.
Al amanecer, Zarzoso, mirando al niño, lanzó un suspiro de satisfacción. Estaba ya seguro del éxito; y la madre, adivinando en el rostro del médico tan grata noticia, volvió a llorar, pero esta vez fué de alegría.
La fiebre descendía rápidamente, el delirio había desaparecido ya, y el pobre niño, extenuado por tantas horas de atroz calentura y con cierta expresión de imbecilidad que aún hacía más conmovedora su mirada, fijaba los ojos en la pobre madre, que, enloquecida por la alegría, se inclinaba sobre el lecho abrazando a su hijo convulsamente.
Zarzoso se retiró a descansar, asegurando que volvería aquella misma tarde a las dos, y salió del hotel acompañándole Pedro hasta su casa, muy satisfecho de que la enfermedad del niño hubiese servido para que se formara cierta débil amistad entre dos seres que antes se habían amado tanto.
Aquella misma mañana, a las diez, entraba en el hotel el padre Tomás y se detenía a hablar con el portero, un guipuzcoano que él había introducido en la servidumbre de la casa, con el objeto de que le diera exacta cuenta de todas las visitas y al mismo tiempo le enterara de los secretos de la familia.
El poderoso jesuíta había sabido, casualmente en la misma mañana, el estado desesperado del niño Paquito Ordóñez y acudía presuroso a enterarse por sí mismo de lo que ocurría.
Aquel niño era el ser que tal vez le interesaba más en todo Madrid y su nacimiento le había producido un verdadero acceso de furor. ¿Quién diablos iba a figurarse que un hombre corrompido como Ordóñez llegara a tener hijos? Aquel nacimiento había sido un obstáculo inesperado, un accidente con el que no había contado el padre Tomás al forjar su plan y que venía a impedir la realización de todas las esperanzas que el jesuíta se forjaba acerca de la colosal fortuna de María. Por fortuna para él el niño era digno de su padre, y el médico de la casa, que estaba por completo a merced de la Compañía, aseguraba que no viviría mucho tiempo el triste retoño de un árbol podrido.
Estas seguridades eran lo único que alentaba al poderoso jesuíta, el cual no perdía la confianza de que muriera de un momento a otro aquel niño a quien la Medicina clasificaba con el título de “candidato a la tuberculosis” y cuyo organismo estaba predispuesto a adquirir las más terribles enfermedades.
Por esto, cuando en aquella mañana le dijeron el grave estado del niño, acudió presuroso al hotel con la infame esperanza de encontrar un cadáver.
—¡Qué! ¿Ha muerto ya?—preguntó ansiosamente al portero.
—No, reverendo padre. El señorito está mejor desde esta madrugada y se da por seguro su restablecimiento. La señora condesa ha pasado toda la noche en vela en compañía de Pedro, viendo las cosas extraordinarias que hacía para salvar al niño ese médico tan famoso que vive en la Carrera de San Jerónimo y que cura gratis a los pobres.
—¿Qué médico es ése? ¿Es que no han llamado al de la casa?
—¡Quiá! La señora condesa dice que para curar a los niños no hay nadie como el doctor Zarzoso.
El padre Tomás retrocedió un paso y se quedó mirando con asombro al portero, como si dudase de sus palabras.
—¿Dices que el doctor Zarzoso ha estado aquí?
—Sí, reverendo padre; aquí ha estado hasta esta madrugada y él es quien ha sacado al señorito de las garras de la muerte. Le he visto yo mismo: es un joven delgado, con gafas, muy serio y muy afable y simpático.
El jesuíta quedó reflexionando por algunos minutos, y dijo después:
—¿Ha quedado en volver por aquí?
—Sí, reverendo padre; vendrá esta tarde a las dos.
—Pues bien—dijo el jesuíta con acento imperioso, después de una pequeña vacilación—; cuando venga, lo haces entrar en el salón del piso bajo, diciéndole que espere un momento hasta que la señora se prepare para recibirle; yo estaré allí.
—Está bien, padre Tomás.
—Hasta luego, hijo mío; ahora tengo que despachar algunos asuntos.
Y el jesuíta se alejó del hotel sin que María se apercibiera de su llegada, pues la pobre madre, a pesar del sueño y del cansancio, no quería separarse un solo instante de la cama de su hijo.
La bofetada.
El corpulento portero se inclinó al paso del doctor Zarzoso, diciéndole con expresión respetuosa:
—La señora condesa no está visible en este momento, y me ha encargado ruegue a usted que tenga la bondad de esperar algunos minutos.
Y diciendo esto, el criado introdujo al doctor a un elegante salón del piso bajo, y después de volver a saludarle con la misma ceremonia, se retiró.
Zarzoso, al verse solo, púsose a examinar aquella pieza, amueblada con exquisito gusto, ocupación que le era muy grata, pues, a pesar de sus austeridades de hombre de ciencia, gustábanle mucho los esplendores del lujo y los objetos elegantes que tenían cierto aspecto artístico.
Pasó algunos minutos en apreciar los originales dibujos de los cortinajes, la forma de los muebles y el mérito de las acuarelas y estatuillas que adornaban el salón, y cuando más ocupado estaba en admirar un gracioso barro de Benlliure, sintió a sus espaldas un ruido producido por el roce de una persona que pisaba cautelosamente la alfombra.
Volvió rápidamente la cabeza creyendo encontrarse con María, y vió un sacerdote con el sombrero en la mano, que, después de saludarle con exagerada finura, fué a sentarse en un sillón a corta distancia de donde se hallaba Zarzoso.
Púsose de espaldas a la luz, que entraba por las dos ventanas del salón; pero el doctor tuvo tiempo para apreciar aquel rostro anguloso y picudo que recordaba el hambriento perfil de las aves de rapiña.
No conocía personalmente al padre Tomás Ferrari, del que había oído hablar mucho: pero, instintivamente, sin poder explicarse la verdadera causa, pensó que aquel cura debía ser el famoso padre de la Compañía.
El jesuíta sonreía bondadosamente fijando su mirada sencilla en el joven, y después de algunas tosecitas, como si quisiera entrar en conversación sin saber cómo, dijo al médico, que interiormente se sentía alarmado, aunque procuraba permanecer impasible:
—La señora condesa debe estar descansando, ya que nos hace esperar. ¡Pobrecita! ¡Cuán angustiosa es su situación! Sólo una madre puede resistir tantas fatigas sin decaer un solo instante.
Zarzoso se limitó a hacer un signo afirmativo, evadiendo la conversación que el sacerdote quería entablar.
—Ha sido muy notable el que Paquito se haya salvado tan rápidamente y que ahora se encuentre fuera del peligro. Ese doctor Zarzoso que le cura ha demostrado que es digno de la gran fama que goza en Madrid.
El médico a pesar de su convencimiento de que el padre Tomás buscaba entablar conversación con él, creyó del caso corresponder a estas últimas palabras inclinándose, al mismo tiempo que decía:
—Muchas gracias, señor.
—¡Ah! ¿Es usted el doctor Zarzoso? No tenía el honor de conocerle, aunque hace tiempo que le admiraba por los grandes servicios que presta a los desgraciados.
—Cumplo con mi deber y nada más.
—Tenía verdaderos deseos de conocer a usted y de ser su amigo, aunque en verdad, un hombre como usted no debe tener en mucho el afecto de uno de mi clase.
—¿Por qué, señor?
—Porque para nadie son un misterio las ideas que usted profesa. ¡Lástima que un hombre tan caritativo tenga ideas tan contrarias a los dogmas religiosos!
—¡Bah! Yo soy amigo de todos, sin fijarme en sus ideas religiosas. Me basta que los hombres sean honrados y probos.
Estas palabras las dijo Zarzoso con una intención que no pasó desapercibida para el jesuíta y que le dió a entender que el médico le había reconocido.
—Usted me dispensará, señor Zarzoso, si me tomo ciertas libertades; pero, francamente, me apena ver a un hombre del criterio de usted, alejado del gremio de la Iglesia, y desvaneciendo con su impiedad esos grandes méritos que contrae a los ojos del Señor, sacrificándose por la gente desheredada y miserable. ¡Ah, señor Zarzoso! Usted sería un santo, usted iría al cielo, si creyese algo más en Dios.
—No hago el bien con la esperanza de una recompensa futura. Para estar satisfecho de mis trabajos, me basta el agradecimiento de toda esa pobre gente cuyas enfermedades curo. La gratitud de las madres vale más, para mí, que todas las recompensas que pudiera encontrar más allá de la tumba, si es que realmente después de la muerte hay algo.
El médico dijo estas palabras con sencillez y convicción, por lo que el padre Tomás, que no quería entablar una discusión que le alejase de su objeto, hizo caso omiso de las afirmaciones antirreligiosas del joven, y dijo, variando repentinamente el tema de la conversación:
—La señora condesa debe estar muy agradecida a usted por el grande servicio que la ha prestado salvando a su hijo. Fué una resolución acertada la suya, al mandarle llamar.
Zarzoso callaba, no sabiendo adónde iría a parar el jesuíta.
—Lo que extraño—continuó el padre Tomás—es que la señora condesa haya prescindido del médico de la casa, del cual no creo que tenga queja alguna. ¿No le parece a usted así?
Zarzoso hizo un gesto de irritación e impaciencia, y contestó de mal talante:
—Nada me importa eso que usted dice.
El jesuíta calló durante algunos minutos, y por fin, dijo con resolución, afectando una franqueza ruda:
—Señor Zarzoso, me ha dado usted a conocer, hace poco, su nombre, y justo es que corresponda a tal franqueza. Yo soy el padre Tomás Ferrari, de la Compañía de Jesús.
—Le conozco a usted—dijo intencionadamente el médico.
—No es extraño. Aunque Dios no me ha favorecido con grandes cualidades, trabajo en su favor cuanto puedo, y mis servicios al Altísimo me han dado cierto renombre. Conozco el concepto en que ustedes, los enemigos de la Iglesia, nos tienen a los hijos de San Ignacio. En su concepto somos avariciosos, falsarios, maquiavélicos y hasta asesinos; pero esto no hace decaer nuestro ánimo, ni nos quita nuestra cristiana fe. También calumniaron al dulcísimo Jesús, y cuando el hijo de Dios sufrió pacientemente las injurias, bien podemos aguantarlas nosotros que somos representantes indignos del Altísimo.
Zarzoso encogió los hombros con visibles muestras de impaciencia y como dando a entender que nada le importaba aquello, y el jesuíta continuó:
—Yo soy un antiguo amigo de esta casa. La familia Baselga ha sido siempre muy afecta a la Compañía de Jesús, y en cuanto a Ordóñez, el marido de la condesa, soy para él como un segundo padre. No extrañe, pues, que me interese mucho por los asuntos de esta casa y que procure el velar en ella por la tranquilidad y la virtud que debe existir siempre en el seno de toda familia cristiana.
El padre Tomás, al hablar así miraba fijamente a Zarzoso, y éste, impacientado ya, no pudiendo sufrir más tiempo aquellas manifestaciones, cuyo sentido no comprendía, pero en las que adivinaba cierta intención de molestarle, le interrumpió diciendo con expresión hostil:
—¡Bien! ¡Y qué! ¿Qué me importa a mí todo eso que usted me dice mirándome fijamente como si debiera darme por aludido? ¿Tengo yo algo que ver con las cuestiones internas de esta familia a la que visité ayer por primera vez? Yo me limito a ser médico y a prestar mis servicios cuando me llaman, dejando a usted la misión de arreglar las familias, o, lo que es más probable, de desarreglarlas.
Zarzoso estaba irritado, y como no creía necesario el fingirse amable con aquel inesperado visitante, le miraba con franca hostilidad.
—Hace usted mal en irritarse—dijo el jesuíta cada vez con mayor calma, conforme se enfurecía el joven.—Me he tomado la libertad de decirle las anteriores palabras, justamente, porque estoy convencido de que de usted depende la futura tranquilidad de esta casa; solamente que muchas veces hacemos el mal sin saberlo, y cuando se nos reprende por ello, no podemos menos de extrañarnos.
Esto, que equivalía a una acusación, acabó de indignar a Zarzoso, quien, sin embargo, procuró contenerse, y dijo con frialdad amenazadora:
—Explíquese usted, caballero.
El padre Tomás parecía gozar viendo la creciente indignación del joven, y después de una breve pausa se expresó así:
—Lo que usted ha hecho acudiendo a esta casa donde un pobre niño necesitaba los auxilios de su ciencia, es muy santo y muy bueno; pero no lo será tanto si usted sigue viniendo por aquí, ahora que el enfermito está fuera de peligro. ¿No le parece a usted que la gente podrá hacer comentarios muy desfavorables al ver que usted viene con mucha frecuencia a esta casa?
—¡Caballero!, o usted no tiene muy firme la razón—dijo Zarzoso con voz temblona por la ira—, o quiere divertirse conmigo, cosa que no le permitiré. ¡Es donosa la ocurrencia! ¿Puede acaso llamar la atención de nadie el que un médico visite la casa de un enfermo? Entonces la calumnia se cebaría continuamente en nosotros los médicos, pues en un mismo día entramos en diferentes casas, para cumplir nuestra sagrada misión.
El padre Tomás, sonriéndose, acercó su sillón al asiento del joven y le dijo confidencialmente:
—Eso que dice usted, es verdad; pero aquí, en la presente ocasión, aunque usted se resista a creerlo, sus visitas pueden originar comentarios muy desfavorables. El pasado no es para todos un secreto.
—¿Qué quiere decir usted con eso?
—Que hay quien sabe que no es ésta la primera vez que la condesa de Baselga y el doctor Zarzoso se encuentran, y como usted comprenderá, esto puede dar lugar a comentarios muy desfavorables. ¿Se altera usted, doctor? ¿Se ofende acaso por mis palabras?... Conozco que no es muy grato cuanto le digo; pero mi carácter de antiguo amigo de la casa, me obliga a ser franco hasta la rudeza. Aún estamos a tiempo de evitar el mal; aún podemos lograr que la gente no murmure. Si usted siente algún interés por la condesa, si en algo estima su prestigio de mujer honrada, debe agradecerme lo que yo hago en estos momentos y ayudarme a evitar murmuraciones escandalosas. Señor Zarzoso, créame usted; debe alejarse usted de esta casa bien convencido de que con ello presta un gran servicio a la condesa.
—¿Le ha encargado a usted ella misma que me dijera tales palabras?—preguntó con amargura el joven.
—No. La condesa ignora que en estos momentos los dos nos hallamos aquí. Esta resolución, que usted juzgará como crea conveniente, es mía absolutamente y está inspirada en el santo deseo de conservar la paz en una familia cristiana. Estoy plenamente convencido de que usted, señor Zarzoso, a pesar de sus ideas antirreligiosas, es un hombre honrado; pero no puedo permitir que algún malicioso, conocedor del pasado, en vista de las frecuentes visitas de usted a esta casa, ponga en duda el honor de María.
Y el jesuíta se expresaba con tanta sencillez y con tal aire de hombre honrado, que el doctor iba perdiendo terreno y hasta se convencía de que algo había de cierto y prudente en los temores que manifestaba. Sin embargo, sintió la necesidad de sondear a aquel hombre terrible para saber hasta dónde llegaban sus designios.
—Algo hay de cierto en cuanto usted supone y prometo dejar de visitar esta casa apenas el niño entre francamente en la convalecencia; pero... ¿qué es eso del pasado que usted nombra?, ¿qué sabe usted de mi vida, para afirmar que mis visitas a la condesa pueden dar lugar a comentarios?
—Señor Zarzoso, lo que en este mundo se hace nunca queda en el misterio. Yo sé que usted y María se amaron hace algunos años, y por esto me temo que la antigua pasión vuelva a renacer con el continuo trato.
Zarzoso, a pesar de que estaba en guardia contra la astucia del jesuíta, no esperaba que éste tuviese conocimiento de sus antiguos amores, así es que quedó muy sorprendido al oír las últimas palabras del padre Tomás.
—¿Pero cómo sabe usted eso?—preguntó el médico con extrañeza.
—¡Oh, señor Zarzoso! Nosotros, por razón del cargo de que estamos investidos, sabemos muchas cosas que los interesados creen guardadas por el más absoluto secreto. Yo conozco toda la historia de los amores entre usted y María, y, por lo mismo, puedo apreciar con imparcialidad el carácter de ambos y tener el convencimiento de que es conveniente que ustedes no se vean con frecuencia. Se han amado demasiado en otros tiempos para que puedan ahora tratarse con esa tranquilidad de ánimo que es la fiel compañera de la virtud.
Y el jesuíta sonreía con expresión triunfante al ver desconcertado y confuso al médico por la inesperada revelación.
Zarzoso, con la frente inclinada y muy extrañado de que el padre Tomás se atreviera a hacer tales manifestaciones, reflexionaba intentando adivinar la verdadera intención del jesuíta al decir tales palabras.
—Es muy extraño—dijo Zarzoso con irónico acento—que usted, por su afecto a esta familia, se tome tanto interés en averiguar el pasado. Oyéndole es como he comprendido hace pocos momentos ciertas cosas que en mi época de enamorado no podía explicarme. Yo he sido muy combatido por enemigos desconocidos que se ocultaban en la sombra; yo he tenido que luchar con terribles maquinaciones cuya procedencia ignoraba, pero que ahora veo claramente. Padre Tomás Ferrari, ya que usted se ha descubierto voluntariamente, yo voy a ser también muy franco. Ya no somos aquí el sacerdote y el médico; somos dos seres iguales, dos hombres que únicamente estamos separados por una diferencia que consiste en que el uno hace todo el bien que puede, y ese soy yo; y el otro se ha pasado la vida produciendo el mal, y ese es usted. Vamos a hablar con entera franqueza. ¿Tenía usted conocimiento de mis amores cuando yo aún era dueño del corazón de María?
—No acostumbro nunca a negar mis actos, y por esto no vacilo en decirle que, antes de que usted marchara a París, ya sabía yo sus relaciones con María.
Zarzoso iba contrayendo su rostro con un gesto de hostilidad, que aún resultaba más terrible en un joven que siempre se mostraba frío y correcto. La franqueza del padre Tomás le irritaba más que si hubiese mentido, pues creía ver en aquélla como un reto a su indignación y un desprecio a su persona.
—¿Y fué usted—preguntó con voz temblona por la ira—quien hizo terminar aquellos amores?
El jesuíta sonrió con expresión de mansedumbre, como despreciando las furibundas miradas que le dirigía el joven, y contestó con calma:
—Sí; yo fuí.
Zarzoso, nervioso y conmovido, saltó de su asiento, abalanzándose sobre el jesuíta; pero la calma de éste le desconcertaba, a pesar suyo, y en vez de golpearle, como era su primer deseo, se limitó a exclamar con asombro:
—¡Y tiene usted el valor de confesarlo!
—Señor Zarzoso, el hombre debe siempre decir la verdad, y si confiesa sus malas acciones, ¿con cuánta más razón debe hacer alarde de sus buenos actos? Usted no tendrá por acción meritoria el hacer que terminasen aquellos amores; esto es simplemente cuestión de apreciación, pues yo, en cambio, creo que presté un servicio inmenso rompiendo las relaciones que existían entre usted y María. La condesa es cristiana, pertenece a una familia que siempre se ha distinguido por su puro catolicismo y su amor a las sanas doctrinas, y yo, como servidor fiel de los intereses de Dios no podía consentir que una joven así se uniera eternamente con un impío, que podrá ser muy honrado, no lo dudo, pero que es enemigo de Dios; que escandaliza a la sociedad con sus infernales doctrinas, y sobre el cual, más o menos pronto, caerá la cólera del Altísimo. Como usted comprenderá, yo que tanto amo a María, no podía permanecer tranquilo al verla marchar rectamente a su perdición.
—No está mal, jesuíta—contestó el joven con acento sarcástico—. No está mal hilvanada esa excusa. No quiso usted permitir que María se uniese a un hombre que no es católico, porque esto podía traerla la desgracia, y, en cambio, la casó usted con un pillete a quien conoce todo Madrid, con un aventurero de la peor especie, a quien ninguna persona honrada puede dar la mano sin sentir rubor.
El jesuíta afectaba escandalizarse por estas enérgicas palabras.
—Señor Zarzoso, piense usted bien eso que dice contra Ordóñez, pues sentiría que esta conversación fuese causa de un incidente desagradable. Ordóñez no es ningún pícaro. Ha tenido sus cosillas propias de un joven atolondrado y rico, pero no ha traspasado los límites de la honradez, y se ha portado siempre con la decencia propia de un joven que ha sido discípulo mío. Además, está usted en su casa, y no creo muy correcto eso de insultar al dueño que se halla ausente.
Zarzoso estaba demasiado irritado para hacer caso de las indicaciones del jesuíta. Las insolentes declaraciones de éste habían enfurecido al joven, y bien sabido es cuán terribles son los hombres fríos y tranquilos cuando llegan a encolerizarse.
—Yo diré cuanto quiera—rugió Zarzoso—, y no será usted quien me lo impida. ¿Cree usted acaso que me atemoriza la idea de que Ordóñez me pida cuenta de mis palabras? Yo soy un hombre que no busco las reyertas, pero que tampoco las rehuso cuando llega la ocasión, y experimentaría un placer sin límites si algún día me viera frente a frente de ese antiguo aventurero, a quien odio. Lo digo y no me retractaré nunca, pues estoy bien convencido de ello. Ordóñez es un canalla aristocrático que ha buscado una mujer inocente y sencilla para explotarla, y usted un miserable calumniador, que no vaciló en atacar mi dicha por los más infames medios, indudablemente con la intención de apoderarse de la colosal fortuna de María. Conozco mucho a los jesuítas y sé cuál es la principal norma de todos sus actos.
El médico se detuvo mirando fijamente al padre Tomás, para apreciar el efecto que le causaban sus palabras; pero su indignación fué en aumento al ver que el jesuíta permanecía callado, afectando la santa resignación del justo que se ve calumniado.
Zarzoso, a pesar de la rabia que le producían aquellas declaraciones del jesuíta, quiso saber toda la verdad y siguió preguntando.
—¿Usted, indudablemente, me seguiría también con su astuta mirada hasta París, buscando una ocasión para desconceptuarme a los ojos de María? ¿No es eso, padre Ferrari?
—Señor Zarzoso, ¿a qué seguir hablando, si esto no ha de producirle a usted más que indignación ahora y reyertas después? Somos dos caracteres distintos, dos hombres de diversas ideas que no podremos llegar nunca a comprendernos, y por más que yo me esfuerce, nunca sabrá usted apreciar en lo que vale la bondad de esa conducta que le parece infame. Si usted amaba a María, yo la quiero como a una hija, y no podía permitir que perdiera su alma por toda una eternidad, uniéndose a un impío que la contaminaría con sus ideas infernales. Inútil es que usted me pregunte más. Bástele saber que he hecho cuanto he sabido y podido para romper las relaciones de usted y María, y que la muerte de su amor debe atribuirla exclusivamente a mí. Después de esto, y en pago de mi franqueza, sólo le pido que se retire cuanto antes de esta casa, donde su presencia resulta fatal.
—¡Me iré, sí, me iré!—dijo Zarzoso con furor—. No quiero permanecer en una casa donde es fácil codearse con canallas como Ordóñez y su maestro y protector el padre Tomás. ¡Pobre María! ¡De qué gente estás rodeada! Pero antes de marcharme, quiero conocer en toda su extensión la vil trama de que fuí objeto. Padre jesuíta, conteste usted con claridad. Tenga usted el valor de los grandes bandidos que se envanecen de confesar sus fechorías. ¿Fué usted quien hizo que allá en París una mujer fatal se apoderara de mí, con el único objeto de proporcionarse un recuerdo de mi amor con María, que sirviera para enemistarme con ella?
—Sí, yo fuí—contestó con cínica audacia el jesuíta—. De seguro que usted considerará el acto como poco correcto; pero todos los medios son buenos cuando con ellos se trata de salvar un alma. El Señor escoge muchas veces los caminos más apartados para hacer el bien, y por esto aquella mujerzuela de París sirvió para librar a María de la perdición eterna.
Zarzoso, que estaba en pie y a corta distancia del jesuíta, habló, gesticulando como un loco, al escuchar estas últimas palabras:
—¡Ah, miserable hipócrita! ¡Reptil con sotana! ¿Con que tantos males ha hecho usted con el único objeto de salvar el alma de María? Lo que la Compañía ha buscado siempre, al vivir tan unida a la familia de Baselga, ha sido apoderarse de sus millones, casando a las mujeres de esa familia con hombres miserables y sin conciencia, que sirvieran al jesuitismo de instrumento. Por eso la Compañía ha perseguido a todos los que por amor han intentado unirse a las hembras de la estirpe de los Baselgas; por eso fué acosado hasta morir en extranjero suelo aquel infeliz mártir que se llamaba don Esteban Alvarez, y por eso yo también he sido víctima de traidoras maquinaciones. ¡Ah, infames! Conozco la significación que en los labios de un jesuíta tiene esa frase de salvar un alma. Vosotros sólo salváis almas que tengan millones.
El padre Tomás no se inmutaba ante aquella indignación creciente del joven, que hacía que las manos de éste se agitasen cerca del rostro del jesuíta, y aun en su cínica audacia tuvo valor para decir:
—Según lo enterado que usted se muestra de la gran fortuna que posee María, no parece sino que su indignación reconozca por causa el haber perdido la ocasión de un matrimonio que le hubiera hecho dueño de tantos millones. Siento, en verdad, haberle estorbado tan bonito negocio.
Este insulto causó tal efecto en el joven, que el jesuíta se arrepintió inmediatamente de haberlo pronunciado, y se levantó con rapidez de su asiento. Pero Zarzoso, que estaba ciego por el furor y temblaba de ira, cayó sobre el padre Tomás antes que éste llegara a enderezarse, y dió al jesuíta una terrible bofetada.
Recibió éste el golpe, y en sus ojos brilló una iracunda expresión de furor reconcentrado, propia para infundir miedo al que supiera de lo que era capaz aquel hombre; pero inmediatamente se repuso, y apoyando en un hombro la mejilla enrojecida por la bofetada, presentó la otra al joven, diciendo con evangélica resignación:
—Siga usted pegando. Mayores humillaciones sufrió Dios por hacer el bien. Pegue usted, joven, que yo le perdono.
—¡Ah, hipócrita! ¡Hipócrita!—rugió Zarzoso con la mano todavía levantada.
Pero el aspecto de aquel hombre, que afectando humildad y resignación aguardaba el golpe sin conmoverse, le desarmó en seguida, haciéndole bajar la mano. El no podía seguir desahogando su justo furor, a pesar de que estaba convencido de que aquella resignación era pura farsa.
Irritado porque el enemigo, a quien odiaba, no era tan audaz en sus actos como en sus palabras, y comprendiendo que de seguir allí cometería la infamia de ensañarse con un hombre que no quería defenderse, se apresuró a salir de la casa.
No quería ver más a María, y maldecía en aquel momento la hora en que a ésta se le había ocurrido llamarle, sacándole de la plácida tranquilidad en que vivía.
Marchó de espaldas hacia la puerta, lanzando iracundas miradas al jesuíta, que seguía con la cabeza baja, afectando humildad; y cuando llegó a la puerta, dijo con resolución:
—Se cumplirán los deseos de usted; no volveré más por aquí; pero conste que el niño que está arriba se halla ya fuera de peligro, y si es que hay malvados que le hacen sufrir una mortal recaída, aquí estoy yo que sabré exigir responsabilidad a los culpables. Adiós, jesuíta. Estamos en paz; mucho daño me has hecho, grandes dolores me has obligado a sufrir; pero, al menos, acabas de proporcionarme la satisfacción de que abofeteé ese rostro, inmunda máscara tras la cual se oculta la doblez y la mentira.
Salió el médico de la habitación, y al quedarse solo el jesuíta, permaneció algunos minutos inmóvil y ensimismado.
Después rascóse la mejilla, enrojecida por la bofetada, y dijo con calma, sonriendo con expresión diabólica:
—¡Ah, doctorzuelo! ¡Caro te ha de costar este desahogo!
Inmediatamente salió del hotel, sin que la desconsolada condesa, siempre al lado de la cama de su hijo, llegase a apercibirse de lo que había ocurrido en el piso bajo, y media hora después el jesuíta estaba en su despacho escribiendo un papel, que luego entregó a uno de sus secretarios, encargando que inmediatamente lo llevase a su destino.
Era un telegrama:
“Londres.—Fleet Street, 5. Hotel Hig-Liffe.—Francisco Ordóñez.
“Ven inmediatamente, asunto de honor urgentísimo. Te necesito.—Tomás Ferrari.”
La mansedumbre del padre Tomás.
Cuatro días después estaba ya en Madrid el elegante Ordóñez.
Había sido muy oportuno para él el telegrama del padre Tomás.
Las grandes corridas de caballos de la ciudad de Londres habían sido muy funestas para Ordóñez, pues perdió todas las apuestas que hizo, y éstas eran tan considerables, que no sólo se quedó sin dinero, sino que tuvo que recurrir a pedir prestados algunos centenares de libras esterlinas a los amigos que tenía en la alta sociedad londinense.
El telegrama del jesuíta sirvió a Ordóñez de pretexto para huir, antes de que terminasen las carreras, sin que sus amigos pudieran achacar este acto al temor de seguir perdiendo; e inmediatamente salió para Madrid, pensando de dónde sacaría los seis o siete mil duros que debía entregar sin pérdida de tiempo a sus aristocráticos acreedores.
Ordóñez, que nunca se había preocupado por las deudas, sentía ahora la impaciencia de pagar cuanto antes, para no sufrir menoscabo alguno en su fama de hombre opulento, pues sus amigos de Londres le creían dueño absoluto de la presente fortuna que pertenecía a su mujer.
Ordóñez tenía puestos sus ojos en el padre Tomás, proponiéndose que fuese éste quien se encargara de satisfacer la presente deuda, como ya lo había hecho con otras.
¿No le llamaba con gran urgencia diciendo que necesitaba de él? Pues bien; ya que con tanto imperio le mandaba, al menos que pagase la exacta obediencia, encargándose de extraer, del peculio de María, la cantidad que el esposo necesitaba para pagar sus deudas.
Deseoso Ordóñez de arreglar cuanto antes aquel asuntillo y de mostrarse obediente y respetuoso con el padre Tomás, fué a buscar a éste en su despacho el mismo día de su llegada.
El jesuíta le recibió con la misma cordialidad fría y calmosa que si le hubiese visto el día anterior.
—¡Hola, perdido!—le dijo con benevolencia—. Por fin te has decidido a venir, abandonando ese maldito sport, que ha de ser tu ruina. ¿No has sabido la peligrosa enfermedad de tu hijo?
—Sí; un día antes de recibir el telegrama de usted, me telegrafió María, y yo me disponía ya a venir, cuando recibí la orden de vuestra paternidad, que sirvió para acelerar aún más mi marcha.
Ordóñez mentía, pues la enfermedad de su hijo, aunque le causó cierta impresión, no le había decidido a regresar rápidamente a Madrid. Al recibir el telegrama de María le quedaba todavía algún dinero, y confiaba desquitarse en las carreras que aún habían de verificarse.
—¡Bah!—se dijo el amable vividor, al recibir el aviso de su desolada esposa—. Porque yo vaya allá, Paquito no se pondrá mejor; además, las madres exageran siempre mucho. Esto no pasará de ser una enfermedad propia de la niñez y que todos hemos sufrido; el sarampión, por ejemplo. La semana que viene me iré.
Y Ordóñez se olvidó por completo de su hijo, lo que no impedía que ahora, en presencia de su terrible protector, se esforzase en demostrar que le había herido en el alma la noticia de la enfermedad del niño, y que experimentó una alegría inmensa a su llegada, al saber que Paquito estaba ya fuera de peligro.
—Vaya, no te esfuerces tanto en demostrarme lo que no sientes—dijo el jesuíta, que conocía bien a su discípulo—. No niego que querrás a tu hijo, pero estoy convencido de que entre él y el Gladiateur, el Vincitor o cualquier otro caballejo de esos que corren en las carreras, te vas con los últimos.
—¡Oh, padre Tomás! ¡Qué bromas tiene usted!
—Vamos a ver. ¿Cómo te ha ido en las carreras?
Ordóñez se animó con esta pregunta. Antes de entrar en aquel despacho estaba muy preocupado buscando el medio de abordar al jesuíta para suplicarle que le librase de tan afrentosas deudas; y ahora, he aquí que era el mismo padre Tomás quien, inesperadamente, le ponía en camino de hacer la petición.
El aristocrático calavera adoptó un gesto de compunción y murmuró:
—Mal, muy mal, reverendo padre. He sido muy desgraciado, y la fortuna se ha burlado de mí todo lo que ha querido. No sólo perdí cuanto dinero llevaba, sino que, además, he contraído algunas deudas con mis amigos del Gentleman-Club, de Londres. Esto es terrible; deudas que no pueden ser más sagradas y que hay que pagar apenas llega uno a su casa, así tenga que vender hasta su última camisa.
Ordóñez se detuvo, pues como era costumbre siempre que le iba con tales demandas al jesuíta, éste ponía la cara fosca, preparándose a anonadarle con un terrible sermón; pero, con gran sorpresa del calavera, el padre Tomás no sólo permaneció impasible, sino que hasta le pareció a él que por sus labios vagaba una tenue sonrisa.
Buen signo era aquel. Ordóñez sintió renacer su ánimo, y su osadía aún fué en aumento, cuando el jesuíta, sin hacer comentario alguno, le preguntó sencillamente:
—¿Y cuánto es lo que debes?
—Veinte mil duros—contestó sin vacilar Ordóñez y sin importarle mentir otra vez.
Veía tan bien dispuesto al padre Tomás y tan animado por una inesperada benevolencia, que juzgó muy prudente el aprovecharse de la ocasión para adquirir dinero. El jesuíta, al conocer la cantidad, hizo un gesto de desagrado, y Ordóñez creyó que, en vez de pagar sus deudas, lo que iba a hacer el jesuíta era dirigirle uno de sus terribles sermones; pero pronto se tranquilizó al oírle hablar.
—Mucho dinero es ése, y de seguro que, a seguir en tu desordenada vida, pronto serán insuficientes para tus gastos las cuantiosas rentas de tu mujer.
Pero el padre Tomás pareció arrepentirse del tono con que hablaba a Ordóñez, y añadió después benévolamente:
—Pero, en fin, hijo mío, ya que has contraído tales deudas, preciso es pagarlas, y no seré yo quien me oponga a ello. Al hacer aquel trato que tú recordarás, te prometí mi consentimiento para que gastases cuanto quisieras de las rentas de tu esposa, y no he de faltar a mi palabra, a pesar de que noto que abusas demasiado de mi permiso. Mañana mismo hablaré con el administrador de tu esposa, y aunque creo que no anda muy sobrado de fondos, arreglaremos el asunto para que tengas cuanto antes los veinte mil duros.
Ordóñez estaba encantado por la servicial benevolencia del padre Tomás.
Ni aun influído por el mayor optimismo podía él imaginarse que iba a serle tan fácil el adquirir la exagerada cantidad en que había fijado sus deudas.
El elegante manifestó su agradecimiento con las más expresivas palabras que encontró; pero se detuvo de pronto, y afectando gravedad, dijo a su protector:
—Perdone usted mi aturdimiento, padre Tomás. Ocupado en mis asuntos, he olvidado que usted me necesita, y por esto me envió el telegrama a Londres. ¿En qué puedo yo servirle? Mande, que inmediatamente obedeceré.
El padre Tomás puso también un gesto de gravedad y entró de lleno en el asunto que a él le resultaba más importante.
—Es verdad que hablando de tus deudas hemos olvidado el asunto principal. Te he mandado a llamar porque en tu pronta venida consistía que tu honor quedase a salvo.
—¡Mi honor!—exclamó Ordóñez, que, como perfecto aventurero de la clase elevada, era capaz de cometer las mayores estafas, sin que por esto dejase de palidecer apenas se ponía en duda lo que él llamaba su honor.
—Sí, tu honor, hijo mío—continuó el padre Tomás, con la expresión del que hace revelaciones importantísimas—. Durante tu ausencia han ocurrido en tu casa algunas cosas que hacían necesaria tu pronta llegada aquí.
—Hable usted, padre Tomás. Espero con impaciencia esas revelaciones importantes.
—¿Recuerdas que María, antes de concederte su mano se mostraba preocupada y desdeñosa, hasta el punto de que tú creías que tenía ciertos amores en secreto?
Ordóñez contestó con un signo afirmativo.
—Pues bien: lo que tú sospechabas era la verdad. María amaba con delirio a un joven médico que estaba haciendo sus estudios en París, y que ahora es un doctor célebre a quien conoce todo Madrid.
—¿Cuál es su nombre?—preguntó con impaciencia Ordóñez.
—El doctor don Juan Zarzoso. Es especialista en enfermedades de niños y tiene gran fama por sus asombrosas curaciones. ¿Le conoces?
—No le he visto nunca; pero he leído muchas veces su nombre en los periódicos.
—Pues bien; ese hombre fué novio de María, y sus amores no eran una niñada para pasar el tiempo, pues te puedo asegurar que María le amó como una loca y tal vez hoy la imagen de Zarzoso aún ocupa en su corazón un lugar preferente. Si la que es hoy tu mujer accedió a darte la mano, fué porque en aquel momento estaba irritadísima por una infidelidad, más o menos cierta, del hombre amado. Sé que María, por educación y por su carácter excesivamente pundonoroso, es incapaz de faltar a sus deberes conyugales; pero tengo la certeza de que en el fondo ama más a su antiguo novio que a su marido.
Ordóñez se había preocupado pocas veces del amor de su esposa. Seguía, como antes, entreteniendo bailarinas y disputando la posesión de las mundanas más famosas a sus compañeros en calaveradas; pero, a pesar de la indiferencia con que siempre había mirado a su esposa, no pudo evitar un movimiento de despecho al oír tales revelaciones. Aquello no eran celos, sino una irritación del amor propio herido.
Con una mirada hostil, dió a entender al jesuíta el efecto que le causaban sus revelaciones, y éste continuó, bastante satisfecho del resultado de sus palabras:
—Pues bien, hijo mío; ese hombre, que en realidad es el dueño del corazón de tu esposa, ha entrado estos días en tu casa y ha permanecido allí una noche entera.
—¡Eh! ¿Qué es lo que usted dice, padre Tomás?—exclamó furioso y alarmado Ordóñez por aquellas palabras dichas con tan marcado deseo de molestarle.
—¡Calma, hijo mío, calma! No hagas todavía suposiciones y espera que acabe de hablarte. María te es fiel, no ha faltado a sus deberes, pues Zarzoso entró en tu hotel llamado como médico y no como antiguo amante. Tu hijo estaba gravemente enfermo de un ataque de meningitis aguda, y María, no sabemos si aturdida o con otra intención, en vez de llamarme a mí y al médico de la casa, solicitó el auxilio de Zarzoso, el cual, justo es confesarlo, salvó al pobre Paquito después de pasar una noche entera a la cabecera de su cama luchando con la terrible enfermedad.
Ordóñez se había tranquilizado al ver el giro que tomaba la revelación, y dijo sonriendo:
—Según esto, no veo que la cosa sea tan grave. Es verdad que María ha obrado ligeramente al llamar a casa a su antiguo novio, pero una madre no repara en nada cuanto se trata de salvar a su hijo que está en peligro.
—Es verdad—dijo el jesuíta, contrariado por la benevolencia que mostraba Ordóñez—que hasta aquí la cosa nada tiene de grave; pero ahora verás cómo cambia de aspecto. Yo fuí a tu casa apenas supe el estado de tu hijo; allí me encontré casualmente con el doctor Zarzoso, y supe con asombro que él era quien curaba al niño y que por esto pasaba gran parte del día en el hotel. Ya puedes imaginarte lo que pensaría yo en presencia de aquel hombre, cuyos antiguos amores sabía. Comprendí que de conocer alguien que no fuera yo la historia de los pasados amores, no tardarían en surgir desfavorables comentarios en vista de la asiduidad con que Zarzoso entraba en tu casa, y, por otra parte, me asustó la natural idea de que rozándose dos seres que se habían adorado tanto, no tardaría en despertar el adormecido amor, y entonces María sería capaz de olvidar sus deberes y serte infiel. ¿Pensaba bien o no? ¿Qué te parece, hijo mío?
Ordóñez contestó afirmativamente, y dió a entender al jesuíta que esperaba con impaciencia el resto de sus revelaciones.
—Movido por el deseo de impedir ese peligro que veía tan próximo, hablé a Zarzoso rogándole en nombre del cielo que no volviese más por aquella casa, con lo cual dejaría tranquila una familia y se portaría como un caballero. ¿Y cuál crees tú que fué su contestación?
El jesuíta se detuvo como gozándose en la perplejidad y la impaciencia de su protegido, y añadió después:
—Debo advertirte que el tal Zarzoso es un impío, un ateo, un defensor de doctrinas infernales, que tal vez hace todos esos actos de caridad que tanto prestigio le dan, con el único objeto de engañar y seducir a la gente sencilla. ¡Qué diferencia entre ese joven y los que, como tú, habéis sido educados por la Santa Compañía en los sanos principios religiosos! En vez de respetar mis años y estos sagrados hábitos que llevo, contestó a mis cariñosas palabras, a mis mansas exhortaciones, con insultos y amenazas, acabando por darme una bofetada.
—¡Le abofeteó a usted!... ¡Y en mi casa!—exclamó Ordóñez con asombro.
—Sí, me golpeó villanamente en esta mejilla, y como si esto no le bastara para desahogar su rabia, te insultó a ti, que estabas ausente, diciendo que deseaba matarte, porque, en su concepto, eres un canalla que le has robado a la mujer amada, añadiendo que te conocía muy bien, que eres un estafador y qué sé yo cuantas cosas más.
Ordóñez se había levantado de su asiento, pálido, tembloroso y con el bigotillo erizado por un gesto de ira.
Revivía en él el antiguo espadachín, que valido de su superioridad en las armas, quería siempre tener razón, y a los que le acusaban por sus estafas o por sus fullerías en el juego, les contestaba con estocadas.
El jesuíta, aunque permanecía exteriormente impasible, debía sentir en su interior gran satisfacción, al ver el coraje que tales palabras producían en su discípulo.
—Yo no siento la bofetada—dijo con expresión de mansedumbre—. Sacerdote soy del Hijo de Dios, que recibía con la más sublime paciencia las más terribles injurias, y tengo la obligación santa de perdonar a los que me maltraten. Pero yo, hijo mío, permanecería impasible y aun daría gracias a Dios, porque así pone a prueba mi paciencia, si el que me abofeteó fuese uno de los nuestros, un buen católico que en un rapto de furor hubiese cometido tal atentado; a ese le perdonaría; pero no puedo transigir con el hecho de haber sido abofeteado por un impío, por un ateo, a quien inspira el diablo. Esto es para mí intolerable, pues tengo la convicción de que ese desgraciado obró así con el afán de humillar a nuestras divinas creencias, y que al golpearme a mí, no pensó en insultar al sacerdote, sino a la Iglesia entera.
Se detuvo el jesuíta para apreciar el efecto de sus palabras, y viendo a Ordóñez cada vez más conmovido por una sorda irritación, continuó:
—¡Abofetear a la Iglesia!... ¿Crees tú, hijo mío, que tal atentado puede quedar impune? Yo, como campeón de Dios, no puedo transigir con la idea de que triunfe el Infierno y la Iglesia quede humillada, cosa que sucederá si ese hombre terrible no sufre un castigo digno de él. ¡Ah! ¡Si yo no vistiese estos hábitos!... ¡Si no fuese tan viejo! Mi situación es igual a la del anciano padre del Cid, después de recibir la bofetada del conde Lozano; pero en vano busco a mi alrededor quien ha de vengarme, pues no encuentro un Rodrigo dispuesto a desenvainar su espada por mí.
Ordóñez le interrumpió, como ya lo esperaba el jesuíta:
—Yo seré ese vengador que vuestra reverencia necesita. Odio a ese joven, tanto por el atentado de que le ha hecho a usted víctima, como por sus antiguas relaciones con María. Además, los insultos que, según usted afirma, me dirigió, y el haber ocurrido en mi casa la violenta escena, me autorizan para retar a ese caballero y para matarle después; pues ya sabe usted que hay pocos tan hábiles como yo en el manejo de las armas.
El padre Tomás afectaba estar conmovido por aquel rasgo que calificaba de sublime y decía con expresión de júbilo:
—Acepto tu generoso ofrecimiento, y tengo la seguridad de que Dios te premiará este servicio que vas a prestar a su causa. Admito tu ofrecimiento, principalmente, porque estoy convencido de que saldrás victorioso. Tienes gran fama de tirador.
—¿Y ese médico no es experto en el uso de armas?—preguntó con cierta inquietud el elegante.
—No creo que sepa manejar otro acero que el del bisturí. Toda su vida la ha empleado en aprender infamias científicas, para negar a Dios y a la religión.
—Esta tarde misma le enviaré mis padrinos. Voy a ir, sin pérdida de tiempo, en busca de dos amigos de confianza. Les pillaré en casa antes de que salgan.
—Espero, hijo mío, que para nada figurará mi nombre en este asunto.
—Pierda usted cuidado, padre Tomás. Conozco de sobra lo que son estas cosas. Mi reto está fundado en el disgusto producido por ciertas violencias que Zarzoso se ha permitido en mi casa y por los insultos que me dirigió estando yo ausente.
—¡Bravo! Eso es. Que no se mencione para nada la bofetada que me dió.
—Así se hará: tanto más cuanto que él, como persona inteligente, podrá adivinar de dónde viene el golpe y cuál es la verdadera causa del reto.
Aún hablaron durante algunos minutos el padre Tomás y aquel protegido, a quien él llamaba pomposamente el campeón de Dios, a causa de la venganza de que se había encargado.
El reloj del despacho dió las once, y Ordóñez se apresuró a marcharse.
—Buena hora—dijo alegremente—para pillar a mis dos amigos en la cama. De seguro que ninguno de los dos se ha levantado todavía. Hasta mañana, padre Tomás. Antes de veinticuatro horas ese mocito habrá llevado su merecido.
Estaba Ordóñez junto a la puerta cuando le llamó el jesuíta, diciéndole con acento bondadoso:
—Escucha, atolondrado. El que nos ocupemos de mis asuntos no es motivo para que olvidemos los tuyos. Hablaré esta tarde al administrador de la condesa para que te entregue lo que necesitas y puedas pagar tus deudas. Y mira: he pensado que, en tu situación, esos veinte mil duros no te sacan de penas, pues como son para pagar deudas, te quedarás inmediatamente sin un céntimo. Lo he pensado bien, y creo que será mejor hacer un empréstito para ti de veinticinco mil duros; medio millón de reales, así la cuenta resulta más redonda.
—¡Oh, reverendo padre! Tantas bondades me confunden y no sé cómo agradecerlas. Gracias, muchas gracias; se necesita ser un impío dejado de la mano de Dios para abofetear a un hombre tan bondadoso y tan bueno.
Y Ordóñez, besando la mano de su protector, salió del despacho con aire de satisfacción y alegría.
El padre Tomás, al quedar sólo, agitó su mano con expresión amenazante, como si se dirigiera a algún ser invisible que estuviese en la habitación, y murmuró:
—¡Ah, doctorcillo! Me parece que de ésta ya no darás más bofetadas.
Mientras tanto, Ordóñez bajaba la escalera de aquella antigua casa, diciéndose interiormente:
—La verdad es que el servicio no puede estar mejor pagado y que la proposición ha sido hecha del modo más correcto y diplomático, sin que pueda considerarse herida mi susceptibilidad. Veinticinco mil duros si matas a ese caballerete que me ha abofeteado; esto es en el fondo la proposición con toda su crudeza. No se puede negar que el padre Tomás se porta como hombre espléndido cuando trata de librarse de un enemigo... Pero, ¡qué demonio!, si ese dinero que me va a dar es mío, puesto que pertenece a mi esposa... Reconozco en este golpe a los jesuítas. Siempre se muestran generosos y pródigos cuando disponen del bolsillo ajeno.
Asesinato legal.
Cuando el doctor Zarzoso recibió la visita de los padrinos de Ordóñez no experimentó gran extrañeza.
Al disiparse la ira que le había dominado durante su violenta conferencia con el padre Tomás, pensó fríamente su situación, adivinando que un hombre tan terrible y maligno como era aquel jesuíta no tardaría en tomar venganza. En su concepto, abofetear al jefe del jesuitismo en España, era exponerse a mil iras vengadoras ocultas en la sombra, y por esto se extrañaba al ver que transcurrían unos cuantos días sin notar la persecución del ofendido padre Tomás.
Los padrinos de Ordóñez eran un coronel más conocido por sus jugadas en el Casino que por sus campañas, y un marqués que tenía reputación de ser el primer tirador de armas de España, y cuya intervención resultaba imprescindible en todos los duelos que se concertaban en Madrid.
Llegaron a casa del doctor a las dos de la tarde, cuando éste acababa de terminar su diaria consulta para los pobres, y después de enseñarle una carta de Ordóñez en que les facultaba para representarle en el lance, diéronle otra del mismo individuo, la cual produjo en el doctor terrible efecto.
Ordóñez exigíale una satisfacción por lo ocurrido en su casa; pero el estilo de la carta era tan despreciativo y abundaban tanto en ella las palabras irónicas y mortificantes, que Zarzoso, pálido por la ira, arrojó el papel con visibles muestras de desprecio.
—Señores—dijo a aquellos dos espadachines elegantes—, soy un hombre de ciencia, y como ocupado en el estudio no he tenido tiempo para enterarme de ciertas cosas, ignoro lo que se hace en casos como el presente. Dispensen ustedes mi ignorancia; pero si yo me niego a dar esas manifestaciones humillantes que pide ese señor, ¿qué ocurrirá entonces?
—Tendrá usted que batirse con nuestro apadrinado—contestó el coronel.
Y el marqués añadió con entonación campanuda, como si hablase de una cosa santa:
—Así lo exige el Código del honor.
—Perfectamente—dijo con ironía Zarzoso—. ¿Y qué más ceremonias exige ese sagrado Código?
—Debe usted nombrar dos padrinos para que se entiendan con nosotros y concertar entre los cuatro las condiciones del combate. Esto se sobreentiende que será si usted se niega a dar explicaciones.
—Me niego; sí, señor. No conozco a ese caballero a quien ustedes representan, pero no sé por qué me halaga la idea de romperme la cabeza con él. Voy a presentarles a ustedes mis padrinos.
Y el joven doctor se dirigió a su gabinete de operaciones, donde aún estaban los ayudantes esperando las órdenes del maestro antes de retirarse hasta el día siguiente.
Escogió dos de los que le inspiraban más confianza y los presentó a los padrinos de Ordóñez, quienes los saludaron con una ceremonia grave y casi fúnebre, invitándoles a reunirse de allí a media hora en el domicilio del marqués, para concertar el duelo.
Cuando Zarzoso quedó sólo en su salón, reflexionando sobre aquel suceso, vió entrar a su tío, el viejo doctor, con una expresión ceñuda y volviéndose a todos lados como si quisiera husmear algo extraño en la atmósfera.
Paseando por el salón, miraba de vez en cuando a su sobrino y gruñía sordamente, hasta que, por fin, se plantó ante el joven y le dijo con expresión de juez que interroga:
—Oye: hace un momento he visto salir de aquí a dos caballeros a quienes conozco. Les llamo caballeros, porque esto no significa nada; pero en realidad son dos perdidos, dos tahures espadachines de esos que pululan en la alta sociedad y que sólo sirven para hacer daño a las personas honradas. ¿Qué querían esos individuos? De seguro que no venían a buscarte como médico.
El joven permaneció indeciso por algunos momentos, no sabiendo qué contestar; pero, al fin, se decidió a decir la verdad, y habló a su tío del lance que tenía próximo, aunque procurando ocultar su verdadera causa y diciendo que consistía en ciertas palabras que se le habían escapado hablando con algunos amigos sobre un hombre muy conocido en la alta sociedad y cuyo nombre no quería revelar.
—¿Y qué es lo que dijiste de él?
—Dije que era un canalla, un estafador y un tahur que había apelado siempre a los más reprobables medios para ganar dinero en el juego.
—¿Y es esto verdad? ¿Tienes pruebas de ello?
—¡Bah! ¡Si esto lo sabe todo Madrid! El tal sujeto, cuyo nombre no quiero revelar, tiene la fama tan bien sentada, que no hay persona alguna que no le considere como un pillete.
El buen sentido del viejo doctor, su lógica de hombre rudo, pero recto, sublevábase al oír estas palabras.
—¿Y vas a batirte con un hombre así? Te digo que no comprendo estas cosas, y que me parece que el mundo no es ya más que una vasta jaula de locos. Comprendo que un hombre quiera matar a otro cuando éste le insulta, atribuyéndole cosas que no ha hecho; pero hablar del honor, de la dignidad y de satisfacciones, por haber sido llamado tal como se merece uno, me resulta la mayor de las demencias. El pillete siempre será pillete, aunque lleve en el bolsillo un código del honor y sepa tirar a todas las armas para asesinar a los que le llaman con el nombre que merece, y el hombre honrado será un jumento, si por respeto a estas farsas, que se llaman conveniencias sociales, accede a exponer su vida riñendo con aquel a quien ha insultado dándole los calificativos que merece por su infame conducta. La cosa es clara. Si esos espadachines aristocráticos que viven en sociedad como en país conquistado, no quieren verse ofendidos a cada punto en lo que ellos llaman su honor, que lleven mejor vida y sean más virtuosos y dignos, pues así se evitarán que el hombre honrado les diga la verdad. Tú le has dicho canalla a ese individuo cuyo nombre no quieres revelarme; ahora, lo que a él le toca, a los ojos de la sana razón, es demostrar que no merece tal calificativo y hacer, enseñándote pruebas, que tú lo confieses así. Con que ya lo sabes; te prohibo que te batas. Me avergonzaría de tener en mi familia un imbécil, que por lo que podrán decir cuatro desocupados, fuese a matarse con un hombre que no merece ni su estimación ni su respeto, a causa de su falta de vergüenza.
Zarzoso oía a su tío sin que sus palabras le produjeran efecto alguno. Había ya adoptado una resolución y se batiría con Ordóñez, pues odiaba a este hombre. El viejo doctor debió adivinar en la mirada de su sobrino algo de lo que éste pensaba, y para disuadirle de su tenaz propósito, se apresuró a añadir:
—Además es una solemne barbaridad, una locura inconcebible, el batirse con un hombre acostumbrado al manejo de las armas. Eso equivale a un suicidio, a dejarse asesinar voluntariamente. ¿Eres tú acaso espadachín? ¿Has perdido mucho tiempo ejercitándote en el uso del sable y de la pistola? No; tú eres un hombre de ciencia, te has dedicado a saber curar las heridas y no a abrirlas, y entre ser aprendiz de sabio o aprendiz de asesino, has preferido lo primero. En cambio, ese caballerete que te reta debe ser un consumado espadachín, pues así lo da a entender la calidad de los amigos que te ha enviado. Si es que tiene interés en librarse de ti, para que no le censures más tiempo diciéndole lo que se merece, te ensartará como a un pajarillo o te meterá una bala en la cabeza. Y, ¿crees tú que tiene sentido común el marchar a la muerte voluntariamente y por un mal entendido amor propio? ¿Qué dirías tú de un hombre que débil y desarmado se metiera voluntariamente en una calle donde supiera que le aguardaba emboscado un asesino para matarle? Si ese enemigo tuyo fuese un hombre de ciencia que, como tú, se hubiese pasado la vida entregado al estudio, sin conocer el manejo de arma alguna, entonces se podría transigir con el lance, pues al menos existiría entre los dos cierta igualdad; pero ir a ponerse enfrente de uno de esos perdidos aristocráticos que apenas saben leer y que cifran todos sus conocimientos en bailar bien y tirar a las armas, es una locura que yo no puedo consentir a un sobrino mío.
Se detuvo el doctor para apreciar el efecto que causaba en el joven todo cuanto iba diciendo, y como conforme hablaba, entusiasmábase el viejo con el desarrollo de aquel tema, se apresuró a añadir:
—Tú bien sabes que la mayor de las inconsecuencias en que puede caer un hombre sabio es arrebatarle la vida a un semejante. Tú que eres médico contesta. ¿No te parece que bastantes auxiliares tiene la muerte con esas innumerables y terribles dolencias que la Naturaleza descarga sobre la Humanidad? ¿No se desangra bastante la especie humana con esas guerras que provocan los reyes y que muchas veces tienen por fundamento una ridícula cuestión de cortesía? Yo bien sé que los hombres tenemos algo de fiera y que muchas veces, alterándose nuestro sistema nervioso, se oscurece la razón y apelamos a los puños como supremo argumento. Eso está muy bien, ¡qué demonio!, y no seré yo quien pretenda corregir la plana a la Naturaleza. ¿Se insultan dos hombres? ¿Se odian por motivos particulares? Pues bien; comprendo que al encontrarse desahoguen su furor dándose unos cuantos puñetazos y hasta me parece lógico que en un arranque de su brutalidad excitada lleguen hasta matarse. Pero lo que no comprendo, lo que no concibo cómo la ley no lo castiga con las más terribles penas, es que dos hombres, algunos días después de haberse insultado, vayan con la mayor sangre fría, casi sin odio, a matarse en el campo que llaman del honor, rodeando el crimen de un aparato ceremonioso y ridículo, propio de costumbres bárbaras, que, afortunadamente, pasaron para no volver. Me tiene sin cuidado que esos tontos de la aristocracia y una turba de imbéciles que quieren imitarles cometan estas sangrientas estupideces; pero no puedo consentir que un sobrino mío, que además es sabio, caiga en un ridículo tan deshonroso.
Calló el viejo doctor y dió algunos pasos por la habitación hasta que poco después volvió a detenerse ante el joven, e irguiendo su corpachón, dijo con cierto orgullo:
—Aquí tienes a tu tío que nunca ha llegado a caer en tales ridiculeces, y, sin embargo, me tengo por más valiente que todos esos señores que palidecen de ira a la menor palabra que hablan de acudir inmediatamente al campo de honor. A ellos, que son tan valientes, les hubiera querido ver yo bregando con los locos y quitándoles muchas veces las armas de las manos. Pues bien; yo, que no sé lo que es miedo, nunca he admitido esos ridículos desafíos, en los que se escuda, las más de las veces, la gente que no tiene razón. Una vez, cierto doctor que tenía reputación de espadachín, ofendido por algunas expresiones que se me escaparon en el calor de una discusión científica, me envió sus padrinos, diciendo que no podía vivir tranquilo mientras que yo no le diese una reparación en el terreno de las armas. Despedí a los padrinos con cajas destempladas, diciendo que si mi enemigo no podía vivir sin vengarse de mí, que viniera a buscarme sólo, pues tenía un buen garrote para darle la contestación, y esta es la hora en que todavía no le he visto. Otra vez un cliente me dió su tarjeta en señal de reto y yo le contesté con unos cuantos mojicones, y por esto ha transcurrido el tiempo sin que nadie se atreviera a irle con más farsas de estas al doctor Zarzoso. Créeme, Juanito; eso de los desafíos es un procedimiento inventado por ciertas gentes que no sirven para nada, con el fin de conservar por el terror su supremacía en la sociedad. Si todos tuviesen sentido común e hiciesen lo que yo, despreciando tan ridículas preocupaciones, ten por seguro que pronto terminaría esa ridícula costumbre apadrinada por la fatuidad francesa y que hace revivir la Edad Media en pleno siglo XIX. Con que contesta, muchacho. ¿Estás dispuesto a obrar como cualquiera de esos cabezas de chorlito que pululan en la sociedad, imponiéndola sus ridículas costumbres?
Zarzoso, mientras hablaba su tío, habíase formado su plan. Sabía que el viejo doctor no era capaz de transigir con el duelo y le impediría por todos los medios el que llegara a batirse.
El joven comprendía también la verdad que encerraban las palabras de su tío, pero aquella carta de Ordóñez que él veía blanquear en el rincón a donde la había arrojado, conmovíale y le hacía pensar con fruición en la delicia que experimentaría al verse frente al marido de la condesa con un arma en la mano. Estaba decidido a no retroceder, encontrándose como se encontraban tan adelantados los preparativos del duelo. Adivinaba la inmensa ventaja que llevaría Ordóñez sobre un hombre que no conocía el manejo de las armas, pero al mismo tiempo pensaba que era más preferible morir, que dar lugar a que aquel hombre tan odiado se jactase ante María de haber inspirado miedo a su antiguo novio.
Esto era lo que más decidía a Zarzoso a dejar que la aventura siguiese su curso. Estaba decidido: antes morir que dar pretexto para que María le tuviese por un cobarde.
El joven, deseoso de librarse de su tío, dió a éste toda clase de seguridades. No se batiría, ya que así lo mandaba él, y prometió al mismo tiempo tenerle al corriente de cuanto ocurriera en aquel asunto.
El viejo doctor, a quien nunca había engañado su sobrino, se tranquilizó con tales promesas, y poco después le dejó sólo para ir a dar un paseo con otros dos profesores jubilados, que eran sus únicos amigos, por lo mismo que en genio rudo y en opiniones intransigentes casi llegaban a su misma altura. Los diarios paseos de aquellos tres sabios, con sus incesantes discusiones, equivalían a una continua tempestad científica.
El joven doctor permaneció en el salón reflexionando sobre la aventura de que iba a ser protagonista, y ensimismado en sus ideas pasó para él tan velozmente el tiempo, que habían transcurrido ya dos horas y comenzaba a anochecer cuando él creía que sólo habían pasado algunos minutos.
Al volver los dos ayudantes designados por él como padrinos, encontráronlo tendido en un diván, con la mirada fija en el techo y la expresión del que sueña despierto.
Los dos jóvenes le enteraron de las condiciones concertadas con los otros padrinos.
La discusión había versado principalmente sobre la gran desigualdad que existiría entre los combatientes, a causa de que el doctor era inhábil en el manejo de toda clase de armas. La pistola había resultado inadmisible, a causa de que Ordóñez pasaba por uno de los mejores tiradores de Madrid, y, al fin, como se había de optar por alguna arma, los cuatro padrinos decidiéronse por el sable, aunque en su manejo también se distinguía el marido de la condesa.
A Zarzoso le pareció todo muy bien, y cuando uno de sus ayudantes le propuso ir al salón de armas del “Zuavo”, a que éste le diese algunas lecciones, el joven doctor contestó con un gesto de indiferencia.
¿Para qué? Estaba convencido de que una lección de unas cuantas horas sólo serviría para fatigarle, sin proporcionarle ninguna superioridad sobre el enemigo. Además, sus ayudantes le decían que en las luchas a sable lo más principal era tener coraje, abrumando a golpes al enemigo, y él pensaba que si le mataba Ordóñez no perdía gran cosa, pues estaba cansado de la vida y ésta no tenía para él atractivo alguno desde que María resultaba imposible para él.
Tan indiferente le era la existencia a Zarzoso, que durmió aquella noche con bastante tranquilidad y únicamente se preocupó de que su tío no se apercibiera de que el lance iba a verificarse a la mañana siguiente.
Habían convenido los padrinos que el encuentro fuese en una posesión que el marqués, amigo de Ordóñez, tenía en las inmediaciones de Madrid, y allá fué donde Zarzoso, a las seis de la mañana, se dirigió en un carruaje, acompañado de sus dos ayudantes.
En una enarenada plazoleta del jardín, que se extendía a espaldas de la villa del marqués, fué donde se encontraron aquellos dos hombres que no se conocían, y, sin embargo, se buscaban con el propósito de matarse.
Zarzoso sólo había visto algunas veces a Ordóñez de lejos en las calles de Madrid, y el marido de la condesa contempló por primera vez al hombre a quien aborrecía y cuya muerte le había sido pagada con tanta generosidad por el jesuíta.
Los cuatro padrinos prepararon la lucha con toda la ceremoniosa liturgia propia de tales casos, y sobre la arena pusieron los sables con que aquellos hombres debían herirse.
Ordóñez y sus padrinos, aunque afectando seriedad, mostraban estar acostumbrados a actos como aquél. Zarzoso permanecía indiferente, y en cuanto a sus dos ayudantes, parecían asombrados de que con tanta frialdad se preparase la muerte de un hombre.
Después de los saludos, de señalar el puesto de los combatientes y de dejar ultimados todos los preparativos, Zarzoso y Ordóñez despojáronse de la levita y el chaleco, arremangáronse el brazo derecho y cogieron sus sables.
El joven doctor estaba decidido a no dejarse matar y a causar a su enemigo todo el daño que pudiera; pero cuando los padrinos dieron la voz de ¡en guardia!, él notó en los labios de Ordóñez una sonrisa desdeñosa y en el rostro de sus padrinos un gesto de asombro.
—Esto va a resultar un crimen—murmuraba el coronel, padrino de Ordóñez—. Ese muchacho no sabe lo que tiene en la mano y se va a dejar mechar inmediatamente.
Así era, pues Zarzoso, con el sable en la mano, hacía la figura más ridícula, demostrando desconocer hasta las más rudimentarias reglas de la esgrima.
El sol de la mañana, filtrándose a través de las vecinas arboledas, iluminaba, aquella plazoleta, bañando en luz el sombrío grupo de los padrinos y haciendo centellear las hojas de los sables.
Reinaba un fúnebre silencio, únicamente interrumpido por los rumores de los árboles, y en aquella augusta y silenciosa majestad de la Naturaleza, iban a exponer su vida dos hombres: el uno por el qué dirán de la sociedad, que hace cometer las mayores tonterías, y el otro obedeciendo a la sugestión de un superior y obrando como un asesino pagado.
Apenas comenzó el combate, Zarzoso avanzó sobre Ordóñez dirigiéndole golpes a diestro y siniestro, sin regla ni concierto alguno.
El joven doctor tenía buen brazo, estaba excitado por el coraje que sentía, y Ordóñez, a pesar de ser un experto tirador, hubo de retroceder en el primer instante algunos pasos para librarse de aquella lluvia de cuchilladas.
Esta impetuosidad en el ataque y tan hostil desorden en la agresión, hubiesen servido de mucho a Zarzoso tratándose de un enemigo tan inexperto como él; pero Ordóñez no tardó en reponerse, y notando que su contrario siempre le dirigía los golpes a la cabeza, limitóse a ponerse a la defensiva, sonriendo con desdén.
El coronel seguía murmurando, a pesar de que su compañero el marqués le tocaba con el codo para que callase:
—Ese muchacho tiene bríos. ¡Lástima que no sepa absolutamente nada de esgrima! Ordóñez está divirtiéndose con él y así que quiera lo despachará a su gusto. El mismo será el encargado de matarse.
Aún duró el combate unos cinco minutos.
Zarzoso, jadeante e irritado, se movía de un lado a otro, saltaba, buscando atacar a su enemigo por todos lados; pero siempre le salía al encuentro el sable de Ordóñez, parando con exactitud sus más furibundas cuchilladas.
Aquella defensa pasiva y desdeñosa irritaba aún más a Zarzoso, quien, ciego de furor, deseaba que su enemigo tomase la ofensiva y lo rematara de un golpe, pues así al menos no le serviría de objeto de diversión.
Tuvo un momento de descuido Ordóñez, en que el sable del doctor silbó cerca de una de sus orejas, y entonces el rostro del elegante perdió su desdeñoso gesto para tomar un aire de ferocidad.
Los padrinos adivinaron que llegaba ya el momento supremo.
Zarzoso, más confiado y ensoberbecido por aquella cuchillada que tan cerca había pasado de su enemigo, levantó el sable y audazmente, a cuerpo descubierto, avanzó un paso; pero en el mismo instante, rápido como un relámpago, extendió Ordóñez su brazo, con el sable horizontal y rígido, y al acercarse impetuosamente el doctor, se lo clavó él mismo en el pecho.
Zarzoso, pálido y con la mirada extraviada, cayó de rodillas, al mismo tiempo que un grueso chorro de sangre manchaba su blanca camisa y caía goteando en la arena de la plazoleta.
Los dos ayudantes que se abalanzaron a sostenerle en sus brazos, al ver el sitio donde estaba la herida y la gran cantidad de sangre que manaba, cambiaron entre sí una mirada de horrible desconsuelo.
Buena mano tenía el tal Ordóñez. No era necesario que ellos abriesen su botiquín para hacer la cura. La punta del sable le había atravesado el corazón y aquellas convulsiones del infeliz médico eran el estertor de la agonía.
Cuando una hora después los dos ayudantes, auxiliados por el portero, subían el cadáver todavía caliente de Zarzoso por la lujosa escalera de su casa, la primera persona que encontraron al llegar al rellano del segundo piso fué al viejo doctor. Estaba muy desfigurado y su rostro, rudo y siempre cejijunto, parecía el de un león con fiebre.
Al levantarse aquella mañana y no encontrar a su sobrino, había adivinado toda la verdad, y furioso contra Juanito por haberle engañado, ocultándole lo que ocurría, iba de un punto a otro de la casa, rugiendo, insultando a su ausente sobrino por lo que él llamaba su doblez y desahogando su cólera dando patadas a los muebles y a cuantos criados encontraba al paso.
Cuando vió el cadáver de su sobrino no experimentó gran emoción aparentemente. Hacía ya rato que esperaba aquello.
—¡Ah, imbécil!—exclamó dirigiéndose al inanimado cuerpo—. Al fin, te has salido con la tuya. Era preciso que cuatro estúpidos que ni te conocían ni te apreciaban, no pudieran decir que el doctor don Juan Zarzoso no era hombre de honor, y para esto nada más sencillo que dejarse matar por un cualquiera, sin importarte gran cosa que después tu tío reviente de pena. ¡Ah, pillete! ¡Ah, gran infame! Ya estarás satisfecho: a ti te han muerto y yo no tardaré en seguirte. Puedes estar contento de tu hazaña. Dejándote asesinar has salido del mundo con muchísimo honor, como un completo caballero a los ojos de la estupidez y como un bestia para mí.
Y el pobre viejo hablaba con voz ronca, gesticulando y braceando como un loco.
Los ayudantes y el portero permanecían inmóviles, sosteniendo el cadáver, ante aquel hombre imponente en su dolor, que parecía cerrarles el paso; y como uno de ellos, en su aturdimiento, soltase la cabeza del muerto, que cayó pesadamente hacia atrás, el viejo exclamó con ira:
—¡Tened más cuidado, animales! ¿No veis que le estáis haciendo daño? Esperad, que allá voy yo.
Y al sostener entre sus manos la helada cabeza del joven, toda su ira desapareció, e inclinándose sobre ella estampó un beso en aquella boca lívida, a la que asomaba una espuma sanguinolenta.
—¡Pobrecito! ¡Chiquitín mío!—gritó con una voz que parecía un aullido doloroso y que causó escalofríos de terror a los hombres que estaban presentes—. ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué fuiste a morir sin acordarte de mí, que soy tu padre? ¡Ay! ¿Qué haré yo ahora, sólo en el mundo, sin este muchacho que era toda mi familia?
Miró con ojos de idiota a aquellos tres hombres, como si no los reconociera, y les dijo:
—Ustedes no saben quién era mi Juanito. ¡Qué han de saber ustedes hasta dónde llegaba esta cabeza que tengo entre mis manos! De estudiante, asombraba a los profesores de San Carlos por su aplicación y su portentosa inteligencia; yo estaba tan orgulloso que hasta me hacía la ilusión de que lo había parido; después, en París, se mostró como un portento, y si quisiera les enseñaría a ustedes cartas de Charcot y de otros sabios, en que hablan de mi niño como de un compañero, y luego aquí ha hecho curas tan grandes, que yo mismo me consideraba a su lado como un discípulo ignorante. Además..., ¡tan bueno!, ¡tan sencillo!, siendo el consuelo de los enfermos pobres y el salvador de todos esos chicuelos haraposos que vienen aquí por las mañanas... Respondan ustedes: ¿Había alguien mejor que él? ¡Nadie! no hay en todo Madrid quién pudiera descalzarle. ¡Vaya un suceso divertido! ¡Y luego aún hay imbéciles que se empeñan en hacernos creer que existe Dios, la Providencia Divina y todas esas zarandajas, buenas para engañar a los tontos!...
El viejo miró arriba, y rechinando los dientes, rugió:
—¡Baja, bandido!..., ¡baja si te atreves, y me explicarás el por qué de esa inmensa sabiduría, que mientras consiente la muerte de un hombre benéfico y virtuoso, deja en pie a un canalla, y hiere mortalmente a un pobre anciano!
El doctor seguía a aquellos hombres que iban empujando el cadáver dentro de la habitación. No soltaba la cabeza de su sobrino, y cuando al atravesar uno de los salones de espera la luz del balcón dió de lleno en aquel rostro de lívida palidez, el viejo, con un rugido, hizo detener a los conductores:
—Mirad, mirad bien esa cara: es la misma de mi pobre hermano. Esto es intolerable, esto es inhumano; parece imposible que en una nación que se llama civilizada, los pobres viejos tengan que pasar por tan terribles agonías. Críe usted hijos, haga usted de ellos unos sabios, enorgullézcase con sus triunfos, que la ley del honor ya se encargará de enviarle un espadachín que a la primera cuchillada derrumbe todas sus ilusiones al suelo... ¡Oh, Juanito! ¡Hijo mío!
Y el viejo pudo, por fin, dar libre expansión a aquel dolor comprimido en su pecho, y derramando abundantes lágrimas, cayó de rodillas, descansando su blanca cabeza sobre la lívida faz del muerto.
El porvenir de la familia Ordóñez.
La trágica muerte del doctor Zarzoso produjo gran impresión en Madrid.
Los periódicos se ocuparon del suceso, aprovechando la ocasión para declamar contra la bárbara costumbre del duelo, y al entierro del doctor acudió toda la aristocracia de la ciencia en unión de aquella clientela pobre que adoraba a Zarzoso como un ser casi sobrenatural, a causa de sus bondades sin límites.
Durante algunos días la muerte del doctor fué el tema de todas las conversaciones en Madrid; pero al domingo siguiente, “Frascuelo” tuvo una cogida, y el público novelero no tardó en olvidarse del trágico desafío para ocuparse únicamente de la salud del diestro.
Dos semanas después, eran ya muy pocos los que se acordaban de la triste suerte del doctor Zarzoso; la excitación pública devanecióse, y así no resultó difícil que Ordóñez fuese condenado únicamente a dos años de destierro, juntando con este castigo la esperanza de que el Gobierno le indultaría de la pena así que, transcurridos algunos meses, se hubiese olvidado por completo el trágico suceso.
Ordóñez acogió con satisfacción aquella sentencia que le daba un pretexto para satisfacer su afición a vivir en el extranjero, y salió inmediatamente para Londres, después que el padre Tomás, muy satisfecho de su comportamiento, le prometió interponer su valiosa influencia para que el administrador de la condesa atendiese a todas sus necesidades con frecuentes envíos de dinero.
Quedó, pues, María completamente sola en su hotel, al cuidado de su enfermo hijo, pues su tía, la baronesa, había olvidado por completo las costumbres de mujer elegante que observaba antes del matrimonio de su sobrina y en los primeros tiempos de éste, y había vuelto a sus aficiones devotas, pasando la mayor parte del año fuera de Madrid, visitando conventos y tomando parte en ejercicios religiosos y romerías que organizaban los jesuítas para levantar el espíritu católico, que según ellos estaba muy decaído. La viuda de López ya no ejercía de confidente de la baronesa y de María. Doña Fernanda había perdido toda su confianza en la intrigante viuda, y ésta, por su parte, cansada de servir a sus aristocráticas amigas, y habiendo ganado con sus complacencias lo que creía necesario para el resto de su vida, habíase retirado a Andalucía, dedicándose a negocios con sus ahorros en Sevilla, donde prestaba al 30 por 100 a las gentes más necesitadas.
Fué para María una época muy triste los dos años que permaneció sola en su hotel, sin otra distracción que el cuidado de su enfermizo hijo, ni otras visitas que las del padre Tomás y el médico de la casa.
Algunas veces, doña Fernanda, fatigada por las correrías religiosas que la hacían viajar por todas las provincias de España, permanecía algunas semanas en el hotel; pero aquella quietud en una casa que tenía algo de hospital y cuyo ambiente apestaba con el acre olor de las medicinas, no agradaba a una mujer que era inquieta y movediza, por el instinto de la propaganda y la organización, e inmediatamente, la vieja paloma mística levantaba el vuelo para continuar aquella obra que tan grata les era a los padres de la Compañía.
Mientras la baronesa permanecía en Madrid. María abandonaba su pasiva existencia de mujer resignada y triste, y obedeciendo a su tía, la acompañaba a la iglesia o a las reuniones piadosas, mostrándose entonces a los ojos de las gentes de su clase, que la creían enferma al no verla en los demás puntos de reunión donde se codeaban las clases privilegiadas.
La joven condesa de Baselga, por más que transcurría el tiempo, no lograba reponerse de la dolorosa sorpresa, del inmenso pesar que la produjo la noticia del triste fin del doctor Zarzoso.
Adivinaba que ella había intervenido indirectamente en aquella espantosa tragedia, en la cual su marido había desempeñado el papel más odioso, quedando su antiguo adorador con el prestigio sublime del hombre de corazón que se deja matar por haber amado mucho.
Antes de aquel duelo, miraba con indiferencia a Ordóñez, pero ahora le odiaba, viendo en él al asesino de Zarzoso, y se sentía satisfecha por vivir alejada de su marido, pues hubiese sido un tormento horrible el tener que estar a todas horas junto al hombre que aborrecía.
El recuerdo de aquel trágico suceso producíale una melancolía incurable, y prefería permanecer encerrada en el fondo de su hotel a tomar parte en las diversiones de la vida elegante o a mostrarse simplemente en público.
Por otra parte, la continua e interminable dolencia que debilitaba a su hijo, obligábala a permanecer siempre encerrada, adivinando muchas veces que no era Paquito el único enfermo, pues ella sentía la falta de salud, y en su rostro marcábanse cada vez más aquellos signos que alarmaron a Zarzoso la primera vez que entró en el hotel y que le hicieron sospechar que la tuberculosis del padre había contagiado a toda la familia.
Cada vez que ella se quejaba de su falta de salud, presintiendo que existía en su organismo un principio de terrible enfermedad, el médico de la casa y el padre Tomás bromeaban sobre lo que ellos llamaban escrúpulos y manías de la condesa.
En concepto de dicho médico, lo que sentía María era el cansancio producido por las muchas noches en vela y la angustia que le causaba el estado de su hijo, al cual prometía él curar en plazo muy breve, a pesar de cuyas promesas la enfermedad de Paquito no dejaba de ir en aumento rápidamente.
El terrible hidrocéfalo no podía ser más visible. La cabeza del niño había ido desarrollando exageradamente su volumen de un modo lento y progresivo. La frente se había extendido elevándose y avanzando hacia los ojos, de un modo que éstos estaban dirigidos hacia abajo y recubiertos por el párpado inferior hasta el centro de la pupila. La cabeza tomaba la forma de una pirámide con la base hacia arriba; la cara se achicaba haciéndose pálida y huesuda; el cuero cabelludo sólo estaba cubierto por muy escasos y finos cabellos, y las venas subcutáneas de las sienes y de la frente, hinchábanse, destacándose bajo la piel con marcado relieve.
A pesar de unos signos tan característicos, el doctor, protegido por el padre Tomás, negaba siempre que aquello pudiera ser el hidrocéfalo y atribuía tales síntomas a todas las enfermedades, antes que a una tuberculosis encefálica.
El padre Tomás, al hablar de la enfermedad de Paquito, atribuíala siempre al exagerado cuidado de su madre y a la anormal temperatura de Madrid, asegurando que el niño se curaría así que estuviera en condiciones para entrar en cualquiera de los colegios de educación que la Compañía tenía establecidos en provincias y en el cual, con un clima saludable y un régimen reglamentario e higiénico, no tardaría en desaparecer la hinchazón del cráneo que tanto alarmaba a María.
Transcurridos los dos años de destierro a que habían condenado a Ordóñez, éste volvió a Madrid con el único fin de avistarse con sus amigos, pues le gustaba más la vida de París o de Londres que la de Madrid. En cuanto a su mujer y a su hijo, apenas si se acordaba de ellos, pues sólo de tarde en tarde había enviado a María una breve carta por pura cortesía, preguntando con marcada negligencia por la salud de Paquito.
Cuando la condesa vió de vuelta a su marido, experimentó un gran disgusto. Le era muy grato vivir sola en su hotel, sin otra compañía que la de su hijo, pues así su imaginación excitada se hacía la ilusión de que era una viuda y que su esposo había sido aquel infeliz doctor, al cual amaba ahora sin sombra alguna del antiguo despecho, desde que lo había visto morir a causa del amor que la había profesado.
Ordóñez, como si adivinara cuáles eran los sentimientos de su esposa, no intentó con ella la menor intimidad. Además, el aventurero sin corazón que explotaba de tal modo a su esposa, como había estado tanto tiempo ausente, notó al primer golpe de vista lo envejecida que se hallaba por las penas, y la interna destrucción que en su organismo iba operando la enfermedad, y esto era más que suficiente para que aquel hombre corrompido y sin sentimiento, que en punto a amor no había ido más allá de una carnívora brutalidad, rehuyese todo contacto con la esposa honrada, que, por ser madre, había perdido una gran parte de su frescura y de su belleza.
La fría indiferencia entre los dos cónyuges era visible para todos cuantos entraban en la casa, y apenas si al sentarse a la mesa, los pocos días en que Ordóñez comía en casa, dirigía éste algunas palabras a su esposa, la cual, por su parte, tampoco tenía gran interés en tratarse con un hombre a quien odiaba.
Un día Ordóñez se mostró con su esposa más insinuante y cariñoso que de costumbre.
Después del almuerzo, en vez de salir apresuradamente como hacía siempre, para acudir a las mil citas de amigos y amigas que le asediaban desde que había llegado a Madrid, Ordóñez permaneció sentado, mostrando deseos de entablar conversación con María, a la cual inquietaba algo tan inesperada solicitud.
Hablaron primeramente del estado de su hijo que en aquellos días parecía experimentar cierta mejoría y correteaba por la casa sin pesadez y sin mostrar esa manifiesta imbecilidad que produce el hidrocéfalo en los niños.
—Tú verás—decía Ordóñez a su esposa—cómo al fin no resulta nada la enfermedad de nuestro hijo. Son dolencias esas que cuando niños todos hemos pasado y que desaparecen al robustecerse el cuerpo y salir de la infancia. Como esa enfermedad se hará más grave, será si tú te empeñas en tener siempre a Paquito cosido a tus faldas y rodeado de los más nimios y escrupulosos cuidados. Esto sólo servirá para que su dolencia se agrave y tú te pongas más enferma, porque, ¡mira, hija mía!, voy a serte franco; tú no estás muy bien y de seguro que si te empeñas en sacrificarte tanto por cuidar a tu hijo, no tardarás en morirte. Me parece muy bien que una madre cuide a su hijo sin reparar en fatigas; lo mismo hacía la mía; pero esto no impide que uno se cuide a sí mismo. Yo también estoy muy delicado y, sin embargo, me hago la cuenta de vivir muchos años, porque me preocupo mucho de lo que puede hacer daño a mi salud y procuro cambiar de aires con frecuencia, pues esto siempre es bueno. Dirás que soy muy egoísta; conforme, no lo discuto; pero con egoísmo se vive, y si yo muriera, nadie de este mundo se encargaría de resucitarme. Los muchachos, ¡qué demonio!, deben acostumbrarse a vivir libres de cuidados; esto los robustece y a Paquito lo que le conviene es estar una buena temporada lejos de tí, rodeado de otros chicos que le animen y sometido a un régimen sin contemplaciones que excite su energía.
María se asustó al oír estas palabras y adivinó ya lo que su esposo iba a decirle.
—Yo he hablado del asunto con el padre Tomás y éste que, como ya sabes, es persona de mucha ciencia, cree lo mismo que yo y aconseja que enviemos a Paquito a uno de los colegios que la Compañía tiene en provincias; al de Valencia, por ejemplo, asegurando que allí sabrán robustecerlo y librarlo de toda enfermedad, hasta el punto de que antes de un año estará rollizo y sonrosado como un tudesco. Yo también pasé los primeros años en un colegio de jesuítas, y te aseguro que allí no nos iba mal, pues me crié perfectamente, y al mismo tiempo que me fortalecí supe muchas cosas que jamás hubiese aprendido metido entre las faldas de mi señora madre. Con que ya lo sabes, María; como quiero mucho a mi hijo, por más que tú creas lo contrario, deseo que ingrese pronto en un colegio, donde aprenderá a ser hombre.
Desde aquel día el porvenir de Paquito fué el motivo de todas las conversaciones que se entablaban entre los dos esposos.
María resistíase con energía a acceder a aquella separación; pero la asediaban continuamente con sus palabras, a más de su esposo, el padre Tomás y el médico de la casa, el cual hablaba de los grandes peligros del clima de Madrid, que amenazaba continuamente con una pulmonía al organismo débil y delicado del niño.
Un nuevo refuerzo tuvieron los que atacaban la resistencia de su sobrina, y llevada de la indignación que le produjo, que vino a descansar un mes de sus tareas de propaganda y a saludar a Ordóñez, su “tunante sobrino”, a quien seguía profesando gran simpatía, porque sus calaveradas le hacían mucha gracia.
Doña Fernanda, después de escuchar reverentemente la autorizada voz del padre Tomás, mostróse decidida partidaria de que el niño fuese al colegio.
Con su carácter dominante e irascible, atacó la resistencia de su sobrina, que llevada de la indignación que le producía tanta tenacidad, llegó a decir con imponente voz:
—Si se muere el niño, tú serás la culpable, pues te empeñas en retenerlo aquí con gran peligro de su vida, y no quieres enviarlo donde indudablemente adquirirá la robustez que le falta. Amas mucho a tu hijo; pero esto no impide que seas una mala madre.
Esta acusación fué lo que hizo a María rendirse.
Llegó la infeliz a imaginarse que podían ser ciertas tales palabras, y con el deseo de no causar el más leve mal a su hijo, accedió a consentir tal separación, aunque estaba segura de que esto le produciría un disgusto sin límites.
Quedó acordado que el niño iría a educarse al colegio de los jesuítas de Valencia, por ser el clima templado de esta ciudad el que más convenía al enfermizo niño.
María, deseosa de separarse de su hijo lo más tarde posible, se encargó de ser ella quien lo condujese a Valencia, y la baronesa, que cada vez estaba más dominada por su manía de viajar, prestóse a acompañarla.
La joven condesa llegó hasta proyectar el traslado de su domicilio a Valencia, para vivir de este modo más cerca de su hijo; pero tuvo que desistir de tal idea ante la rotunda negativa de su esposo.
El antiguo calavera, que, según decía, comenzaba a sentirse viejo y se hallaba algo cansado de ser simplemente en sociedad un aturdido, quería adquirir el prestigio de hombre serio y distinguido, y pensaba, aprovechando la ausencia de su hijo, en arrastrar a María a las fiestas del gran mundo y presentarse en bailes y recepciones, grave y estirado, con su esposa del brazo, cual convenía a un hombre que aspiraba a solicitar en la primera ocasión oportuna una embajada en cualquier nación de segundo orden.
La misma noche en que María, ante su familia y sus amigos, se decidió a permitir que la separasen de su hijo, llevando éste al colegio de Valencia, el padre Tomás y el médico de la casa, al salir del hotel y subir al carruaje que les esperaba, entablaron inmediatamente conversación sobre la salud del hijo de la condesa de Baselga.
—¿Cree usted, doctor, que ese niño puede gozar larga vida?
—Lo que me extraña, reverendo padre, es que no haya muerto ya. La tuberculosis del padre, contaminando a la madre, ha producido en el hijo ese hidrocéfalo tan marcado, que seguramente llevará el niño a la tumba.
—¿Y tardará mucho en morir?
—No puedo asegurarlo; pero un tuberculoso es un campo abonado para toda clase de enfermedades. Bastaría que en el colegio sufriese un ligero enfriamiento, que se expusiera a una corriente de aire después de la agitación propia de la hora de recreo en que juegan los alumnos, para que inmediatamente se declarase en él una pulmonía, que en pocas horas le produciría la muerte.
El padre Tomás sonrió en la oscuridad que envolvía el interior del carruaje.
—¿Y la condesa?—preguntó el jesuíta—. ¿Cree usted que será muy larga su vida?
—También está amenazada de muerte, pues la tuberculosis hace en ella rápidos estragos. Tal vez no tarde mucho en declararse en ella la tisis.
—Pues entonces tampoco a Ordóñez le quedan muchos años de divertirse, ya que él ha sido el foco de la enfermedad que ha contaminado a toda la familia.
—¡Oh! Tal vez viva ese más años que nosotros. La tuberculosis se presenta en él en forma muy benigna. Esto le parecerá extraño a vuestra reverencia, pero las enfermedades tienen sus rarezas, lo mismo que los seres humanos. Hay quien esparce la muerte en derredor suyo y, sin embargo, vive muchos años gozando una relativa salud.
Callaron los dos hombres y permanecieron inmóviles en la oscuridad del carruaje, hasta que por fin sonó la voz melosa e hipócrita del jesuíta:
—¡Oh, Dios mío! ¡Cuán triste es el porvenir de esa familia! Crea usted, doctor, que siento haberla conocido, y que si hubiese llegado a adivinar que Ordóñez no era hombre de completa salud, me hubiese opuesto a su casamiento con la condesa.
Un telegrama.
Aquella mañana el padre Tomás esperaba en su despacho la visita de uno de sus subordinados, pertenecientes a la casa-residencia de Sevilla y el cual había sido llamado a Madrid por orden de su superior.
El jesuíta italiano, llevado siempre de su idea de hacer las cosas por sí mismo, cuando estaba disgustado de alguno de sus subordinados, no quería valerse de intermediarios para formular sus repulsas y les hacía presentarse en Madrid, donde podía vigilarlos de cerca.
El jesuíta que había incurrido en su desagrado y a quien él esperaba aquella mañana para desahogar en su persona su mal humor, era un jesuíta andaluz, el padre Palomo, que gozaba de cierto renombre, a causa de sus aficiones literarias y de los artículos y novelas que publicaba en todos los periodiquillos y revistas, más o menos subvencionados por la Compañía de Jesús.
Poco después de las once entró su criado de confianza a anunciarle la llegada del padre Palomo y pasados algunos segundos presentóse en el despacho el jesuíta andaluz, al que examinó el padre Tomás con una rápida mirada.
Era un hombre de mediana estatura, de aspecto enfermizo y de frente espaciosa y pronunciada, bajo la cual brillaban unos ojos que, aunque fijos en el suelo, con la tenacidad de la costumbre, chispeaban de vez en cuando con la llamarada propia del hombre observador y de inteligencia despierta.
El padre Tomás, al notar en la figura del recién llegado cierta delicadeza de modales y un asomo de indolencia aristocrática, recordaba con su prodigiosa memoria la historia de aquel padre de la Compañía.
Su juventud había transcurrido en los salones, siendo un hombre de moda, disputado por las damas y a quien el amor había reservado grandes triunfos. Su existencia alegre y aventurera le hizo arrostrar grandes peligros, y al verse en cierta ocasión próximo a la muerte y salvar inesperadamente la vida, su imaginación de poeta excitada por el riesgo que había corrido, vió en aquella aventura la milagrosa protección de Dios y abandonó el mundo, ingresando en la Compañía de Jesús, poseído de la mayor fe.
Los jesuítas fomentaron sus aficiones literarias comprendiendo que podían proporcionar algún honor a la Compañía que siempre muestra empeño en presentar como eminencias a aquellos de sus individuos que no pasan de ser medianías, y consiguió el padre Palomo ser en breve un escritor a quien todos los afectos a la Orden consideraban como un portento literario.
El padre Tomás tenía motivos para estar quejoso de aquel jesuíta que, aunque proporcionaba cierto honor a la Compañía, hacíase objeto de censuras por la altivez con que acogía las órdenes de sus superiores, y el orgullo que parecía poseerle desde que la Orden había hecho de él una eminencia.
Al entrar el padre Palomo en aquel despacho y verse en presencia del hombre poderoso que dirigía los negocios de la Orden en toda España, bajó sus ojos con la humilde expresión del esclavo, y arrodillándose a los pies del padre Tomás, le besó reverentemente la mano.
El italiano mostró entonces en su rostro impasible una expresión de superioridad y con severo acento comenzó a hablar al padre Palomo, que había vuelto a ponerse en pie:
—¿Sabe usted por qué he mandado llamarle?
—No, reverendo padre.
—El superior de nuestra residencia en Sevilla me ha dado sus quejas por la conducta de usted. El demonio del orgullo le domina a usted, reverendo padre, desde que se ve aplaudido por esa gente estólida que lee novelas; y porque sus libros han tenido alguna aceptación, que es debida principalmente a nuestros reclamos, se cree usted ya con suficiente mérito para despreciar a sus superiores naturales, a los que debe exacta obediencia. ¿Cree usted que los éxitos que en el mundo alcanza un jesuíta corresponden a él únicamente?
—No, reverendo padre.
—Celebro que así lo reconozca usted. La gloria de un jesuíta es la gloria de la Compañía entera, y si usted ha alcanzado éxito en sus libros, ese éxito es de la Compañía. El autor no es más que un simple instrumento que produce, para que todos sus hermanos gocen por igual de la gloria.
El padre Palomo, con su sagacidad y su silencio, daba a entender que nada tenía que objetar contra aquella teoría puramente jesuítica que anulaba lo más notable y digno de cada individuo.
—Ha sido usted muy culpable, padre Palomo—continuó el jesuíta con creciente severidad—. Merece usted un cruel y saludable castigo que le libre de ese orgullo que parece dominarle, y no sé como me detengo y dejo de ordenarle que vaya unos cuantos años a Filipinas a vivir entre los igorrotes, para olvidar de este modo esas aficiones literarias que han despertado su fatuidad.
El jesuíta escritor permaneció inmóvil ante tal amenaza; pero con su aspecto resignado demostraba que estaba dispuesto a sufrir cuantos castigos le impusiera su superior.
—Aquí—continuó éste con visible irritación—no hacemos las reputaciones de los individuos de la Compañía para que éstos se enorgullezcan, y queremos que por encima de todas las satisfacciones que a un jesuíta puedan producirle los aplausos del mundo, exista el respeto y la sumisión a todo aquel que sea superior en rango. Aquí me tiene usted a mí—continuó con creciente exaltación—que soy el superior de la Orden en toda España y que tengo en mi vida militante hechos suficientes para mostrarme orgulloso y satisfecho de mí mismo; pues bien, si ahora entrase por esa puerta el general de la Compañía, me vería usted inmediatamente postrarme de hinojos a sus pies, y si me ordenaba él arrojarme por ese balcón, no tardaría un segundo en tirarme de cabeza. Solo con una obediencia ciega e inflexible, es como podemos realizar nuestra grande obra: la conquista del mundo para Dios.
Al padre Palomo le impresionaba algo la inquebrantable fe que demostraba su superior, y le parecía sublime en un hombre tan poderoso aquella obediencia ciega y aquella confianza tan absoluta en todo superior.
El italiano comprendió el efecto que sus palabras producían en el literato, y como tenía sus miras acerca de éste se apresuró a terminar la parte severa y dura de tal conferencia, para entrar después en otra más agradable y útil.
—Vamos a ver, padre Palomo; yo no tengo gusto en castigar a un individuo de la Compañía, y cuando tomo severas disposiciones con alguno, sufro tanto como el mismo interesado. ¿Está usted arrepentido de sus faltas de respeto y sus altiveces con el padre superior de Sevilla?
—Sí, reverendo padre.
—Pues bien, yo le perdono su falta, aunque con la condición de que nunca ha de volver a incurrir en desobediencia. De rodillas, padre Palomo, y solicite usted su perdón.
El escritor estaba demasiado acostumbrado a las prácticas humillantes e infantiles del jesuitismo para intentar la menor resistencia; así es que se apresuró a ponerse de rodillas, y vióse entonces al mismo hombre de quien la crítica literaria hacía grandes elogios y que gozaba del favor del público, decir humildemente, arrodillado y con los brazos en cruz:
—Pido a Dios y a mi superior, el reverendo padre Tomás Ferrari, que me perdone mi soberbia, mi orgullo y mi desobediencia.
Con estas prácticas degradantes, que matan en el hombre el sentimiento de la dignidad convirtiéndole en un autómata inconsciente, es como el jesuitismo sostiene la ruda y perfecta disciplina de sus huestes.
—Levántese usted, padre Palomo. Dios le perdona; pero para que acabe de ser vencido ese demonio del orgullo que tanto le ha dominado, es preciso que durante siete días, a la hora de comer, se arrodille usted en el refectorio de la casa-residencia y repita esas mismas palabras ante los demás padres. Es una santa humillación que conseguirá alejar del todo al espíritu malo.
El escritor elevó sus ojos con expresión de santa mansedumbre, y dijo con místico acento:
—Así lo haré, reverendo padre. No me duele esa humillación, porque me la ordenan mis superiores y es beneficiosa para mi alma.
—Ahora que ya hemos hablado de asuntos particulares—dijo el padre Tomás con entonación más amable, aunque sin perder su gesto de superior—, conviene que hablemos de otros asuntos que serán beneficiosos para la Compañía. Ante todo advierto a usted, padre Palomo, que va a quedarse en Madrid.
—Haré lo que mis superiores me manden.
—Seguirá usted dedicado a sus tareas literarias, pues conviene a la Compañía, en las presentes circunstancias, el emplear las facultades que Dios le ha dado a usted, aunque advirtiéndole que no por esto debe volver a caer en su antiguo orgullo.
—Seré humilde como un buen soldado de Jesús.
—Soldado; esa es la palabra. Va a ser usted combatiente en favor de nuestra gran causa. Hasta ahora sólo ha escrito usted novelas de puro entretenimiento, ¿no es esto?
—Sí; pero todas ellas tienen su fin: el de demostrar que la Compañía de Jesús es la institución más santa, y que todos deben ponerse bajo su dirección.
—Sí; lo sé. He leído algunas de esas obras, pero no basta eso. La Compañía necesita un libro de batalla que mueva ruido y que escandalice. ¿Antes de entrar en la Orden no pertenecía usted a esa juventud elegante que penetra hasta en lo más recóndito de las alcobas de las grandes damas, y conoce todas las miserias de la alta sociedad?
—Sí, reverendo padre. Vi el gran mundo de cerca, aprecié todas sus miserias y por esto mismo desengañado de la existencia terrenal, entré en la Compañía.
—Pues bien, aproveche usted todos sus recuerdos, sus antiguas observaciones, para escribir un libro que sea como una sátira sangrienta contra la aristocracia. Nada de escrúpulos ni vacilaciones. Palo seco con todos, y mucha verdad en la descripción, sin temor a incurrir en una crudeza impropia de un sacerdote: ahora está en moda el naturalismo.
Calló el padre Tomás, pero como su subordinado daba a entender con su silencio que no había comprendido del todo lo que deseaba su superior, éste añadió:
—Para que usted se capacite de lo que tal obra debe ser, le explicaré el objeto que la Compañía se propone. Hoy la aristocracia, a fuerza de imitar la elegancia francesa, se ha contaminado de cierto volterianismo, y no viene ya a buscarnos como en otros tiempos, solicitando nuestra dirección. Piense usted, Padre Palomo, lo que sería de nuestra Compañía si la gente de dinero nos fuera infiel separándose para siempre de nosotros. Yo, después de varias tentativas, me he convencido de que es imposible atraer a esa aristocracia veleidosa e ingrata por medio de la persuasión y la dulzura, y no nos queda más recurso para encadenarla a nuestra dirección que apelar al terror, atemorizándola con un soberbio varapalo. Para eso quiero el libro de usted. Este es el objeto que ha de llenar. Pondremos a la aristocracia en ridículo, describiendo todos sus vicios y miserias, y esto, al mismo tiempo que hará volver al redil a los ingratos, nos proporcionará la adhesión de la clase media, que odia a la gente privilegiada, y tal vez hará que por espíritu de partido nos miren con menos hostilidad los hombres que son nuestros irreconciliables enemigos. ¿Ha comprendido usted ya la tendencia del libro en cuestión?
El padre Palomo había ido entusiasmándose conforme su superior le exponía el espíritu de la obra, y en sus facciones coloreadas por la animación, notábase el satisfecho gesto del escritor que encuentra un tema de su gusto.
—¡Muy bien! ¡Eso es!—decía el jesuíta andaluz, despojándose de su actitud humilde y encogida—. La idea es magnífica y digna de vuestra paternidad. Fustigaremos a la aristocracia, que es la clase que mejor conozco, y yo le aseguro a vuestra reverencia que con las anécdotas que recuerdo y los escándalos que he presenciado en mi época de hombre de mundo, hay más que suficiente para formar una novela que mueva ruido. La titularemos “Miserias”, si a vuestra paternidad le parece bien.
—Me gusta el título. ¿Cuándo va usted a ponerse a trabajar?
—Mañana mismo; así que descanse de las fatigas del viaje comenzaré a hacer mis apuntes y a clasificar mis recuerdos.
—Está bien. Vivirá usted en nuestra casa-residencia, y yo daré orden de que nadie le incomode en sus trabajos.
Hablaron aún los dos jesuítas un buen rato sobre la futura obra, oyendo el escritor con gran respeto las indicaciones del padre Tomás, y cuando el padre Palomo salía del despacho, satisfecho del resultado de una conferencia que tanto había temido, entró uno de los secretarios del italiano, mudo e impasible como una estatua, según era costumbre en todos los que trabajaban en la casa, y le entregó un telegrama que acababa de llegar.
El padre Tomás rasgó la cubierta, y al leerle, una ligera sonrisa de satisfacción vagó por sus labios.
Era el padre director del colegio de Valencia quien le telegrafiaba, manifestándole que el niño Paquito Ordóñez estaba gravemente enfermo, a consecuencia de una pulmonía.
No había resultado deficiente la gestión del padre Tomás desde Madrid, y la enfermedad llegaba con tanta precisión como él la había previsto.
Por fin, el heredero que tantos cuidados inspiraba, ya no estorbaría más los planes de la Compañía.
—Es preciso—se dijo el jesuíta—avisar a los padres este triste suceso. No sé si Ordóñez estará en Madrid. El otro día me dijo que pronto iba a salir con algunos amigos a cazar en un coto de Extremadura. Vamos allá: siempre encontraré a María, y ésta es la única a quien podrá impresionar la noticia; conozco bien a toda aquella gente.
Así fué. María prorrumpió en alaridos al saber que su pobre hijo estaba enfermo de gravedad.
Medio año hacía que Paquito estaba en el colegio de Valencia, y a pesar de que el director del establecimiento le escribía frecuentemente dando noticias de su salud, la pobre madre no podía contener su impaciencia, y dos veces había tomado el tren, sufriendo las fatigas del viaje tan sólo para estar en Valencia algunas horas al lado de su hijo, y regresar inmediatamente a Madrid.
La segunda de aquellas entrevistas la había proporcionado un inmenso placer, pues vió a su hijo con aspecto menos enfermizo, notando también que había disminuido algo el volumen de su cabeza. Esto le hizo creer en la bondad de aquellos consejeros del padre Tomás, y en que realmente sería beneficiosa para Paquito la estancia en el colegio, y cuando más ilusionada estaba, venía una noticia tan fatal y urgente a sumirla en la desesperación.
La pobre madre releía sin cesar aquel telegrama como si en su conciso lenguaje pudiera encontrarse la certeza del porvenir del niño, y por más esfuerzos que hacía el padre Tomás para convencerla de que el niño podía salvarse, como ya había ocurrido cuando dos años antes tuvo el ataque de meningitis, María no se tranquilizaba, y aturdida por el dolor, sólo contestaba con gemidos y frases incoherentes.
No lograría tranquilizarla el reverendo padre. La decía el corazón que su niño estaba enfermo, muy enfermo, y aun podía ser que a aquellas horas hubiese muerto ya.
La pobre madre desesperábase por no tener alas para volar hasta donde agonizaba su hijo, y pensaba con terror que aún habían de transcurrir algunas horas hasta el anochecer, que era cuando salía el tren correo de Valencia.
Aquella ciudad, en la que había pasado su infancia soñando tanto, y teniendo en ella sus primeros amores, y en la que ahora agonizaba el pedazo de sus entrañas, era el lugar que llenaba en tales instantes su imaginación, y por encontrarse en él hubiera dado en dicho momento su fortuna y hasta su vida.
Estaba resuelta a salir en el correo de aquella noche, y el padre Tomás, por una complacencia instintiva o por un refinamiento de artista que desea ver su obra acabada para convencerse de su perfección, se prestó a acompañarla.
Como la baronesa estaba ausente, María, al abandonar su casa, dió sus instrucciones al criado Pedro, que era quien merecía toda su confianza.
A las siete de la tarde la condesa y el anciano jesuíta subían a un reservado de primera clase en el tren que iba a salir de la estación del Mediodía.
La joven madre cubría con un velo aquel rostro antes tan fresco y hermoso y que ahora estaba consumido por la enfermedad y desencajado por el dolor.
De vez en cuando una tosecilla seca y violenta agitaba el extremo del velillo.
—Hasta las once de la mañana no llegaremos a Valencia. ¿No es eso, padre Tomás?
—Sí, hija mía.
—¡Oh, Dios misericordioso! ¡Qué noche me espera! La impaciencia de llegar es más terrible que mi dolor. Cada minuto es un siglo y únicamente me sostiene el deseo de ver a mi Paquito, a mi hijo, que tal vez esté muriendo en este mismo momento.
La pobre madre, asustada por sus propias palabras, rompió a llorar, dejando caer su cabeza sobre los grises almohadones que manchaba con sus lágrimas.
Al otro extremo del departamento iba, inmóvil e impasible, el padre Tomás, que movía sus labios como si rezase y miraba fijamente la luz del farol que oscilaba con la trepidación del tren en marcha.
La muerte del niño.
A través de las vidrieras que cerraban herméticamente las ventanas de la enfermería, entraban en ésta los alegres rayos del sol, después de juguetear entre el ramaje del inmediato jardín, donde un tropel de pájaros piaba en las alturas, y más de un centenar de muchachos correteaban abajo, por las enarenadas avenidas, divirtiéndose con juegos ruidosos que producían explosiones de risas y de gritos.
La animación y el ruido del jardín contrastaban con la soledad y el silencio de aquella habitación con cuatro ventanas, que servía de enfermería.
Doce pequeñas camas de hierro con ropas de deslumbrante blancura alineábanse a lo largo de la pared, enfrente de las ventanas, y todas ellas estaban vacías, a excepción de la primera, sobre cuya almohada destacábase una cabeza que por lo abultada parecía pertenecer a otro cuerpo que a aquel pequeño tronco raquítico y menguado, que apenas si se destacaba con las convulsiones de una respiración jadeante, bajo los pliegues de la cubierta.
Era el hijo de la condesa de Baselga el único enfermo que ocupaba aquel departamento del colegio.
Acababa de ausentarse el hermano lego, encargado de la enfermería, mocetón de anchas mandíbulas y aspecto de imbécil, que manifestaba gran cariño a los niños y entretenía al enfermito con cuentos milagrosos.
El niño sentíase abrumado por la espantosa soledad en que vivía.
La tuberculosis, que paralizaba en parte su cerebro, no había logrado borrar la precocidad de pensamiento que distinguía a Paquito y que parecía agrandarse conforme avanzaba el curso de su enfermedad.
Más que su dolencia, más que aquella terrible opresión en el pecho, que le hacía respirar penosamente, conmovía al niño la soledad en que vivía y el cariño frío y mercenario que le rodeaba.
Al pasear su debilitada vista por aquella vasta pieza silenciosa y fría, el niño se acordaba con dolor y envidia de la casa paterna, donde él reinaba en absoluto; de aquel elegante y confortable hotel, donde vivía entre plumas y abrigos, rodeado de cuantas comodidades puede proporcionar una gigantesca fortuna y un solícito cariño.
Pero más aún que el lujo y el bienestar, lo que el pobre enfermito echaba de menos en su actual situación era su madre, aquella hermosa señora, con los ojos siempre empañados por las lágrimas, que cuando él despertaba veía siempre a la cabecera de la cama, triste y llorosa como las Vírgenes que tantas veces había contemplado en la semiobscuridad de las capillas.
No podía quejarse de la solicitud de que era objeto en el colegio; pero el niño, con su pasmosa precocidad, adivinaba lo mercenario de aquel cariño, que cuidaba por obligación y trataba a cada uno según su riqueza y rango social.
Bien le cuidaba el mozo de la enfermería, pero sus manos rudas no podían ser comparadas con aquellas finas y suaves, que allá en Madrid le manejaban con tanta delicadeza, como si su cuerpo fuese un copo de algodón. Todos los padres profesores del colegio entraban diariamente en la estancia a preguntar al niño por el estado de su salud, pero en sus frías palabras y en sus impasibles rostros no se notaba el menor asomo de aquel cariño vehemente, de aquel doloroso anhelo, que la pobre madre llevaba impreso en todo su ser.
Aquel abandono moral en que le tenían, aquella frialdad que le rodeaba, era lo que entristecía al pobre niño y le hacía sumirse en un decaimiento absoluto, que favorecía el progreso de la enfermedad.
El, que pertenecía a una poderosa familia; que no había ni aun sospechado la verdadera significación de la palabra miseria; que había vivido rodeado siempre de la riqueza, el fasto y la comodidad, y que al experimentar el menor dolor había visto inmediatamente en torno de su lecho a un gran número de solícitos sirvientes, pensaba ahora, con envidia, en los hijos del conserje de su hotel, en aquellos pobrecillos, tímidos y mal abrigados, que subían algunas veces a su cuarto para entretenerle con sus juegos.
¡Cuán felices eran aquellos miserables! ¡Cómo les envidiaba su suerte! Ellos, al menos, si caían enfermos tendrían a su lado una madre que los cuidase, con ese cariño infatigable y heroico del que únicamente es susceptible el corazón de la mujer; y no había miedo de que se viesen como él, que por ser rico e hijo de una gran familia se encontraba ahora en un lugar extraño, en una pobre cama, y sin ver otros seres que el rudo criado, el médico de la casa y media docena de hombres negros, cuyo rostro impasible parecía de bronce, y que a sus terribles dolores sólo sabían contestar con frías palabras, en las que no se notaba el menor asomo de afecto.
Paquito lloraba silenciosamente y sus lágrimas iban a caer sobre el embozo de su cama, que movía con vaivén de oleaje la respiración jadeante de sus congestionados pulmones.
Un pensamiento cruel obsesionaba el cerebro del niño. ¿Es que sus padres no le amaban ya y por esto habían mostrado tanta prisa en alejarlo de su presencia? El pobre niño no podía creer que dejase de amarle aquella mujer que tanto cariño le había demostrado allá en Madrid, y que por dos veces, llorando de emoción, había venido a verle en el colegio; pero al mismo tiempo pensaba con amargura que los padres que quieren a sus hijos hacían como el conserje de su hotel y otras gentes humildes que él había conocido y que por todo el oro del mundo no consentían en separarse un sólo día de los que eran pedazos de sus entrañas.
El infeliz ignoraba la existencia de inhumanas costumbres que la sociedad ha establecido con el carácter de suprema distinción y que hacen que los padres abandonen a sus hijos en la infancia para entregarlos a manos extrañas, justamente en la época en que más necesitan de los cuidados del verdadero cariño.
No era que el niño pudiera quejarse de haber sufrido violencias ni desprecios en aquel colegio, especie de convento de la infancia a que sus padres le habían enviado. La servidumbre le trataba con más cariño que a los otros alumnos; algunos de éstos, malignos e insolentes, que se burlaron de su timidez y de su abultada cabeza, fueron castigados rigurosamente por el director; los padres maestros le trataban siempre con las mayores consideraciones; pero, a pesar de tantas atenciones, el niño, criado al calor de una maternidad cuidadosa y solícita, no podía avenirse con la fría reglamentación de aquella casa y con los cuidados mercenarios de que era objeto y en los que se notaba más el impulso de la obligación que el del afecto.
No; por más que hicieran aquellos hombres para serle agradables, no podían llenar en su corazón el vacío que había dejado la ausencia de la madre.
Paquito notaba en el cariño de todos ellos algo que para él era digno de censura, por más que se fundara en la reglamentación del elogio y en la necesidad de considerar iguales a todos los alumnos.
¿Por qué en la sala de estudios habían destinado para él aquel pupitre cercano a la puerta, donde llegaban frías corrientes de aire cada vez que alguien abría la mampara de cristales y levantaba el cortinaje? ¿Por qué en el dormitorio, con el pretexto de que era el último alumno que había ingresado, ocupaba la cama más inmediata al corredor, lo que le hacía pasar las noches con el cuerpo entumecido y tosiendo dolorosamente? De seguro que a estar allí su madre, no hubiese vivido él tan desprovisto de cuidados y la enfermedad no hubiera hecho de su cuerpo una víctima, oprimiendo con mano de hierro sus débiles pulmones.
Y mientras el niño pensaba con dolor en su desgracia al ser conducido a aquel establecimiento, escuchaba con marcada expresión de envidia el rumor que producían sus compañeros jugando en el inmediato jardín, en aquella hermosa arboleda, que era la única parte del colegio a la que profesaba algún cariño.
Su madre era el recuerdo que ocupaba por completo su memoria, y pensaba en ella con la desesperación del desgraciado que ha perdido el protector en quien cifra todas sus esperanzas.
¡Oh, si ella llegase! ¡Si ella apareciese de repente en la enfermería, extendiéndole sus brazos con loco arrebato de pasión y gritando “¡hijo mío!”, con esa voz que sale del alma!...
Dos días hacía que el pobre niño se hallaba enfermo en aquel lecho, y cada vez que pensaba en la posibilidad de que su madre apareciese en aquel lugar, la esperanza le reanimaba, dándole nuevas fuerzas, y hasta le parecía que, de realizarse tal milagro, no tardaría en desvanecerse la temible opresión que agobiaba sus pulmones.
Paquito creía en la posibilidad de que su madre viniese a verle y confiaba en que, antes de morir, podría contemplar aquel dulce rostro que tantas vedes había distinguido al borde de su cuna, como si fuera la buena hada de sus sueños. ¿No había ido a visitarle cuando gozaba de relativa salud? ¿Por qué había de abandonar ahora a su pobre hijo que se sentía morir?
Para el niño era Valencia una ciudad que le recordaba su madre. Cuando le acompañó desde Madrid para que ingresara en el establecimiento de los jesuítas, la condesa, con la emoción del que recuerda los mejores años de su vida, había mostrado a su hijo la fachada del colegio de Nuestra Señora de la Saletta, en cuya terraza había experimentado las más gratas emociones de su existencia.
La idea de que su madre había respirado aquel mismo ambiente de perfumes, teniendo casi la misma edad que él, y que sobre el mismo suelo había estado sometida a una existencia reglamentada como la suya, producíale al niño una placentera emoción y afirmábale en su confianza de que en un país que tales recuerdos guardaba, no podía menos de surgir por arte mágico la dulce figura de la condesa.
El anhelo por ver a su madre y la incertidumbre que le acometía después de permanecer algunos instantes con esta esperanza, fatigaban al pobre niño, y en su enfermizo cuerpo sólo quedaba ya vigor para pensar.
Poco a poco su cerebro fué debilitándose; una soñolencia abrumadora se apoderó de él y se cerraron aquellos ojos macilentos, que hasta entonces con tanta codicia habían contemplado los rayos del sol que se filtraban por las ventanas.
Según el testimonio del encargado de la enfermería, que entró varias veces a verle, el niño deliraba llamando a su madre y pidiéndola con voz quejumbrosa que lo sacara de allí.
Así transcurrieron más de tres horas y, por fin, cedió un tanto el delirio y se abrieron los ojos del enfermito, justamente en el instante en que sonaba un tropel de pasos en el inmediato corredor.
Abrióse la entornada puerta, y lo primero que vió el pobre niño fué al administrador del establecimiento y a un sacerdote viejo, de elevada estatura, cuyo rostro impasible y austero creyó reconocer, aunque no pudo darse exacta cuenta de quién era. Tras de ellos entraban el encargado de la enfermería, con su azul delantal, y otro criado que le servía de ayudante; y en el centro del grupo marchaba una mujer, de la cual, por su baja estatura, sólo se veía el plumaje de la capota.
El anciano jesuíta, extendiendo su brazo hacia atrás, parecía contener a aquella señora.
—Calma, condesa, mucha calma—decía con su fría voz—: una impresión demasiado fuerte podría hacerle daño.
Pero la mujer, con un violento empujón, salió del grupo y se abalanzó a la cama, arrojando atrás el velillo de su sombrero.
El pobre niño exhaló un grito ante tan súbita aparición. ¡Ya se había realizado el milagro! ¡Ya estaba allí su buena hada, con el rostro dulce, lloroso y conmovido de virgen dolorosa!
—¡Mamá! ¡Mamá mía!—gritó el pobre enfermito, con su voz débil, pero de expresión indefinible.
Y no pudo decir más, pues ahogó su pobre voz aquel rostro que, derramando lágrimas, se pegó a sus demacradas facciones, cubriéndolas de besos.
La madre y el hijo parecieron formar una sola masa que exhalaba tristes gemidos, mientras que el grupo de hombres que estaba en la puerta permanecía impasible, como gente que al entrar en la asociación jesuítica había renunciado a los afectos de la familia y no podía conmoverse ante tales escenas. El padre Tomás miraba con sus ojos fríos de acero a la madre y al hijo, y mientras pensaba, sin duda, en que pronto iba a verse libre de aquellos dos estorbos, cruzaba las manos sobre su vientre y hacía juguetear distraídamente a sus pulgares.
Aquella emoción producida por la llegada de la madre, aceleró el triste desenlace que el médico del colegio había anunciado ocurriría fatalmente en aquella misma mañana.
Sólo dos horas vivió el infeliz niño.
Su agonía fué terrible, y el padre Tomás, ayudado por otros jesuítas, tuvo que arrancar a viva fuerza a la enloquecida madre, que, con la cabeza de su hijo entre sus manos y su boca pegada a la del enfermo, parecía aspirar con delicia el hálito de la agonía.
La condesa, dando alaridos de dolor, fué conducida a las habitaciones de la dirección, cuando ya el niño se agitaba en las últimas convulsiones, buscando un aire vivificante que se negaba a entrar en su pecho.
El padre Tomás conservó su presencia de ánimo, y cuando el cuerpo de Paquito era ya un cadáver, comenzó a dictar todas las disposiciones propias del caso, y ordenó el entierro, que había de ser digno, por su aparato, de la familia a que pertenecía el finado y del establecimiento en que había muerto.
No se separó un sólo instante de la cama en que tan larga agonía había sufrido el infeliz niño, y hubo un momento en que quedó completamente sólo en la vasta habitación. Dos criados habían salido buscando el uniforme de Paquito para amortajarle.
El terrible jesuíta, puesto en pie junto al lecho mortuorio, estuvo contemplando fijamente la deforme cabeza de aquel niño, que aún parecía más horrible con el tinte violáceo de la muerte.
—Dios te tenga en su santa gloria—murmuró el padre Tomás—. La verdad es que para ser hijo de un padre tan corrompido, has sabido resistir bravamente a la muerte. Te ha costado el caer.
Después se separó del lecho, comenzando a pasearse por la enfermería, con cierto aire de satisfacción.
Llegaban hasta allí, amortiguados por la distancia, estridentes alaridos de dolor que no parecían salir de una garganta humana.
Era la infeliz madre, que abajo, en el despacho del director, entregábase a transportes de pena, rodeada de casi toda la servidumbre del colegio, que la sujetaba temiendo que se causase algún daño en una de aquellas convulsiones de loco dolor.
El padre Tomás escuchó durante algunos instantes, sin que en su impasible rostro se notara la menor emoción, y lentamente se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, lanzó una postrera mirada al cadáver y murmuró con voz casi imperceptible:
—¡Adiós, heredero!... Ya hemos enmendado el único error que tenía mi plan.
Señora y criado.
Reinaba una calma dulce e inalterable en aquel lujoso y elegante gabinete, de alfombras mullidas y paredes acolchadas de raso azul, adornado con todos los objetos supérfluos y hermosos que produce la moda.
Sillones de curvo perfil que parecían convidar al sueño, sillas doradas con bordados asientos, taburetes de rameado terciopelo con rapacejos que arrastraban por la alfombra, y almohadones de deslumbrantes colores, estaban esparcidos con aparente y artístico desorden, por aquella aristocrática habitación, cuyos ángulos estaban ocupados por vistosas plantas artificiales en macetas gigantescas de chinesca porcelana, y aparadores de ébano poblados de todo un mundo de “bibelots”, estatuillas de “biscuit” en las más graciosas posiciones y jarrones vetustos que demostraban la superioridad de la antigua cerámica.
En un extremo, ocupando uno de los ángulos del gabinete, había un lecho sencillo, que entre aquellos esplendores de un lujo soberbio parecía simbolizar la imagen de la modestia.
Tan elegante estancia producía en los ojos como una embriaguez de colores escalonados armoniosamente; pero existía algo en la atmósfera que destruía inmediatamente el efecto del brillante golpe de vista. Entre tanto esplendor, algo había que olía a enfermo.
No era olor puramente de medicinas lo que allí se notaba, sino ese ambiente indefinible que parece existir doquiera se encuentra una persona debilitada por esas enfermedades terribles que son lentas y mortales.
La tenue claridad de la tarde se filtraba a través de las cortinas de blonda que dejaban en parte al descubierto los abullonados cortinajes de terciopelo, conservando la habitación en una agradable penumbra, propia de una persona que, hallándose enferma, temía la caricia demasiado fuerte del sol de la tarde.
Sentada en un gran sillón de forma antigua y elevado respaldo, estaba junto a una de las semiveladas ventanas la dueña de aquel elegante gabinete, la enferma que parecía empapar el ambiente de la habitación con el hálito de su dolor.
Vuelta de espaldas a la puerta de entrada, el respaldo del alto sillón sólo dejaba al descubierto el remate de una linda cofia de encajes que se agitaba de vez en cuando movida por una tosecilla seca y significativa que hubiera hecho fruncir el ceño al médico menos experto.
Era María, la condesa de Baselga, que pasaba casi todo el día sentada en aquel sillón, dominada por una inercia que se iba apoderando rápidamente de su organismo, y sin otra diversión que contemplar con ojos distraídos, a través de los resquicios que dejaban las corridas cortinas, los vistosos trenes de lujo y los grupos elegantes que pasaban ante su hotel por el espacioso paseo de la Castellana.
Desde que murió su hijo, cinco meses antes, que la salud de la condesa había empeorado visiblemente, tomando un carácter más alarmante aquella tosecilla seca, cuyos progresos seguía con mirada atenta el padre Tomás.
El médico de la casa y la misma baronesa de Carrillo, manifestaban gran confianza acerca de la suerte de la joven. Doña Fernanda se mostraba optimista en extremo. Ya desaparecería aquel malestar que, en su concepto, sólo era el resultado del disgusto terrible que había producido en su sobrina la muerte del niño.
Ordóñez también se mostraba igualmente confiado, y mientras tanto la enfermedad hacía rápidos progresos, y como si dentro del delicado cuerpo de la condesa existiese una voraz hoguera que consumía sus músculos y tejidos, iba demacrándose rápidamente todo su organismo, hasta el punto de que su rostro, antes tan hermoso, presentase ahora el aspecto de un cráneo pelado, cubierto por una piel terrosa que se pegaba a todas sus sinuosidades; y de que por entre las mangas de su peinador de blonda, asomasen unas manos enjutas y afiladas, que parecían un manojo de látigos al extremo de un brazo blanco y descarnado como un hueso.
La pobre enferma vivía en el mayor abandono, pues su tía y su esposo, amparándose siempre en la consabida frase de que aquello no era nada, seguían entregados a sus gustos y aficiones, sin preocuparse de la infeliz María ni atender a su curación. La baronesa seguía dedicada a sus asuntos devotos, que ocupaban todo su tiempo, y en cuanto a Ordóñez, éste continuaba su vida elegante, con el mismo abandono que si fuese un soltero, y cuando le preguntaban en los salones por su esposa, entonces se acordaba de que era casado, y solía responder con expresión indolente:
—No es cosa grave lo que tiene María: la emoción que le ha producido a la pobre la muerte de nuestro hijo. Así que olvide un poco el triste suceso, de seguro que se pondra tan sana y robusta como antes.
Y así seguía viviendo la infeliz María, en medio del mayor abandono y siempre con el pensamiento en su hijo.
La persona que más la visitaba era el padre Tomás, que intentaba animarla con frases hechas sobre la bondad de Dios y la posibilidad de que cuanto antes recobrase su salud, si es que el Altísimo así lo disponía; pero a la enferma gustábanle poco estas visitas, pues con ese instinto especial de las mujeres, adivinaba algo funesto y terrible en aquel poderoso jesuíta que tanto había intervenido en su vida.
La fría mirada del padre Tomás tropezaba siempre, al entrar allí, con los grandes ojos de María, que la enfermedad había hecho más vivos y brillantes, y que mirándole fijamente parecían interrogarle, buscando una coyuntura para penetrar en lo más hondo de aquel tétrico personaje, cuyas intenciones eran un misterio.
De todas cuantas personas rodeaban a María, sólo una le inspiraba simpatía y confianza, por el franco cariño y los cuidados que la prodigaba, sin afectación ni deseo de hacerse agradable. Era el criado Pedro, aquel doméstico callado, atento e inteligente, que parecía adivinar sus deseos y que acudía inmediatamente a todos sus llamamientos, sin demostrar la menor contrariedad ante los caprichos y las nerviosidades propias de una enferma.
Desde que María quedó como abandonada en el fondo de su lujoso hotel, sin recibir otras visitas que las del padre Tomás por la mañana y las de Ordóñez y la baronesa antes de acostarse, el fiel criado se había constituído en su perfecto auxilio, y cuando no estaba dentro de aquel gabinete-dormitorio, rondaba por cerca de la puerta, para acudir al primer llamamiento.
Parecía adivinar los menores deseos de su señora, y ésta muchas veces, al volver rápidamente la cabeza, sorprendía en él una mirada de intensa ternura.
Era que el antiguo asistente de Alvarez se reprochaba el haber creído un monstruo de orgullo y altivez a aquella infeliz joven, víctima de oculta fatalidad, que abandonada villanamente por los suyos, sabía sostener su desgracia con tanta mansedumbre y dulzura.
Por las tardes nadie visitaba a María, pues ésta, reconociéndose sin fuerzas para recibir a las numerosas personas de la alta sociedad, que por pura cortesía y sin afecto alguno entraban en el hotel a preguntar por su salud, había dado orden de que no estaba visible para nadie, y las gentes aristocráticas, muy satisfechas de esta disposición, que las libraba de ver a un enfermo, retirábanse después de dejar sus tarjetas al conserje.
Las horas de la tarde eran, pues, las que pasaba María en la más absoluta soledad y toda su ocupación consistía en contemplar un gran retrato de su hijo muerto, que tenía en lugar preferente del gabinete, o en besar, llorando, un medallón que contenía los cabellos de Paquito.
Estos desahogos de fúnebre cariño, que le costaban raudales de lágrimas, agravaban terriblemente su enfermedad, y aun después de haberse serenado, su tos era más seca y dolorosa, como si a cada uno de sus accesos se desgarraran sus pulmones.
Algunas veces, cuando mirando el retrato de su hijo asaltábanle aquellos pensamientos que la enloquecían, temía entregarse a su fúnebre dolor, y entonces era cuando llamaba a su criado Pedro, haciéndole sentar en su presencia y entablando conversación con él, pues parecía que la presencia y las palabras de aquel hombre a quien la domesticidad no había quitado cierta altivez franca y simpática, disipaban momentáneamente su dolor y la hacían olvidar su triste situación.
Esto mismo ocurría en la tarde en que María, sentada cerca de una ventana, miraba por entre las cortinas la gente que paseaba ante su hotel.
La vista de algunos niños que sus madres, con expresión de gozo, llevaban cogidos de la mano, evocó en la condesa el recuerdo de su hijo, y tan triste se sintió, que hubo de acudir inmediatamente a su recurso extremo, cual era buscar compañía que la distrajese.
Tocó un timbre que estaba en una mesilla inmediata, y aun sonaban en el espacio las últimas vibraciones cuando se presentó en la puerta el criado Pedro, vistiendo el uniforme flamante y de vivos colores que Ordóñez había puesto a toda su servidumbre masculina.
—¿Manda algo la señora?—dijo el criado cuadrándose con su antiguo aire de militar.
—Entre usted, Pedro. Me siento muy triste y le ruego que haga el favor de acompañarme por algún rato. Me distrae mucho su conversación y le pido por favor que me dispense las molestias que le causo.
Cada vez que la aristocrática señora le hablaba con tanta dulzura y sencillez, el criado enrojecía de satisfacción y no sabía cómo contestar a tanta amabilidad.
Avanzó tímidamente entre aquellos muebles esparcidos por el gabinete y, al fin, se detuvo indeciso ante una silla, colocada a pocos pasos de la condesa.
—Siéntese usted, Pedro—insistió María—. Deseche usted esa cortedad: estoy tan sola y me manifiesta usted tanto cariño y respetuosa solicitud, que no es posible que yo le trate como a un criado cualquiera. Hablemos como amigos.
Pedro se sentó ruborizado por la satisfacción que le causaba el oír que la condesa le llamaba amigo, y descansando en el borde de la silla en actitud respetuosa y pronto a ponerse en pie a la menor orden, esperó que hablase su señora.
—Vamos a ver, Pedro. Cuénteme usted algo que me distraiga; es una obra de caridad entretener a los pobres enfermos, para que olviden sus dolores. Usted debe saber cosas muy interesantes, porque ha corrido algo el mundo y ha vivido mucho tiempo en Francia. Además, el otro día creo que usted me dijo que había sido soldado. ¿No es eso?
—Sí, señora condesa—dijo el criado con cierta satisfacción—. He sido soldado y me he batido en la campaña de Africa.
—¿Y qué motivo le llevó a usted a París, donde vivió tantos años? Varias veces he pensado en esto, y como no puedo evitar el ser curiosa con las personas que me interesan, tenía grandes deseos de preguntárselo.
—Señora, he estado emigrado por cuestiones políticas.
—¡Ah!—exclamó María con extrañeza—. ¡Se ha mezclado usted en política! ¿Es que era usted carlista?
—No, señora; estuve emigrado por republicano.
La condesa hizo un mohín de disgusto, por lo que el criado se apresuró a añadir:
—Yo, señora, aunque odio la tiranía, realmente no me he metido por mi voluntad en los asuntos políticos. Como hombre de pocos alcances, no entiendo mucho de estas cosas; pero servía a un comandante del que había sido asistente, y como éste era un temible revolucionario, le acompañé a la emigración y a su lado estuve hasta que murió. Le quería como si fuese mi padre, y no me remuerde la conciencia el haberle sido infiel en ninguna ocasión.
—¿Y no ha servido usted a otras personas?
—No, señora condesa—dijo Pedro con intencionada expresión—. En toda mi vida sólo he tenido un amo, y muerto él sólo podía servir a usted.
—¿A mí?—exclamó con extrañeza la condesa no comprendiendo aquellas palabras—. ¿Y por qué no a otras personas?
—Es verdad, señora; no he sabido explicarme bien—contestó el criado comprendiendo que había estado próximo a descubrirse y queriendo enmendar su descuido—. Quería decir que después de estar acostumbrado a un amo, a quien servía más por cariño que por obligación, sólo podía prestar mis servicios a una persona tan digna de ser amada como la señora condesa.
Por el pálido y enjuto rostro de aquella infeliz enferma vagó una triste sonrisa al escuchar el alarde de cortesía del criado.
Durante algunos minutos el silencio fué absoluto, hasta que María, deseosa de reanudar la conversación, preguntó:
—¿Y era buena persona ese comandante?
—Un ángel, señora condesa. Muchos hombres he tratado en esta vida y, sin embargo, no he encontrado uno sólo que pudiera ser comparado con él. Era muy bueno, noble y valiente, al mismo tiempo que sencillo y crédulo, y por esto fué muy infeliz en esta vida y murió, sin duda, abrumado por antiguos disgustos.
Calló Pedro y en su frente contraída adivinábase el esfuerzo mental que estaba haciendo para encontrar palabras y comparaciones, que retratasen fielmente lo que en la vida había sido su antiguo amo.
—¿La señora condesa ha leído “Los Tres Mosqueteros”?
Hay que advertir que la célebre novela de Dumas era para el antiguo asistente la mejor de las obras conocidas, la producción maestra de la inteligencia humana, pues experimentaba goces infinitos enterándose de las intrigas y contando las estocadas y estupendas pendencias de que se componía el libro.
Por esto, cuando la condesa contestó afirmativamente a su pregunta, se apresuró a añadir con satisfacción:
—Pues bien, señora condesa; mi amo era una exacta copia de aquel caballero Athos que aparece en dicho libro. Era valiente, noble y sabio como él y quería a su asistente con delirio; pues yo, más que un criado era un respetuoso amigo, un fiel acompañante en toda clase de aventuras. Nos queríamos mucho, señora condesa; como tal vez nunca en la vida se hayan querido dos hombres.
Detúvose Pedro, y después de lanzar una rápida mirada a su señora, añadió bajando los ojos:
—Tengo la seguridad de que si la señora condesa hubiese llegado a conocerlo también le hubiese concedido su amistad. ¡Qué hombre aquél!—continuó el criado en un rapto de entusiasmo y animándose su voz y sus gestos—. ¡Cómo exponía su vida para salvar a un amigo!... ¡Aún recuerdo como si acabase de suceder, lo que nos ocurrió en Africa!
—¿Y qué fué ello?—preguntó María, que, ansiosa por distraerse, deseaba que su criado le contase algo que despertara su curiosidad.
—No fué ningún asunto de verdadero interés que pueda entretener agradablemente a la señora condesa. Nada..., un lance de los muchos que tiene la guerra. ¿Se empeña la señora condesa en que lo cuente?... Pues fué que yendo con mi amo, en la compañía de guías que se había formado por orden del general Prim, una mañana marchamos a la descubierta, delante de la vanguardia del ejército. Componíase la compañía de gente muy distinguida: licenciados de presidio, aventureros de mala especie, gente, en fin, de pelo en pecho, de cuyo mando se había encargado mi amo, ganoso siempre de estar en el puesto de mayor peligro, donde se conquistara la gloria a fuerza de balazos y cuchilladas. Como gente valiente, y por tanto confiada, nos adelantamos demasiado a la vanguardia, el ejército nos perdió de vista, y en esta disposición, abandonados de todos, sin más auxilio que el de Dios, cincuenta hombres que éramos, caímos en una emboscada, y de repente resonó una infernal gritería y nos vimos rodeados por un centenar de moros harapientos, feos como demonios. No había salvación para nosotros.
La pobre enferma atendía con una expresión propia del interés poderosamente excitado, y al ver que el criado se detenía como para coordinar mejor sus recuerdos, preguntó con impaciencia:
—A la primera descarga que hicieron los moros yo caí al suelo. Una bala perdida, después de chocar contra una piedra, vino a darme aquí, en la sien, donde todavía tengo una cicatriz, y me derribó, aunque sin hacerme perder el sentido. Al ver que tenía la cabeza manchada de sangre, creyéronme muerto, además de que la situación no era la más propia para atender a los que caían. La compañía, formando un apretado pelotón, comenzó a retirarse, haciendo un fuego horroroso, que no lograba tener a raya a aquel enjambre de moros. Yo, como ya he dicho, no había perdido el conocimiento y me daba cuenta exacta de mi situación. Tendido en el suelo, y con todo el aspecto de un muerto, pues aquella bala parecía haberme anonadado con su golpe, vi cómo retrocedían mis compañeros, y al mismo tiempo, cómo algunos moros al avanzar iban rematando con sus gumías a los que habíamos caído. ¡Aún me horrorizo cuando recuerdo aquello! Un negrote que parecía un gigante se acercó a mí con su yatagán desenvainado, para cortarme a cabeza, como ya lo había hecho con otros, pero en el mismo instante que su cuchilla brillaba sobre mis ojos, le vi caer exhalando un rugido de muerte, e inmediatamente me sentí cogido por los sobacos y levantado en alto. Era mi amo, que al verme próximo a perecer, había abandonado el pelotón que mandaba, y despreciando las balas y riñendo cuerpo a cuerpo con los más audaces enemigos, había llegado donde yo estaba, matando al negrazo de un tiro de revolver. Sosteniéndome con uno de sus hercúleos brazos, mientras con el otro se defendía jugando magistralmente su sable, intentó llegar donde estaban nuestros compañeros, cada vez más abrumados por la superioridad del número; pero le fué imposible, pues un grupo de moros nos cerró el paso. Mi amo apoyó sus espaldas en una roca, y esperó valientemente, con la desesperación del que va a morir.
—¿Y cómo se salvaron los dos?—interrumpió la interesada condesa.
—Yo no sé cómo fué aquello; pero apenas mi amo, echando mano al revolver, disparó contra los que nos cercaban sus dos últimos tiros y cuando sus espingardas y sus yataganes se dirigían a nuestros pechos, les vimos huir perseguidos por un tropel de jinetes que pasaron a galope tendido, con las lanzas en ristre y gritando ¡viva España! Eran dos escuadrones de lanceros que Prim había enviado para salvarnos.
—¡Ah!... ¡Por fin!—exclamó María con la expresión del que se libra de un pensamiento angustioso.
—Sí, no salvamos en tan difícil situación; pero yo, antes de que llegase nuestra Caballería a sacarnos de tan apurado trance, cuando la muerte nos acechaba a pocos pasos, pronta a caer sobre nosotros, experimenté la más grata satisfacción que he sentido en mi vida. Miraba aquellas armas enemigas prontas a destrozarnos, y, sin embargo, me sentía feliz.
—¿Cómo pudo ser eso?
—Cuando mi amo se consideró perdido, viendo el círculo de enemigos que nos estrechaba, dispúsose a morir, pero antes..., ¡ah, señora condesa!, ¡todavía me conmuevo al recordar tal escena! El capitán me sostenía con su brazo izquierdo, y antes de defenderse a sablazos de los ataques de la morisma, me miró con unos ojos que aún parece estoy viendo; me contemplaba como mi pobre padre, cuando yo era niño, y él, que era todo un caballero, un grande hombre, un portento de valor y de sabiduría, me dió un beso en la ensangrentada frente, diciéndome con un acento que me llegó al alma: “¡Adiós, Perico! ¡Hermano mío! ¡Hasta que nos veamos en la Eternidad!” Yo no contesté, pues el golpe de la bala me había privado de mis facultades; pero aquella voz aún parece que la tengo en los oídos.
El criado quedó silencioso y meditabundo un buen rato, abismado en sus conmovedores recuerdos.
—Ya ve usted, señora condesa—continuó—que actos como los de mí pobre amo no se olvidan con facilidad.
—Sí que era un hombre notable el señor a quien usted servía. ¿Y murió en París?
—Sí, señora. Murió allí cansado de la vida, hastiado del mundo y abrumado por los desengaños y pesadumbres que habían llovido sobre él sin compasión alguna. Aquí en Madrid había desempeñado muy altos cargos cuando mandaba la República: en el Ministerio de la Guerra fué el dueño absoluto durante mucho tiempo, y, sin embargo, murió pobre: y él y yo, señora condesa, no siento rubor al confesarlo, hemos sufrido mucha hambre en París.
—¿No tenía familia ese señor?
—La tenía, pero nunca quiso ésta reconocerle. Yo fuí para él toda su familia y quien se encargó de cerrarle los ojos, después de ser su fiel compañero durante treinta años.
—¿Y cómo era que los suyos no le reconocían?
—¡Ah, señora condesa! Es una historia muy triste la de mi pobre amo: una relación que parece propiamente una novela. Ante todo, mi amo, siendo capitán, y poco después de llegar de Africa, cometió la tontería de enamorarse locamente de una mujer perteneciente a una clase muy superior a la suya.
—¿Era noble y rica?
—Era la hija de un conde millonario: una señorita muy hermosa que parecía corresponder al amor de mi amo; pero que al fin se portó con él con la mayor ingratitud.
—¿Le abandonó?
—Sí. Mi pobre amo, estando en la emigración por primera vez, triste y en la miseria, supo que la mujer amada, aquella en la que él tenía una absoluta confianza, había dado su mano a otro hombre que por sus antecedentes y por su carácter era indigno de merecer tal honor.
—¿Y qué hizo entonces el amo de usted?
—Mi señor debía haber olvidado a la mujer ingrata; pero no lo hizo así, porque la amaba mucho, y por algo dicen que el amor es ciego. Además aquellos amores sostenidos en secreto habían dado su fruto, y mi señor tenía una hija, una niña encantadora que constituyó en adelante su eterno pensamiento, su constante ilusión.
—¿Y qué fué de esa hermosa condesa? ¿Vive todavía?
—No, señora. Murió hace ya muchos años.
—¿Y la hija?
—La hija vive y es una de las más elevadas damas de Madrid.
—¿Y conoció a su padre?—preguntó la condesa, que se iba interesando rápidamente por aquella historia, en la que adivinaba algo muy importante.
—Señora condesa—contestó Pedro, que temía decir demasiado pronto la verdad—; mi amo no sólo fué desgraciado como amante, sino que como padre sufrió las mayores amarguras. Fué una historia muy triste la de sus relaciones con su hija, y francamente, como la señora condesa ha sido tan buena madre, y aún está conmovida por el recuerdo de su hijo, temo entristecerla con la relación de los sufrimientos de un padre infeliz.
—No, Pedro; hable usted sin cuidado. Me interesa mucho esa historia.
—Pues bien, señora condesa; mi amo ha muerto antes de conseguir que su hija le reconociera como a padre. Había nacido cuando su madre estaba unida a otro hombre y ella creía y sigue aún creyendo de buena fe, que éste último, de quien lleva el apellido, es su verdadero padre.
—¿Y no consiguió nunca ese pobre señor acercarse a su hija, revelándole de viva voz el secreto de su nacimiento?
—Sí que lo intentó, pero sus gestiones resultaron siempre infructuosas. Hay que advertir, señora condesa, que sobre la familia de aquella otra condesa parecía pesar una terrible fatalidad. Un jesuíta ambicioso dirigía los asuntos de la familia para llevar poco a poco a todos sus individuos a la perdición, y éste fué el que hizo una cruda guerra a mi amo, comprendiendo que podía estorbarle sus planes. Tenía ciertas miras sobre la niña, una de las cuales era, sin duda, el arrebatarle su colosal fortuna, y por esto le interesaba que la hija no llegase nunca a conocer a su padre y que siguiese sola y abandonada, sometida a las órdenes que él quisiera dar y a la vigilancia de parientes fanáticos.
María se estremeció mirando fijamente el respetuoso rostro de su criado, para ver si adivinaba en él alguna intención determinada al decir tales palabras. Llamábale la atención el sorprendente parecido que comenzaba a encontrar entre aquella historia y la suya propia.
—¿Y murió ese señor sin haber logrado que su hija le reconociera y sin que en el último instante de su vida recibiera de ella una frase de consuelo?
—Nada de esto. Mi infeliz amo murió en la más espantosa soledad, como antes he dicho, y puedo añadir que la ingratitud, que el desvío de su hija, fueron la principal causa de su muerte. Mi pobre viejo se imaginaba que el silencio de su hija obedecía al orgullo y al desprecio, y yo creo ahora que aquel silencio sólo era debido a que la hija desconocía la existencia de su verdadero padre. El comandante tenía, sobre todo, clavado en el alma un recuerdo cruel que acibaraba su existencia. Esa gente diabólica que por su interés tenía moralmente secuestrada a la pobre señorita, no se contentó con impedir que el padre llegase a ser reconocido por su hija, sino que hizo crecer a ésta que aquel hombre a quien debía la vida sin que ella lo supiera era un ser horrible, una especie de bandido monstruoso, que por un odio tradicional era el perseguidor de la familia, de generación en generación.
—¡Ah!—exclamó la condesa con asombro al encontrar una circunstancia que aún hacía mayor la identidad entre aquella historia y la suya propia.
—¿Y qué escena fué esa de que usted hablaba?—preguntó después la condesa con ansiedad que era ya visible.
El criado calló, mostrando una expresión indecisa, como si no se atreviera a decir a su señora las últimas palabras, que serían la solución decisiva del misterio, la revelación de toda la verdad; pero, al fin, se determinó a hablar con un violento esfuerzo de su voluntad.
—Señora, esa escena fué terrible, según la relataba mi pobre amo. Al caer la República no quiso marchar a la emigración sin antes ver a su hija, y se dirigió a Valencia para visitar a la niña, que estaba en un colegio dirigido por monjas. Aquel hombre, tan dulce como enérgico, después de algunos años de continua agitación, en que había expuesto cien veces su vida y derrochado la fuerza de su inteligencia, quería, antes de sumirse en la calma y la miseria de la emigración, dar un beso a su hija, oír de sus labios una palabra cariñosa, y con esto se conceptuaba ya con fuerzas suficientes para arrostrar todas las contrariedades y las tristezas del proscripto.
—¿Y qué colegio era ese adonde se dirigió su antiguo amo? ¿Cuál era su título?
—Creo que se llamaba de Nuestra Señora de la Saletta. El pobre comandante fué allá; preguntó por su hija y no quisieron reconocerle, y cuando, a fuerza de ruegos y amenazas, consiguió que se la mostraran, entonces no sé cómo su corazón no se rompió en pedazos. La niña no sólo no quiso reconocerle, sino que al oír su nombre se estremeció de horror, pues como antes he dicho, los enemigos que querían monopolizar su suerte le habían hecho creer que mi amo era un bandido, un perseguidor tenaz y sanguinario que acosaba a su familia. Yo creo que desde aquel día mi pobre señor adquirió la enfermedad que le llevó a la tumba.
La condesa, a pesar de que su rostro estaba siempre pálido por la enfermedad, aún perdió algo de color al oír estas palabras, y se agitó nerviosamente en su asiento. ¡Gran Dios! No cabía ya la duda: aquella historia era la suya propia.
—Pero..., ¿qué nombre era el de ese señor?—preguntó con ansiedad—. ¿Cuál era su nombre?
—Se llamaba don Esteban Alvarez.
María, a pesar de sus años y de su posición, sentía aún tan latentes los recuerdos de su niñez que no pudo menos de estremecerse de horror al oír el nombre que tanto miedo le había causado cuando niña.
Pedro la contemplaba con mirada fija, y al ver en su señora tan marcada expresión de terror, dijo con acento triste:
—Veo que aún duran en el ánimo de la señora condesa las huellas de las infames calumnias con que la engañaron cuando era niña. La señora puede odiar todo cuanto quiera el recuerdo de aquel pobre mártir, pero tenga la seguridad de que no ha existido en el mundo mujer alguna a quien haya amado su padre con más vehemente cariño.
La condesa estaba asombrada y aturdida ante el tono sincero con que el criado decía sus palabras.
Reinó un largo silencio, durante el cual la señora y el criado parecían reflexionar, y, por fin, Pedro continuó:
—¿Quiere la señora condesa que le diga cuáles fueron las últimas palabras que me dirigió al morir ese monstruo terrible, ese perseguidor horripilante? Pues bien, ese hombre, a pesar de la ingratitud y olvidando antiguos pesares, sólo tuvo fuerzas para recomendarme y hacerme jurar por mi honor que nunca abandonaría a su hija y que buscaría el medio de vivir junto a ella, velando por su vida, obedeciendo todos sus mandatos y haciendo por ella cuantos sacrificios fuesen necesarios. La señora condesa—añadió el criado con sencillez—puede decir si yo he cumplido mi juramento.
Por fin conocía María la verdadera causa del cariño que le demostraba su criado y de aquellas miradas de paternal afecto que había sorprendido muchas veces en sus ojos.
—¿De modo, que usted—preguntó María asombrada por tanta abnegación—ha entrado aquí con el único objeto?...
—Señora—le interrumpió el criado con sencillez, no exenta de noble altanería—. He servido durante treinta años a un hombre demasiado grande para que yo pudiera conformarme ahora a recibir las órdenes de ningún otro. Soy soldado y no criado, y si he llegado a vestir este traje, ha sido por cumplir el sagrado juramento que le hice a un pobre moribundo, a quien quería como a mi padre. Puede pensar la señora condesa lo que aquel hombre la amaría, cuando en la hora de la muerte, su último pensamiento era para ella, y me obligaba a dedicar toda la existencia al cuidado de su hija. Señora, tal vez resulte insolente y atrevido, pero en este momento, puesto ya a decirlo todo, creo que me ahogaría si llegase a callar alguna verdad. Mucho ha querido la señora condesa a su pobre hijo, pero su amor no puede ser comparado ni remotamente con el que el pobre don Esteban le profesaba a su hija, a pesar de que la creía ingrata y orgullosa.
La pobre enferma estaba aturdida y asombrada por aquella revelación que la sorprendía casi a las puertas de la muerte y que tan radicalmente venía a trastornar su pasado.
Parecíale extraña y novelesca la historia. Pero al mismo tiempo abonaba su veracidad el aspecto sencillo y franco del criado y aquel cariño inexplicable que le había demostrado en todas ocasiones.
Además, ¿qué interés podía tener aquel hombre en suponerla hija de un pobre señor que ya había muerto?
Aparte de esto, ella recordaba la escena ocurrida en su niñez allá en el colegio de Valencia y que siempre le había parecido muy extraña, recordando todavía que don Esteban Alvarez la había llamado “¡hija mía”! varias veces, con una expresión tan dulce y melancólica, que a ella le había impresionado a pesar de que le decían que aquel hombre era un monstruo.
Ahora comenzaba a comprender algo de aquella expresión misteriosa y solapada, que había creído adivinar en el padre Tomás, cuyos actos le inspiraban ya mucha desconfianza.
—¡Pero, Dios mío!—dijo al criado que la contemplaba atentamente para apreciar el efecto que la habían producido sus revelaciones—. ¡Yo pierdo la cabeza al pensar en estas cosas tan extrañas! ¿Qué misterios son estos? ¿Cómo puede usted explicarme que ese señor me creyera su hija, cuando mi padre fué don Joaquín Quirós, al que yo no conocí, pues murió siendo yo muy niña, pero de quien hablaba muchas veces mi tía?
El criado vió llegado el instante de relatar toda la verdad para acabar de conquistar la confianza de aquella mujer, y volviendo a sentarse respetuosamente, comenzó la relación de la vida de Alvarez, de sus amores con Enriqueta, de aquella fuga de la casa paterna que acabó en noche de bodas, de la emigración forzosa que sobrevino inmediatamente, y terminó haciendo una pintura exacta del carácter y la moral de Quirós.
El criado guardóse de decir quién era el que había disparado el tiro desde la barricada de la plaza de Antón Martín, pero tan hábilmente supo describir al hombre que en apariencia era el padre de María, que ésta se lo imaginó inmediatamente como un sujeto igual a su marido, y sintió una profunda compasión por su pobre madre, que había sido tan desgraciada como ella con Ordóñez.
Pedro contó a la condesa cuanto sabía del que era su verdadero padre y que tanto había sufrido por ella, y al hablar de su vida obscura y penosa en París, deslizó hábilmente en la conversación el nombre del doctor don Juan Zarzoso.
María se incorporó en su asiento con las mejillas coloreadas por un fugaz rubor.
—¡Ah!—exclamó sorprendida—. ¿También ha conocido usted a ese señor?
—Vivía con nosotros en París, y el pobre don Esteban le amaba como un hijo, al saber que era el hombre que poseía el cariño de su hija.
La condesa mostraba deseos de hacer nuevas preguntas sobre aquel hombre, cuyo recuerdo compartía en su memoria en lugar preferente con el del infeliz niño Paquito; pero el criado deseaba que toda la conversación versara sobre su amo, y por esto se apresuró a añadir.
—Ya hablaremos después del señor Zarzoso y se convencerá la señora de que no era tan malo como ella creía en cierta época. Pero ahora hablemos de mi pobre amo; hablemos del padre de la señora condesa.
Y Pedro continuó la apasionada y conmovedora descripción de los sufrimientos de aquel pobre padre, que sin más familia ni seres queridos que su hija, veíase desconocido por ella.
—Aquel hombre fué muy desgraciado. La señora condesa, que hoy se halla enferma y llora continuamente recordando a su hijo que murió, es un ser feliz, comparada con aquel desgraciado que no tenía ni aun un retrato de su hija para contemplarlo.
María hizo un movimiento de extrañeza y asombro al oír hablar de su felicidad.
—Sí, señora condesa; me afirmo en lo que digo. Si la señora llora hoy la muerte del señorito, al menos tuvo una época feliz en que se estremecía de placer al sentir su cabecita apoyada en sus rodillas, y en que gozaba una satisfacción sin límites convirtiéndose en su enfermera y pasando las noches en vela a la cabecera de su cama. Podía besar a su hijo, oír su encantador y balbuciente lenguaje, y esto es siempre una felicidad, un recuerdo que llena el alma de dulce melancolía, aunque después venga la muerte a amargar tanta dicha. ¿Pero y mi pobre amo? ¿Y aquel desgraciado don Esteban, que por ser hombre tenía que avergonzarse del llanto y muchas veces se tragaba las ardientes lágrimas que le quemaban los ojos? El estaba convencido de que tenía una hija, y sin embargo, murió abandonado de ella, soñando siempre en una felicidad que nunca llegaba, y que para él consistía en que una voz pura y argentina, que yo he oído mil veces, le llamase “¡padre mío”! Esa situación sí que es horrible; es, como él decía, el suplicio de Tántalo; ¡tener casi a la vista una hija querida, un ser que hasta en su rostro llevaba algo del que le dió la vida, y sin embargo no poder acercarse a ella, no poder abrazarla derramando sobre su frente lágrimas de dulce emoción!
La condesa se había cubierto el rostro con las manos y lloraba silenciosamente, sin que Pedro pudiese asegurarse de si aquellas lágrimas procedían del recuerdo de su hijo o de la emoción que le causaban las penalidades de aquel pobre padre, al que reconocía por fin.
El criado quiso excitar más aún aquella emoción.
—Hay para espantarse al considerar la desgracia de aquel padre, sostenida con heroico valor por espacio de más de veinte años. La señora condesa, que es madre, podrá apreciar mejor que yo hasta dónde llegó el infortunio del pobre don Esteban. ¿Qué hubiese hecho la señora, que tanto amaba a su hijo, si éste no la hubiese querido nunca reconocer como madre? ¡Cuán inmenso dolor hubiese experimentado, si cuando iba a verle al colegio de Valencia, el señorito, en vez de recibirla con los brazos abiertos, hubiese huído de su madre como si fuese un monstruo! ¿No es verdad que la señora hubiese muerto entonces de pena? ¿No se hubiera roto su corazón en mil pedazos? Pues bien; el pobre don Esteban sufrió todas esas pruebas terribles y sin embargo aun quedó en pie durante muchos años para vivir agonizando. Juzgue la señora condesa si la vida de su padre no fué un verdadero infierno.
María seguía llorando, pero sus suspiros eran ya cada vez más ruidosos, y con acento entrecortado murmuraba cariñosas exclamaciones.
—¡Oh, padre! ¡Padre mío!
El criado, apenas le pareció oír estas palabras, dichas con voz casi imperceptible, buscó apresuradamente algo en los bolsillos de su casaca.
Mientras tanto, María, convencida por sentimiento de que aquel Alvarez que tanto la había horrorizado era su padre, y recordando algunas palabras sin sentido que había sorprendido a su tía y al padre Tomás y que ahora se explicaba perfectamente, lloraba conmovida por el recuerdo de aquel pobre mártir que tanto la había adorado.
La voz de Pedro le hizo apartar las manos de los ojos y levantar su cabeza.
—¡Aquí está! ¡Contemple la señora condesa!
Era que el criado le mostraba un sencillo marquito de latón, a través de cuyo cristal se veía una fotografía iluminada, que representaba, de medio cuerpo, a don Esteban Alvarez cuando todavía era capitán y acababa de regresar de Africa.
El fiel asistente, como si aquel recuerdo de su amo fuese un poderoso talismán, lo llevaba siempre consigo.
María contempló con fruición aquella cabeza vigorosa, de enérgica hermosura, y en la que se veía retratada la fiera altivez y la mirada pensadora de un hombre nacido para la guerra al mismo tiempo que para el estudio. Sustituyendo el poncho del uniforme por una gola de hierro y un coleto de ante, aquella cabeza podía confundirse con la de los ínclitos soldados del siglo XVI, que sojuzgaban Flandes o conquistaban imperios como Méjico o el Perú.
La condesa, con el escuálido rostro animado por el rubor de la emoción, examinó atentamente aquel retrato, encontrando inmediatamente su parecido con ella, en la época que aun era hermosa y la enfermedad no había consumido su organismo.
Todavía en sus ojos quedaba algo de aquella mirada brillante y avasalladora que en los momentos de indignación llegaba a imponer.
María no dudó más sobre la verdad de cuanto la había dicho su criado. No raciocinó, pues en tales momentos de emoción, la razón se anula dejando su puesto al sentimiento.
La condesa se dejó llevar de su instinto; de un impulso vehementísimo e irresistible que la empujaba, y llevándose el retrato a sus labios, al mismo tiempo que volvía a derramar lágrimas, murmuró con un acento que equivalía a un reproche a sí misma por su indiferencia.
—¡Oh, padre! ¡Padre mío! Si me oyes perdóname.
La última advertencia
Cuatro días después de aquella tarde en que Pedro hizo su revelación a la condesa, en el momento en que los relojes del hotel daban las ocho de la noche, bajaban la pequeña escalinata del edificio el elegante Ordóñez y el padre Tomás, conversando amigablemente.
El jesuíta tenía el mismo aspecto de siempre, y en cuanto al marido de la condesa, un sombrero de “clac” y el gabán abrochado para ocultar el traje de etiqueta, daban a entender que pensaba pasar la noche en alguna fiesta del gran mundo.
Los dos hombres siguieron la ancha avenida que, partiendo el jardín del hotel, conducía a la verja, fuera de la cual esperaban dos carruajes, y al llegar a un espacio donde no alcanzaban las luces de las dos farolas que adornaban la puerta del edificio, el jesuíta se detuvo, cogiendo suavemente a su protegido por un brazo.
—Mira, Paco—le dijo con entonación de consejero bondadoso—; harías muy bien en no salir esta noche de casa o al menos en volver cuanto antes. No sé por qué, me parece que esta noche va a ocurrir lo que tanto tememos y que tu esposa no verá el sol de mañana. Ya ves que, al menos por el buen parecer y para que no murmure la gente, conviene que tú permanezcas esta noche al lado de María cumpliendo tu deber de buen esposo.
—Pero, padre, ¡si María no morirá esta noche! Hace usted mal en alarmarse tanto. Los enfermos de tisis son como esas luces que se apagan lentamente, y cuando uno cree que ya están extinguidas, vuelve a surgir la llama y aún alumbra trémula y vacilante por mucho rato.
—¿Qué ha dicho el médico esta tarde?
—La verdad es que la ha dado ya por muerta y ha dicho que de un momento a otro sobrevendrá el fin.
—¿Ves como debes quedarte?
—Sí, pero tengo la confianza de que María ha de llegar a mañana, aunque sólo sea para desmentir al médico. La tisis tiene sus bromas.
—Pues ten la seguridad de que esas bromas las reserva para ti, que tan convencido pareces de que tu esposa llegará a mañana. Créeme, Paco: quédate esta noche en casa, o si es que tienes verdadera precisión de salir, regresa pronto, para que la gente murmuradora no pueda decir nada contra ti.
—Volveré a las dos de la mañana; antes me es imposible. Tengo precisión de asistir esta noche al baile de la Embajada francesa.
—¡Desgraciado! ¿Teniendo a tu esposa tan grave te atreves a ir a un baile? ¿No comprendes que la sociedad murmurará con sobrada razón y que tú perderás con ello el escaso prestigio que te queda?
—¡Bah! La gente está ya acostumbrada a verme en todas partes teniendo a mi mujer enferma y no se fijará esta noche en mí, pues todos ignoran que María se halle tan grave. En las enfermedades lentas la gente se cansa de preguntar y acaba por olvidarse del paciente. Además, reverendo padre, es un compromiso de honor el que yo acuda esta noche a ese baile.
—Lo sé, desgraciado; lo sé todo. No creas que ignoro que en la actualidad haces el amor a la esposa de uno de los empleados de la Embajada; una francesa que te sorberá el poco seso que te queda.
Ordóñez, a pesar de su ligereza fría y aristocrática, que se cifraba especialmente en no asombrarse de nada, no pudo evitar un gesto de extrañeza al oír tales palabras.
—¿Cómo sabe usted eso, padre Tomás?
—¡Bah! No te creía capaz de asombrarte por tan poco. Yo sé todo lo que hacen mis amigos. Ya sabes que mi despacho es como un fonógrafo, que me repite todas las palabras y hasta los actos de cuantos amigos tengo esparcidos por el mundo. Hay pocas cosas que yo no sepa.
Los dos hombres quedaron silenciosos y avanzaron algunos pasos con dirección a la verja.
Ordóñez se detuvo al ver que el jesuíta se plantaba mirándole con sus ojos fríos e interrogadores que parecían llegar al alma.
—Mira, muchacho—dijo con severa superioridad—. No sólo conozco a fondo la vida de mis amigos, sino que leo en su pensamiento y adivino todo cuanto se proponen hacer en contra mía. Ha llegado el momento de que hablemos claro: ninguna ocasión mejor que esta.
—Diga usted, reverendo padre—murmuró Ordóñez, algo alarmado al notar el giro que tomaba la conversación.
—Pues bien, te hablaré claro. Tu esposa va a morir y ha llegado el momento de que se cumpla el pacto que hicimos antes de que te casases.
—¡El pacto!... ¿Qué pacto es ése, padre Tomás?—dijo Ordóñez con expresión distraída, como si fuese en busca de un recuerdo que se le escapaba.
—Eso es; hazte el olvidadizo. ¿No te acuerdas ya, angelito?—contestó el jesuíta con sarcástica ironía—. Veo que eres muy desmemoriado; pero, afortunadamente, yo, como te decía, leo en el pensamiento de los amigos y te ayudaré a recordar, diciéndote que a la hora en que me dé la gana, a pesar de tu lujo, de tus brillantes relaciones y de tu fama de hombre elegante y calavera, puedo enviarte a presidio. ¿Te acuerdas ahora?
—Vuestra paternidad tiene un modo terrible de recordar las cosas.
—Es porque tu memoria resulta como uno de esos caballos maliciosos que remolonamente se niegan a andar. Conviene darle algún latigazo para que se avive.
—Bien, padre Tomás; me acuerdo del pacto; ¿qué quiere usted de mí?
—Sabes que con arreglo al último Código civil, tus derechos de marido te hacen heredero en usufructo de la mitad de la fortuna de tu mujer.
—Ya sé, reverendo padre; ¿qué es lo que usted quiere advertirme?
—Conforme al trato que hicimos los dos, antes de que tú te casases con María, debías limitarte a gastar sus rentas, y te quedaba prohibido inducir a tu esposa a que enajenase la más mínima parte de su capital.
—Así lo he hecho, reverendo padre. No tendrá usted queja de mí en este punto y creo estará satisfecho.
—No del todo, pues en ciertas ocasiones has gastado algo más que las rentas, embrollando con esto la administración de tu casa; pero no me quejo de estos pequeños excesos. Al fin, así y todo, te has portado con bastante prudencia si se tienen en cuenta tus antecedentes de hombre desordenado.
—¿Y qué es lo que quiere usted ahora?
—Que se cumpla lo convenido en nuestro pacto, renunciando tú a la parte que te corresponde en la herencia de tu mujer.
Ordóñez se atusó el erizado bigotillo con marcado aire de indignación.
—Padre Tomás, eso es muy duro. No resulta razonable tal exigencia.
—Pues así ha de ser.
—Fíjese vuestra reverencia en que sólo se trata de un usufructo. El día menos prensado me ataca una pulmonía o me dan una estocada en un desafío, y entonces esa parte de la fortuna de mi mujer irá a parar, sana y sin detrimento alguno, a manos de quien corresponda.
—La baronesa de Carrillo es vieja, y, además, no está para esperar a que tú mueras.
—¡Ah! ¿Conque es doña Fernanda la que ha de heredar toda la fortuna de mi mujer?—preguntó el elegante, con una expresión de incredulidad que no procuró disimular.
—Sí, la baronesa heredará a su sobrina, y ya que pareces dudar de mis palabras, para que no creas que aquí se encierra algún misterio o alguna negociación censurable, te diré toda la verdad. La virtud no necesita recatarse de nadie. La baronesa herederá a tu mujer e inmediatamente traspasará la fortuna a manos de nuestra santa Compañía, para que ésta la emplee en obras de caridad y en hacer propaganda para “la mayor gloria de Dios”. Es una promesa que doña Fernanda ha hecho al Altísimo. Ya comprenderás que en un asunto tan sagrado y que directamente interesa a Dios, tu, pobre criatura humana, no debes oponer tu mezquina voluntad.
Ordóñez, a pesar de que hacía esfuerzos por conservar su exterior indiferente y desdeñoso de hombre elegante y despreocupado, que tantos triunfos le valía en la alta sociedad, sentía hervir en su anterior el fuego de la ira.
—Pero eso es robarme mis derechos de marido—dijo, no pudiendo contenerse.
—¿Robar?—contestó el padre Tomás con su imperturbable frialdad—. Dura es la palabreja, pero ya que la has dicho, la acepto y contesto que antes has robado tú a otros con escrituras falsas y firmas falsificadas. Por esto mismo puedo enviarte a presidio a la hora que quiera, y esta hora llegará inmediatamente, si te niegas a obedecer mis órdenes.
Ordóñez conocía perfectamente a su protector, y sabía que era imposible que éste retrocediese así que adoptaba una resolución. Además, el elegante, viviendo con lo que le proporcionaban las rentas de su esposa, había perdido su ductilidad de aventurero y no era capaz de humillarse pidiendo misericordia a aquel hombre terrible, que se mostraba sordo a los ruegos que le contrariaban.
El aristócrata resistió su desgracia con dignidad, y únicamente se dignó hablar de su porvenir.
—Y si yo renuncio a mis derechos, ¿qué sería de mí, padre Tomás?
—Permanece tranquilo, que renunciando a la herencia sirves a la Compañía y ésta jamás olvida a los que le son fieles. Aquí estoy para protegerte. No vivirás con el mismo esplendor que ahora, pero te sostendré en una posición que corresponda a tu rango, y ¿quién sabe si encontraré para ti otra mujer con algunos millones de dote?
Estas palabras no parecían tranquilizar mucho a Ordóñez, y por esto el jesuíta se apresuró a añadir:
—No puedes quejarte de mi protección. Antes de casarte vivías entrampado, sin tranquilidad alguna y próximo a caer en la deshonra. Te tendí la mano, te libré del precipicio, has vivido algunos años derrochando como un potentado, y ahora, al morir tu mujer quedarás en la misma situación de antes, aunque con la ventaja de no tener deudas y de contar con mi protección, que será más eficaz y segura. ¿De qué te quejas, pues?, ¿has hecho acaso un mal negocio?... Cree que me irrita tu ingratitud.
El jesuíta dijo estas últimas palabras con expresión de disgusto, y durante largo rato permanecieron silenciosos el protector y el protegido.
—Vamos a ver—dijo el padre Tomás, cansado por aquel silencio—. Decidámonos pronto. ¿Renuncias a la herencia? ¿Cumples la palabra que me diste?
Ordóñez hizo un gesto de desesperación en la sombra. ¡Siempre cogido!, ¡siempre a merced de aquel hombre, a pesar de la fama de listo que a él le concedían en la alta sociedad!
Había que conformarse forzosamente, y Ordóñez tendió su mano al jesuíta en muestra de aprobación, y murmuró:
—De usted es toda la fortuna de María.
—Conforme. Quedo agradecido a tu desprendimiento, y te prometo no abandonarte nunca. Ahora vámonos, pues se hace tarde y los dos tenemos ocupaciones apremiantes. Procura volver pronto a casa, pues esta noche ocurrirá el suceso que esperamos.
Los dos hombres atravesaron la verja, y después de estrecharse la mano, subieron a sus respectivos carruajes, el uno para dar un vistazo al Casino, antes de ir al baile, y el otro para volver a trabajar en aquel despacho, que era como el centro del horrible embudo formado por la telaraña jesuítica que envolvía a toda la península.
Ninguno de los dos miserables que con tanta frialdad habían estado hablando sobre la próxima muerte de María volvió la cabeza para lanzar una mirada de compasión a aquella ventana, que sobre la oscura fachada del hotel destacábase débilmente, bañada en una luz pálida, velada e indecisa. Los millones de la agonizante era lo único que ocupaba su pensamiento.
Los dos carruajes se alejaron en distintas direcciones, separando a aquellos dos compadres de crimen que se aborrecían mutuamente.
—¡Vive Dios!—decía Ordóñez en voz alta y rugiente, que tal vez era oída por sus cocheros—. Ese tío es un ladrón que me tiene cogido por las orejas. Si algún día se me presenta ocasión, le había de meter un palmo de acero en el vientre.
Mientras tanto el padre Tomás murmuraba en el interior de su berlina, con acento de hipócrita escandalizado:
—Abandona a su mujer para ir a hacerle la corte a otra, y tal vez la pobre condesa haya entrado ya en el período de agonía. Siempre le he tenido por un canalla; pero no me imaginaba que su cinismo fuese tanto.
La muerte de María.
La condesa moría lentamente en aquel gabinete elegante, donde había pasado toda su enfermedad.
Se veía casi abandonada de los suyos, mas no por esto se consideraba sola, pues la rodeaban hermosos recuerdos que parecían endulzar sus últimos instantes.
Las sombras de su hijo, de don Esteban Alvarez y del infortunado Zarzoso, aquellos tres seres queridos a los que pensaba encontrar más allá de los umbrales de la muerte, parecían rodear su lecho y animarla con invisibles sonrisas en tan supremo trance.
María sabía ya toda la verdad sobre su pasado.
El fiel Pedro, no sólo había relatado la historia de su padre, sino que justificó a Zarzoso, haciéndola saber la repugnante maquinación que contra él se había urdido allá en París, para lograr que María le aborreciese por su infidelidad manifiesta, que era más obra de las circunstancias y de pérfidas intrigas que de su propia voluntad.
La condesa, gracias a las revelaciones de su criado, conocía ya la terrible participación que los jesuítas, y en especial el padre Tomás, habían tomado en los asuntos de su familia, y por esto miraba con franco horror al reverendo padre y no ocultó la repugnancia que sentía cuando éste se aproximaba a su lecho.
La pobre joven, extenuada por la terrible enfermedad, cansada de un mundo que sólo le había proporcionado dolores y tristezas, y deseosa de sumirse cuanto antes en la sombra eterna, con esperanza de encontrar allí a su padre y a su antiguo adorador, con los cuales había sido injusta aunque sin voluntad para ello, caía impasible y sumisa, sin el menor intento de rebelión y limitándose a compadecer a aquellos hombres negros, que tanto daño la habían causado.
—¡Les perdono!—murmuraba la pobre mártir—. Perdono a todos, a pesar de mis desgracias. Ellos también han de morir; ellos también se verán en el mismo trance que yo, y entonces de seguro que no experimentarán esta santa tranquilidad que ahora siento.
Y la infeliz perdonaba también mentalmente a aquel esposo ligero e infame, que era el autor de su infortunio, que había envenenado su sangre pura con los gérmenes de una terrible enfermedad adquirida en el vicio, y que en el momento supremo, no se cuidaba ni aun de fingir un dolor propio de las circunstancias y la abandonaba para ir a una fiesta donde indudablemente haría, el amor a otra mujer.
Sí, ella perdonaba a Ordóñez, a pesar de todas sus infamias, y no le causaba impresión alguna la cínica serenidad de aquel hombre sin conciencia, pues su pensamiento, su corazón estaba puesto en aquellos tres seres queridos, cuyas sombras parecíale ver vagar en torno de su lecho, para ayudarla a bien morir, y escoltar después su espíritu por las infinitas regiones de lo desconocido.
La condesa perdonaba también a su tía, aquella mujer irascible, fanática e hipócrita, que la había martirizado cuando niña, y que después, obedeciendo automaticamente órdenes superiores, la había entregado en brazos de un hombre corrompido, cuyos besos resultaban contagiosos y mortales.
Aquella misma baronesa, que estaba muy lejos de recelar lo que pensaba su sobrina, se hallaba en tales momentos cerca de su cama, sentada junto a una mesa sobre la que se erguía un hermoso crucifijo entre un par de cirios.
Doña Fernanda, arrastrada por sus preocupaciones devotas, no había tenido inconveniente alguno en amargar los últimos momentos de la enferma, aterrándola con todo el imponente aparato que el fanatismo guarda para tales casos.
María, que al fin había conocido quiénes eran los sacerdotes que la habían rodeado desde la niñez, aunque sin abandonar por esto las creencias religiosas en que la habían educado, se negó en absoluto a confesarse con el padre Tomás, desobedeciendo con ello las recomendaciones de la baronesa.
Esta se hallaba escandalizada por la tenaz negativa de su sobrina, y deseosa de que la próxima conquista de la muerte no careciese del refrendo de la religión, había montado un altar sobre una de las mesitas del gabinete, y sentada al lado de él, leía en voz baja un grueso libro de oraciones, mirando de vez en cuando a la enferma, que inmóvil y respirando penosamente, fijaba sus ojos en el techo como absorta en sus pensamientos.
A pesar de que, con esa falsa esperanza que nunca abandona a los tísicos, María aún creía que su fin estaba lejano, no quería mirar todo aquel aparato religioso montado por su tía, pues la horrorizaba, al par que le producía cierto despecho, la falta de consideración que mostraba la baronesa.
El silencio era absoluto en aquella habitación: una lámpara velada y las llamas de los dos cirios alumbraban el gabinete, formando en su centro un círculo de luz, más allá del cual todo quedaba en una densa penumbra.
Junto a la puerta, erguido e inmóvil cual una estatua, estaba el fiel Pedro esperando órdenes. La oscuridad que le envolvía no permitía a la baronesa el ver el gesto extraño, mezcla de compasión y de ira, que contraía el rostro del criado al contemplar a la pobre enferma.
Pedro se sentía con deseos de estrangular a aquella vieja bruja, como él llamaba a la baronesa, la cual, después de desatender a su sobrina en la época en que su enfermedad todavía era susceptible de curación, permanecía ahora a su lado para amargar sus últimos instantes con terroríficas muestras de devoción, impidiendo al paso que pudiera acercarse a la enferma, él, que era el único ser de aquella casa que sentía por la desgraciada algún interés.
La condesa pareció salir de su profunda meditación cuando uno de los relojes de la casa dió las diez.
—¡Pedro!—dijo la enferma con voz débil.
Y al acercarse el criado, dióle a entender con un gesto lo que deseaba.
Aquél le trajo una rica capa forrada de pieles y la puso sobre los hombros de la condesa, que se había incorporado.
Después la enferma, mostrando sus extremidades devoradas por la consunción y que parecían los huesos de un esqueleto, bajó de la cama ayudada por los robustos brazos del criado, y apoyándose en él, llegó penosamente hasta un gran sillón que estaba colocado de espaldas al Cristo y a las dos luces de la baronesa.
María experimentaba la necesidad, que todos los tísicos sienten, de morir erguidos y fuera de la cama, que parece causarles horror.
Pedro, sin abandonar su actitud respetuosa, miraba fijamente a su ama y no podía ocultar la impresión de desconsuelo que le producía aquel rostro terroso, enjuto y consumido por la enfermedad. Veíanse en él los signos de una próxima muerte y sobre sus facciones parecía extenderse un denso velo que las ennegrecía.
Pedro recordaba lo que aquella tarde había dicho el médico sobre el próximo fin de la enferma y se afirmaba en la creencia de que la condesa moriría aquella misma noche. Extinguíase la vida en el interior de aquel organismo anonadado, y ya no quedaba en él más que un débil soplo vital que la permitía hablar, aunque con voz tan tenue que sólo podía oírse en aquel absoluto silencio.
—Pero tía—dijo débilmente dirigiéndose a la baronesa que estaba a sus espaldas—, ¿es que tiene usted deseos de que yo muera pronto y por eso me aturde con esas oraciones que murmura?
Este reproche, dicho de un modo dulce, hizo que la baronesa levantase su cabeza, en la que se marcaba un gesto de indignación.
—Mira, María—contestó con una severidad impropia de las circunstancias—. No quiero que una persona de mi familia vaya al infierno, y como tú te niegas a ponerte bien con Dios, yo me encargo de subsanar esta falta y le ruego al Señor que te reciba en su santa gloria, si no por tus méritos, al menos por los de otras personas de tu familia.
La enferma estuvo callada durante algunos minutos y después dijo con dulzura:
—Yo no necesito confesarme. He sido muy desgraciada en este mundo y no recuerdo haber hecho daño a nadie. He obedecido siempre a las personas que me han rodeado, creyendo firmemente cuanto me decían.
Calló la enferma breves instantes y añadió después con marcada intención, volviendo la cabeza y buscando con la mirada a su tía:
—¡Ojalá no hubiese sido tan crédula y obediente! No hubiese sido tan desgraciada, y tal vez ahora me vería en diferente situación.
La baronesa no contestó, pues adivinaba un gran cambio en el carácter y las ideas de su sobrina, y no quería exponerse a que ésta, con la franqueza del que va a abandonar la vida, le dijese algunas verdades que forzosamente habían de resultarle amargas.
Volvió doña Fernanda a abismarse en la lectura de sus oraciones, afirmando los lentes de oro sobre su picuda nariz, y mientras tanto, la enferma, después de lanzar una mirada de gratitud a aquel criado, modelo de fidelidad y de abnegación, que parecía consternado al contemplar a su señora, volvió sus ojos al rincón más oscuro de su gabinete, y así permaneció impasible e inmóvil.
Transcurría el tiempo en aquella inercia silenciosa, que sólo turbaba el murmullo de los rezos de la baronesa y las llamas crepitantes de los cirios.
Los relojes del hotel daban sus campanadas para marcar el paso del tiempo, y a aquellas tres personas les parecía cosa de milagro la rapidez con que se sucedían las horas, pues absortas en sus pensamientos, creían que las horas se confundían unas con otras, según la frecuencia con que las escuchaban.
Pasaba el tiempo velozmente, y era ya más de media noche cuando la enferma pareció volver en sí de sus tristes reflexiones, y dirigió la palabra a su fiel criado, que seguía de pie, sin que la fatiga consiguiera rendirle.
En el rostro de la condesa veíase una expresión más animada que parecía presagiar el principió de un restablecimiento. Su cutis, antes tan pálido, estaba ligeramente coloreado, y su voz había adquirido nueva potencia.
La baronesa miraba a su sobrina con cierto asombro, no pudiendo explicarse cómo aquel cuerpo tan débil todavía tenía fuerzas para resistir la enfermedad; pero el criado se entristeció al notar aquella mejoría.
Sabía bien lo que significaba. El médico le había dicho que momentos antes de morir los que estaban enfermos de la misma dolencia que la condesa, experimentaban una rápida y fugaz mejoría.
Pedro, pues, veía próxima la muerte de su señora: muerte dulce y casi insensible, como la de todos los tísicos, y cual convenía a aquella pobre mártir que tanto había sufrido en vida.
Acababa de dar el reloj del gabinete la una de la madrugada cuando María se incorporó sobre los almohadones que Pedro había colocado en su sillón, y tendió sus brazos al fiel criado, agarrándose a sus hombros con la intención de levantarse y respirar mejor puesta en pie.
La capa se deslizó a lo largo del escuálido cuerpo y la enferma quedó en ropas menores, mostrando sus brazos enjutos y consumidos, capaces de inspirar lástima al más indiferente.
La condesa sosteníase agarrada a su criado, sin dar ninguna orden ni atreverse a andar. Su cuerpo se agitaba con un débil estremecimiento, y sus ojos, desmesuradamente abiertos y con expresión de angustia, miraban a aquel rincón oscuro, como si en él viera impalpables imágenes que en aquellos instantes atraían toda su atención.
—¡Ah! ¿Estáis ahí?—murmuró con voz tan queda y débil como un suspiro—. ¡Hijo mío! ¡Juanito! ¡Papá! Allá voy.
Y sus manos soltaron los hombros del criado, mientras su cuerpo caía inerte en el sillón.
La baronesa se levantó de un salto, y el criado, tosca pero cariñosamente, agarró entre sus manos aquella cabeza que caía inerte sobre uno de los enflaquecidos y angulosos hombros.
No era posible dudar: la condesa había muerto.
Pedro contempló aquellos ojos desmesuradamente abiertos, vidriosos y empañados, que miraban todavía al oscuro rincón: la nariz, que adquiría un tinte negruzco, y aquella boca entreabierta y todavía contraída por una sonrisa sobrehumana, como si hubiese sido provocada por una visión hermosa, por la vista de la felicidad existente más allá de la tumba.
El aspecto horrible de aquel cadáver, miserable manojo de huesos y de piel, al que faltaba ya la misteriosa esencia que le hacía atractivo y aquel calor vital que rápidamente se iba desvaneciendo dejando al cuerpo cada vez más frío, trajeron a la realidad al pobre criado, que rugiendo de dolor, para desahogar su oprimido pecho, se arrojó a los pies del sillón y comenzó a besar con la furia de un loco una de las manos amarillentas y descarnadas.
—¡Señorita!... ¡señorita!—gritaba el pobre hombre, conmovido por aquel suceso, a pesar de que lo esperaba hacía ya mucho tiempo; y trastornado por su desesperación, echábase en cara el no haber salvado a la infeliz hija de su antiguo amo, el no haber velado por su vida tal como lo prometió en París, cual si el desdichado tuviera poder para combatir a la más terrible de las enfermedades.
Permaneció así postrado el infeliz Pedro, mientras tuvo fuerzas para llorar, y por fin, extenuado, debilitado y recordando que su deber le exigía algo más que entregarse al llanto, se levantó, abandonando aquella fría mano que cayó inerte sobre el brazo del sillón.
Cuando Pedro, puesto en pie, miró con extrañeza a su alrededor, vió agrupados en la puerta a la baronesa y a Ordóñez, mirando con espanto casi supersticioso aquel cadáver hundido en el sillón, que parecía aún más repugnante por las desnudeces descarnadas y angulosas que dejaba al descubierto.
El marido de la condesa conservaba todavía su traje de etiqueta, pues acababa de llegar del baile.
Había vuelto una hora antes de lo que había prometido. No se diría que era un esposo incorrecto y desatento con su mujer. Aún había llegado a tiempo para ver el cadáver de su esposa.... ¡Dios mío!, ¡cuán fea era la muerta! Ver aquellos hombros que con sus rígidas puntas parecían romper la piel, cuando aún los ojos guardaban el recuerdo de los hermosos escotes contemplados en el baile, resultaba un contraste extraño, una visión dolorosa que él sufría como buen marido, aunque convencido de que nadie le agradecería tan terrible sacrificio.
En cuanto a la baronesa, estaba también conmovida por la fealdad de la muerte. Era ya vieja, su fin estaba próximo, y aunque por sus aficiones devotas estaba en relación amistosa con Dios y los bienaventurados, contando como seguro su ingreso en la corte celestial, no por esto dejaba de producirle una impresión anonadadora el espectáculo de la muerte.
Además, sus gustos y sus delicadezas de persona distinguida sublevábanse a la vista de un cadáver, y comenzaba a encontrar que en aquel gabinete existía un olor especial que hería e irritaba su aristocrático olfato.
El rudo y fiel criado a quien la reciente desgracia había hecho olvidar lo que era y representaba en aquella casa, lanzó una mirada altiva e interrogadora a la baronesa y a Ordóñez, esperando que éstos se acercasen al cadáver; pero al ver que permanecían inmóviles, levantó los hombros con expresión desdeñosa y de desprecio, y agarró el inanimado cuerpo para conducirlo a la cama.
Anduvo algunos pasos cargado con aquel cadáver que pesaba menos que un niño, oprimiéndolo contra su pecho con expresión cariñosa y paternal y procurando que la inanimada cabeza descansase sobre su hombro. Los caídos brazos golpeaban suavemente sus rodillas, como si la muerta acariciase cariñosamente al único ser que había hermoseado los últimos días de su existencia con un poco de amor y abnegación.
Al llegar cerca de la cama, el criado volvió la cabeza, con instintivo impulso, y al ver a los que estaban en la puerta no pudo ahogar una exclamación de sorpresa.
La baronesa de Carrillo aspiraba con codicia el contenido de un bote de perfume, mientras que en honor a las circunstancias hacía esfuerzos porque asomasen algunas lágrimas a sus ojos; y el lindo Ordóñez se tapaba la cara con las manos para llorar, pero lo que agitaba su cuello no era el estertor del llanto, sino el escalofrío de la repugnancia y de la náusea.
El honrado Pedro sintió que en su interior despertaba una indignación feroz y que, a no tener sus brazos ocupados en el cadáver, le hubiese arrastrado al homicidio. Pensó en el pasado, en que aquella vieja aristocrática y aquel aventurero distinguido eran los principales causantes de la muerte de María, de aquella joven infortunada nacida bajo el peso de una fatalidad y que había atravesado la vida pagando cada minuto feliz con interminables años de dolor; y olvidando su condición de criado, pensando únicamente en que en tal momento representaba al pobre padre muerto allá en París y a todos los Baselgas caídos, uno tras otro, en la inmensa red de la negra araña jesuítica, fijó sus ojos centelleantes en la tía y el sobrino, y con voz ruda, atronadora, como si saliese de la boca de un dios vengador, les apostrofó diciendo:
—¡Canallas! ¡Tienen asco!
Eran las cinco de la tarde y la calle de Alcalá presentaba el brillante aspecto propio de la principal arteria de una gran ciudad, a la hora en que la aristocracia comienza su día y tumbada en el fondo de sus carruajes se deja conducir con el suave balanceo de los muelles al paseo, donde se saludan y se dirigen sonrisas las gentes que se ven diariamente en todos los puntos de diversión y esparcimiento.
La tarde era espléndida. El sol de la primavera campeaba en un cielo azul matizado por jirones de blancos vapores, y la hermosura de la tarde parecía comunicarse al alma de las gentes que discurrían por las aceras con cierta expresión satisfecha mirando los carruajes que pasaban veloces por el centro de la calle.
Era el primer día que el antiguo asistente de don Esteban Alvarez se sentía un tanto alegre después de la muerte de la condesa de Baselga, ocurrida ocho meses antes.
Esta desgracia le había sumido en una melancolía horrible, y cuando volvió del cementerio, después que el féretro fué sepultado en el panteón de los Baselgas, aquel pobre hombre se juzgó ya solo en el mundo y sin un ser que le conociese.
El cuidado de la infeliz enferma fué su última ocupación grata; después de esto, su corazón quedaba muerto, y cayendo en una espantosa misantropía, el infeliz se creyó en un desierto, donde era imposible que encontrase más seres que excitasen su cariño y que no correspondieran a su afecto con una terrible indiferencia.
La indignación que había mostrado junto al cadáver todavía caliente de María, y las sordas amenazas que profirió contra la baronesa y Ordóñez, hicieron que el mismo día del entierro fuese despedido de la casa.
El pobre Pedro vivió miserablemente con sus escasos ahorros durante un par de meses, y al fin pudo encontrar una colocación modesta, que apenas si le daba para comer.
Aquel hombre sencillo y leal, al considerarse tan completamente solo en el mundo, acogía la vida como una carga pesada que había de sobrellevar forzosamente.
No podía acostumbrarse a vivir en tan completa soledad, pues hacía ya muchos años que su existencia se deslizaba siempre al lado de un ser querido. Primero tenía a don Esteban Alvarez, que era el objeto de todas sus atenciones; después le habían ocupado los cuidados que debía dedicar a aquella infeliz joven, cuyo organismo estaba minado por la tisis; y ahora, al contemplarse sólo, sin otra ocupación que la de ganarse el pan, y arrojado en el seno de una sociedad indiferente, el desgraciado Pedro, a pesar de que gozaba de absoluta libertad, se creía aún en la época de su juventud, en que, por salvar a su amo, fué herido, hecho prisionero y conducido a Ceuta, donde se vió en absoluto aislamiento.
El antiguo asistente tuvo noticia de cuanto ocurrió en la familia a quien servía después de la muerte de la condesa.
La baronesa de Carrillo, que heredó toda la fortuna de su sobrina, habíala cedido a los padres jesuítas, quienes se apresuraron a vender el hotel del paseo de la Castellana y los demás inmuebles de que constaba la herencia, y a realizar los títulos que representaban el resto de aquel respetable capital.
Doña Fernanda, limitada a la pequeña fortuna que había heredado de su madre, la intrigante Pepita Carrillo, y que era suficiente para sus modestas necesidades, dedicábase ahora con más entusiasmo que nunca a su propaganda devota, y pasaba la mayor parte del año fuera de Madrid, visitando conventos y organizando en provincias cofradías de damas aristocráticas.
En cuanto a Ordóñez, sin otro auxilio ya que la protección del padre Tomás, hacía su vida de soltero y ocupaba un lindo entresuelo, gastando con la prodigalidad de siempre el producto de lo que había podido sustraer a la voracidad de los jesuítas, así como lo que le proporcionaba su antiguo crédito, pues no había perdido la costumbre de contraer deudas.
Pensando en la rapidez con que se había deshecho tan grande fortuna entre las manos de los jesuítas, subía Pedro la calle de Alcalá, con paso lento, pues aún le quedaba tiempo para acudir a su cita.
Dos días antes había experimentado una inmensa alegría, que rompió la abrumante soledad que le rodeaba, demostrándole que aún quedaban en el mundo seres que le reconocían y que le daban el título de amigo. A la puerta de un café le detuvo un caballero joven, echándole los brazos al cuello y celebrando con ruidosas carcajadas el inesperado encuentro.
Era Agramunt, el revolucionario Agramunt, que había regresado a España en virtud de una ley de amnistía que acababa de dar el Gobierno, y que antes de volver a Barcelona deteníase en Madrid algunos días para cumplir ciertos encargos políticos.
Aquellos antiguos amigos, que tantas cosas tenían que contarse, pasaron horas muy felices recordando el pasado, y apenas terminaban sus ocupaciones iban a buscarse inmediatamente para pasar la noche juntos, hablando de Zarzoso, de Alvarez, de su desgraciada hija, y de todas cuantas personas conocían, aunque sólo fuera de oídas, por haber intervenido ellas en tan triste historia.
Como Agramunt tenía dinero, convidaba generosamente a su antiguo amigo, y aquella tarde Pedro iba en su busca para dar un paseo juntos, antes de ir a comer a Fornos.
En la esquina del Suizo se encontraron los dos amigos, y cogiéndose familiarmente del brazo, emprendieron la marcha hacia el Retiro.
A los pocos pasos llamóles la atención un hombre de aspecto elegante, que pasó galopando sobre un hermoso caballo inglés, y mirando a todas partes con expresión de superioridad insolente y desdeñosa.
—Mire usted, Agramunt—dijo Pedro tocando con el codo a su amigo—. ¿No quería usted conocer a Ordóñez? Pues, ése es.
—¡Ah, bandido!—exclamó el joven escritor con amargura—. Ahí va orgulloso como un rey, saludando a las gentes, que se apresuran a contestarle, y, sin embargo, muchos asesinos mueren en el patíbulo con menos causa que él. ¡Qué sociedad ésta!
Los dos amigos, al llegar frente a la iglesia de San José, se detuvieron, pues Pedro, que tenía muy buena vista, señalaba con un gesto a una señora vestida de negro, que, bajando de una modesta berlina, se disponía a entrar en el templo.
—Aquélla es la baronesa. Es tan mala como ese Ordóñez; pero, al menos, por pudor, sabe fingir y aún lleva luto por la muerte de su sobrina. No es como el botarate del marido, que un mes después de fallecer la condesa, ya se presentaba en público, divirtiéndose sin escrúpulo alguno y haciendo el amor a cuantas mujeres le gustaban. A pesar de esto, si me diesen a escoger entre la baronesa y el sobrino...
—No te quedarías con ninguno—interrumpió Agramunt—; y comprendo que tal hicieras, pues la vieja debe ser más terrible que el botarate de Ordóñez, porque, según tengo entendido, ella es la mejor agente que tienen los jesuítas.
Los dos amigos estaban de espaldas a la acera, y al volverse rápidamente, tropezaron con un anciano que, con el sombrero de copa hundido hasta las cejas, la cabeza baja, moviendo el bastón de un modo extravagante y murmurando incoherentes palabras, marchaba con lento paso.
El viejo contestó con un gruñido feroz y una mirada irritada al empujón de aquellos dos hombres, y siguió su camino lentamente, mientras que Pedro se estremecía diciendo al oído de su amigo con voz ansiosa:
—Mírele usted bien. ¿Le conoce?, ¿le conoce?
—¿Quién es?—contestó con extrañeza Agramunt.
—El viejo doctor Zarzoso; el tío de nuestro desgraciado amigo don Juan.
—Hablémosle. Tal vez se alegre ese pobre viejo de conocer a quien fué tan amigo de su sobrino.
—No—contestó Pedro con acento triste—. Tal vez nos arrepentiríamos de revivir en el anciano penosos recuerdos. El pobre doctor, desde aquella mañana en que le llevaron a su casa el cuerpo de su sobrino asesinado por Ordóñez, perdió casi por completo la razón, y si en la actualidad no le tienen encerrado en el mismo manicomio que él fundó, es porque su locura es pacífica y no da a nadie el menor motivo de queja. Va por todas partes lo mismo que usted lo ve ahora, y si alguien le habla, él contesta incoherentemente; su manía es que las leyes deben reformarse y que es un absurdo que la sociedad, mientras castiga al hombre de blusa que ebrio y rabioso mata a la puerta de una taberna, tiende su mano protectora sobre el hombre distinguido que ante cuatro amigos atraviesa de una estocada a un semejante.
—Pues no discurre mal el viejo doctor—dijo Agramunt—. Me parece que él es cuerdo, y que los locos son los que se burlan de sus palabras.
—Ha perdido por completo la memoria—continuó Pedro—. Cuando le hablan de su sobrino escucha con gran extrañeza, y en vez de contestar ríe de un modo que causa miedo. ¡Ay, amigo Agramunt! ¡Si usted viera qué pena causa en todos los que tratan al doctor ese estado de imbecilidad en que ha caído, un hombre tan sabio e ilustre!...
Los dos amigos permanecieron inmóviles durante mucho rato, siguiendo con la vista al pobre loco que se alejaba lentamente, y cuando éste se confundió con los demás transeúntes, ellos volvieron a emprender la marcha, cabizbajos y visiblemente emocionados por aquel doloroso encuentro.
Agramunt pensaba en las crueldades de la fatalidad que ocasiona a los humanos tan terribles tristezas.
Estaban ya frente al ministerio de la Guerra y junto al palacio del Banco de España, todavía en construcción, cuando les hizo detener el paso un grupo de curiosos, en el centro del cual se movían los kepis de los guardias de Orden público.
—¿Qué es eso?—preguntó Agramunt a su compañero, que se había adelantado para enterarse de lo que ocurría.
—Poca cosa. Han prendido a un ladrón que intentaba robarle el reloj a un caballero; ahora lo están atando... ¡Ya se lo llevan!
Y abriéndose el curioso grupo, apareció un hombre mal vestido, pálido, con el pelo pegado a la frente por el sudor, y con todas las señales de haberse resistido fieramente antes de entregarse en manos de la Policía. Llevaba los brazos atados por detrás, y los guardias, enfurecidos sin duda por la anterior resistencia, le empujaban rudamente.
Aquella escena vino a aumentar aun la triste impresión que experimentaban los dos amigos, y doblando la esquina entraron en el Prado, al mismo tiempo que, viniendo en dirección contraria, se cruzaban con ellos dos sacerdotes: uno joven y de rostro insignificante que miraba humildemente al suelo, y otro que iba a su derecha, viejo, erguido y fijando en todos los transeúntes sus ojos curiosos e investigadores.
—¡Vive Dios!—exclamó Pedro—. Esta tarde abundan los encuentros. Ahí tiene usted al padre Tomás Ferrari.
Agramunt contempló con curiosidad no exenta de ira al viejo jesuíta, que se alejaba majestuosamente, convencido de su inmenso poder, y contestando con sonrisas protectoras a los saludos respetuosos que le dirigían algunos transeúntes.
Agramunt sonreía con amargura, avanzando con su amigo por el centro del Prado.
—Ahí tienes lo que es el mundo, amigo Pedro. La sociedad acosa como a una fiera al ladrón que roba un reloj, tal vez por hambre, y en cambio saluda y presta homenaje a otro ladrón, que ha estado preparando un robo de millones durante muchos años, y que para realizar su plan no ha vacilado en premeditar asesinatos y en realizarlos con irritante alevosía.
El joven dió algunos pasos, sumido en el silencio propio de un hombre que reflexiona, y añadió después:
—Verdaderamente resultan admirables, por lo grandes, esos bandidos negros. ¡Qué sublimidad para el mal tiene el jesuitismo! Para los obreros de la sagrada Compañía la palabra imposible carece de sentido. El desaliento es cosa desconocida entre ellos, y con tal de realizar sus planes a la sordina y sin escándalo, disponen de los años y de los siglos con la misma indiferencia que nosotros disponemos de los minutos. Su fuerza es siempre igual, y si cae uno en sus filas, no tarda en ocupar otro su puesto. El mundo está en peligro: la libertad y el progreso serán palabras vanas que representarán cosas inestable mientras siga en pie esa sombría institución que dispone de los primeros tesoros del mundo, aumentándolos cada vez más, y de hombres sumisos e inconscientes que se mueven como máquinas y marchan rectamente a su fin, seguros de que a la corta o la larga han de lograr su objeto. La tiranía imperante los protege; no contentos con disponer de las clases privilegiadas, intentan hoy seducir al pueblo, y si esto continúa por algunos años, llegará el momento en que la libertad caerá anonadada, y cual otro Juliano “el Apóstata”, dirá con desaliento al hombre que en la historia simboliza la reacción: “¡Venciste, Loyola!”
Calló el escritor, y agarrando de un brazo a su amigo, detúvose sin darse cuenta exacta de lo que hacía.
Sus ojos, con cierta expresión propia de un inspirado, miraron al horizonte cubierto de vapores, que adquirían un tinto rojo, bañados por los últimos rayos del sol.
Aquel resplandor de incendio de que parecía empapado el horizonte, entusiasmó al revolucionario.
—Mira, Pedro, mira bien. Ese incendio del cielo es la imagen del porvenir. El fuego todo lo purifica, y en la actualidad resulta el único remedio. Sé muy bien que Torquemada sentía estas ideas y las aplicaba en favor de la reacción. Pues bien, el mundo necesita hoy un Torquemada en sentido inverso, que queme al presente, no en nombre del pasado, sino en el del porvenir. Mira bien, ¡qué alegre resplandor! Un fuego que todo lo devore, una inquisición que respete a las personas, pero que convierta en cenizas todas las instituciones del presente... ¡he ahí el más bello porvenir para la Humanidad!
Y el joven revolucionario, como si le asaltase la idea de que aún estaba lejos aquella solución anhelada y esto despertase su ira, cerró los puños convulsivamente y miró otra vez al cielo, murmurando con voz anhelante, como si hablase con un ser invisible:
—Pero ¿cuándo te decidirás a barrer tanta podredumbre? ¿Cuándo darás el gran escobazo?
FIN DE “LA ARAÑA NEGRA”