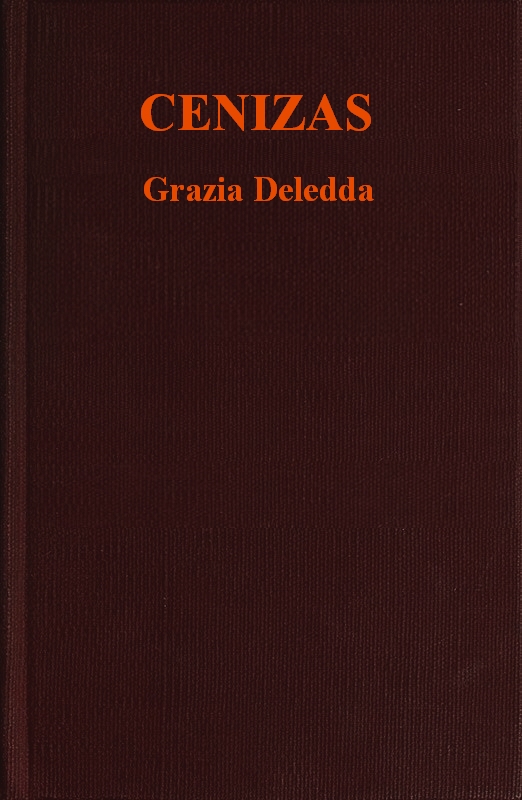
Title: Cenizas
Author: Grazia Deledda
Translator: Miguel Domenge Mir
Release date: July 4, 2024 [eBook #73965]
Language: Spanish
Original publication: Barcelona: Heinrich & C
Credits: Andrés V. Galia and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (Biblioteca Nacional de España. )
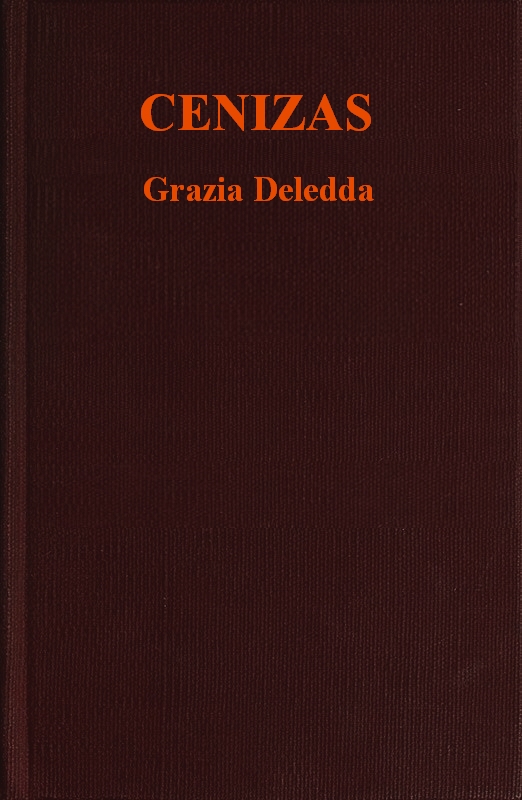
NOTAS DEL TRANSCRIPTOR
En la versión de texto sin formatear el texto en cursiva está encerrado entre guiones bajos (_cursiva_), el texto en Versalitas se representa en mayúsculas como en VERSALITAS y el texto en negritas como =negritas=.
El criterio utilizado para llevar a cabo esta transcripción ha sido el de respetar las reglas vigentes de la Real Academia Española cuando la presente edición de esta obra fue publicada. El lector interesado puede consultar el Mapa de Diccionarios Académicos de la Real Academia Española.
En la presente transcripción se adecuó la ortografía de las mayúsculas acentuadas a las reglas indicadas por la RAE, que establecen que el acento ortográfico debe utilizarse, incluso si la vocal acentuada está en mayúsculas.
Se han corregido errores evidentes de puntuación y otros errores tipográficos y de ortografía.
La portada incluida en este libro electrónico fue modificada por el transcriptor y se cede al dominio público.
Biblioteca de Novelistas del Siglo XX
Gracia Deledda
CENIZAS
TRADUCCIÓN DE
MIGUEL DOMENGE MIR

BARCELONA—1906
Imprenta de Henrich y Cª—Editores
Calle de Córcega, 348
HENRICH Y C.ª—EDITORES—BARCELONA
OBRAS PUBLICADAS Y EN PUBLICACIÓN
Biblioteca Ilustrada de Novelistas Contemporáneos
| Autores | Ilustración de | |
| ———————— | ———————— | |
| INSOLACIÓN (3.ª edición) | E. Pardo Bazán | J. Cuchy |
| MORRIÑA (3.ª edición) | E. Pardo Bazán | J. Cabrinety |
| LA HONRADA (agotada) | J. Octavio Picón | J. L. Pellicer y J. Cuchy |
| LA ESPUMA (2 tomos) | A. Palacio Valdés | M. Alcázar y J. Cuchy |
| AL PRIMER VUELO (Ag.) (2 t.) | J. M.ª de Pereda | Apeles Mestres |
| LAS PERSONAS DECENTES | Enrique Gaspar | P. Eriz |
| LA HEMBRA (agotada) | F. Tusquets | P. Eriz |
| EL PADRE NUESTRO | F. Tusquets | P. Eriz |
| EN ROMA | Andrés Mellado | R. de Villodas |
| CUENTOS ILUSTRADOS (1 t.) | Nilo M.ª Fabra | Reputados artistas. |
Cada tomo en rústica, 4 ptas.—En tela, 5 ptas.
Biblioteca de Escritores Contemporáneos
Obras publicadas
| LA LITERATURA DEL DÍA | Urbano González Serrano |
| AL TRAVÉS DE MIS NERVIOS | Emilio Bobadilla (Fray Candil) |
| PSICOLOGÍA Y LITERATURA | Rafael Altamira |
| LETRAS É IDEAS | E. Gómez de Baquero |
| EL HISTRIONISMO ESPAÑOL | Eloy Luis André |
En prensa
| ARTE DE BATALLA | J. Betancort (Ángel Guerra) |
| CRÍTICA MILITANTE | Ramiro de Maeztu |
| LA FILOSOFÍA DE LEOPOLDO ALAS (Clarín) | Adolfo Posada |
| APUNTES Y PARECERES | R. D. Perés |
Cada tomo en rústica, 3 pesetas
Obras varias
MEMORIAS DE UN PENSIONADO EN ROMA (LA VIDA ARTÍSTICA), por Luis
de Llanos.
Un volumen de 366 páginas en rústica, 2 ptas.
GRAN DICCIONARIO GEOGRÁFICO, ESTADÍSTICO É HISTÓRICO DE ESPAÑA
Y SUS PROVINCIAS.
Cuatro tomos encuadernados, 40 ptas.
AMERICANOS CÉLEBRES (GLORIAS DEL NUEVO MUNDO), por la Baronesa
de Wilson (2.ª edición).
Dos tomos rústica, 10 ptas.—Encuadernados, 12'50.
APÉNDICES AL CÓDIGO CIVIL, por D. León Bonel y Sánchez.
Cinco tomos, 7'50 ptas. uno.—La obra completa, 35 ptas.
LOS CANARIOS, por el Dr. Brehm.—Guía práctica para la cría y alimentación
de los canarios, ruiseñores, mirlos, etc., con 6 láminas en colores.
En rústica, 1'50 ptas.
IRREIVINDICACIÓN DE EFECTOS AL PORTADOR EN LOS CASOS DE ROBO,
HURTO Ó EXTRAVÍO, por D. Juan Maluquer y Viladot,
Fiscal del Tribunal
Supremo de Justicia, con un prólogo del Excmo. Sr. D. Antonio Maura.
Encuadernada en tela, 4 ptas.
NUESTRA AMÉRICA, por Carlos Octavio Bunge,
con un prólogo de Rafael Altamira. (Agotada.)
Un tomo en rústica, 3 ptas.
CENIZAS
Biblioteca de Novelistas del Siglo XX
Gracia Deledda
TRADUCCIÓN DE
MIGUEL DOMENGE MIR

BARCELONA—1906
Imprenta de Henrich y Cª—Editores
Calle de Córcega, 348
ES PROPIEDAD
[Pg 5]
PRIMERA PARTE
Era la víspera de San Juan al anochecer. Olí[1] salió de la caseta de peón caminero, situada á la orilla del camino que va de Nuoro á Mamojada, y marchó campo á través. Tenía unos quince años. Era alta y hermosa, con grandes ojos felinos, glaucos, un poco oblicuos, y boca voluptuosa, cuyo labio inferior, algo hendido en su mitad, parecía formado por dos cerezas. De la cofia encarnada, atada bajo la puntiaguda barbilla, salían dos mechones de negros y relucientes cabellos, ensortijados alrededor de las orejas. Este peinado y lo pintoresco del traje, falda roja y corpiño de brocado terminado por dos puntas recurvadas que sostenían el seno, daban á la chiquilla una gracia oriental. Entre los dedos, llenos de anillitos de metal, llevaba cintas y lazos escarlata, para señalar las flores de San Juan[2], ó sean matas de gordolobo, tomillo y asfódelo, que, cogidas á la madrugada del día siguiente, servían de medicina y amuletos.
[Pg 6]
Aun cuando Olí no hubiese señalado las plantas que quería arrancar, no había peligro de que alguien las tocara. Todo el campo, alrededor de la caseta donde vivía con su padre y hermanitos, estaba completamente desierto. Sólo á lo lejos las ruinas de una casa de labranza sobresalían entre un campo de trigo, cual escollo en un verde lago. En la campiña agonizaba la salvaje primavera sarda; se deshojaban las flores del asfódelo, se desgranaban los dorados racimos de la retama; las rosas palidecían en los matorrales, amarilleaba la hierba; un fuerte olor de heno perfumaba la pesada atmósfera.
La vía láctea y los últimos resplandores del horizonte, que parecía una faja de mar lejano, daban á la noche claridad de crepúsculo. Cerca del río, cuyas escasísimas aguas reflejaban las estrellas y el cielo violáceo, encontró Olí á dos de sus hermanitos que cazaban grillos.
—¡Á casa! ¡De prisa!—les dijo con su hermosa voz aún infantil.
—¡No quiero!—contestó uno de los chiquillos.
—¡Mira que esta noche no verás abrirse el cielo! ¡Los niños buenos, en la noche de San Juan, ven abrirse el cielo y ven el Paraíso y Nuestro Señor y los ángeles y el Espíritu Santo!... Pero vosotros veréis unos cuernos, si no marcháis á casa. ¡Pronto, en seguida!
—Vámonos, dijo pensativo el mayor de los hermanos. El otro protestó algo, pero concluyó por dejarse llevar.
Olí siguió andando. Pasó el cauce del río, pasó el sendero, pasó el bosquecillo de olivos; allá y acullá se encorvaba y ataba con un lazo las ramas de algún matojo, después erguía el cuerpo y sondaba la noche con la penetrante mirada de sus ojos felinos.
El corazón le palpitaba fuertemente, de ansia, de temor[Pg 7] y de alegría. La fragante noche invitaba al amor, y Olí amaba. Olí tenía quince años, y con el pretexto de señalar las flores de San Juan, iba á una cita amorosa.
Seis meses atrás, una noche de invierno, un joven campesino había entrado en la caseta á pedir lumbre. Era quintero de un rico propietario de Nuoro, y estaba sembrando los campos, alrededor de la casa en ruinas que se distinguía desde la caseta. Joven, alto, con largos cabellos negros, relucientes de aceite; sus ojos negrísimos apenas se dejaban mirar ¡tanto brillaban! Solamente Olí se atrevía á mirarlos con los suyos, que no se bajaban delante de nadie.
El peón caminero, joven aún, pero ya canoso, consumido por la fatiga, sufrimientos y miseria, le acogió benévolamente, le alargó la piedra y el pedernal, le interrogó sobre su amo, y le invitó á volver siempre que quisiera.
Desde entonces el campesino frecuentó asiduamente la casa. En las veladas de lluvia contaba cuentos á los chiquillos reunidos junto al humoso hogar; y enseñó á Olí los sitios en que mejor crecían los hongos y demás plantas comestibles.
Un día llevó á la muchacha hasta las ruinas de un nuraghe[3] situado sobre una altura, rodeado de matorrales cubiertos de rojas bayas, y le dijo que entre las grandes piedras de aquella tumba gigantesca, estaba escondido un tesoro.
[Pg 9]
—Además, conozco otros muchos accusorgios[4]—añadió con voz grave, mientras Olí cogía hinojo;—acabaré por encontrar uno, y entonces...
—¿Entonces, qué?—preguntó Olí algo burlona, alzando los ojos, que parecían verdes, por el reflejo del paisaje.
—Entonces marcharé muy lejos; y si quieres venir te llevaré conmigo al Continente. Conozco bien el Continente, porque hace poco he vuelto del servicio militar. He estado en Roma y en Calabria, y en otros muchos sitios. Allí todo es hermoso... Si tú lo vieras...
Olí se reía, muy bajito, contenta y feliz, aunque algo irónica. Detrás del nuraghe dos de sus hermanitos, escondidos[Pg 10] en unas matas, silbaban fingiendo el reclamo de un gorrión. En la inmensidad del paisaje no se oía voz humana, no pasaba nadie.
El joven cogió á Olí por la cintura, la levantó y la besó cerrando los ojos. Desde aquel momento se amaron con amor salvaje, revelando el secreto de su pasión á las espesuras más silenciosas, al césped de la orilla del río, y á los obscuros escondrijos de los solitarios nuraghes.
Impulsada por la soledad y la miseria, Olí amaba al joven por las tierras maravillosas que había visto, por la ciudad de donde venía, por el rico amo á quien servía, por los fantásticos proyectos que trazaba para el porvenir; y él amaba á Olí, porque era hermosa y ardiente. Ambos inconscientes, primitivos, impulsivos y egoístas, se amaban por exuberancia de vida y necesidad de goce.
También la madre de Olí, según decía la hija, había sido una mujer fantaseadora y ardiente.
—Su familia estaba en buena posición—contaba Olí—y tenía parientes nobles que querían casarla con un viejo propietario. Mi abuelo, el padre de mi madre, era un poeta; en una noche improvisaba tres ó cuatro canciones, y eran tan hermosas, que apenas un ciego las cantaba por las calles, todo el pueblo las aprendía y repetía con entusiasmo. ¡Ah, sí, mi abuelo era un gran poeta! Yo sé algunas de sus poesías, me las enseñó mi madre. Escucha, escucha esta.
Olí recitaba algunas estrofas en dialecto logodorense[5], y después continuaba:
[Pg 11]
—El hermano de mi abuelo, tío Merzioro Desogos, pintaba en las iglesias y esculpía los púlpitos. Se mató por no tener que sufrir una condena. Sí; los parientes de mi madre eran nobles é ilustrados; pero ella no quiso casarse con el viejo propietario. En cambio vió á mi padre, que entonces era hermoso como un sol[6], se enamoró y huyó con él. Recuerdo que á veces decía: «Mi padre me ha desheredado, pero no me importa. ¡Que tengan los otros sus riquezas, yo tengo á Miguel y me basta!».
Un día el peón caminero marchó á Nuoro á comprar trigo, y volvió más triste y abatido que de costumbre.
—¡Olí, mucho ojo!—dijo á la hija, amenazándola con el puño.—¡Si aquel hombre se atreve á poner los pies en esta casa, pobre de él! Hasta en el nombre nos ha engañado. Dijo que se llamaba Quirico y se llama Anania. Es oriundo de Orgosolo, de mala casta, pariente de [Pg 12]bandidos y presidiarios. Mucho ojo, pequeña: ¡Está casado!
Olí lloró, y sus lágrimas cayeron, mezcladas con el trigo, en el arca de madera negra; pero apenas se cerró el arca y tío Miguel volvió al trabajo, la chiquilla corrió junto al amante.
—¡Te llamas Anania! ¡Y estás casado!—le dijo, echando lumbre por los ojos.
Anania acababa de sembrar el grano en el campo recién arado; dos mirlos cantaban revoloteando en las frondas de un olivar. Grandes nubes blancas hacían más intenso el azul del cielo. Todo respiraba dicha, silencio, olvido.
—Sí,—dijo el joven, que aún tenía las alforjas sobre la espalda,—estoy casado con una vieja. Me obligaron por fuerza... como á tu madre que querían casarla con aquel viejo... porque yo soy pobre y ella tiene muchos cuartos. ¿Pero qué importa? Es vieja y morirá pronto; nosotros somos jóvenes, y te quiero á ti solamente. Si tú me dejas, me muero.
Olí se enterneció y le creyó.
—¿Ahora qué haremos?—preguntó.—Mi padre me pegará si sigo amándote.
—Ten paciencia, corderita mía. Mi mujer se morirá pronto; y aun cuando no se muera, yo encontraré un tesoro, y marcharemos al Continente.
Olí protestó, lloró, no confió mucho en el tesoro, pero continuó sus amores con el joven.
Había terminado la siembra, pero Anania iba con frecuencia al campo á ver si el grano despuntaba, y á cavar y arrancar las malas hierbas. En las horas de descanso, en vez de echarse un rato, derribaba el nuraghe con la excusa de construir una pared con las piedras arrancadas del monumento, pero en realidad para buscar el tesoro.
[Pg 13]
—¡Si no aquí, en otro sitio; pero yo lo encontraré!—decía á Olí.—Mira, en Maras, un joven como yo, encontró un manojo de varillas de oro. No se dió cuenta que eran de oro y las vendió á un herrero. ¡Estúpido! No me pasará á mí esto... En los nuraghes,—seguía diciendo,—habitaban los gigantes, que tenían todos los utensilios de oro. Hasta los clavos de sus zapatos eran de oro. ¡Oh, buscando bien, siempre se acaba por encontrar algún tesoro! En Roma, cuando era soldado, vi un sitio en donde se conservan las monedas de oro y los objetos escondidos por los antiguos gigantes. Ahora mismo, en otras partes del mundo, hay gigantes, y son tan ricos, que tienen los arados y las hoces de plata.
Hablaba muy seriamente, con los ojos brillantes por tanto sueño áureo; pero si alguien le hubiese preguntado qué pensaba hacer de los tesoros que buscaba, probablemente no hubiera sabido contestar. Por de pronto se preocupaba solamente de la fuga con Olí; en el porvenir sólo pensaba de un modo fantástico.
Por la Pascua, la muchacha tuvo ocasión de ir á Nuoro y tomar informes acerca de la mujer de Anania. Le dijeron que era de alguna edad, pero no vieja y mucho menos rica.
—Pues bien,—dijo, cuando Olí le echó en cara sus mentiras,—sí, ahora es pobre, pero cuando me casé era rica. Después de casado marché al servicio, enfermé y gasté mucho dinero; también enfermó mi mujer. ¡Oh, tú no sabes lo que cuesta una larga enfermedad! Además, nos pidieron dinero prestado y no nos lo devolvieron. Y luego, yo creo una cosa: que mi mujer, mientras yo estaba fuera, vendió las tierras y tiene el dinero escondido. ¡Te juro que es verdad!
Hablaba siempre muy seriamente y Olí le creía. Le creía porque tenía necesidad de creer, y porque Anania[Pg 14] la había acostumbrado á creer en todo, sugestionado, él mismo, por lo que inventaba. Un día, á principios de Junio, cavando en el huerto de su amo, encontró un grueso anillo de un metal rojizo que creyó oro.
—De seguro hay aquí un tesoro,—pensó;—y corrió en seguida á contar á Olí sus nuevas esperanzas.
Reinaba la primavera en la silvestre campiña. El río, azul, reflejaba las flores del saúco; la cálida hierba exhalaba voluptuosas fragancias. En las noches, templadas y silenciosas, alumbradas por la luna ó por la vía láctea, parecía difundirse por el aire un filtro embriagador.
Olí vagaba por aquellos campos, los ojos velados por la pasión; y en los largos y luminosos crepúsculos, y en las siestas deslumbradoras, cuando las lejanas montañas se confundían con el cielo, seguía con mirada triste á sus hermanitos medio desnudos, parecidos á pequeñas estatuas de bronce, que animaban el paisaje con sus gritos de pájaros salvajes, y pensaba en el día que tendría que abandonarles para siempre.
Había visto el anillo encontrado por el joven, y esperaba y confiaba, mientras la ardiente primavera hacía hervir la sangre en sus venas.
—¡Olí!—gritó Anania, escondido en un matorral.
Estremecióse Olí, avanzó cautamente y cayó en los brazos del joven. Sentáronse sobre la hierba aún caliente, al lado de unos poleos y laureles silvestres que exhalaban su fuerte perfume.
—Creí no poder venir,—dijo el joven.—El ama está de parto esta noche, y mi mujer, que tiene que asistirla,[Pg 15] quería que yo me quedase en casa. «No, le he dicho; esta noche debo coger el poleo y el laurel; ¿no te acuerdas que mañana es San Juan?» Y he venido, y aquí estoy.
Estaba buscando algo que llevaba escondido en el pecho, mientras Olí, tocando el laurel, preguntó para qué servía.
—¿No lo sabes? El laurel cogido esta noche sirve de medicina y para muchas otras cosas; por ejemplo, si tú esparces las hojas de este laurel por las paredes que cercan una viña ó un corral de ovejas, ningún animal podrá entrar para comerse las uvas ó robar un corderito.
—Pero tú no eres pastor.
—Pero he de guardar las viñas del amo; además echaré hojas alrededor de la era para que las hormigas no me roben el grano. ¿Vendrás, cuando la trilla? Habrá mucha gente, y por la noche cantaremos y nos divertiremos mucho.
—¡Mi padre no querrá!—dijo ella, suspirando.
—¡Qué hombre más raro! Ya se ve que no conoce á mi mujer; es más vieja que una roca,—dijo Anania, siempre buscando algo en el pecho.—¿Dónde la habré puesto?
—¿Á quién? ¿Á tu mujer?—preguntó maliciosamente Olí.
—¡Quiá! ¡Una cruz! He encontrado una cruz de plata.
—¡Una cruz de plata!—¡Donde encontraste el anillo! ¿Y no me lo decías?
—¡Hela aquí! Sí; es de plata de veras.
Y sacó del pecho un pequeño envoltorio. Olí lo desenvolvió, cogió la crucecita y preguntó ansiosa:
—¿Pero es verdad? ¿Hay un tesoro?
Parecía estar tan contenta que, aun cuando Anania había encontrado la crucecita en el campo, no quiso quitarle la ilusión.
[Pg 16]
—Sí, allí, en el huerto. ¡Quién sabe cuántos objetos preciosos habrá! Tendré que ir todas las noches á ver si encuentro algo.
—Pero el tesoro es del amo.
—¡No; es de quien lo encuentra!—contestó Anania.
Y para dar mayor fuerza á su afirmación, cogió á Olí entre los brazos y empezó á besarla.
—¡Si encuentro el tesoro ya verás!—le dijo temblando.—¿Vendrás, di, rosita de Abril? Es preciso que lo encuentre en seguida porque no puedo vivir más sin ti. ¡Ah! Mira, cuando veo á mi mujer, siento ganas de morir, y en cambio quisiera vivir mil años contigo, capullito mío.
Olí escuchaba y temblaba. Á su alrededor un silencio profundo; las estrellas brillaban como piedras preciosas, como ojos embriagados de amor; y de cada vez más suaves se difundían por el aire los perfumes de las hierbas aromáticas.
—Mi mujer morirá pronto,—decía Anania.—¿Qué hacen aquí abajo los viejos? ¡Quién sabe! Tal vez dentro de un año seremos marido y mujer.
—¡Que San Juan lo haga!—suspiró Olí.—Pero no hay que desear la muerte á nadie. Y ahora déjame marchar.
—Quédate un poquitín,—suplicó él con voz infantil.—¿Por qué quieres marcharte? ¿Qué haré sin ti?
Ella se levantó toda palpitante.
—Nos veremos mañana á la madrugada, porque yo vendré á coger las hierbas antes de que salga el sol. Te haré un amuleto contra las tentaciones...
Para tentaciones estaba. Se arrodilló, cogió á Olí entre sus brazos y se puso á suplicar:
—¡No, no te vayas, no te vayas, vida; quédate un poquito nada más! ¡Olí, corderita mía; tú eres mi vida;[Pg 17] mira, beso la tierra en donde pones los pies, pero quédate, un poquito nada más; mira que si te marchas me muero!
Y gemía, y temblaba, y su voz conmovía á Olí hasta hacerla llorar.
No se marchó.
Hasta el otoño no se enteró el tío Miguel de que su hija había pecado. Una cólera feroz se apoderó de aquel pobre hombre, aniquilado y enfermo, que había conocido todos los dolores de la vida, menos la deshonra. No pasó por ello. Cogió á Olí por un brazo y la echó de su casa. Ella suplicó y lloró, pero el tío Miguel fué inexorable. Se lo había advertido mil veces; había fiado demasiado en ella. Tal vez la hubiese concedido el perdón si hubiera faltado con un hombre libre; pero con aquél, no se lo podía perdonar.
Durante unos días, Olí vivió en las ruinas, alrededor de las cuales Anania había sembrado el grano. Sus hermanitos le llevaban algún pedazo de pan, pero lo advirtió el tío Miguel y les zurró.
Entonces Olí, viendo que el otoño empezaba á cubrir el cielo de grandes nubes grises y llovía con frecuencia, y el viento húmedo soplaba á través del matorral rociado por la fría niebla, para no morirse de hambre y frío, marchó á Nuoro á pedir protección á su amante. Fuese casualidad ó presentimiento, á mitad del camino encontró á Anania que la consoló, la cubrió con su capote, y la condujo á Fonni, pueblo de la montaña, más allá de Mamojada.
—No tengas miedo,—le decía,—ahora te llevo á[Pg 18] casa de una parienta mía, en donde estarás muy bien; no tengas cuidado, que yo no te abandonaré jamás.
La llevó á casa de una viuda que tenía un chiquillo de cuatro años. Al verle tan morenucho, mal alimentado, todo ojos y orejas, Olí pensó en sus hermanitos y lloró. ¿Quién cuidaría á los pobrecitos huérfanos? ¿Quién les daría de comer y beber? ¿Quién amasaría el pan? ¿Quién lavaría la ropa en el río azul? ¿Qué sería del tío Miguel, solo, enfermo y desgraciado? Olí lloró un día y una noche; después miró á su alrededor con mirada hosca.
Anania se había marchado. La viuda fonnense, pálida y descarnada, con cara de espectro, con una venda amarilla alrededor de su cabeza, hilaba, sentada ante una pobre llama de menudas ramas; por todas partes miseria, andrajos y hollín. De las tablas del techo, ennegrecidas por el humo, pendían, temblorosas, grandes telarañas; algunos muebles de madera formaban todo el ajuar de la pobre casa. El chiquillo de las orejas grandes, vestido á la usanza del país, con un gran gorro de piel lanuda, no hablaba ni reía nunca; se divertía únicamente asando castañas en las calientes cenizas.
—Ten paciencia, hija mía,—decía la viuda á la muchacha, sin quitar los ojos del huso.—Son cosas del mundo. ¡Oh! Ya verás cosas peores, si vives. Hemos nacido para sufrir; también de muchacha he reído; después he llorado: ahora todo se acabó.
Olí sintió helársele el corazón. ¡Oh, qué tristeza! ¡Qué inmensa tristeza! Era de noche, hacía frío; el viento retumbaba con fragor de agitado mar. Á la amarillenta luz de la llama, la viuda hilaba y recordaba; y también Olí, acurrucada en un rincón, recordaba la noche cálida y voluptuosa de San Juan, el perfume del laurel, las luces de las sonrientes estrellas...
Las castañas estallaban, esparciendo la ceniza por el[Pg 19] hogar. El viento golpeaba furiosamente á la puerta, cual monstruo correteando de noche por las calles del pueblo.
—También yo,—dijo la viuda, después de un largo silencio,—también yo soy de buena familia. El padre de este chiquirritín se llamaba Zuanne; porque mira, hija mía, á los hijos es preciso darles siempre el nombre del padre, para que se le parezcan. ¡Ah, sí; mi marido era muy hábil! Alto como un álamo; mira, mira allí su capote, que aún está colgado de la pared.
Olí se volvió y vió colgado de la pared color de tierra, un largo capote de orbace[7] negro, entre cuyos pliegues las arañas habían tejido sus polvorientos velos.
—Nunca lo tocaré,—continuó la viuda,—aun cuando tuviese que morirme de frío. Mis hijos se lo pondrán cuando sean hábiles como su padre.
—¿Pero qué oficio tenía el padre?—preguntó Olí.
—¿Qué oficio?—dijo la viuda, sin cambiar de tono, pero con ligera animación en su cara de espectro,—era bandido. Diez años fué bandido, sí, diez años. Tuvo que echarse al campo pocos meses después de nuestra boda. Yo iba á verle en los montes del Gennargentu; cazaba ovejas salvajes, águilas y buitres, y cada vez que yo iba, mandaba asar una pierna de oveja. Dormíamos al descubierto, á la intemperie, en lo alto de los montes; nos cubríamos con aquel capote, y las manos de mi marido ardían siempre, aunque nevase. Á veces teníamos compañía...
—¿De quién?—preguntó Olí, que escuchando á la viuda olvidaba sus penas.
El chiquillo también escuchaba con sus grandes orejas muy atentas; parecía una liebre que oye el aullido lejano del zorro.
[Pg 20]
—...De los otros bandidos. Eran hombres diestros, ágiles, prontos á todo y sin miedo á la muerte. ¿Crees tú que los bandidos son gente mala? Te engañas, hija mía; son hombres que tienen precisión de ejercer su habilidad y nada más. Mi marido decía: «¡Antiguamente los hombres iban á la guerra; ahora no hay guerras, pero como los hombres tienen necesidad de combatir, cometen rapiñas, salteamientos, bardanas[8], no por hacer mal, sino para demostrar de alguna manera su fuerza y su habilidad!».
—¡Bonita habilidad!—observó Olí.—¿Por qué no daban con la cabeza contra la pared, si no tenían otra cosa en qué ocuparse?
—No lo entiendes, hija mía,—dijo la viuda, triste y altiva.—Es el destino que así lo quiere. Te voy á contar por qué mi marido se hizo bandido.
Dijo se hizo, con acento digno, no exento de vanidad.
—Sí, cuente, cuente,—contestó Olí, sintiendo un ligero calofrío por la espalda.
Condensábanse las sombras, el viento aullaba más fuerte con su continuo retumbar de trueno; parecíale estar en un bosque batido por el huracán, y las palabras y la figura cadavérica de la viuda, en aquella estancia obscura, iluminada sólo por alguna débil llamarada del mortecino fuego, daban á Olí un infantil estremecimiento de terror. Le parecía presenciar alguno de aquellos pavorosos cuentos que Anania narraba á sus hermanitos, y que ella, hasta ella misma, en su desgracia infinita, tomaba parte en la triste historia.
La viuda empezó:
—Hacía pocos meses que nos habíamos casado. Estábamos[Pg 21] acomodados, hija mía; teníamos trigo, patatas, castañas, pasas, tierras, casa, caballo y perro. Mi marido era propietario, tenía muy poco que hacer y se aburría. Entonces decía: «Me voy á hacer comerciante; tan ocioso no puedo vivir, porque estando sano, siendo fuerte é inteligente, y no teniendo nada que hacer, sólo se me ocurren malas ideas». Pero no teníamos dinero bastante para meterse á comerciar. Entonces un amigo le dijo: «Zuanne Atonzu, ¿quieres tomar parte en una bardana? Seremos muchos, guiados por hábiles bandidos, y asaltaremos, muy lejos de aquí, la casa de un señor que tiene tres cajas llenas de plata y de monedas. Un hombre de aquel lugar ha venido á propósito al Cabo di sopra[9] para enterar á los bandidos, invitándoles á una bardana; él mismo nos servirá de guía. Hay que atravesar bosques, franquear montañas, vadear ríos. Ven». Mi marido me contó la proposición de su amigo. Yo le dije: «¿Qué necesidad tienes de la plata de aquel señor?». «Ninguna, contestó mi marido, me c... en el tenedor que pueda tocarme en el reparto del botín, pero hay que atravesar bosques y montañas, hay que ver cosas nuevas y me divertiré. Además tengo curiosidad de ver cómo se las arreglarán los bandidos. No sucederá nada malo, ¡ea!; también irán otros muchos jóvenes, para dar pruebas de su destreza y pasar el tiempo. ¿No sería peor que me fuera á la taberna y me emborrachara?». Lloré, supliqué,—continuó diciendo la viuda, sin dejar de torcer el hilo con sus afilados dedos, y siguiendo con sus apagados ojos el movimiento del huso,—pero partió. Dijo que se marchaba á Cagliari para unos negocios.
—Partió,—repitió la viuda, suspirando,—y me quedé sola; estaba encinta. Después supe lo que pasó. Formaban[Pg 22] la cuadrilla cerca de sesenta hombres; viajaban en pequeños grupos, pero de cuando en cuando se reunían en ciertos sitios indicados de antemano, para ponerse de acuerdo. Les servía de guía el hombre del pueblo hacia donde se dirigían. Era capitán de la bardana el bandido Corteddu; un hombre de ojos de fuego y con el pecho cubierto de vello rojo; un gigante Goliat más fuerte que el rayo. En los primeros días del viaje llovió, se desencadenó el huracán, los torrentes se salieron de madre y el rayo mató á uno de la cuadrilla. De noche andaban á la luz de los relámpagos. Cuando llegaron á un bosque cerca del monte de «los Siete Hermanos», el capitán reunió los jefes de la bardana y les dijo: «Hermanos míos, las señales del cielo no nos son propicias; la empresa saldrá mal. Además siento el olor de la traición; creo que el guía es un espía. Hagamos una cosa; disolvamos la cuadrilla; quiere decirse que otro día realizaremos la empresa». Muchos aprobaron la proposición, pero Pilatos Barras, el bandido de Orani, que llevaba la nariz de plata, porque una bala le había quitado la suya, se sonrió y dijo: «Hermanos míos en el Señor,—era costumbre suya empezar de esta manera;—hermanos míos en el Señor, yo rechazo la proposición. No: no porque llueva quiere decir que el cielo no nos protege; al contrario, algo de molestia es conveniente, acostumbra á los jóvenes á vencer su flojedad. Si el guía nos traiciona, le mataremos. ¡Adelante, muchachos!»[10]. Corteddu sacudió su cabeza de león, mientras otro bandido murmuraba con desprecio: «¡Cómo se conoce que no tiene olfato!». Entonces Pilatos Barras gritó: «¡Hermanos míos en el Señor, sólo los perros tienen olfato, pero no los cristianos! Mi nariz es de plata y la vuestra de huesos de muerto. Escuchad bien lo que os [Pg 23]digo: si ahora disolvemos la cuadrilla, daremos un feo ejemplo de cobardía; pensad que entre nosotros hay jóvenes que hacen sus primeras armas; no desean más que poder desplegar su valor como quien despliega al viento una nueva bandera; si ahora vosotros les mandáis á sus casas, les daréis ejemplo de cobardía, y se meterán de nuevo entre las cenizas de su hogar, permanecerán ociosos y no servirán para nada. ¡Adelante, muchachos!». Entonces otros cabecillas dieron la razón á Pilatos Barras y se marchó adelante. Corteddu tenía razón; el guía era un traidor. En casa del rico hacendado estaban escondidos los soldados; lucharon, y muchos bandidos fueron heridos, reconocieron á otros, y mataron á uno. Para que no pudieran conocerle, sus compañeros le desnudaron, le cortaron la cabeza, llevándosela junto con los vestidos para enterrarla en el bosque. Á mi marido le conocieron y tuvo que hacerse bandido... Yo aborté.
Mientras hablaba, la viuda había dejado de hilar, poniendo el huso sobre el regazo y acercando las manos al fuego. Olí se estremecía de frío, de terror y de gusto. ¡Qué horrible y hermoso era lo que contaba la viuda! ¡Y Olí, que siempre había creído que los bandidos eran mala gente! No; eran hombres desgraciados, empujados por la fatalidad, como lo había sido ella misma.
—Y ahora cenemos,—dijo la mujer, desperezándose.
Se levantó, encendió un primitivo candelero de hierro, todo ennegrecido y preparó la cena. Patatas, siempre patatas. Hacía dos días que Olí no comía más que patatas y alguna que otra castaña.
—Anania, ¿es pariente suyo?—preguntó la muchacha, después de un largo silencio, mientras cenaban.
—Sí, mi marido era pariente de Anania en último grado. No era natural de Fonni; sus abuelos eran de Orgosolo. Pero Anania no se parece en nada al beato[Pg 24][11],—contestó la viuda, moviendo la cabeza despreciativamente.—¡Ah, hija mía, mi marido se hubiese colgado de una encina, antes que cometer la vil acción que ha cometido Anania contigo!
Olí se echó á llorar; se sentó en un rincón junto al fuego, y como el pequeño Zuanne se le sentara al lado, le hizo apoyar la cabeza sobre sus rodillas, le estrechó su manecita basta y sucia, y continuó llorando y pensando en sus abandonados hermanitos.
De pronto dijo:
—Estarán como los tiernos pajaritos dentro del nido, cuando la madre, muerta por un cazador, no vuela á su lado. ¿Quién les dará de comer? ¿Quién les servirá de madre? Figúrese que el último, el más chiquitito, aún no se sabe vestir ni desnudar.
—¡Dormirá vestido!—dijo la viuda para consolarla.—¿Por qué lloras, tonta? Debías haber pensado en ello antes, y no ahora; ahora es inútil. Ten paciencia. Dios no abandona á las aves en su nido.
—¡Qué viento! ¡Qué viento!—decía poco después Olí, quejándose.—¿Cree usted en los muertos?
—¿Yo?—dijo la viuda, apagando la candela y cogiendo otra vez el huso.—Yo no creo ni en los muertos ni en los vivos...
Zuanne alzó la cabeza y dijo bajo, muy bajito:—¡Yo chi!—y volvió á esconder su cabeza en el regazo de Olí.
La viuda reanudó su relato:
—Después tuve otro hijo que ahora tiene ocho años y es pastor de ovejas. Después tuve á éste. ¡Ah, hija mía, somos muy pobres! Mi marido no era ladrón, no; vivía de lo suyo y por esto tuvimos que venderlo todo, excepto esta casa.
[Pg 25]
—¿Y cómo murió?—preguntó la joven, acariciando la cabeza del chiquillo que parecía dormido.
—¿Cómo murió? En una empresa. Nunca estuvo en la cárcel,—dijo con orgullo la viuda,—aun cuando la justicia le buscase como el cazador acosa al jabalí. Siempre escapaba diestramente de toda emboscada, y mientras la justicia le buscaba por los montes, él pasaba la noche aquí; sí, aquí, delante de este hogar donde estás sentada...
El chiquillo alzó la cabeza, con sus grandes orejas muy coloradas, y después la volvió á apoyar sobre el regazo de Olí.
—Sí, aquí mismo. Una vez, hace dos años, supo que una patrulla debía recorrer la montaña buscándole. Entonces me mandó un recado: «Mientras los soldados me buscan yo tomaré parte en una empresa; cuando termine, pasaré la noche en casa; mujercita mía, espérame». Yo esperé, esperé, tres, cuatro noches. Hilé todo un vellón de lana negra.
—¿Dónde había ido?
—¿No te lo he dicho?—¡Á una empresa, á una bardana!—exclamó la viuda, algo nerviosa; después bajó la voz.—Esperé cuatro noches, estaba triste, cada pisada que oía me hacía palpitar el corazón. Pasaban las noches, y mi corazón se encogía, se encogía hasta volverse más pequeño que una almendra. Á la cuarta noche oí llamar á la puerta y abrí. «Mujer, no esperes más», me dijo un hombre enmascarado. Y me entregó el capote de mi marido. ¡Ay!
La viuda echó un suspiro que parecía un grito, después calló. Olí la estuvo mirando durante largo tiempo; pero de pronto, su mirada fué atraída por la mirada de espanto de Zuanne, cuyas manecitas bastas y morenas como patitas de un pajarillo, se agitaban y señalaban á la pared.
[Pg 26]
—¿Qué tienes? ¿Qué pasa?
—Un mueto...—murmuró.
—¡Qué muerto!...—dijo ella, riendo, poniéndose de pronto alegre.
Pero cuando estuvo en la cama, sola, en un camaranchón obscuro y frío, sobre cuyo techo el viento rugía con más furia, removiendo y sacudiendo las tablas, recordó lo contado por la viuda: el hombre enmascarado que le había dicho: «¡Mujer, no esperes más!», el largo capote negro, el chiquillo que veía los muertos, los tiernos pajaritos en el abandonado nido (sus pobres hermanitos), el tesoro de Anania, la noche de San Juan, su madre muerta; y tuvo miedo, y se puso triste, tan triste, que aun creyéndose condenada al fuego eterno, deseó la muerte.
NOTAS:
[1] Rosalía.
[2] Señalar las flores; significa, en Cerdeña, atarlas con una cinta para que nadie las toque.
[3] Cerdeña es tal vez la comarca de Europa Occidental más rica en monumentos prehistóricos. Entre ellos se encuentran algunos que seguramente fueron destinados al culto de alguna divinidad oriental, pues los fenicios y cartagineses habitaron por largo tiempo la isla, y fundaron las importantes ciudades de Caralis, Nora y Tharros. Un afortunado descubrimiento, hecho por un inglés en las ruinas de Tharros, hizo que se despertara la afición á la busca de tesoros, siendo innumerables los naturales que se dedicaron á ello, especialmente en el litoral de Oristaño, en donde se encontraron gran número de ídolos y otros objetos de oro, egipcios en su mayor parte, llevados allí por los comerciantes fenicios.
Pero la verdadera manifestación de la antigua civilización sarda, son los famosos nuraghi, que se distinguen desde lejos, en lo alto de las colinas, como restos de antiguas fortalezas. La meseta de Giara, capa caliza de gran regularidad, que se eleva casi en el centro de la isla, al norte de la llanura de Campidono, está rodeada y como defendida por un verdadero recinto de nuraghi. Por toda la isla se encuentran estos notables monumentos, á veces reunidos y dispuestos regularmente, á veces aislados. El número de nuraghi, reconocidos como tales, pasan de 4,000, y dada su antigüedad, es posible presumir el gran número que habrán sido destruidos por el tiempo.
Mucho se ha discutido sobre el origen y uso de estos monumentos. Según unos eran templos, según otros tumbas: «torres del silencio», lugares sagrados en que se adoraba el fuego; torres de refugio; hogares de gigantes, pues se les ha dado toda clase de destinos; y fenicios, troyanos, iberos, thyrrenos, therpianos, pelasgos, cananeos, orientales de origen desconocido y hasta antidiluvianos han sido considerados como sus probables constructores. Al fin, gracias al infatigable explorador de antigüedades sardas Sr. Spano, las dudas han desaparecido, estando conformes la mayor parte de los arqueólogos en que los nuraghi eran habitaciones, y su nombre fenicio significa sencillamente «casa redonda». Los más groseramente construidos, que resisten tal vez desde hace cuarenta siglos las inclemencias atmosféricas, no encierran más que una sola cámara interior, datan de la edad de piedra, y como habitación humana representan la edad de civilización que siguió al período de los trogloditas. Los más modernos, construidos durante la edad de bronce y la del hierro, están hechos con más arte, pero sin empleo de mortero y se componen de dos ó tres cámaras sobrepuestas, á las cuales se sube por escalera construida con grandes piedras. Algunas cámaras de la planta baja son capaces para 40 ó 50 personas y están precedidas de antecámaras, reductos y pequeños salientes semicirculares. El de Su Domu de S' Orm, cerca de Domus Novas, ya demolido, se componía de diez habitaciones y cuatro patios; era una fortaleza al mismo tiempo que un grupo de casas; podía contener más de 100 personas, y resistir un sitio.
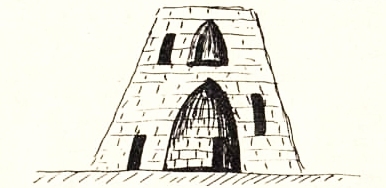
Entre los restos de toda especie acumulados en el suelo de los nuraghi se han encontrado una porción de objetos que dan idea de la vida de sus antiguos pobladores y testimonian su relativa civilización. En las capas inferiores sólo se encuentran armas y útiles de piedra, y cacharros hechos á mano; en cambio en las superiores, y por consiguiente más modernas, se hallan muchos objetos de bronce.
Los nuraghi, de Cerdeña (de uno de los cuales da idea el corte y vista adjuntos), son análogos por su forma, destino y época de construcción, á los Clapers d'es Gegants y Talayots que se encuentran en nuestras Baleares.
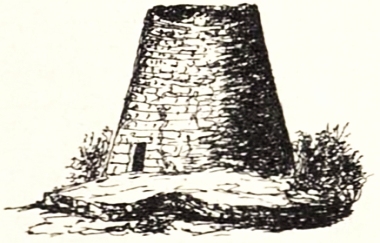
Cerca de los nuraghi se hallan á veces otros monumentos de construcción ciclópea, llamados «Tumbas de los Gigantes», y al darles este nombre no se han equivocado los naturales del país, más que á medias; aquellos montones de piedras, colocados en los extremos de un gran círculo de grandes rocas, son, en efecto, sepulturas; todas las estudiadas por el Sr. Spano, contenían cenizas humanas.—N. del T.
[4] Tesoros ocultos.
[5] En Cerdeña se hablan dos dialectos, el de Logodoro ó Logadmo en el N. de la isla y el de Cagliari en el S. La lengua más generalmente hablada es el sardo, parecidísimo al latino en las palabras, pues se encuentran más de quinientos términos absolutamente idénticos, lo cual ha hecho que algunos poetas, para demostrar su ingenio, escribieran versos que pertenecían á ambas lenguas. En la construcción son, sin embargo, bastante distintas. El idioma sardo, además, conserva palabras griegas, recuerdos de la antigua dominación; y contiene otras que no ha sido posible referir á ninguna lengua europea, que deben proceder de sus primitivos pobladores.
En la ciudad de Sassari y algunos puntos del litoral próximo, hablan un patois especial, parecido al genovés y corso.
En la ciudad de Alghero se conserva el catalán casi sin mezcla alguna, de tal manera que el Sr. Toda (Dominación Española en Cerdeña. Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, tomo XXV) se pudo entender en catalán con los naturales. Los nombres de las calles y plazas son catalanes, lo mismo que las conversaciones de la gente del pueblo, y las canciones de los niños, y hasta en las sesiones del Consejo Municipal se habla en catalán, recuerdos de la dominación catalana que á mediados del siglo XIV invadió la isla.
Por último los Maurelli ó Maureddus, cerca de Iglesias, que son probablemente antiguos berberiscos, han introducido algunas palabras africanas en la lengua del país.—N. del T.
[6] Bello come una bandiera, dice el original. ¡Qué lástima no poder traducir tan hermosa imagen!—N. del T.
[7] Orbace: paño impermeable tejido por las mujeres sardas.
[8] Bardana (derivado de la palabra italiana guardana: correrías de tropas). Empresa de bandidos para la cual se reunían un gran número de hombres armados, y marchaban unidos al asalto de un corral de ganado, de un predio, ó á cometer otras fechorías por el estilo.
[9] La provincia de Sassari.
[10] En el original dice: Avanti, puledri (adelante, potrillos).
[11] Al muerto.
[Pg 27]
El hijo de Olí nació en Fonni, al empezar la primavera. Por consejo de la viuda, que lo llevó á la pila bautismal, le pusieron Anania. Pasó su infancia en Fonni, y siempre recordó fantásticamente aquel extraño lugar situado en lo alto de un monte, como buitre en reposo. Durante el largo invierno todo era nieve y niebla; pero en la primavera la hierba invadía hasta las pendientes callejuelas del caserío, empedradas de gruesas piedras, en las cuales los escarabajos dormían plácidamente al sol, y las hormigas salían y entraban tranquilamente en sus hormigueros. Las casuchas de piedra obscura con los techos de scandule[12] sobrepuestas á modo de escamas, con sus negras puertecitas y sus carcomidos balcones de madera, tenían al exterior la escalerita casi siempre enguirnaldada por una parra; el pintoresco campanario de la iglesia de los Mártires, sobresaliendo entre las verdes encinas del patio del antiguo convento, dominaba el pueblecito, proyectándose sobre el azul del diáfano cielo.
Un horizonte fantástico rodeaba al pueblo; las altas montañas del Gennargentu, de luminosas cumbres que [Pg 28]parecían perfiladas de plata, dominaban los grandes valles de la Barbagia, que subían,—inmensas conchas verdes,—hasta la cresta en que Fonni, con sus casas de tablas y sus callejas de piedra, desafiaba el viento y las tormentas.
En el invierno el país se quedaba casi desierto, porque los numerosos pastores nómadas que lo poblaban (hombres fuertes como el viento y astutos como zorros) bajaban con sus rebaños á las templadas llanuras meridionales; pero durante el buen tiempo un continuo ir y venir de caballos, perros y pastores viejos y jóvenes, animaba las callejuelas.
Zuanne, el hijo de la viuda, á los once años era ya pastor. Durante el día, llevaba á pastar, por los salvajes contornos del pueblo, unas cuantas cabras pertenecientes á varias familias fonnenses; al amanecer recorría las calles silbando, y las cabras, que conocían su silbido, salían de las casas y le seguían mansamente; al anochecer las conducía hasta la entrada del pueblo, desde donde los inteligentes animalitos se iban tranquilamente á casa de sus amos.
El pequeño Anania acompañaba casi siempre á su amigo Zuanne el de las orejas grandes; ambos siempre descalzos, llevaban unas calzas y un chaleco de orbace, calzoncillos de gruesa tela, muy sucios, y un gorro de piel de carnero. Anania tenía siempre los ojos enfermos, y, por consiguiente, legañosos; de su roja naricita salía continuamente un líquido salado, que no titubeaba en lamer ó esparcir con su manecita sucia á un lado y otro de la nariz, formándose de este modo unos bigotes de una materia indefinible.
Mientras las cabras pacían en los montañosos contornos del pueblo, entre hierbas aromáticas y rocas cubiertas de verdes madreselvas, los dos chiquillos vagabundeaban,[Pg 29] bajando hasta la carretera para apedrear á la gente que pasaba, entrando en los campos de patatas donde trabajaban diligentes mujeres, buscando, en las grandes sombras húmedas de los gigantescos nogales, algún fruto arrancado por el viento. Zuanne era alto y esbelto. Anania, más fuerte y más atrevido. Ambos embusteros á cual más, y con una gran imaginación. Zuanne hablaba siempre de su padre con orgullo, proponiéndose imitar su ejemplo y vengar su memoria; Anania quería ser soldado.
—Yo te prenderé,—decía tranquilamente; y Zuanne respondía con calor:—Y yo te mataré.
Á menudo jugaban á los bandidos, armados con fusiles de caña. Habían encontrado un bosquecillo donde jugar, y Anania no conseguía nunca descubrir al bandido, aun cuando éste, desde el matorral donde se escondía, imitaba la voz del cuclillo. Un cuclillo de veras contestaba á lo lejos, y los dos chiquillos, deponiendo sus fieros propósitos, se entregaban á la busca del melancólico pájaro; busca no menos infructuosa que la del bandido. Cuando creían estar cerca del misterioso asilo, la triste queja se repetía más lejana, cada vez más lejana. Entonces los dos hermanitos en desventura, hundidos en la hierba ó echados sobre el musgo de las rocas, se contentaban con interrogar al cuclillo.
Zuanne era modesto; preguntaba solamente:
Cuclillo hermoso y agreste,
Dime qué hora es[13];
y el pájaro contestaba con siete gritos, aunque ya fuesen las diez.
[Pg 30]
Á pesar de ello Anania lanzaba su atrevida pregunta:
Cuclillo hermoso del mar,
Dime cuántos años tardaré en casar[14].
—Cu-cu-cu-cu...
—¡Diablo! ¡cuatro años! ¡Pronto te casas!—decía burlándose Zuanne.
—Chitón, es que no ha entendido bien.
Cuclillo hermoso del lirio,
Dime cuántos años tardaré en tener un hijo[15].
Á veces el cuclillo daba una respuesta razonable; y los dos chiquillos, en el inmenso silencio del paisaje, interrumpido tan sólo por la voz del melancólico oráculo, seguían haciéndole preguntas, no siempre alegres:
Cuclillo hermoso de la hermana,
Dime cuántos años tardaré en morir[16].
Una vez Anania marchó solo por la montaña, y subió y subió por la blanca carretera, á través de arboledas y bloques de granito, por la vertiente cubierta de las florecillas violeta del tirtillo[17], hasta que creyó haber llegado á una altura grandísima. El sol se había puesto, pero detrás de las azuladas montañas del horizonte, parecían arder grandes hogueras que lanzaban á lo alto, sobre el cielo todo rojo, una luz violentísima. Anania tuvo miedo de aquel cielo lodo rojo, de la altura á [Pg 31]donde había llegado, del terrible silencio que le rodeaba. Pensó en el padre de Zuanne y miró por todas partes con terror. ¿Por qué aun cuando deseaba tomar la carrera de las armas, tenía miedo de los bandidos?; y en cambio Zuanne deseaba vivamente verlos, pero el largo capotón negro colgado sobre la pared ahumada, le causaba espanto. Bajó casi rodando, de la alta cima desde donde había visto el cielo todo rojo y las montañas azules, y oyó que Zuanne le llamaba, lanzando grandes aullidos. Contó de dónde venía, y añadió que los había visto. El hijo de la viuda, al principio muy enfadado, llegó á conmoverse, y á mirar con respeto á Anania; después regresaron al pueblo pensativos y taciturnos, seguidos por las cabras, cuyas esquilas resonaban tristemente en el silencio del crepúsculo.
Cuando no acompañaba á Zuanne, el pequeño Anania pasaba el día en el gran patio de la iglesia de los Mártires, con los hijos del cerero que trabajaba en una mala casucha pegada á la iglesia. Grandes árboles daban sombra al melancólico patio, rodeado de arcadas ruinosas. Una escalinata de piedra conducía á la iglesia, sobre cuya sencillísima fachada había pintada una cruz. Sobre esta escalinata Anania y los hijos del cerero pasaban horas y horas al sol, que apenas calentaba, jugando con piedrecitas y fabricando pequeños cirios de barro. Á las ventanas del antiguo convento se asomaba alguno que otro carabinero aburrido; dentro de las celdas se veían zapatos y capotes soldadescos, y se oía una voz de falsete que cantaba, con acento napolitano:
A te questo rosario!
Algún frailuco, de los últimos que quedaban en el vetusto y húmedo convento, desastrado, sucio, con las sandalias rotas, rezando en dialecto atravesaba el patio.[Pg 32] Á menudo el carabinero de la ventana y el fraile desde la escalinata, trababan pueriles conversaciones con los niños del patio. Á veces el carabinero se dirigía directamente á Anania, pidiéndole noticias de su madre:
—¿Qué hace tu madre?
—Hila.
—¿Y nada más?
—Va á la fuente.
—Dile que se venga por acá, que he de hablar con ella.
—Sí señor,—contestaba el pobre inocente.
Y lo contaba á su madre, y Olí le daba en cambio algún bofetón y le prohibía que volviera al patio (sin embargo una vez la vió que hablaba con un carabinero); pero, como es natural, la desobedecía, porque no sabía estar sino con Zuanne ó con los hijos del cerero.
Excepto los domingos y el día de la fiesta de los Mártires, en primavera, una triste soledad reinaba en la Basílica,—cuyas pinturas y estucos parecían consumirse por el abandono y olvido en que se les tenía,—en el gran patio asoleado, en las arcadas ruinosas llenas del olor de la cera, y bajo el enorme nogal que á Anania le parecía más alto que el Gennargentu; y sin embargo, siempre recordó con nostálgica dulzura aquel sitio solitario en donde, en primavera, crecía la avena entre las piedras, y en otoño las hojas secas del nogal caían como alas de pájaros muertos. Zuanne, que también sentía rabiosos deseos de jugar en el patio y se aburría cuando Anania no le acompañaba, estaba celoso de los hijos del cerero, y hacía todo lo que podía para que su amigo no fuera con ellos.
—Ven mañana conmigo,—decía á Anania, mientras asaban castañas sobre las brasas del hogar.—Te mostraré un nido de liebres. Hay muchas, muchas, mira,[Pg 33] muy chiquititas, como los dedos de la mano; no tienen pelo, con unas orejas muy largas.—Y terminaba, fingiendo maravillarse:—¡Diablo! ¡qué orejas más largas tienen!
Anania iba en busca de los lebratos y, como es natural, no los encontraba. El otro juraba que antes estaban, que debían haber escapado.—¡Mejor; hubieses venido antes!
—¡Te vas con aquéllos!—le decía despreciativamente.—Peor para ti; ¡ahora puedes hacerte unos lebratos de cera! ¡Ves, hubieses venido ayer conmigo!
—¿Y por qué no los cogiste tú?
—Porque quería cogerlos contigo, ¡eso! Vamos á ver si encontramos el nido de cornejas.
El pastorcillo hacía todo lo que sabía para entretener á Anania, pero el chiquillo empezaba á tener frío allá arriba, al pie del monte detrás del cual asomaban las nieblas del otoño, y volvía al lugar. De aquella época conservaba pocos recuerdos de su madre, porque apenas la veía; siempre estaba fuera. Trabajaba á jornal en las casas ó en el campo, en el cultivo de la patata, y volvía á casa, al anochecer, cansadísima, amoratada por el frío y hambrienta. Desde hacía mucho tiempo el padre de Anania no había vuelto á Fonni; y, por lo tanto, el pequeño no se acordaba de haberlo visto nunca.
La viuda del bandido hacía las veces de madre al pobrecillo bastardo, y de ella conservó Anania un nítido recuerdo. La viuda le había mecido, le había dormido muchas veces con el sonsonete melancólico de extrañas canciones. ¡Cuántas veces le había lavado la cabeza, cuántas veces cortado las uñas de los piececitos y manecitas llenas de tierra, y quitado, á la fuerza, los mocos! Todas las veladas, hilando junto al fuego, narraba las heroicas hazañas del bandido. Los chiquillos escuchaban[Pg 34] ansiosamente, pero Olí ya no se conmovía, y hasta llegaba á interrumpir á la viuda, ó abandonaba el hogar para irse á echar en su camastro. Anania dormía con ella, á los pies de la cama. Á menudo encontraba á su madre, ya dormida, fría, helada, y trataba de calentarle los pies con sus piececitos calientes.
Más de una vez la oyó sollozar en el silencio de la noche, y no se atrevió á preguntarle nada porque le intimidaba, pero se confió con Zuanne, y después de esta confidencia, el pastorcillo creyó un deber informarle de ciertas cosas. Le dijo:
—Has de saber que eres un bastardo, es decir, que tu padre no es el marido de tu madre. Hay muchos así; ¿sabes?
—¿Y por qué no se casó con ella?
—Porque tiene otra mujer; se casarán cuando ésta se muera.
—¿Y cuándo se morirá?
—Cuando Dios quiera. Has de saber que tu padre antes venía á veros, yo le conozco, ¿sabes?
—¿Cómo es?—preguntaba Anania, frunciendo el entrecejo, con ímpetu de odio instintivo hacia aquel padre desconocido que no venía á verle, al pensar que su madre tal vez lloraba por su causa.
—Mira,—decía Zuanne haciendo memoria,—es guapo, alto, ¿sabes?, con los ojos como dos luciérnagas. Lleva un capote de soldado.
—¿Dónde vive?
—En Nuoro. Nuoro es una gran ciudad, que se ve desde el Gennargentu. Yo conozco al obispo de Nuoro, porque me confirmó.
—¿Has estado en Nuoro?
—Sí, sí, estuve,—afirmaba Zuanne, mintiendo.
—No, no es verdad, tú no has estado. Recuerdo que no has estado.
[Pg 35]
—Estuve antes que nacieras. ¡Tú qué sabes!
Anania, después de estas conversaciones, seguía muy á gusto á Zuanne á pesar del frío, y continuamente le interrogaba acerca de su padre, de Nuoro, del camino que había que recorrer para llegar á la ciudad. Y casi todas las noches soñaba con aquel camino, y veía una ciudad con muchas iglesias, con casas muy altas, con montañas más grandes que el Gennargentu.
Una noche, á últimos de noviembre, Olí, que había estado en Nuoro por la fiesta de Nuestra Señora de Gracia, riñó con la viuda. Desde hacía tiempo reñía con todo el mundo y zurraba á los chiquillos.
Anania la oyó llorar toda la noche, y aun cuando el día antes le había pegado, tuvo gran lástima de ella; hubiera querido decirle:
—Cállese, mamá; Zuanne dice que si fuese yo, cuando fuera grande, iría á Nuoro á buscar á mi padre, obligándole á que viniera aquí. Yo no quiero esperar, voy á ir en seguida; déjame ir, mamita mía...
Pero no se atrevía ni á respirar.
Era de noche aún cuando Olí se levantó, bajó á la cocina, volvió á subir, volvió á bajar y vino por último trayendo un lío.
—Levántate,—dijo al muchacho.
Después le ayudó á vestirse y le colgó al cuello una cadenita, de la cual pendía una bolsa de brocado verde, muy bien cosida.
—¿Qué hay dentro?—preguntó el chiquillo, palpando el saquito.
—Una rizetta[18] que te traerá suerte; me la regaló un [Pg 36]fraile muy viejo que encontré en la carretera... Llévalo siempre sobre el pecho; no lo pierdas nunca.
—¿Era muy viejo el fraile?—preguntó Anania pensativo.—¿Llevaba una barba muy larga? ¿Y un bastón?
—Sí, una barba larga y un bastón...
—¿No sería Él?
—¿Quién es Él?
—¿Nuestro Señor Jesucristo?...
—Tal vez...—dijo Olí.—Mira, prométeme que no perderás ni darás á nadie la bolsita. Júramelo.
—¡Lo juro!—contestó gravemente Anania.—¿Es fuerte la cadenilla?
—Sí; es fuerte.
Olí cogió el lío con una mano, y con la otra la manecita del niño, y le llevó á la cocina en donde le hizo tomar una taza de café y un pedazo de pan. Le echó sobre las espaldas un saco viejo, y salieron á la calle.
Amanecía.
Sentíase un frío intenso. La niebla llenaba el valle, cubría casi todos los montes; sólo sobresalía alguna que otra cresta nevada, plateada, confundiéndose con las blancas nubes; el monte Spada aparecía y volvía á aparecer—enorme macizo de bronce—entre los movibles velos de la niebla.
Anania y su madre atravesaron las solitarias sendas, pasaron frente al inmenso panorama occidental, sumergido entre nieblas, y empezaron á bajar la carretera gris y húmeda, que allá abajo, muy abajo, se internaba en una lejanía llena de misterio. Anania sintió palpitar su corazoncito. Aquella carretera gris, vigilada por las últimas casas de Fonni, cuyos techos de tablas parecían grandes alas negruzcas desplumadas, aquella carretera que baja, y baja sin cesar hacia un abismo desconocido lleno de niebla, es la carretera de Nuoro.
[Pg 37]
Madre é hijo caminaban de prisa; á menudo el pequeño tenía que correr para alcanzarla, pero no se cansaba. Estaba acostumbrado á andar, y á medida que bajaban se sentía más ágil, más vivo, ligero como un pajarillo. Muchas veces preguntó:
—¿Dónde vamos, madre?
—Á coger castañas,—contestóle una vez, y después dijo:—al campo; ya lo verás.
Anania bajaba, corría, daba saltos; á cada momento se palpaba el pecho en busca de la bolsita.
La niebla se iba aclarando. En lo alto, el cielo aparecía de un azul pálido surcado de grandes pinceladas de albayalde; las montañas se veían, á través de la niebla, casi moradas. Un amarillento rayo de sol iluminaba, por fin, la pequeña iglesia de Gonare, situada en la cresta de la montaña piramidal, que surgía de entre unas nubes color de plomo.
—¿Vamos allá?—preguntó Anania, señalando un bosque de castaños, rociados por la niebla y cargados de frutos espinosos ya abiertos. Un pajarillo gorjeaba en aquel lugar y hora tan silenciosos.
—¡Más allá!—dijo Olí.
Anania reanudó su desenfrenada carrera. Nunca había ido tan lejos en sus excursiones, y aquel continuo descenso al valle, el paisaje, la hierba que cubría las laderas, los muros verdes por el musgo, los bosques de avellanos, el césped cubierto de rojas bayas, el gorjeo de los pájaros, todo le resultaba nuevo y agradable.
La niebla desaparecía. El sol, triunfante, iluminaba las montañas. Las nubes que rodeaban el monte Gonare, habían tomado un hermoso color amarillo-rosado, sobre cuyo fondo la pequeña iglesia se destacaba claramente, pareciendo tan próxima que se podía tocar con la mano.
—¿Pero dónde está este endiablado lugar?—preguntó[Pg 38] Anania, volviéndose á su madre con las manecitas abiertas, y fingiendo enfado.
—Pronto llegamos. ¿Estás cansado?
—¡No estoy cansado!—gritó, echando á correr.
Pronto llegó el momento en que empezó á sentir un dolorcito en las rodillas. Entonces disminuyó las carreras, se puso al lado de Olí y empezó á charlar; pero ella, con su lío sobre la cabeza, el rostro amoratado y con grandes ojeras, apenas le hacia caso y contestaba distraída.
—¿Regresaremos esta noche?—le preguntaba.—¿Por qué no me ha dejado decírselo á Zuanne? ¿Está lejos el bosque? ¿Está en Mamojada?
—Sí, en Mamojada.
—¡Ah, en Mamojada! ¿Cuándo es la fiesta de Mamojada? ¿Es verdad que Zuanne ha estado en Nuoro? Ésta es la carretera de Nuoro; sí, sí, se necesitan diez horas á pie, para llegar á Nuoro. ¿Y usted ha ido alguna vez á Nuoro? ¿Cuándo es la fiesta de Nuoro?
—Ya fué, fué hace pocos días,—dijo Olí, como despertando.—¿Te gustaría vivir en Nuoro?
—¡Ya lo creo! Y además... además...
—Ya sabes que en Nuoro vive tu padre,—dijo Olí, adivinando el pensamiento del chico.—¿Te gustaría estar con él?
Anania lo pensó; después dijo vivamente, frunciendo el entrecejo:
—¡Sí!
¿En qué pensaba al decir «sí»? La madre no profundizó tanto; se contentó con preguntarle:
—¿Quieres que vayamos á verle?
—Sí, repitió el muchacho.
Hacia medio día se detuvieron cerca de un huerto, en donde una mujer, con las faldas cosidas entre las[Pg 39] piernas, á modo de pantalones, cavaba con furia; un gato blanco iba á veces detrás de la mujer, y otras corría, lanzándose hacia una verde lagartija, que aparecía y desaparecía entre las piedras del muro.
Siempre recordó Anania estos detalles. El día era templado, el cielo azul. Las montañas, secadas por el sol, eran grises, salpicadas de obscuros bosques; el sol, que casi quemaba, calentaba la hierba y hacía brillar el agua de los arroyos.
Olí, sentada en el suelo, desató el lío y llamó á Anania, que se había encaramado sobre el muro para ver á la mujer y al gato.
En aquel momento apareció por un recodo de la carretera el coche-correo que bajaba de Fonni, guiado por un hombre de cara roja, con bigotes castaños, que parecía reirse siempre por tener los carrillos muy mofletudos.
Olí quería esconderse; pero el hombrón la vió en seguida y gritó:
—¿Á dónde vas, chiquilla?
—Á donde me parece y me da la gana,—contestó ella, en voz baja.
Anania, aún encaramado sobre el muro, miró dentro del coche, y viéndolo vacío dijo al cochero:
—¡Lléveme, tío Bautista, lléveme en el coche, lléveme!
—¿Á dónde vais? ¿Á dónde?—gritó el hombrón, acortando el paso de los caballos.
—Pues bien, ¡así revientes! vamos á Nuoro. ¿Quieres llevarnos un poco en el coche por caridad?—dijo Olí, comiendo.—Estamos más cansados que burros de carga.
—Oye,—contestó el hombrón,—ve más allá de Mamojada, mientras yo recojo el correo, y allí subiréis.
Les cumplió la promesa. Más allá de Mamojada hizo sitio á su lado en el pescante á los dos viajeros, y empezó á charlotear con Olí.
[Pg 40]
Anania, muy cansado, sentía un verdadero placer al encontrarse sentado, entre su madre y el hombrón que agitaba continuamente el látigo, frente á los risueños paisajes del valle azul que se encuadraban en el arco de la capota del carruaje, mientras los caballos iban al trote largo.
Las altas montañas habían desaparecido, desaparecido para siempre, y el chiquillo pensaba en lo que diría Zuanne al enterarse de este viaje.
—¡Cuando vuelva, cuántas cosas tendré que contarle!—pensaba.—Le diré: Yo he ido en coche y tú no.
—¿Por qué diablos vais á Nuoro?—volvió á preguntar el hombrón vuelto hacia Olí.
—¿De veras quieres saberlo?—contestaba ésta.—Voy á ponerme á servir. Tengo ya colocación con una buena señora. En Fonni no podía vivir por más tiempo: la viuda de Zuanne Atonzu me echó de su casa.
—No es verdad,—se dijo Anania.—¿Por qué mentía su madre? ¿Por qué no decía la verdad, que iba á Nuoro para buscar al padre de su hijo? Sin embargo, si mentía tendría sus razones: y Anania no se metió en más honduras, pues tenía mucho sueño. Inclinó la cabeza sobre el regazo de su madre y cerró los ojos.
—¿Quién vive ahora en la caseta?—preguntó Olí, de pronto.—¿Mi padre ya no está?
—Ya no está.
Ella suspiró profundamente. El coche se paró un momento, después reanudó su marcha y Anania acabó de dormirse.
En Nuoro tuvo una gran desilusión. ¿Esto era la ciudad? Sí; las casas eran más grandes que las de Fonni, pero no tanto como se las había imaginado; y además las montañas, proyectándose sobre el violáceo cielo de la fría tramontana, eran tan pequeñas que casi daban risa.[Pg 41] Los chiquillos que encontraban por las calles—las cuales, á decir verdad, le parecían muy anchas—le chocaban grandemente porque vestían y hablaban de muy distinta manera que los muchachos fonnenses.
Madre é hijo callejearon por Nuoro hasta la caída de la tarde, y entonces entraron en una iglesia. Había mucha gente; el altar lleno de cirios; un canto dulce se unía á una música aún más dulce, que salía no se sabía de dónde. ¡Ah! Esto le pareció muy hermoso á Anania, que en seguida pensó en Zuanne, y en el gusto de poderle contar lo que estaba viendo.
Olí le dijo al oído:
—Voy á ver si encuentro una amiga mía á cuya casa iremos á dormir; no te muevas de aquí hasta que yo vuelva...
Se quedó solo en la iglesia; tenía un poco de miedo, pero se distraía mirando la gente, los cirios, las flores, los santos. Además le daba valor el pensar en el amuleto que llevaba escondido en el pecho. De pronto se acordó de su padre.
¿Dónde estaba? ¿Por qué no iban á buscarle?
Olí volvió pronto; esperó que terminase la novena, tomó á Anania de la mano, y le hizo salir por una puerta distinta de la que habían entrado. Recorrieron algunas calles, hasta que ya no hubo más casas. Era de noche, hacía frío; Anania tenía hambre y sed, se sentía triste y recordaba el hogar de casa, la viuda, las castañas y la charla de Zuanne.
Llegaron á un callejón cerrado por un seto, por detrás del cual se veían las montañas que habían llamado la atención del chiquillo por su pequeñez.
—Oye,—dijo Olí, con voz temblorosa,—¿has visto aquella última casa, con aquel gran portón abierto?
—Sí.
[Pg 42]
—Allí dentro está tu padre. ¿Tú quieres verle, no es verdad? Mira: ahora volveremos atrás; tú entras en el portón; enfrente hay una puerta también abierta; entras allí y miras; hay una almazara; un hombre alto, arremangado, con la cabeza descubierta, va detrás del caballo. Aquél es tu padre.
—¿Por qué no viene usted conmigo?—preguntó el chico.
Olí empezó á temblar.
—Entraré después. Tú vas delante; en seguida que entres dices: «Yo soy el hijo de Olí Derios». ¿Has comprendido? Pues en marcha.
Volvieron atrás; Anania sentía á su madre temblar y castañetearle los dientes. Frente al portón, se inclinó, colocó bien el saco sobre las espaldas del niño, y le dió un beso.
—Entra, entra,—dijo, empujándole.
Anania entró por el portón: vió la otra puerta iluminada y entró. Se encontró en un sitio negro, todo negro, donde una caldera hervía sobre un hornillo encendido, y un caballo negro hacía dar vueltas á una rueda grande y pesada, chorreando aceite, dentro de una especie de estanque circular. Un hombre alto, arremangado, con la cabeza descubierta, con el traje sucio, negro de aceite, daba vueltas detrás del caballo, removiendo dentro del estanque, con una pala de madera, las aceitunas trituradas por la rueda. Otros dos hombres iban y venían, empujando hacia delante y hacia atrás la palanca de una prensa, de la cual salía negro y echando humo el aceite.
Ante el fuego estaba sentado un muchacho con un gorro colorado, y este muchacho fué el primero en advertir la presencia del chiquillo. Le miró fijamente, y creyéndole un mendigo, gritó con malos modos:
—¡Fuera, fuera de aquí!
[Pg 43]
Anania, tímido, inmóvil, con su saco sobre la espalda, no contestó. Lo veía todo confuso y esperaba que su madre entrase.
El hombre de la pala le miró con ojos brillantes, y avanzó hacia él diciendo:
—¿Qué quieres?
¿Aquél era su padre? Anania le miró tímidamente, pronunciando con voz apagada las palabras enseñadas por su madre:
—Soy el hijo de Olí Derios.
Los dos hombres que daban vueltas á la prensa, se pararon de pronto, y uno de ellos gritó:
—¡Tu hijooo!
El hombre alto tiró la pala al suelo, corrió hacia Anania, le miró fijamente, y preguntó:
—¿Quién... te ha enviado? ¿Qué quieres? ¿Dónde está tu madre?
—Ahí fuera... ahora vendrá...
El almazarero salió corriendo, seguido por el muchacho del gorro colorado, pero Olí había desaparecido, y nunca más se supo de ella.
Enterada del caso, vino la tía Tatana, la mujer del almazarero, no muy joven, pero aún guapa, gorda y blanca, de dulces ojos castaños rodeados de arrugas y de labio superior algo levantado, sombreado por ligero bozo rubio. Venía tranquila, casi contenta. Apenas entró en la almazara cogió á Anania por los hombros, se inclinó, y le examinó atentamente.
—No llores, pobrecillo,—le dijo con dulzura.—Ahora, ahora vendrá. ¡Y vosotros á callar!—dijo á los[Pg 44] hombres y al muchacho, que se metían un poco más de lo regular en el asunto.
Anania lloraba desconsoladamente, y no contestaba á las preguntas de los hombres, ni á las del muchacho que le miraba fijamente con sus dos ojillos azules y picarescos, y una burlona sonrisa en su cara colorada y mofletuda.
—¿Dónde se ha marchado? ¿No viene? ¿Dónde la encontraré?—preguntaba con desesperación el pequeño abandonado.
Habrá tenido miedo. ¿Dónde estará? ¿Por qué no viene? ¿Y aquel hombre sucio, chorreando aceite, tan malo, aquel hombre era su padre?
Las caricias y dulces palabras de la tía Tatana le consolaron algo. Acabó de llorar, se lamió las lágrimas, y las esparció por toda la cara con su gesto habitual; después pensó en la próxima fuga.
La mujer, el almazarero, los hombres, el muchachillo, todos gritaban, disputaban, reían y se insultaban.
—No puedes negar que sea tu hijo; ¡tiene tu misma cara!—decía la mujer, hablando con su marido.
Y éste gritaba:
—¡No le quiero en casa, no, no le quierooo!...
—¡Qué malo eres!... ¡Mala entraña! ¡Oh, Santa Catalina mía! ¿Es posible que haya hombres tan malos?—decía la tía Tatana, medio en broma, medio en serio.—¡Ah, Anania, Anania, siempre serás el mismo!
—¿Y quién quieres que sea? Ahora mismo voy á dar parte á la policía.
—¡Tú no irás á ninguna parte, estúpido! ¡Quieres sacarte los cuernos del bolsillo y ponértelos en la frente![19]—dijo con energía la mujer.
[Pg 45]
Como insistiese, ella añadió:
—Pues bien, ya irás mañana. Ahora termina tu trabajo y acuérdate de lo que decía el rey Salomón: «La rabia de hoy déjala para mañana...».
Los tres hombres reanudaron el trabajo; pero al echar bajo la rueda la masa de las aceitunas trituradas, el almazarero gritaba, murmuraba, maldecía de tal manera, que su mujer le dijo tranquilamente:
—¡Ea, no tomes para ti la parte mayor![20]. ¡Debía enfadarme yo, Santa Catalina mía! Acuérdate, Anania, que Dios no castiga con piedra ni palo.
—Cállate, hijito,—dijo después al chiquillo, que de nuevo sollozaba,—mañana ajustaremos cuentas. ¡Los pajaritos vuelan del nido apenas tienen alas!
—¿Sabíais que existía este renacuajo?—preguntó riendo uno de los hombres que movían las palancas de la prensa.
—¿Dónde habrá marchado tu madre? ¿Qué tal es tu madre?—preguntaba el muchacho, plantado ante Anania.
—¡Bustianeddu,—gritó el molinero,—si no te marchas pronto, te echo á patadas!...
—¡Quisiera verlo!—contestó descaradamente éste.
—¡Oye tú, explícale á éste qué tal es Olí!—exclamó uno de los dos hombres.
Al otro le dió tanta risa que tuvo que soltar la palanca para apretarse el vientre.
Mientras tanto, la tía Tatana empezó á interrogar al chiquillo, acariciándole y examinando su pobre vestidito. El niño contó todo lo que sabía, con su vocecita intranquila y quejumbrosa, interrumpida á cada momento por sollozos.
[Pg 46]
—¡Pobrecito, pobrecito! ¡Pajarito sin plumas; sin plumas y sin nido!—decía la mujer piadosamente.—Calla, alma mía; ¿tendrás hambre, verdad? Ahora vamos á casa y la tía Tatana te dará de comer y después te meterá en la cama con el ángel guardián, y mañana ajustaremos cuentas.
Con estas promesas se lo pudo llevar á una casita vecina, y le dió de cenar pan blanco y queso, un huevo y una pera.
Anania nunca había comido tan bien; y la pera, unida á las maternales caricias y dulces palabras de la tía Tatana, acabó de confortarle.
—Mañana...—decía la mujer.
—Mañana...—repetía el chico.
Mientras comía, y ella preparaba la cena para su marido, le interrogaba y daba buenos consejos, avalorándolos con la afirmación de que habían sido dictados por el rey Salomón y hasta por Santa Catalina.
De pronto, al levantar la vista, descubrió, atisbando por la ventanilla, la carita mofletuda de Bustianeddu.
—¡Fuera de ahí!—dijo;—¡fuera, renacuajo, que hace frío!
—Déjeme entrar,—suplicó.—¡Hace frío de veras!
—¡Vete á la almazara!
—No; está mi padre y acaba de echarme. ¡Si usted supiera cuánta gente ha ido por allá!
—Entra, pues;—dijo la mujer, abriendo la puerta.—Entra, pobrecito huérfano, que tú tampoco tienes madre. ¿Qué cosas dice el tío Anania? ¿Aún grita?
—¡Déjelo que grite!—aconsejó Bustianeddu, sentándose junto á Anania, recogiendo y mordisqueando el corazón de la pera, que éste había echado después de sacarle todo el jugo.
—Ha ido todo el mundo,—contaba, hablando y[Pg 47] gesticulando como un hombre.—El maestro Pane, mi padre, el tío Pera, aquel embustero de Francisco Carchide, la tía Corredda, en una palabra, todos...
—¿Y qué decían?—preguntó la mujer con viva curiosidad.
—Todos decían que debíais adoptar á este niño. El tío Pera decía riendo: «¿Anania, si no recoges al chiquillo, á quién dejarás tus bienes?». El tío Anania le persiguió con la pala, y todos reían como locos.
Á la mujer debió vencerla la curiosidad, porque de pronto encargó á Bustianeddu que no dejara solo á Anania y marchó al molino.
Una vez solos, Bustianeddu empezó á hacer confidencias al chiquillo abandonado.
—Mi padre tiene cien liras en el cajón de la cómoda y yo sé dónde tiene las llaves. Vivimos ahí al lado; tenemos unas tierras y pagamos el impuesto; pero una vez vino el alguacil y embargó la cebada... ¿Qué hay dentro la cazuela que hace glu-glu-glu? ¿No te parece que se ahuma? (alzó la cobertera y miró). ¡Demonio, son patatas! Creí que era otra cosa. Voy á probarlas.
Con dos deditos cogió una patata hirviente, sopló unas cuantas veces y se la comió; cogió otra...
—¿Qué haces?—dijo Anania, con algo de envidia.—¡Si aquella mujer viene!...
—Nosotros, yo y mi padre, sabemos hacer macarrones,—dijo Bustianeddu, imperturbable.—¿Tú sabes hacerlos? ¿Y la salsa?
—Yo no,—contestó Anania, melancólicamente.
Seguía pensando en su madre, asediado por tristes reflexiones. ¿Dónde había ido? ¿Por qué no había entrado con él? ¿Por qué le había abandonado y olvidado? Ahora que había comido y entrado en calor, Anania tenía más ganas de llorar y de escaparse. ¡Escapar![Pg 48] ¡Buscar á su madre! Esta idea se apoderó de él, para no abandonarle jamás!
Poco después volvió la tía Tatana acompañada de una mujer miserablemente vestida, tambaleándose, con una gran nariz muy encarnada y una boca enorme, amoratada, con el labio inferior colgante.
—¿Éste es... éste es... el pajarito?...—preguntó balbuceando la horrorosa mujer, mirando con ternura al pequeño abandonado.—¡Déjame ver tu carita, y que Dios te bendiga! ¡Es hermoso como un lucero, de veras lo digo! ¿Y él no le quiere? Pues mira, Tatana Atonzu, recógelo tú, y guárdalo como un confite...
Se acercó y besó á Anania, que retiró la cara con disgusto porque aquella boca enorme apestaba á vino y aguardiente.
—¡Tía Nanna,—dijo Bustianeddu, haciendo el gesto de beber,—buena la ha cogido hoy!
—¿Qué... qué... dices? ¿Qué haces aquí? ¡Mosquito, pobre huérfano, á la cama!
—¡Tú también debías ir á la cama!—observó la tía Tatana.—Vamos, vamos, marchad los dos: ya es tarde.
Empujaba dulcemente á la borracha, quien, antes de salir, pidió de beber. Bustianeddu llenó en el cántaro una escudilla de agua y se la dió; la cogió de buena gana, pero apenas le echó la vista, separó violentamente la cabeza y dejó la escudilla. Después se marchó tambaleando.
La tía Tatana echó también á Bustianeddu y cerró la puerta.
—Estarás cansado, alma mía,—dijo al niño:—ahora te acostaré.
Le llevó á un gran cuarto contiguo á la cocina, y le ayudó á desnudarse, siempre hablándole dulcemente.
—No tengas miedo; mira, mañana vendrá tu madre,[Pg 49] y si no viene, iremos á buscarla. ¿Sabes hacer la señal de la cruz? ¿Sabes el Credo? Mira, es preciso que reces el Credo, todas las noches. Yo te enseñaré muchas oraciones, una de ellas para San Pascual para que nos avise la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Ah! ¿Tienes una rizetta? ¡Qué bonita! Muy bien, San Juan te protegerá; él era un niño tan pobre como tú, y sin embargo bautizó á Nuestro Señor Jesucristo. Duerme, duerme, alma mía. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Anania se encontró en una cama muy grande con almohadas encarnadas. La tía Tatana le abrigó bien y salió, dejándole á obscuras. Puso sus manecitas sobre el amuleto, cerró los ojos y no lloró, pero no pudo dormir.
Mañana... mañana... ¿Pero no habían transcurrido muchos años desde que salieron de Fonni? ¿Qué pensaría Zuanne al ver que su amigo no regresaba? Pensamientos confusos, extrañas imágenes pasaron por aquella cabecita; y entre todas las cosas resaltaba clarísima la imagen de su madre. ¿Dónde había marchado? ¿Tendría frío? Mañana la veré... Mañana... Si no le llevaban donde estaba su madre, se escaparía... Mañana...
Oyó al almazarero retirarse y discutir con su mujer. Aquel mal hombre gritaba:
—¡No quiero! ¡No quiero!
Después todo quedó en silencio. De pronto, alguien abrió la puerta, entró, andando de puntillas, se acercó á la cama y levantó con mucho cuidado el embozo. Un bigote áspero rozó ligeramente la mejilla de Anania, y él, que fingía dormir, entreabrió un poquitín un ojo y vió que el hombre del beso era su padre.
Poco después entró tía Tatana y se acostó en la cama junto á Anania, quien la oyó rezar durante largo rato entre susurros y suspiros.
NOTAS:
[12] Tablas.
Cuccu bellu agreste
Narami itte ora est.
Cuccu bellu 'e mare
Cantos annos bi cheret a m' isposare?
Cuccu bellu 'e lizu
Cantos annos bi cheret a fagher fizu?
Cuccu bello e sorre
Cantos annos bi cheret a mi morrer?
[17] Tirtillo, planta especial de la Cerdeña. (N. del T.)
[18] La rizetta. Estos saquitos-amuletos contienen exorcismos, oraciones escritas sobre un pedacito de papel, hierbas y flores cogidas la noche de San Juan, pedacitos de carbón, cenizas, piedrecitas, pedacitos de la vera-cruz, etc., etc.
[19] Expresión local. Dar escándalo en daño propio.
[20] Expresión local. Ofenderse, cuando se tiene toda la culpa.
[Pg 50]
Nadie denunció á la autoridad el abandono del pequeño Anania, y Olí pudo desaparecer sin ser molestada. Nunca se supo con certeza dónde se había marchado; alguien dijo que la había visto en el vapor que hacía la travesía de Cerdeña á Civitavecchia. Mucho tiempo después, un comerciante fonnense que había ido al continente á sus negocios, aseguró haber encontrado á Olí, en Roma, vestida de señora, en compañía de mujeres de vida alegre y que hasta habían pasado juntos algunas horas.
Todo esto se repetía en la almazara, ante el chiquillo que escuchaba todo oídos. Igual que un animal salvaje, en apariencia domesticado, siempre pensaba en la fuga; del mismo modo que en Fonni, viviendo con su madre, pensaba en escaparse para buscar á su padre, ahora que había encontrado á éste, soñaba en emprender un viaje para reunirse con Olí. Mejor si estaba lejos, más allá del mar; cuanto más lejos estuviese, más capaz se sentía de encontrarla. Y, sin embargo, él no la quería; no la quería, porque de ella había recibido más palizas que caricias, y además por la afrenta del abandono, del cual se sentía, instintivamente, avergonzado. Pero tampoco quería á su padre, aquel hombre chorreando aceite, que en los primeros[Pg 51] momentos del abandono le había producido un terror y una repugnancia, de las cuales conservaba en el alma como una especie de reflejo; aquel hombre que le besaba á escondidas y ante la gente le maltrataba y humillaba continuamente.
Tía Tatana le protegía y le amaba, y él, poco á poco, le fué tomando cariño. Ella le lavaba, le peinaba, le vestía, le enseñaba las oraciones y las sentencias del rey Salomón, le llevaba á la iglesia, le acostaba y le daba de comer cosas muy buenas. En poco tiempo se transformó, engordó, convirtiéndose en un señorito, cambiando las bastas ropas fonnenses por un trajecito de fustán obscuro. Además empezó á hablar en nuorense y á copiar los modales desenvueltos de Bustianeddu.
Pero su corazoncito no cambiaba, no podía cambiar. Extraños sueños de fuga, de aventuras, de extraordinarios sucesos, se confundían en su pequeña alma con la instintiva nostalgia del lugar en que había nacido, de las personas y cosas que allí había dejado; con la añoranza de la salvaje libertad hasta entonces gozada; y finalmente con un oculto sentimiento, mezcla de piedad y vergüenza, al pensar constantemente, con secreto anhelo, en su ingrata madre.
Aquella pequeña bestia salvaje sentía el cambio brusco de costumbres, aun cuando estuviese ahora mucho mejor que antes; el pequeño ser racional deseaba algo desconocido, quería tener á su madre, porque todos la tenían, y porque el no tenerla le causaba, más que dolor, humillación. Ya comprendía que ella no podía vivir con el almazarero porque éste tenía otra mujer; pero entre ellos dos, prefería vivir con su madre. Instintivamente se daba cuenta de que era la más débil, y se ponía de su parte.
En el transcurso del tiempo estos sentimientos, ó[Pg 52] mejor instintos, iban palideciendo pero no borrándose de su corazoncito; del mismo modo que en su pequeña memoria se transformaba, pero no desaparecía, la figura moral y física de su madre.
Un día supo una cosa extraordinaria por conducto de Bustianeddu, que le perseguía con su amistad, más que aceptada, sufrida.
—Mi madre no ha muerto,—le confió el muchachillo, casi vanagloriándose.—Se encuentra en el continente, como la tuya; se escapó una vez que mi padre estuvo en la cárcel. Cuando sea grande iré á buscarla; ¡oh, sí, te lo juro! Tengo, además, un tío que estudia en el continente; nos escribió que había visto á mi madre por la calle, y quiso pegarla, pero la gente le sujetó. Mira, este gorro encarnado era de mi tío.
Esta breve historia consoló muchísimo á Anania y le unió con una viva amistad á Bustianeddu. Pasaron muchos años juntos; en la almazara, en casa de tía Tatana y por las callejuelas de los alrededores. Bustianeddu tenía casi la misma edad que Zuanne, el amigo perdido, y en el fondo era bueno y cariñoso. Iba, ó decía que iba, á la escuela; pero muy á menudo el maestro mandaba billetitos á su padre pidiendo noticias del invisible alumno; entonces el autor de sus días,—que comerciaba en lanas y pieles—ataba al chico con una cuerda y le encerraba en un cuarto, para que estudiara á la fuerza. Y del mismo modo que los hombres salen de la cárcel, él salía de aquella especie de prisión más astuto y endurecido que antes. Solamente era formal cuando se quedaba solo en casa durante las largas y frecuentes ausencias de su padre; parecía comprender la responsabilidad de su posición; guardaba la casa, barría, preparaba la comida y lavaba la ropa. Á menudo Anania le ayudaba de buena gana; y en cambio Bustianeddu le aconsejaba y le[Pg 53] enseñaba muchas cosas buenas y muchísimas malas. Pasaban la mayor parte de los días y de las tardes frías en la almazara, en donde Anania grande,—como le llamaban para distinguirle de su hijo,—trabajaba por cuenta del señor Daniel Carboni, rico propietario á quien pertenecía la prensa.
El almazarero,—que según las estaciones se transformaba en labrador, hortelano, ó viñador,—daba al señor Carboni el respetuoso dictado de amo porque hacía muchos años que estaba á su servicio, pero su trabajo era muy independiente, bien remunerado y no exento de gangas.
La almazara tenía una de las dos fachadas mirando á un patio, del cual se salía á la callejuela por donde había entrado Anania el día del abandono, y la otra tenía salida á un huerto que bajaba hasta la carretera que atraviesa el valle. Un hermoso huerto, algo silvestre, lleno de rocas, setos de chumberas y espinos, albérchigos y almendros, y una encina de carcomido tronco, nido de grandes arañas, saltamontes, orugas y pájaros. Era propiedad del señor Carboni y el sueño dorado de todos los granujillas de la vecindad, que el viejo hortelano, tío Pera Sa Gattu (el gato), armado de una gruesa tranca, no dejaba nunca entrar. Desde él se veía á las hermosas y esbeltas muchachas nuorenses bajar á la fuente, con el cántaro sobre la cabeza cual mujeres bíblicas; y el tío Pera las miraba de soslayo con sus ojos de sátiro, mientras sembraba habas y judías, poniendo tres semillas en cada agujero y gritando para espantar los pájaros.
Desde la ventanuca del molino, Anania y Bustianeddu contemplaban con intenso deseo el asoleado huerto, esperando que se ausentase el hortelano; pero el tío Pera era un hombre chiquitito, seco, de cara terrosa tirando[Pg 54] á roja, sin pelo en la cara y muy mordaz, y quería demasiado á sus habas y coles para dejarlas tan pronto; solamente ya casi de noche subía á la almazara para calentarse y echar un párrafo.
Aquel año había muy buena cosecha; hasta los propietarios de los pueblos próximos se apresuraban á comprometer la prensa, que trabajaba día y noche; de cada majadura de cerca dos hectolitros de olivas se sacaban dos litros de aceite. Junto á la puerta había una lata para el aceite de la lámpara de tal ó cual virgen, y las personas devotas echaban en ella un poco del producto de las olivas prensadas durante el día. Sacos de negras y relucientes aceitunas, borujo echando humo, barriles y otros grasientos recipientes, llenaban la negra, sucia y caldeada sala; y en este ambiente, alrededor de la rueda movida por el caballo bayo, ante la caldera siempre hirviendo, la prensa siempre en movimiento, siempre chorreando, entre el olor no desagradable, pero demasiado penetrante, del borujo y heces del aceite, se movían de continuo una porción de tipos notables. Por la noche se reunían alrededor del fuego de la caldera las personas más friolentas de la vecindad; por lo regular se componía la tertulia, además del almazarero y sus ayudantes que movían las palancas de la prensa, de cinco ó seis individuos medio borrachos. Uno de ellos, Efes Cau, antes rico propietario y ahora reducido á la extrema miseria por el vicio de la bebida, dormía casi todas las noches en la almazara, infestando de miseria el rincón en donde se tumbaba.
Por causa suya, una tarde surgió una disputa entre el almazarero y un rico labrador que había encontrado un bicho en un saco de aceitunas.
—¡Por Dios, no sé cómo no te da vergüenza!—gritaba el labrador.—¿Por qué dejas entrar á todos estos vagabundos, que todo lo ensucian?
[Pg 55]
—¡Éste era rico, mucho más que tú!—gritó Anania, defendiendo á Cau.
—Lo cual no impide que ahora viva de limosna y esté lleno de piojos,—contestó el otro con desprecio.
Entonces el tío Pera, que estaba sentado junto al fuego con la tranca entre las piernas, echó una canción:
Todo viviente
lleva piojos.
—¡Y tú que lo dices
llevas uno que anda
sobre tu cuello![21].
El labrador se llevó instintivamente la mano al cuello, y todos se echaron á reir. Hasta él mismo se rió, y ya calmado, mandó á su casa á por un jarro de vino.
Anania y Bustianeddu, sentados en un rincón sobre el caliente borujo, se divertían escuchando la conversación de los mayores; y cuando llegó Efes, borracho como siempre, tambaleándose, vestido con un traje viejo de caza del señor Carboni, Bustianeddu le salió al encuentro cantándole la canción del tío Pera:
Todo viviente...
Efes le miró con sus ojos vidriosos, redondos, saltones, que se destacaban sobre sus mejillas amarillentas y colgantes, y también llevó la mano al grasiento cuello del chaleco que llevaba abrochado.
Todos volvieron á reir; el borracho miró á su alrededor dando traspiés, y se echó á llorar al ver que se burlaban.
[Pg 56]
—¡Efes!—gritó tío Pera, enseñándole un vaso lleno de vino que al reflejo del fuego parecía color de rubí.
El borracho dejó de llorar y avanzó riendo, con risa idiota.
—No,—dijo Francisco Carchide, el zapatero y bordador de cinturones, joven guapo, galán y de sonrosado rostro,—si no bailas, no bebes.
Y, cogiendo el vaso de las manos del viejo, lo levantó muy alto; el borracho lo seguía con la vista y alzaba los brazos, animado por el brutal deseo del vino.
—Dame, dame...
—No; si no bailas, no.
Dió una rápida vuelta sobre sí mismo, sin perder el equilibrio.
—¡También tienes que cantar, Efes!
Abrió su fétida boca y con voz ronca, cantó:
Cuando Amelia tan pura y tan sencilla...
Cantaba siempre lo mismo; y al llegar á la última palabra, hacía muecas y aspavientos buscando en vano el verso siguiente que no recordaba.
Anania y Bustianeddu que, acurrucados sobre el borujo, parecían dos polluelos, reían hasta reventar.
—Oye,—propuso Bustianeddu,—vamos á ponerle alfileres en el sitio donde se tumba.
—¿Por qué quieres ponerle alfileres?
—¡Toma, para que se pinche; entonces sí que bailará de veras! Yo traigo alfileres.
—Bueno,—contestó el otro, aunque de mala gana.
El borracho seguía bailando, tambaleando y medio cayéndose, con las manos extendidas hacia el vaso; y toda la gente y los chiquillos reían.
Pero la alegría llegó al colmo cuando entró en el molino, Nanna, la borracha. Aquella noche estaba en sus[Pg 57] cabales; llevaba un vestido limpio y la cara menos asquerosa que de costumbre; en sus ojillos brillaba cierta inteligencia. Había estado todo el día cogiendo hierbas silvestres comestibles y venía á pedir un poco de aceite para aliñarlas. Viendo á Efes en aquel estado, ludibrio de aquella gente, un relámpago de cólera brilló en sus ojos; avanzó, cogió al borracho por un brazo y sin mucho trabajo le sentó sobre un saco de aceitunas á pesar de las cómicas protestas del rico labrador.
—¿No te da vergüenza?—decía al borracho.—¿No ves que todos estos pordioseros, toda esta canalla se está riendo de ti? ¿Y por qué han redoblado las risas al verme? ¡Y sin embargo hoy he trabajado, he trabajado, como hay Dios! ¡Ah, Efes, Efes! ¡Acuérdate de lo rica que era tu casa! Yo iba á llevaros agua de la fuente y me acuerdo que tu madre llevaba los botones de la camisa, de oro, más gordos que mis puños; tu casa parecía una iglesia, tan rica y limpia estaba. Si no te hubieras dejado dominar por el vicio, ahora todos te querrían recoger como se recoge un confite. Y en cambio, ahora hacen mofa de ti hasta los más miserables mendigos; y todos se ríen de ti como del oso que baila por las calles... Mira, aún se están riendo, y como hay Dios, son ellos más borrachos que nosotros. Ea, pronto, almazarero, dame un poco de aceite; tu mujer es una santa, pero tú eres un demonio. ¿Qué, aún no has encontrado el tesoro?
—Verdaderamente trabaja algo más que tú; ¿por qué te metes con él?—preguntó tío Pera, señalando á Anania.
—¡Viejo pecador,—contestó la mujer,—donde yo esté te callas!...
—¡Bah! ¡Bah! ¡Bah!—dijo despreciativamente el viejo.—Hoy te dedicas á predicar, porque no llevas vino en el cuerpo.
—Yo sé llevar en el cuerpo vino y otras muchas[Pg 58] cosas... Dame el aceite, Anania Atonzu; esta tarde en el valle he visto una cosa; parecía una moneda de oro.
—¿Y no la has cogido?—le preguntó, apoyándose sobre la pala todo negra de pasta de aceitunas.
—Mírala,—contestó Nanna, buscando en el bolsillo y acercándose al almazarero, que se limpió las manos sobre sus rodillas y después examinó una moneda de cobre, ya verdinegra.
Bustianeddu y Anania corrieron á verla.
Entretanto Efes, sentado sobre el saco, lloraba recordando á su madre y la rica casa paterna, evocada por la mujer borracha, y en vano Carchide trataba de consolarle, ofreciéndole vino. No, ni la bebida podía amortiguar el dolor de aquel recuerdo. Sin embargo, Efes cogió el vaso y bebió sin dejar de llorar.
El rico labrador y el padre de Bustianeddu, joven de color aceitunado, ojos azules y barba roja, tramaban algo para emborrachar á Nanna, y hacerle contar todo lo que sabía del tío Pera; mientras el hortelano chillaba á los dos hombres que movían la palanca, porque, según decía, no desplegaban toda la fuerza.
—¡Que un mal tiro os parta el hígado! ¡No os fatiguéis, muchachos!—decía irónicamente.—¡Qué haraganes son los jóvenes de hoy!
—¡Os parece!—contestó uno de ellos.—¡Pues póngase aquí, en el sitio de las aceitunas, y probará nuestra fuerza!
—¡Que un mal tiro os parta las entrañas, que un mal tiro os destroce el talón!...—seguía diciendo el tío Pera.
—¡Bueno, bueno!—exclamó maestro Pane, el viejo carpintero giboso, que sólo tenía unos cuantos pelos grises sobre una gran bocaza sin dientes;—¡bueno! Y después fué y puso un clavo debajo.
Hablaba en voz alta, dándose golpes sobre las rodillas,[Pg 59] sentado en el suelo, apoyando la espalda en la pared, bajo la ventana; nadie le hacía caso, pues tenía la costumbre de hablar consigo mismo en alta voz.
—Nanna,—dijo el labrador,—ahora van á traer la cena de mi casa. Quédate.
—¿Quieres divertirte?—dijo la mujer mirándole con picardía.—¿No te basta con Efes?
Pero se quedó, y acercándose al infeliz que aún lloraba empezó á reñirle, aconsejándole que no bebiera más, que no fuera la deshonra de sus parientes; y entretanto sucedía una cosa singular. Carchide le enseñaba el vaso lleno de vino, haciéndole señas invitándola á beber y ella contemplaba el vino fascinada.
—¡Dámelo!—prorrumpió por fin.
Bustianeddu y Anania de pie, detrás de aquellos dos infelices borrachos, reían hasta no poder más.
—¡Dios mío, qué feo eres!—decía maestro Pane, siempre hablando consigo mismo.
Nanna tomo el vaso, bebió hasta emborracharse, y empezó á contar sucias historias del tío Pera. Sí, el viejo hortelano, por la mañana muy temprano, esperaba que alguna chiquilla pasase por la carretera camino de la fuente; la llamaba prometiéndole ensaladas, y cuando la tenía en el huerto, trataba...
—¡Asquerosa!—gritó tío Pera, amenazándola con la tranca.—Espera, espera un poco...
—¿Qué? ¿Qué he dicho?... trataba de enseñarle... el Avemaría...
Y todos se reían y hasta Anania se reía, aun cuando no comprendiese por qué tío Pera quería enseñar á la fuerza el Avemaría á las chiquillas que iban á la fuente.
Entretanto Bustianeddu había llenado de alfileres el sitio en donde Efes solía tumbarse. Anania lo vió y no se opuso, pero apenas estuvo en casa, acostado en la gran[Pg 60] cama de tía Tatana, sintió un ímpetu de remordimiento. No podía dormir; daba vueltas y más vueltas, pareciéndole que también él estaba atormentado por millares de alfileres.
—¿Qué tienes, chiquillo?—preguntó tía Tatana, con su acostumbrada dulzura.—¿Te duele el vientre?
—No, no...
—¿Pues entonces qué tienes?
Al pronto no contestó, pero después de algunos momentos reveló su secreto.
—Hemos puesto alfileres en el sitio donde duerme Efes Cau...
—¡Ay, qué malos! ¿Y por qué lo habéis hecho?
—Porque se emborracha...
—¡Ay, santa Catalina de mi alma!—suspiró la buena mujer.—¡Qué malos son los muchachos de hoy en día! ¿Y si alguien pusiera alfileres donde vosotros dormís? ¿Os gustaría? No, ¿verdad? Pues vosotros sois peores que Efes. En el mundo todos somos muy malos, corderito mío, y es preciso que tengamos compasión del prójimo; de otro modo, nos devoraríamos unos á otros como los peces en el mar. El rey Salomón decía que solamente Dios debe juzgar... ¿Has comprendido?
Anania pensó en su madre, en su madre que había sido tan mala abandonándole, y se puso triste, muy triste.
NOTAS:
Onzi pessone bia
Nde juchet de munnia.
—E tue chi lu ses nende
Nde juches unu andende
Issu collette!
[Pg 61]
Un día, á mediados de marzo, Bustianeddu invitó á almorzar á su amigo Anania.
El traficante en pieles había tenido que marchar improvisamente, y el chiquillo se encontraba solo en casa, solo y libre después de dos días de encierro por una de sus acostumbradas faltas á la escuela; aún conservaba en la mejilla derecha la señal de una soberbia bofetada con que le obsequió su padre.
—¡Quieren que estudie!—dijo á Anania, cerrando los puños y abriéndolos con aquel gesto suyo de hombre formal.—¡Y á mí no me da la gana! Quiero ser pastelero: ¿por qué no me dejan?
—Claro, ¿por qué no te dejan?—preguntó Anania.
—¡Porque es una vergüenzaaa...!—exclamó el otro, alargando la palabra con irónico acento.—¡Es una vergüenza trabajar, aprender un oficio, cuando se puede estudiar! Esto dice mi familia; pero ahora voy á burlarme de todos. ¡Ya verás, ya verás!
—¿Qué vas á hacer?
—Ya te lo diré; ahora á comer.
Había preparado los macarrones; así llamaba á una especie de buñuelos duros y del tamaño de almendras, cocidos con salsa de tomates. Los dos amigos comían en compañía de un gatito gris que con sus zarpas cogía[Pg 62] familiarmente los buñuelos del plato común y los llevaba picarescamente á un rincón de la cocina.
—¡Qué listo es!—decía Anania, siguiéndole con los ojos.—Á nosotros nos han robado el gato.
—También á nosotros. ¡Han robado muchos! Desaparecen y no se sabe dónde van á parar.
—¡Desaparecen todos los gatos de la vecindad! ¿Qué harán con ellos?
—Pues, los ponen al asador. La carne es buena, ¿sabes?, parece carne de liebre. En el continente la venden como liebre, según dice mi padre.
—¿Ha estado tu padre en el continente?
—Sí. Y yo también iré, y pronto.
—¡Tú!—dijo Anania, riéndose con algo de envidia.
Bustianeddu creyó que había llegado el momento de revelar á su amigo sus atrevidos proyectos.
—Yo no puedo vivir aquí por más tiempo,—dijo quejándose;—no, yo quiero marcharme. Buscaré á mi madre y veré si encuentro colocación en una pastelería; si quieres venir, te vienes.
Anania se puso colorado por la emoción y sintió latir su corazón fuerte, muy fuerte.
—No tenemos dinero,—observó.
—Mira, cogeremos las cien liras que están en el cajón de la cómoda; si quieres, las cogemos ahora mismo; después las escondemos, porque si nos marchamos en seguida mi padre verá que yo las he cogido; esperamos que ya no haga frío y después nos marchamos. Ven.
Condujo á Anania á un cuarto sucio y desarreglado, lleno de apestantes pieles de cordero, buscó la llave en un escondrijo, é hizo que le ayudara para abrir el cajón; además del billete rojo de cien liras, había otros billetes y monedas de plata, pero los dos ladronzuelos domésticos cogieron sólo el billete rojo, cerraron y volvieron á colocar la llave en su sitio.
[Pg 63]
—Ahora lo guardas tú,—dijo Bustianeddu, metiendo el billete en el pecho de Anania;—esta noche lo esconderemos en el huerto de la almazara, en aquel agujero de la encina, ¿sabes? y esperaremos.
Antes de poderse dar cuenta de ello, Anania se encontró con el billete en el pecho, junto al amuleto de brocado; y pasó un día de fiebre, lleno de remordimientos, de miedo, de esperanzas y proyectos.
¡Huir! ¡huir! El cómo y el cuándo no lo sabia, pero sentía que iba á realizarse su sueño y experimentaba alegría y espanto. ¡Huir, pasar el mar, penetrar en aquel misterioso continente donde su madre se escondía! ¡Qué ansias, qué sueño, qué alegría! Las cien liras le parecían un tesoro inagotable; pero comprendía el grave delito cometido al robarlas y no veía llegar el momento de librarse de ellas.
No era la primera vez que los dos amigos penetraban en el huerto cultivado por tío Pera, saltando por la ventanilla de la sala contigua á la almazara; pero de noche no habían estado nunca; así es que lo pensaron mucho antes de arriesgarse. La noche era clara y fría; la luna llena salía por entre las negras peñas del Orthobene, iluminando el huerto con áurea claridad. Llegaba á los dos chicos, asomados á la ventana, un desesperado maullido, parecido á un lamento.
—¿Oyes? ¡Debe ser el diablo!—dijo Anania.—Yo no bajo, no; tengo miedo.
—¡Entonces quédate! ¿No comprendes que es un gato?—dijo el otro con desprecio.—Bajaré yo; escondo el dinero en la encina, en donde tío Pera nunca mira, y vuelvo en seguida. Tú quédate vigilando; si hay peligro, das un silbido.
Cuál podía ser el peligro, no lo sabían ninguno de los dos; pero ambos encontraban un placer agudo en hacer[Pg 64] fantástica la aventura, á la cual la luz de la luna y el desgarrador lamento del gato, daban un sabor especial.
Bustianeddu saltó al huerto, y Anania se quedó en la ventana, algo avergonzado del miedo que le hacía temblar, pero todo ojos y oídos. Apenas su compañero hubo desaparecido en dirección de la encina, pasaron dos sombras por bajo de la ventana. Anania se estremeció; dió un silbido tenue, muy tenue, y se escondió, acurrucándose. ¡Qué ímpetu de terror y placer extraño sintió en aquel momento! ¿Cómo se habría escapado Bustianeddu? ¿Qué habría pasado? Y en seguida, los lamentos del gato redoblaron, se unieron todos en un gemido rabioso y desgarrador; después cesaron. Silencio. ¡Qué misterio, qué horror! Anania sentía estallarle el corazón. ¿Qué le pasaba á su amigo? ¿Lo habrían cogido, lo habrían prendido? Ahora le llevarán á la cárcel, y él, también él, tendrá su parte de castigo.
Sin embargo, no pensó ni por un solo instante en ponerse en salvo, y esperó valerosamente acurrucado bajo la ventana.
Y de pronto pasos, una respiración jadeante, una voz queda y trémula.
—¡Anania! ¿Dónde diablos te has metido?
Anania se puso de pie y tendió la mano al compañero sano y salvo.
—¡Diablo!—dijo Bustianeddu, jadeante aún,—¡de buena he escapado!
—¿No has oído el silbido? Sin embargo, he silbado bien fuerte.
—No he oído nada. Sólo he oído los pasos de dos hombres y me he escondido bajo las coles. ¿Y sabes quiénes eran los dos hombres? Tío Pera y maestro Pane. ¿No sabes qué han hecho? Pues mira, tienen puesto un lazo para los gatos; el gato que maullaba estaba cogido en[Pg 65] el lazo, y el tío Pera lo ha matado con su tranca. Maestro Pane cogió al pobre animal, lo escondió bajo la capa y dijo, muy contento: «¡Dios mío, qué gordo está! Menos mal, porque el de anteayer parecía un palillo». Y se marcharon.
—¡Oh!—exclamó Anania, con un palmo de boca abierta.
—Ahora lo asan y se lo comen, ¿comprendes? ¡Son ellos los que roban los gatos, cogiéndolos en el lazo! ¡Menos mal que no me han visto!
—¿Y el dinero?
—Escondido. Ea, mameluco; no eres bueno para nada.
Anania no se dió por ofendido; cerró la ventana y entró en la almazara donde se desarrollaba la escena de costumbre. Efes, rascándose la espalda contra la pared, cantaba:
Cuando Amelia tan pura y tan sencilla...
y Carchide contaba que había ido á un pueblo cercano á unos negocios.
—El alcalde era amigo de mi padre, de cuando éramos ricos,—decía el buen mozo, cuya familia había estado siempre en la miseria.—Apenas se entera que he llegado al pueblo, me manda llamar y me lleva á su casa. ¡Cuánta riqueza! ¡Treinta criados y siete criadas! Para llegar á las habitaciones hay que atravesar tres patios, con muros altísimos; las puertas de la calle son de hierro, todas las ventanas tienen rejas.
—¿Y para qué?—preguntó el almazarero.
—Por miedo á los ladrones, amigo. Porque el alcalde es rico como un rey.
—¡Bah! ¡Bah!—gritó un hombre de los que movían las palancas.
[Pg 66]
—¿Y tú qué sabes?—siguió diciendo Carchide, mirándole con desprecio.—¡El alcalde y sus hermanos, cuando murió su padre, se repartieron las monedas de oro con una medida tan grande como un hectolitro! ¡Además, la mujer del alcalde, tiene ocho tancas, una al lado de otra, regadas por un riachuelo y más de cien fuentes! Y dicen que el padre del alcalde encontró un ascusorju[22], en donde el rey de España escondió más de cien mil escudos de oro, cuando hacía la guerra á Leonor d'Arborea.
—¡Ah!—exclamó el almazarero, estremecido por la emoción, apoyándose sobre la negra pala.
—Aquéllos sí, aquéllos sí que son señores ricos,—dijo Carchide.—¡Y no los roñosos nuorenses!
—¡Mi amo es muy rico!—protestó Anania;—tiene él más riquezas en el rincón donde guarda las escobas, que todos tus alcaldes piojosos.
—¡Quiá!—gritó el joven, haciendo un corte de mangas.—¡No sabes lo que te pescas!
—¡Quien no lo sabe eres tú!
—Tu amo está lleno de deudas; veremos el final. ¡Vaya si lo veremos!
—¡Antes ciegues!
—¡Antes revientes!
Á poco más, el almazarero y el joven zapatero llegan á las manos; pero su disputa fué interrumpida por un ataque de delirium tremens que dió al pobre Efes Cau. Cayó sobre el borujo, dando vueltas, retorciéndose, saltando como un gusano, con los ojos desencajados y las facciones contraídas.
Anania corrió á un rincón, gritando y llorando todo espantado, mientras Bustianeddu, el almazarero y todos [Pg 67]los demás sujetaban al desdichado. Poco á poco volvió en sí, se sentó sobre el desparramado borujo y miró á su alrededor con sus ojos saltones llenos de espanto, aún todo contraído y tembloroso. Le dieron de beber, le animaron.
—¿Quién... quién me ha pegado? ¿Por qué me habéis pegado? ¿No os parece que bastante me castiga Dios, para que vosotros aun me peguéis?
Y se echó á llorar.
Le acostaron, y se adormeció, delirando, llamando á su madre y á una hermanita muerta.
Anania le miraba con terror y piedad; hubiese querido hacer algo para ayudarle, y al mismo tiempo sentía un instintivo malestar al ver aquel hombre antes rico, y ahora reducido á un lío de fétidos andrajos, tumbado sobre el borujo como un montón de inmundicias.
Llamada por Bustianeddu vino tía Tatana; se inclinó piadosamente sobre el enfermo, le tocó, le interrogó, le puso un saco bajo la cabeza.
—Es preciso darle un poco de caldo,—dijo alzándose.—¡Oh, el pecado mortal, el pecado mortal!
—Hijito,—dijo á Anania,—ve á casa del amo y pide un poco de caldo para Efes Cau. ¡Mira, mira á dónde lleva el pecado mortal! Vete, coge una taza; vete.
Se fué de buena gana y Bustianeddu le acompañó. La casa del amo no estaba muy lejos y Anania iba allá, con frecuencia, para recoger la ración del caballo, las mechas para las luces de la almazara y á otros muchos recados.
La calle estaba iluminada, á trechos, por la luna; grupos de labradores pasaban cantando un coro melancólico y apasionado. Ante la blanca casa del señor Carboni, había un patio cuadrado rodeado de altos muros y con un gran portón pintado de rojo. Los dos chiquillos tuvieron[Pg 68] que dar fuertes golpes para que les abrieran; y Anania entregó la taza, contando lo sucedido á Efes Cau.
—¿No será para vosotros el caldo?—dijo sonriéndose la criada, mientras miraba de arriba abajo, sospechosa, á los dos chicos.
—¡Vete al cuerno, María Iscorronca![23]. ¡Nosotros no tenemos necesidad de caldo!—gritó Bustianeddu.
—¡Animal, te voy á dar insultos!—dijo la criada persiguiéndole por la calle.
Pero logró escaparse, mientras Anania entraba en el patio iluminado por la luna.
—¿Quién es, qué quieren?—preguntaba una vocecita sutil, oculta en la sombra de una galería, en donde se abría la puerta de la cocina.
—¡Soy yo!—gritó Anania, adelantándose con la taza en la mano.—Efes Cau se ha puesto enfermo en la almazara, y mi madre me envía para ver si la señora quiere darme un poco de caldo para aquel infeliz.
—¡Ven, ven!—contestó la vocecita.
En aquel momento entró la criada, y no habiendo podido coger á Bustianeddu, empezó á dar empujones al pobre Anania. Entonces la niña que había dicho «ven, ven» salió á la defensa del hijo del almazarero.
—Déjale. ¿Qué te ha hecho?—dijo, tirando á la criada de la falda.—Dale en seguida el caldo. ¡Pronto!
Aquella protección, el tono de mando, la figurilla regordeta y sana, el vestido de franela azul, la nariz grande y algo arremangada entre dos gordos carrilletes, los ojos brillando á la luz de la luna entre dos rizadas cocas de cabellos casi rojos, agradaron inmensamente á Anania. Ya conocía de antes á la hija del amo, Margarita Carboni, como la llamaban todos los chicos que iban por la [Pg 69]almazara; otras veces le había dado las mechas para las luces y la cebada para el caballo; casi todos los días la veía en el huerto y de cuando en cuando en la almazara á donde iba con su padre; pero nunca se pudo imaginar que aquella señorita sonrosada y regordeta y de aire tan altivo, fuese tan amable y cariñosa.
Mientras la criada estaba en la cocina en busca del caldo, Margarita preguntó á Anania algunos detalles de la enfermedad de Efes Cau.
—Hoy ha comido ahí, en este patio,—decía con gran seriedad.—Parecía estar bien.
—Es una enfermedad que ataca á los borrachones,—replicó Anania.—Se retorcía como un gato...
Apenas pronunció esta palabra se puso colorado recordando el gato cogido por el tío Pera y las cien liras robadas y escondidas en el huerto. ¡Cien liras robadas! ¿Qué hubiera dicho Margarita Carboni, si hubiese sabido que él, Anania, el hijo del almazarero, el criado, con el cual la señorita se dignaba mostrarse afable y buena, había robado cien liras y que estas cien liras estaban escondidas en el huerto? ¡Ladrón! ¡Sí, era un ladrón y de una cantidad enorme! Sólo entonces vió lo vergonzoso de su proceder y sintió dolor, humillación, remordimiento.
—¡Ay, como un gato!—dijo Margarita, apretando los dientes y torciendo la boca.—¡Dios mío, Dios mío; es mejor que se muera!
La criada volvió con la taza llena de caldo. Anania ya no pudo seguir charlando; cogió la taza y se marchó poco á poco, procurando no verterlo. Sentía muchas ganas de llorar, y cuando se juntó con Bustianeddu en la esquina de la calle, repitió las palabras de Margarita:
—¡Es mejor que se muera!
—¿Quién? ¿Está caliente el caldo? Voy á probarlo...—dijo el otro acercando la boca á la taza.
[Pg 70]
Anania se puso terrible.
—¡No lo toques!—gritó.—¡Tú eres muy malo! Serás lo mismo que Efes. ¿Por qué has cogido el dinero?—añadió bajando la voz.—Robar es un pecado mortal. Vete á buscarlo y vuélvelo á poner en el cajón.
—¡Bah, bah! ¿Estás loco?
—¡Si no, se lo diré á mi madre!
—¡Á tu madre!—dijo el otro irónicamente.—¡Échale un galgo!
Y seguían andando poco á poco, y Anania miraba siempre la taza para que el caldo no se vertiera.
—¡Somos unos ladrones!—dijo en voz baja.
—El dinero es de mi padre y tú eres un mameluco. ¡Me marcharé yo solo, yo solo y nadie más que yo!—dijo con energía Bustianeddu.
—¡Mejor, y ojalá no vuelvas!—exclamó el otro.—Pero yo se lo diré á... á tía Tatana (¡le daba vergüenza volver á decir mi madre!)
—¡Soplón!—gritó Bustianeddu, amenazándole con los puños cerrados.—Si hablas te mato como á un perro, te rompo la cara, te pateo hasta que eches las tripas por la boca.
Anania bajó la cabeza, por miedo de verter el caldo y recibir los puñetazos de su amigo, pero no retiró la amenaza de contarlo todo á tía Tatana.
—¿Qué diablo te han dicho en aquel patio?—prosiguió diciendo el otro temblando de cólera.—¿Qué te ha dicho aquella criaducha? Habla.
—Nada. Pero yo no quiero ser un ladrón.
—Lo que tú eres, es un bastardo,—gritó entonces Bustianeddu.—¡Eso eres! Y ahora mismo voy, recojo el dinero y no vuelvo á mirarte á la cara.
Y se marchó corriendo, dejando á Anania presa de una profunda pena. ¡Ladrón, bastardo, abandonado![Pg 71] ¡Era demasiado, era demasiado! Y se echó á llorar y sus lágrimas caían dentro del caldo.
—¡Y ahora, Bustianeddu también me abandonará y marchará solo! ¿Y yo, cuándo podré marcharme? ¿Cuándo podré ir á buscarla?
—¡Cuando sea mayor!—se respondió á sí mismo, animándose.—Ahora no puedo.
Apenas entregó el caldo á tía Tatana corrió á la ventana de la almazara. Silencio. No se veía á nadie; no se oía nada en el húmedo huerto iluminado por la luna. Las montañas azules se recortaban sobre el fondo del vaporoso cielo; todo respiraba silencio y calma.
De pronto oyó la voz de Bustianeddu.
—¿No ha recogido el dinero?—dijo Anania.—¿No ha entrado en el huerto? ¿Y si yo fuera?
Tuvo miedo; volvió á la almazara y empezó á dar vueltas como un gatito hambriento al rededor de tía Tatana que cuidaba al enfermo. Ella le hizo la pregunta de costumbre:
—¿Qué tienes? ¿Te duele el vientre?
—Sí, vámonos á casa.
Comprendió que el chico quería decirle algo y le acompañó.
—¡Jesús, Jesús, Santa Catalina bendita!—exclamó la buena mujer cuando lo supo.—¡En qué mundo vivimos! ¡Hasta los pajarillos, hasta los pollitos dentro del cascarón, ya pecan!
Anania nunca supo cómo tía Tatana había convencido á Bustianeddu para que volviera á poner el dinero en el cajón; pero desde entonces los dos amigos se miraban de reojo y por nada se insultaban y venían á las manos.
Pasó el invierno, y hasta abril siguió funcionando la prensa, pues la abundancia de oliva había sido[Pg 72] aquel año extraordinaria. Sin embargo, algunos días, Anania el almazarero, cerraba la almazara y marchaba al campo á cavar los trigos del amo, llevándose al pequeño Anania del cual quería hacer un labrador; y el chiquillo le seguía, muy contento de servir para algo, llevando, con orgullo, á la espalda, su azada y la alforja con la comida. Los sembrados que aquel año cultivaba el almazarero se extendían en una ondulada llanura, en la cual arrojaban su larguísima sombra dos altos pinos, sonoros como dos torrentes. Era un paisaje dulce y melancólico, sin árboles y sin sombras, salpicado de cuando en cuando por alguna solitaria viña. La voz humana se perdía sin eco, como atraída y tragada por el murmullo único de los pinos, cuyas copas inmensas parecían sobrepujar las montañas grises y azuladas del horizonte.
Mientras el padre cavaba, inclinado sobre aquella extensión verde-clara del trigo, Anania se perdía á través de los campos desnudos y melancólicos, gritando á los pájaros y buscando hierbas y hongos. Á veces el padre, alzándose, le veía á lo lejos y sentía una punzada en el corazón, porque el sitio, el trabajo, la figurita del chiquillo, todo le recordaba á Olí, sus hermanitos, la falta cometida, el amor y los placeres gozados.
¿Dónde estará Olí? ¡Quién sabe! Se había perdido, se había extraviado como un pajarito en el campo; ¡peor para ella! Anania el almazarero creía cumplir de sobra con su deber criando al chico; si encontraba el tesoro con que siempre soñaba, daría carrera al niño; si no, haría de él un buen labrador; ¿se podía hacer algo más? ¿Y los que no reconocen á sus propios hijos y en lugar de recogerlos y educarlos cristianamente, como él hacía, los abandonan á la miseria y á la mala vida? Hasta gente rica, hasta ciertos señores obraban de esta manera. Sí, hasta el amo obraba así; sí, hasta el señor Carboni...[Pg 73] Anania grande se consolaba pensando en lo que hacían otros muchos, pero aún le quedaba en el corazón algo de melancolía, y mirando á lo lejos le parecía descubrir los muros que rodeaban la caseta en donde había vivido Olí; y durante la comida, ó mientras descansaban á la sombra de los pinos sonoros, interrogaba á su hijo sobre los sucesos de su infancia. Anania estaba cohibido ante su padre y no se atrevía nunca á mirarle á los ojos; pero una vez empujado por la vía de los recuerdos, charlaba de buena gana, entregándose al placer nostálgico de contar tantas cosas pasadas. Lo recordaba todo: Fonni, la casa, los cuentos de la viuda, el buen Zuanne de las orejas grandes, los carabineros, los frailes, el patio del convento, las castañas, las cabras, las montañas, la cerería. Pero hablaba muy poco de su madre, y en cambio el almazarero le preguntaba siempre cosas de ella.
—Oye, ¿te pegaba mucho tu madre?
—¡Nunca, jamás!—protestaba Anania.
—Yo sé que te pegaba.
—¡Que me quede ciego si miento!—perjuraba el chiquillo.
—Y díme... ¿qué hacía?
—Trabajaba siempre...
—¿Es verdad que un carabinero se quería casar con ella?
—¡No es verdad! Los carabineros me decían: Di á tu madre que venga; tenemos que hablar.
—¿Y ella?—preguntaba con ansia el almazarero.
—¡Oh, se ponía furiosa!
—¡Ah!
El molinero respiraba; sentía algo de alegría oyendo que no andaba en tratos con los carabineros. Pues bien, sí; aún la quería, aún recordaba con ternura sus ojos claros y ardientes, á sus hermanitos, al pobre y desgraciado[Pg 74] peón caminero; ¡pero él no podía hacer nada! Si hubiese sido libre, de seguro se habrían casado; y en cambio había tenido que abandonarla. Ahora era completamente inútil pensar más en ello.
—Mira,—decía á Anania, cuando terminaban la frugal comida,—ves allí, donde hay una chumbera, ¿la ves?, había una casa antiquísima. Ve, y escarba en el suelo, tal vez encuentres algo.
El chiquillo salía corriendo, experimentando un sentimiento de liberación al alejarse de aquel hombre sucio y triste, mientras el padre pensaba:
—Las almas inocentes encuentran más fácilmente los tesoros. ¡Si encontrase algo! Señalaría una renta á Olí, y cuando se muriera mi mujer me casaría con ella. Después de todo, he sido yo el primero en «engañarla».
Pero Anania no encontraba nada. Al anochecer padre é hijo volvían lentamente al pueblo, recorriendo las blancas calles en cuyo fondo ardía un crepúsculo de oro. Tía Tatana les esperaba con la cena á punto y un montón de crujientes brasas en el limpio hogar. Quitaba los mocos al pequeño Anania, le limpiaba los ojos y contaba á su marido los sucesos del día.
Nanna, la borracha, se había caído sobre el fuego; Efes Cau llevaba un par de zapatos nuevos; tío Pera había apaleado á un chiquillo; el señor Carboni había ido á la almazara para ver el caballo.
—Dice que está horrorosamente flaco.
—¡Diablo! ¡después de tanto trabajar! ¡qué se creía el amo! También los animales son de carne y hueso.
Después de cenar, el almazarero se iba á la taberna, no acordándose ya de Olí ni de sus aventuras; y tía Tatana hilaba y contaba cuentos á su hijo adoptivo. Á veces les hacia compañía Bustianeddu.
—«Pues señor, érase una vez un rey que tenía siete[Pg 75] ojos de oro en la frente, que parecían siete estrellas...».
Ó el cuento del «Dragón y Mariedda». Mariedda se escapaba de la casa del Dragón:
—«...ella corría y corría, echando clavos que se multiplicaban, se multiplicaban y ya cubrían todo el campo. El señor Dragón la seguía, la seguía, pero no llegaba á alcanzarla porque los clavos se le clavaban en los pies...». ¡Dios mío, con qué placer veían los dos chicos que se escapaba Mariedda!
¡Cuánta diferencia entre la cocina, el aspecto y las narraciones de la viuda de Fonni, y la cocina limpia y caliente, la figura apacible y los maravillosos cuentos de tía Tatana! Y sin embargo, Anania se aburría, ó al menos no experimentaba las emociones de terror que los cuentos de la viuda le habían producido en otro tiempo; tal vez debido á que en lugar del buen Zuanne, del querido hermanito, estaba Bustianeddu, malo y de mala intención, que le pellizcaba continuamente y le llamaba soplón y bastardo hasta delante de la gente y á pesar de los sermones de tía Tatana. Una noche le llamó bastardo delante de Margarita Carboni, que con la criada había venido á un recado á casa del almazarero. Tía Tatana se le echó encima para taparle la boca, pero llegó tarde. Ella lo había oído, y Anania sintió un dolor indecible, que no pudo endulzar el pan untado de miel que tía Tatana les dió á él y á Margarita. Á Bustianeddu nada. ¿Pero qué era un pedazo de pan untado de miel comparado con la profunda amargura de ser llamado bastardo ante Margarita Carboni? Llevaba un vestido verde, medias de color violeta y una toquilla de un rosa muy vivo, que aumentaba el color de sus mofletes y hacía resaltar más el azul de sus ojos angelicales. Aquella noche Anania soñó con ella, tan hermosa, con todos los colores del iris, y también durante el sueño[Pg 76] sentía la pena de haber sido llamado bastardo en su presencia.
En Semana Santa,—aquel año la Pascua caía á últimos de abril,—el almazarero cumplió el precepto pascual y el confesor le ordenó que legitimara á su hijo. Al mismo tiempo, Anania, que cumplía ocho años, fué confirmado, siendo su padrino el señor Carboni. Fué un gran acontecimiento para el chico y para la ciudad entera que se dió cita en la catedral en donde monseñor Demartis, el guapo é imponente obispo, confirmó á centenares de niños. Por las puertas abiertas de par en par, que á Anania le parecían inmensas, penetraba la primavera con su luz intensa y su templada fragancia dentro de la iglesia, atestada de mujeres con vestidos colorados, de señores y de alegres chiquillos. El señor Carboni, con la cara y el pelo rojos y los ojos azules, con el chaleco de terciopelo cruzado por una enorme cadena de oro, era saludado, respetado, buscado por los personajes más conspicuos, por los campesinos y campesinas, por las señoras y niños que llenaban la iglesia. Anania se sentía orgulloso y feliz con tal padrino; pues si bien era verdad que el señor Carboni debía apadrinar á otros diez y siete niños, esto no quitaba importancia al honor especial de cada uno de ellos.
Después del acto, los diez y ocho ahijados, con sus respectivos padres, acompañaron al padrino á su casa, y Anania pudo admirar la sala de Margarita,—de la cual había oído contar maravillas,—una gran sala empapelada de un papel grana, con una sillería del siglo pasado, cómodas[Pg 77] adornadas con flores artificiales cubiertas por campanas de cristal, fruteros con frutas de mármol y platitos con rajas de embutidos y queso, también de mármol.
Les sirvieron licores, café, bizcochos y amargos; y la hermosa señora Carboni, que tenía dos profundos hoyuelos en las mejillas y llevaba el pelo negro muy tirante, muy tirante de las sienes, elegantemente vestida con un traje de casa de indiana á cuadros azul y rosa, con volantes y encajes, estuvo amable con todos y besó á los niños entregando á cada uno un paquetito.
Anania recordó durante mucho tiempo todos estos detalles. Recordó que en vano había esperado ardientemente que Margarita entrase en la sala y se fijase en su vestidito nuevo, de fustán amarillo, duro como la piel del diablo; recordó que la señora Carboni besándole y dándole suaves golpecitos con su mano llena de sortijas sobre la cabeza horrorosamente pelada, había dicho al almazarero:
—¡Oh, compadre! ¿por qué lo ha pelado de esta manera? Parece calvo...
—Así está mejor, comadre,—había contestado Anania grande, siguiendo la broma de la señora, de la cual en realidad no era compadre;—la cabeza de este polluelo parecía un bosque...
—¿Ya ha cumplido con su deber?—prosiguió diciendo el ama.
—¡Sí, señora! ¡Sí, señora!
—Me alegro. Créame, sólo los hijos legítimos son el apoyo de los padres en la vejez.
Después se acercó el señor Carboni.
—¡Qué ojos más picarescos tiene este montañés!—dijo, mirando al chico.—¿Por qué los bajas? ¿Te ríes? Ah, diablillo...
[Pg 78]
Anania reía de alegría al verse contemplado por el padrino y mirado afectuosamente por la señora Carboni.
—¿Qué quieres ser, diablillo?
El pequeño bajaba y alzaba los ojos brillantes (que la limpieza de tía Tatana había curado por completo) y trataba de esconderse detrás de su padre.
—¡Vamos, contesta al padrino!—exclamó éste cogiéndolo por un brazo.
—¿Qué quieres ser, diablillo?
—¿Almazarero?—preguntó la señora.
Con la cabeza dijo que no, que no.
—¿Ah, no te gusta? ¿Labrador?
No, y siempre no.
—¿Entonces, querrás estudiar?—preguntó astutamente el almazarero.
—Sí.
—¡Ah, muy bien!—dijo el señor Carboni.—¿Conque quieres estudiar? ¿Quieres ser cura?
Siguió diciendo que no.
—¿Abogado?—preguntó el molinero.
—Sí.
—¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ya decía yo que tenía los ojos vivos! ¡Quiere ser abogado el ratoncito!
—¡Ay, pobre hijo mío, somos muy pobres!—dijo suspirando su padre.
—¡Si el chico tiene voluntad de estudiar, la providencia no le faltará!—dijo el amo.
—¡No le faltará!—repitió como un eco el ama.
Estas palabras decidieron el destino de Anania, y no las olvidó nunca jamás.
[Pg 79]
Por fin se cerró definitivamente, por aquel año, la almazara, y el almazarero se transformó por completo en labrador.
Una primavera ardiente amarilleaba los campos; las avispas y abejas zumbaban al rededor de la casita de tía Tatana; el gran saúco del pequeño patio parecía cubierto de un maravilloso encaje de flores amarillas.
En el patio de casa Anania se reunían casi todos los días los que antes acostumbraban hacerlo en la almazara; tío Pera con su tranca, Efes y Nanna siempre borrachos, el guapo zapatero Carchide, Bustianeddu, su padre, y algunas otras personas de la vecindad. Además tío Pane había abierto tienda en una casucha en frente del patio; todo el santo día era un ir y venir de gente que reía, gritaba, se insultaba y soltaba palabrotas.
El pequeño Anania pasaba todo el tiempo entre aquella gente miserable y mal hablada, de la cual aprendía actos y palabras indecentes, acostumbrándose al espectáculo de la embriaguez y de la miseria inconsciente.
Al lado de la del tío Pane, había una tenducha negra y llena de telarañas, en donde se consumía una pobre muchacha enferma, cuyo padre marchó muchos años atrás á trabajar en unas minas africanas, y del cual no se supieron más noticias. La infeliz criatura, llamada Rebeca, vivía sola, abandonada, llena de llagas, tendida sobre una sucia estera, asaltada por millares de insectos y moscas.
Más allá habitaba una viuda con cinco hijos que todos pedían limosna; el mismo tío Pane la pedía á menudo. Y, sin embargo, aquella gente estaba siempre alegre; los cinco niños pordioseros siempre se reían. Maestro Pane hablaba consigo mismo en alta voz contándose historietas risueñas y recordando hechos alegres de su juventud. Y en las deslumbrantes siestas,[Pg 80] cuando la vecindad callaba y las avispas zumbaban entre las flores del saúco, conciliando el sueño del pequeño Anania echado boca arriba en el umbral de la puerta, sólo vibraba en el pesado silencio el agudo lamento de Rebeca, que subía, se ensanchaba, moría, volvía á empezar subiendo á lo alto, enterrándose muy hondo, y parecía atravesar el silencio (por decirlo así) con un silbido de flecha. Aquel lamento encerraba el dolor, los males, la miseria, el abandono, la desesperación oculta por todo el pueblo; era la voz interna de las cosas, los lamentos de las piedras que caían una á una de los negros muros de las casas prehistóricas, de los techos que se derrumbaban, de las escaleras exteriores y de las balaustradas de carcomida madera que amenazaban ruina; de los euforbios que crecían en las callejuelas pedregosas y de la grama que cubría los muros; de la gente que no comía; de las mujeres que no tenían ropa que mudarse; de los hombres que se embriagaban para aturdirse, y pegaban á su mujer, á sus hijos y á los animales porque no podían desahogarse con el Destino; de las enfermedades incurables, de la miseria aceptada inconscientemente, como la vida misma. ¿Pero quién pensaba en ello?
Anania, echado boca arriba sobre el umbral de la puerta, espantaba las moscas y las avispas con un ramo de saúco, y pensaba instintivamente:
—¡Ay! ¿Por qué grita siempre aquélla? ¿Por qué grita de este modo? ¡No debía haber enfermos en el mundo!
Se había puesto redondo como una bola, á causa de las abundantes comidas, la dulce ociosidad, y, sobre todo, del mucho dormir.
Siempre dormía. Y en las silenciosas siestas, á pesar del grito continuo de Rebeca, terminaba por dormirse,[Pg 81] con la flor del saúco en la manecita roja, y la nariz cubierta de moscas. Y soñaba que aún se encontraba allá arriba, en casa la viuda, en la cocina vigilada por el capotón negro que parecía un fantasma colgado; pero su madre no estaba allí, había huido, lejos, á una tierra desconocida. Y venía un fraile del convento y enseñaba á leer y escribir al pequeño abandonado, que quería estudiar para poder viajan y buscar á su madre. El fraile hablaba, pero Anania no lograba entenderle porque del capote salía un lamento agudo y desgarrador que ensordecía. ¡Dios mío, qué miedo! Era la voz del alma del difunto bandido. Y además del miedo, Anania sentía una gran molestia en la nariz y en los ojos. Eran las moscas.
[Pg 82]
Al fin se realizó su sueño.
Una mañana de octubre se levantó más pronto que de costumbre, y tía Tatana después de lavarle y peinarle le mandó ponerse el vestido nuevo, aquél de fustán duro como la piel del diablo.
Anania grande estaba desayunándose con hígado de oveja asado; al ver al chico dispuesto para ir á la escuela, echóse á reir alegremente y le dijo, amenazándole con el dedo:
—¡Á ver, á ver cómo te portas! Si no te portas bien, te mando con maestro Pane á hacer ataúdes...
Bustianeddu vino á buscar á Anania y le acompañó con cierto aire de despreciativa protección. La mañana era espléndida; el aire, límpido, olía al dulce olor del mosto, del café, del vino en fermentación; los gallos y gallinas cantaban en medio de la calle; los labradores se marchaban al campo con sus grandes carros cubiertos de pámpanos, precedidos por alegres y juguetones perros.
Anania se sentía contento, aun cuando su compañero hablase mal de la escuela y de los maestros.
—Tu maestro,—decía,—parece un gallo, con su gorro colorado y su voz ronca. He tenido que tragarlo todo un año. ¡Que el diablo se lo lleve de una pata!
[Pg 83]
La escuela estaba en el otro extremo de Nuoro, en un convento rodeado de huertos melancólicos. La clase de Anania, en planta baja, daba sobre la solitaria calle; el polvo cubría en gran cantidad las paredes; la tarima del maestro estaba en muchos sitios comida por los ratones; y manchas de tinta, incisiones y rasguños, y nombres que parecían jeroglíficos adornaban los bancos.
Anania experimentó una gran desilusión al ver aparecer, en lugar del maestro descrito por Bustianeddu, una maestra vestida al uso del país, pequeña y descolorida, con dos discretos bigotes negros en el labio superior, parecidos á los de tía Tatana.
Cuarenta chiquillos, casi siempre llenos de mocos, animaban la clase. Anania era el mayor de todos, y tal vez por esto la maestrita, que además del bigote tenía dos terribles ojos negros, se dirigía á él con preferencia, llamándole por su nombre y hablándole un poco en sardo, otro poco en italiano.
Esta obstinada atención le fastidiaba algo, pero le enorgullecía. Á las tres horas de escuela, ya sabia leer y escribir dos vocales; y si bien una de ellas era la o, esto no quitaba mérito á su aplicación.
Cerca de las once ya estaba harto de la escuela y de la maestra, no menos que del vestido nuevo que le molestaba bastante; pensaba en el patio (en el saúco, en el cesto de los higos chumbos, en donde tan á menudo metía mano, ya acostumbrado á las espinas) y empezó á bostezar.
¿No llegaría nunca la hora de salir? Muchos de los chiquillos lloraban y la maestra se desgañitaba en vano, predicando el amor á la escuela y la paciencia.
Por último se abrió la puerta. Apareció y desapareció como un relámpago, la cara afeitada del bedel,—también en traje del país,—y resonó su voz:
[Pg 84]
—¡Ha dado la hora!
Y los chiquillos se lanzaron hacia la puerta, empujándose y gritando. Anania quedó el último, al lado de la maestra, que le acarició la cabeza con su mano pequeña y descarnada.
—Muy bien,—le dijo.—¿Eres el hijo de Anania Atonzu?
—Sí, señora.
—Muy bien. Memorias á tu madre.
Naturalmente, comprendió que este saludo era para la tía Tatana; y de pronto la maestra, que le dejó para poner orden en la turba de los muchachos que alborotaban, le resultó simpática.
—¿Pero qué es esto?—gritaba á los chicos, sujetándolos y poniéndolos en orden.—¡De dos en dos! ¡En fila!
Los puso de dos en dos, y de este modo atravesaron el corredor, salieron, recorrieron un trozo de calle; después se les dejó en libertad y se dispersaron por todas partes como pajarillos escapados de las redes, corriendo y gritando. De las demás clases salían los alumnos ya mayores y más formales en buen orden. Bustianeddu cayó sobre Anania, dándole con los cuadernos en la cabeza y lo arrastró consigo.
—¿Te ha gustado?—le preguntó.
—Sí,—contestó Anania;—pero tengo hambre. No terminaba nunca.
—¿Qué, te creías era sólo un minuto?—dijo el otro, con su aire de mayor.—¡Ya verás, ya verás! ¡Te caerá el moco y la baba, tendrás hambre y sed! ¡Mira, mira, Margarita Carboni!
La chiquilla, con medias violeta, toquilla rosa, y mitones de lana verde, avanzaba entre un sin fin de alumnas,—salidas de la escuela después que los chicos,—y pasó por delante los dos amigos sin dignarse mirarles.[Pg 85] Detrás del grupo que la rodeaba, venían otros grupos de muchachitas, ricas y pobres, del campo y de la ciudad, algunas ya talluditas y coquetuelas.
Los muchachos de cuarto y quinto se paraban á mirarlas y se reían entre ellos.
—Les hacen el amor,—dijo Bustianeddu.—¡Si los maestros les ven!...
Anania no contestó, pues estaba convencido que los alumnos y alumnas de cuarto y quinto tenían bastante edad para hacerse el amor.
—¡Hasta se cambian cartas!—prosiguió Bustianeddu, con gran énfasis.
—¡También nosotros, cuando estemos en cuarto, haremos el amor!—dijo sencillamente Anania.
—¡Tú qué vas á hacer, mameluco!—gritó el otro, mirándole con cara de risa.—¡Antes aprende á limpiarte los mocos!
Y cogiéndole de la mano echaron á correr.
Después de aquel día pasaron otro y otros. Volvió el invierno, de nuevo se abrió la almazara, empezaron otra vez las escenas del año anterior. Anania era el primero de la clase, tal vez porque era también el de más edad, y desde entonces nadie puso en duda que llegaría á ser abogado, médico, ó tal vez juez.
Todos sabían que el señor Carboni había prometido pagarle los estudios; y aun cuando él también lo sabía, no conseguía formarse una idea clara del valor de tal promesa. Sólo mucho más tarde empezó á sentir gratitud. Entonces sólo sentía una sujeción invencible y al[Pg 86] propio tiempo una verdadera dicha cuando veía la risueña y afable cara de su padrino. Á menudo le convidaban á almorzar en casa del señor Carboni; pero, extraño convite, debía comer en la cocina con los criados y los gatos; de lo cual no se quejaba, porque le parecía que en la mesa, con los señores, la cortedad y la alegría no le habrían dejado abrir la boca.
Después del almuerzo, Margarita entraba en la cocina y estaba un rato con él, por lo general, informándose de las personas que frecuentaban la almazara; después le llevaba de un sitio á otro, al patio, á los graneros, á la despensa, complaciéndose cuando le oía exclamar con los gestos de Bustianeddu: «¡Demonio, cuántas cosas tenéis!», pero nunca se rebajaba á jugar con él. Aparte de que Anania tampoco era aficionado al juego; era tímido y formal, y sin darse cuenta aún de toda su tristeza, sentía ya la irregularidad de su situación.
Pasaron los años.
Después de la maestrita bigotuda, llegó el turno del maestro que parecía un gallo; después vino un viejo, fumador sempiterno, que, señalando con el dedo la isla de Spitzberg, decía llorando: «Aquí estuvo prisionero Silvio Pellico»; después, un maestro chiquitín con la cabeza como una bola, pálido, muy alegre, que se suicidó. Todos los alumnos quedaron malamente impresionados del triste suceso. Durante mucho tiempo no pensaron ni hablaron de otra cosa, y Anania, que no podía comprender por qué el maestro se había suicidado, siendo un hombre tan alegre, declaró en plena escuela que estaba pronto á suicidarse á la primera ocasión.
Afortunadamente no se presentó la ocasión. En aquella época no tenía disgustos; estaba sano, su familia le quería en extremo y era el primero de la clase. Á su alrededor la vida se desarrollaba siempre igual, con las[Pg 87] mismas figuras y los mismos sucesos,—un día semejante al otro, un año semejante al otro,—como una tela, siempre con la misma muestra, que el tendero despliega de una pieza interminable.
En invierno se reunían en la almazara siempre las mismas personas, los mismos tipos, y se renovaban las mismas escenas.
En primavera, el saúco florecía en el patio, las moscas y las avispas zumbaban en el aire luminoso; en las calles y casas se veían las mismas personas; tío Barchitta, el loco, con sus ojos azules fijos y la barba y cabellera partida, parecido á un viejo Jesús mendigando, seguía en su inofensiva extravagancia; maestro Pane aserraba tablas y hablaba consigo mismo en voz alta; Efes pasaba tambaleándose; Nanna le seguía; los chiquillos, llenos de granos y llagas, jugaban con los perros, gatos, gallinas y lechones; las mujerzuelas se insultaban; los muchachos cantaban coros melancólicos en las serenas noches, iluminadas por la luna; el lamento de Rebeca vibraba en el aire como el canto de un cuclillo en la tristeza de un terreno inculto.
Como aparece el sol por un repentino desgarrón del nublado cielo, algunas veces aparecía en el miserable barrio de Anania, la risueña figura del señor Carboni. Las mujeres salían al portal para saludarle y sonreirle; los hombres que no trabajaban, tumbados indolentemente, se ponían de pie de un salto todo avergonzados; los chiquillos le corrían detrás, besando sus manos, que bonachonamente llevaba cruzadas por detrás de la espalda.
En un riguroso invierno de carestía, proveyó de polenta[24] y aceite á todo el barrio. Todos recurrían á él [Pg 88]para pequeños préstamos, jamás restituidos; por todas partes, por todas aquellas callejuelas llenas por el viento de hojas, paja y basura, encontraba chiquillos y muchachos que le llamaban «padrino» y mujeres y hombres que le llamaban «compadre»; ya no recordaba el número de sus ahijados, y tío Pera afirmaba maliciosamente que no pocos se fingían compadres y comadres suyos para sacarle dinero.
—¡Además, muchos esperan que les pague los estudios de sus hijos!—dijo un día el viejo hortelano, sentado ante el homo de la almazara, con la tranca sobre sus rodillas.
—¡Á alguno ayudará seguramente!—observó el almazarero, sin disimular su satisfacción mirando á Anania que estaba asomado á la ventana.
—¡Pero sólo á uno! ¡Le gusta darse importancia, pero no se arruinará!
—¿Por qué decís esto, mal bicho?—exclamó el almazarero, enfadándose.—Sois como el diablo, cuanto más viejo más malo.
—¡Vamos á ver!—respondió el viejo esputando y tosiendo.—¿Tú crees que no se sabe todo? ¡Sólo los perros consiguen tapar sus basuras! ¿Por qué el amo no paga los estudios á sus bastardos?
Anania, que miraba por la ventana, bajo la cual exhalaba sus olores un montón de borujo aún echando humo, sintió un estremecimiento correrle por el espinazo, como si alguien le pegase.
Pero no se movió.
El almazarero esputó y tosió á su vez, y hubiese querido que Anania no oyera las sacrílegas palabras del hortelano, pero no pudo contenerse y empezó á desatarse contra el viejo.
—¡Cochino, mala persona! ¿Qué manera de hablar es ésa?
[Pg 89]
—¡Como si todo no se supiera!—repetía el viejo, cogiendo la tranca con la mano, como para defenderse de un probable ataque.—¿El chico que trabaja en la tienda de Francisco Carchide, es acaso hijo de Jesucristo? Pues entonces, ¿por qué el amo no hace estudiar á aquel muchacho que es hijo suyo?
—¡Es hijo de un cura!—dijo el almazarero, bajando la voz.
—No es verdad, es del amo. Fíjate bien en él. Es idéntico á Margarita.
—Bueno,—respondió desarmado por completo;—aquel muchacho es de la piel del diablo. No se le puede hacer estudiar. ¿Qué hay que hacer si es más duro que una roca?
—¡Bueno, bueno!—murmuró tío Pera, atacado de un golpe de tos.
Anania siguió en la ventana, escupiendo sobre el montón de borujo, oprimido de una misteriosa tristeza. Conocía al chiquillo que trabajaba con Carchide, y sabía que era díscolo, pero no más que Bustianeddu y tantos otros que asistían á la escuela. ¿Por qué el señor Carboni no se lo llevaba á su casa, si era su hijo, como había hecho el almazarero con él? Después pensó:—¿Tiene madre aquel muchacho?—¡Ah, la madre, la madre! Á medida que iba creciendo, que se abría su mente, sus ideas y sensaciones tomaban forma,—sin que nadie se fijara en él, como no se fijan en los pétalos de una flor silvestre,—y el recuerdo de su madre se destacaba cada vez más claro en la aurora de la conciencia naciente. Por aquel entonces asistía á la quinta clase elemental, entre muchachos de todas clases y caracteres, y empezaba á vislumbrar algo de la ciencia del bien y del mal. Se daba cuenta de la vergüenza que le asaltaba cuando alguien aludía á su madre, y recordaba que hasta entonces se[Pg 90] había avergonzado solamente por instinto; y sentía, al propio tiempo, un inmenso deseo de averiguar dónde se encontraba, de volverla á ver, de reprocharle su abandono. La tierra ignorada, lejana y misteriosa donde ella se había refugiado, empezaba á tomar, á los ojos de Anania, líneas y aspecto definidos, como la tierra que entre las nieblas del alba se va acercando á los navegantes. Estudiaba con gran placer la geografía, conociendo perfectamente el itinerario que había que recorrer para ir desde la isla al continente, donde se escondía su madre. Y así como antes, en la aldea, soñaba en la ciudad donde su padre vivía, ahora pensaba en las grandes ciudades descritas en los libros y por el maestro; y en una de ellas, y en todas, veía á su madre,—cuya imagen se iba debilitando en su memoria como una fotografía antigua,—y la veía siempre vestida en traje del país, descalza, esbelta y triste.
Un suceso acaecido pocos años después, trastornó por completo sus ensueños. Fué la vuelta de la madre de Bustianeddu.
Por aquella época, Anania iba al Gimnasio y estaba enamorado secretamente de Margarita Carboni. Se creía una persona formal y fingió no interesarse en el hecho, que preocupaba á toda la vecindad, mientras un sinnúmero de impresiones le oprimían el ánimo día y noche.
Al principio no vió á la mujer, oculta en casa de una parienta, pero cada día recibía las confidencias de Bustianeddu, que se había hecho un joven serio y astuto.
Como el tío Pera apenas podía trabajar, se había asociado con el almazarero para el cultivo de las habas y de los cardos, y Anania tenía libre entrada en el huerto, y gustábale sentarse en la parte alta, sobre la hierba, á la estrecha sombra de las chumberas y estudiar, contemplando el salvaje panorama de los montes y[Pg 91] del valle. Allí iba Bustianeddu á buscarle y confiarle sus impresiones, que expresaba con algo de escepticismo, con palabras frías que despertaban un cúmulo de emociones en el alma de Anania.
—¡Ha vuelto!—decía Bustianeddu, echado boca abajo y moviendo las piernas.—¡Mejor era que no hubiese vuelto! Mi padre quería matarla, pero después le han calmado.
—¿La has visto?
—¡Ya lo creo que la he visto! Mi padre no quiere que vaya, pero yo voy. Está gruesa, viste como una señora. ¡No la habría conocido!
—¿No la habrías conocido?—exclamaba Anania, palpitante, todo maravillado y pensando en su madre. Ah, ¡él sí que la reconocería en seguida!
Pero después pensaba:
—También irá vestida de señora con el peinado de moda... ¡Dios mío, Dios mío! ¿cómo irá?
La figura de su madre se borraba, dejándole confuso; pero de pronto procuraba tomar ánimos confiando en su instinto.
—De todos modos, estoy seguro que la conocería. ¡Oh, estoy seguro de ello!—pensaba.
—¿Por qué ha vuelto tu madre?—preguntó un día á Bustianeddu.
—¿Por qué? ¡Vaya una gracia! Porque éste es su país. Cosía á máquina en una sastrería de Turín. Se ha cansado y ha vuelto.
Á estas palabras siguió una gran pausa. Los dos chiquillos sabían que la historia de la sastrería era una mentira, pero la aceptaban incondicionalmente. Poco después dijo Anania:
—Ahora tu padre debería hacer las paces.
—¡No!—dijo Bustianeddu, tomando la defensa de[Pg 92] su padre.—Él tiene razón. ¡Ella no tenía necesidad de ponerse á trabajar para vivir!
—¿Pero tu padre no trabaja? ¿Es vergonzoso trabajar?
—¡Mi padre es comerciante!—respondió el otro.
—¿Y ahora, qué hará tu madre? ¿Y tú, con quién vivirás?
—¡No sé!
Y de cada día las noticias eran más emocionantes.
—¡Si supieras cuánta gente viene á casa para convencer á mi padre de que haga las paces con ella! ¡Hasta el diputado; sí, si! Después, ayer noche, vino la abuela, y dijo á mi padre: Jesucristo perdonó á la Magdalena; piensa, hijo mío, que hemos de morir; piensa que en la otra vida sólo nos sirven las buenas acciones. Mira cuán descuidada está tu casa; los ratones corriendo por todas partes.
—¿Y tu padre?
—¡Ea, fuera!—dice rabioso.—¡Pronto, fuera! ¡Debía daros vergüenza!
Al día siguiente, dijo Bustianeddu:
—¡Ahora se ha mezclado en el asunto la tía Tatana! ¡Vaya un sermón! Mira,—ha dicho á mi padre,—figúrate que tomas una amiga. Recógela: está arrepentida y se enmendará. ¿Si la rechazas, qué será de ella? El rey Salomón tenía setenta amigas en su casa y era el hombre más sabio del mundo.
—¿Y tu padre qué dijo?
—Estuvo más duro que una piedra. Sólo dijo que las amigas hicieron perder la cabeza al rey Salomón.
En efecto, el comerciante no cedió nunca. La mujer se fué á vivir á la otra parte del pueblo, hacia el convento en donde estaban las escuelas. Volvió á ponerse el traje del país, pero algo falseado, lleno de lazos y cintas, en el cual se reconocía en seguida á la mujer de fama[Pg 93] equívoca. El marido no perdonó y ella siguió su camino.
Anania un día al ir al colegio la vió, y después la siguió viendo casi siempre. Vivía en una casa negruzca, alrededor de cuyas ventanas blanqueaba una faja de cal terminada en una cruz. Ante la puerta había cuatro escalones, y á menudo se la veía, alta y hermosa, aunque ya no muy joven, y de cara muy morena, sentada en un escalón, cosiendo ó zurciendo una camisa. En verano no llevaba nada á la cabeza, peinaba sus negrísimos cabellos algo levantados, en forma de tupé, sobre su estrecha frente, y cubría su esbelto cuello con un pañolito de seda amarilla.
Anania se ponía colorado cada vez que la veía. Sentía por ella una morbosa simpatía, y al propio tiempo le parecía odiarla. Hubiese querido dar un rodeo por no verla, y una fuerza oculta y maldita le llevaba siempre por aquel camino.
NOTAS:
[24] Polenta, pasta de arroz que se hace en Italia.
[Pg 94]
Eran las vacaciones de Pascua.
Un día Anania, mientras estudiaba la gramática griega, paseando por un estrecho sendero, abierto entre el verde ceniciento de un plantío de cardos, oyó llamar á la verja.
Estaban también en el huerto, el almazarero, que cavaba canturriando una poesía amorosa del poeta Luca Cubeddu; Nanna, que arrancaba las malas hierbas, ayudándole el tío Pera; y Efes Cau, tumbado sobre el césped, y, como de costumbre, borracho.
Casi hacía calor. Rosadas nubecillas corrían por el blanquecino cielo, perdiéndose tras los azulados picos de los montes de Oliena. Subían del valle, cual de inmensa concha colmada de verdor, perfumes y sonidos esfumados en la cálida atmósfera.
De cuando en cuando Nanna se incorporaba, apoyando una mano en la cintura, y con la otra echaba besos al estudiante.
—¡Alma mía!—decíale tiernamente.—¡Que Dios te bendiga! ¡Miradle cómo estudia, parece un santito! ¡Quién sabe á dónde llegará! Tal vez será juez. Todas las muchachas de la ciudad lo querrán coger como si fuera un confite. ¡Ay, mi pobre espalda!
—¡Trabaja!—decíale el tío Pera.—¡Así te traspasen el hígado, trabaja y deja tranquilo al chico!...
[Pg 95]
—¡Así os saquen todo el jugo! Si fuera una chiquilla de trece años, no me hablaríais de esta manera...—contestaba ella maliciosamente, volviendo al trabajo. Después volvía á incorporarse y á echar besos á Anania, que no se enteraba ni poco ni mucho.
—¿Quién es?—gritó el almazarero, oyendo llamar á la verja.
Anania y Efes alzaron la vista, el uno del libro, el otro del césped, casi con la misma expresión de angustiosa espera. ¿Que no fuera el señor Carboni? Anania y el borracho experimentaban casi la misma sujeción vergonzosa cuando el señor Carboni les sorprendía en el huerto; Efes Cau sentía todo el peso de su abyección, cuando aquel hombre bondadoso, con una mirada dulce y triste, sin dirigirle—único entre tantos—inútiles palabras de reproche, le saludaba y se entretenía un rato con él. Anania se acordaba de su madre y sentía vergüenza de sí mismo, que se atrevía á pensar en Margarita; y sin embargo, los dos, estudiante y vicioso, después de haber visto la bonachona figura de aquel hombre recto, sentían una grata y suave alegría.
Volvieron á llamar.
—¿Quién es?—gritó el almazarero, cesando de cantar y de cavar.
—¡Ya voy!—dijo Anania, echando á correr y agitando el libro al aire, mientras el tío Pera decía:
—Si es el amo, es preciso que Efes se levante y haga como que trabaja; es una vergüenza que siempre le encuentre ahí, tumbado en el suelo como un perro.
Nanna echó una especie de gruñido, recogiéndose, entre las negras piernas casi al descubierto, la falda toda desgarrada. El tío Pera gritó, dirigiéndose al borracho:
—¡Ea, tú, tumbón, levántate y finge ayudarnos!...
Efes hizo un movimiento para levantarse, pero en seguida se sublevó Nanna.
[Pg 96]
—¿Y por qué? ¿Por qué debe fingir que nos ayuda? ¿Por qué le insultáis, tío Pera, Sa gattu? ¡Así os dejen sin camisa! ¿No sabéis que era rico, y que aun siendo como es, vale siempre más que vos?
—¡Le defiendes! ¡Sois lobos de una misma camada!—dijo burlonamente el viejo, aludiendo al vicio de la bebida. Pero la disputa terminó con la vuelta de Anania acompañado de un jovencito con el traje de los campesinos de Fonni, delgado y paliducho, con una carita de ratón.
—¿Le conocéis?—preguntó el estudiante, dirigiéndose á su padre.—Yo no le hubiera conocido.
—¿Quién eres?—preguntó el almazarero, limpiándose las manos con un manojo de hierba.
El muchacho rióse tímidamente y miró á Anania.
—¡Es Zuanne Atonzu!—gritó el estudiante.—¡Cuánto ha crecido!
—¡Bien venido!—exclamó el almazarero, abrazándole.—Me alegro de verte. ¿Cómo está tu madre?
—Bien.
—¿Á qué has venido?
—Soy testigo en una causa.
—¿Dónde has dejado el caballo? ¿En la posada? ¿No te acordabas que somos parientes? ¿Qué? ¿Porque somos pobres no quieres venir á casa?
—¡Como yo soy tan rico!...—observó riendo el muchacho.
—Pues entonces vámonos y traeremos el caballo á casa,—dijo Anania, metiéndose el libro en el bolsillo.
Salieron juntos. Anania, muy contento de volver á ver al pobre pastorcito con su tosco vestido, que le recordaba todo un mundo salvaje ya lejano; Zuanne, dominado por una gran timidez, ante aquel señorito de piel blanca y rosada, cuya corbata destacábase sobre su reluciente cuello.
[Pg 97]
—Mamá, danos café,—gritó Anania desde la calle. Después llevó al huésped á su cuartito y empezó á enseñarle muchas cosas.
Muebles extraños llenaban el cuarto largo y estrecho, con el lecho de cañas cubiertas de cal, y el piso de tierra. Dos arcas de madera, parecidas á los antiguos cofres venecianos, en las cuales un artista primitivo había esculpido grifos, águilas, jabalíes, flores fantásticas; una cómoda monumental; cestos colgados de la pared junto á pequeños cuadros con el marco de corcho; en un rincón una tinaja para el aceite, en otro la camita de Anania, cubierta por una manta de lana gris hilada por tía Tatana; y entre la camita y la ventana, que daba sobre el saúco del patio, una mesita con un tapete de percal verde y una estantería de madera blanca en cuyas esquinas la fantasía artística de maestro Pane había labrado, tal vez imitando las arcas, hojas y flores antediluvianas. En la mesa y estantería había pocos libros y muchos cuadernos, todos éstos escritos por Anania, unas cuantas cajitas misteriosamente atadas, calendarios y paquetes de periódicos sardos. Todo estaba limpio y ordenado. Por la ventana entraban oleadas de luz y de perfumes, por el suelo obscuro y hendido á trechos, revoloteaban, persiguiéndose y jugueteando, dos hojas de saúco. Sobre la mesita estaba abierto un tomo de Los Miserables.
¡Cuántas, pero cuántas cosas hubiese querido enseñar Anania al joven forastero, como á un hermano esperado por largo tiempo! Pero el aspecto estúpido de Zuanne, mientras él abría y cerraba alguna de aquellas cajitas atadas misteriosamente, echó un jarro de agua fría sobre su alegría pueril.
¿Para qué? ¿Para qué había llevado á aquel pastor á su cuartito, donde junto á la fragancia de la miel, de la fruta y de los manojos de espliego que tía Tatana conservaba[Pg 98] dentro las arcas, se esparcía el perfume de sus solitarios sueños; desde cuya ventanita, que daba sobre el saúco, sobre los techos llenos de hierba de las casetas de piedra, el mundo se abría ante él, virgen y florido como los graníticos montes del vecino horizonte?
Después de la alegría sintió un ímpetu de tristeza; sintió caer al suelo algo desprendido de su propio ser, como roca que se desprende de la montaña para no volver nunca jamás. La aldea nativa, el pasado, los primeros años de su infancia, los nostálgicos recuerdos, el poético afecto por su hermanito adoptivo, todo desapareció en un instante.
—Vámonos,—dijo casi indignado.
Y llevó al pastorcito por las calles de Nuoro, evitando los compañeros de escuela, por miedo de que lo pararan y preguntasen quién era aquel tosco campesino que paseaba con él.
Al pasar por delante la casa del señor Carboni, vieron asomarse, de pronto, al portón, una cara regordeta, de muy buen color, que hacía aún más intenso el reflejo de una flamante blusa roja.
Anania se quitó rápidamente el sombrero, mientras el reflejo de la blusa parecía también iluminar su cara. Margarita le sonrió, y nunca redondas mejillas de señorita fueron marcadas por hoyuelos más encantadores.
—¿Quién es aquella mujer?—preguntó groseramente Zuanne, apenas rebasaron la casa.
—¿Mujer? ¡Si es una muchacha de mi edad!—exclamó algo bruscamente Anania.—Sólo tiene nueve meses más que yo.
Zuanne se quedó sin saber qué decir, y no se atrevió á replicar; pero Anania sintió un fenómeno extraño desarrollarse rápidamente en él. Habló, como si la voluntad no fuese capaz de detener su lengua, mintió á sabiendas,[Pg 99] pero gozando de una gran felicidad al pensar que lo que decía podía llegar á ser cierto, y dijo:
—Es mi novia.
Aquella noche, mientras el almazarero, tumbado en la cocina, se hacía contar por Zuanne el descubrimiento de las ruinas de Sorrabile, la antigua ciudad desenterrada en las cercanías de Fonni, preguntándole si aún podrían encontrarse tesoros, Anania contemplaba desde su ventanita el lento surgir de la luna entre los negros dientes del Orthobene.
¡Por fin estaba solo! Reinaba la noche, vibrante y dulce, y el cuclillo llenaba de palpitantes gritos la soledad del valle.
¡Invadido por una gran tristeza, Anania sentía gritar y palpitar su corazón en una soledad infinita!
¿Por qué había mentido? ¿Y por qué aquel estúpido pastor había callado al oir la gran revelación? ¿Acaso no comprendía qué cosa era el amor,—amor hacia una criatura superior,—amor sin límites y sin esperanza? ¿Por qué se había rebajado hasta la mentira? ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Creía haber calumniado á Margarita, tan indigno y lejos de ella se encontraba. Pensaba que el mismo espíritu de vanidad y el deseo de lo inverosímil, que una vez le llevó á contar á Zuanne el encuentro de los bandidos en la montaña—hacía ya tanto tiempo—le había llevado ahora á revelar aquel amor imposible. ¡Dios mío! ¡Dios mío!
Apoyó sus mejillas ardientes en sus manos heladas, con la vista fija en el rostro melancólico de la luna, y se[Pg 100] estremeció. Recordaba un plenilunio de invierno, luminoso y frío, la vergüenza y la revelación del hurto de las cien liras, la figura de Margarita apareciendo ante él, como la sombra de una flor sobre el áureo disco de la luna. Tal vez su amor nació aquella noche; pero solamente ahora, después de tantos años, brotaba rompiendo la piedra bajo la cual, hasta entonces, había estado encerrado, como una fuente que no quiere correr por más tiempo bajo tierra.
Estas comparaciones—de la flor ante la luna, y de la fuente que brotaba de pronto,—eran de Anania, que se complacía con sus pensamientos poéticos, sin conseguir borrar con ellos la vergüenza y el remordimiento que le atormentaban.
—¡Qué miserable soy!—pensaba.—¡Que embustero! Podré estudiar, llegar á ser abogado, pero moralmente siempre seré el hijo de una mujer perdida...
Estuvo largo rato asomado á la ventana. Un canto triste pasó y llenó la calle, despertando en el alma del adolescente los recuerdos de la salvaje comarca donde nació, de las sangrientas puestas de sol, de los primeros años de su infancia; pero con una sensación completamente distinta de la que, poco antes, había experimentado.
Un sueño melancólico y luminoso como la luna surgió de su alma. Creía encontrarse aún en Fonni. No había estudiado, no había sentido nunca la vergüenza de su posición social. Trabajaba, era pastor, un poco rústico, como Zuanne. Y hete aquí que se encuentra en el borde de la carretera, en un rojo crepúsculo de estío; y ve á Margarita que pasa, también pobre y desterrada á lo alto de la montaña, con las caderas ceñidas por la falda de orbace, el ánfora sobre la cabeza, semejante á las mujeres bíblicas resucitadas en las mujeres de la Barbagia[Pg 101][25]. Él la llamaba y ella volvía la cabeza, iluminada por el resplandor del crepúsculo, sonriéndole voluptuosamente.
—¿Dónde vas, hermosa?—le preguntaba.
—Voy á la fuente.
—¿Quieres que te acompañe?
—Ven si quieres, Anania.
Y él iba; y andaban juntos por el borde de la carretera,—en lo alto de valles inmensos, en cuya profundidad la noche había extendido su manto, esperando que el purpúreo cielo perdiera sus colores y echase velos de sombra sobre todas las cosas,—y bajaban á la fuente. Margarita ponía el ánfora bajo el argentino chorro del agua murmuradora, que cambiaba de tono,—de monótono se convertía en alegre,—como si al caer dentro del cántaro interrumpiese su eterno aburrimiento. Los dos jóvenes se sentaban ante la fuente, sobre la ancha piedra, y hablaban de sus amores. El ánfora se llenaba, el agua se vertía, y por unos instantes callaba, como escuchando á los dos amantes. Y hete aquí que el cielo perdía sus colores y extendía velos de sombra sobre las faldas más altas y luminosas de la montaña, igual á la noche que cubría el fondo del valle y que los deseos de Anania habían invocado. Entonces ceñía con su brazo la cintura de la muchacha; ella apoyaba la cabeza sobre su hombro; él la besaba...
Por aquel tiempo, cuando apenas había cumplido diez y siete años, no tenia amigos, y no marchaba muy de [Pg 102]acuerdo con sus compañeros de escuela, porque era desconfiado y quisquilloso. Temía continuamente que alguno le echara en cara su origen, y un día, habiendo sorprendido frases sueltas de una conversación entre dos condiscípulos, uno de los cuales decía: «en su caso no viviría con mi padre», creyó que se referían á él. No volvió á saludar al rico compañero que había pronunciado aquellas palabras, pero le dió la razón desde el fondo de su alma.
—¡Sí!—pensaba,—¿por qué sigo viviendo con este hombre sucio que ha engañado y precipitado por el camino del mal á mi madre? Yo ni le quiero ni le odio, pero no le desprecio como debía. No es malo, ni tan vulgar como todos nuestros vecinos. Sus sueños infantiles de tesoros y cosas maravillosas, su respetuoso afecto hacia su vieja mujer, su constante fidelidad para la familia del amo, le hacen simpático, y esto me desagrada, porque yo debo y quiero despreciarle. ¿Qué es para mí? ¿Le he pedido acaso que me diera la vida? Debía abandonarle, ahora que soy consciente...
Pero un poco de afecto y mucha familiaridad le unían á tía Tatana, que le adoraba. No había conseguido hacer de él lo que había soñado, esto es, un muchacho religioso y obediente, pero aun así como era, incrédulo, hablando mal de los curas y del rey, orgulloso y despreocupado, le quería igualmente y vivía casi del todo dedicada á él, convencida de que llegaría á ser un grande hombre. Él reía y bromeaba con ella, la cogía y la hacía bailar, le contaba todo lo que pasaba en el pueblo. Todas las mañanas ella le llevaba á la cama una taza de café y le anunciaba el estado del tiempo. Todos los domingos le prometía dinero si iba á misa.
—No, tengo sueño,—respondía;—ayer noche estudié mucho.
[Pg 103]
—¿Entonces irás más tarde?—insistía. Anania no contestaba, pero tía Tatana le daba, de todas maneras, los cuartos prometidos.
Á su alrededor desarrollábase siempre la misma escena con los mismos personajes. Seguía el saúco perfumando el aire y echando sus hojas dentro del cuartito silencioso, arrastradas por el viento, que traía de los valles los olores de la salvaje primavera nuorense. Seguían las abejas zumbando en la templada atmósfera, y seguían vibrando, á intervalos, los lamentos de Rebeca.
Anania visitaba todas las casas de la vecindad, y especialmente los domingos se entretenía en un sitio y otro, llevando á las míseras y negras casuchas la elegancia de su traje azul, de su corbata encarnada, y del cuello alto, bajo el cual ocultábase el cordoncito y el amuleto de Olí.
Al día siguiente del sueño idílico, soñado á la luz de la luna sobre el antepecho de la ventana, apenas regresó Zuanne del Tribunal, Anania se lo llevó á la calle para convidarle á tomar una copa de anís en la taberna del barrio.
—¡Quién sabe cuándo volveremos á vemos!—dijo el pastor.—¿Cuándo vendrás por casa? Vente por la fiesta de los Mártires.
—No podré,—dijo Anania, dándose importancia.—Tengo que estudiar mucho. Este año debo terminar mis estudios en el Gimnasio.
—¿Y después dónde irás? ¿Al continente?
—Sí,—dijo con viveza.—Iré á Roma.
[Pg 104]
—Hay muchos conventos en Roma y más de cien iglesias, ¿verdad?
—¡Oh, ya lo creo! ¿Quién te lo ha dicho?
—Ayer noche tu padre me contaba que cuando era soldado...
—¿Y tú, irás á servir al rey?—interrumpió Anania, que apenas se fijaba en Zuanne.
—Irá mi hermano. Yo...
Y no dijo nada más. Entraron en la taberna, desierta, apestando á tabaco y aguardiente. Las moscas de siempre zumbaban al rededor de una chiquilla morena, guapa, pero desgreñada y sucia, que estaba sentada en un banco.
—Buenos días, Ágata. ¿Cómo has pasado la noche?
—¿Qué quieres?—preguntó levantándose y dirigiéndose á Anania con vulgar familiaridad.
—¿Qué quieres?—preguntó éste á Zuanne.
—Lo que tú quieras,—contestó cohibido el pastorcito.
La muchacha se puso á imitar la voz y los modales de Zuanne.
—Lo que tú quieras... ¿Y tú qué quieres, corderito mío?
Miró descaradamente á Anania, y éste también la miró. Después de todo, no era un santo; pero advirtió que Zuanne se ruborizaba y bajaba la vista, y cuando salieron oyó que le preguntaba tímidamente:
—¿Ésta es también novia tuya?
—¿Por qué lo dices?—contestó medio enfadado, medio alegre.—¿Porque me miraba? ¿Y para qué sirven los ojos? ¿Es que tú vas á hacerte fraile?
—Sí,—dijo sencillamente.
—¿Tú vas á hacerte fraile?—exclamó Anania riendo.—Vamos á ver el camposanto; así nos alegraremos.
[Pg 105]
—¡Allí debemos ir á parar todos!—dijo gravemente Zuanne.
Al regresar á casa, encontraron un condiscípulo de Anania, un muchacho feo, que se había hecho crecer los bigotes y la barba á fuerza de afeitarse.
—Atonzu,—le gritó al verle,—iba á buscarte. El director te llama. Es preciso que hagas de mujer.
—¿Yo? ¿De mujer yo? ¡Estás fresco!—contestó Anania con mucha calma.
—¿Qué haremos entonces? ¡Tienes el tipo á propósito! ¿Verdad que parece una mujer? ¿Verdad?—exclamó el estudiante feo, dirigiéndose bruscamente á Zuanne.
—Sí, de veras es guapo...—dijo tímidamente éste, que no comprendía de qué hablaban.
—¡Un millón de gracias!—contestó Anania inclinándose y quitándose el sombrero.
—¡Ea, no te hagas el modesto! ¡Eres guapo!—repitió el estudiante feo.—Vámonos á ver al director.
—Más tarde iré, pero no haré de mujer; ¡palabra de honor!
Cuando Zuanne se hubo marchado, fué á ver al director, pero no quiso aceptar el papel de primera actriz en una comedia que iban á representar en una función á beneficio de los estudiantes pobres.
—¡Yo también soy pobre! ¡Haced la comedia á beneficio mío!—dijo á sus compañeros.
—¿Pobre tú? ¡No oís lo que dice! Vete al cuerno, tú eres más rico que todos nosotros,—exclamó un estudiante, dándole un golpe en la espalda.
—¿Qué quieres decir?—preguntó Anania, amenazador, poniéndose sombrío al solo pensamiento de que pudieran hacer referencia á la protección del señor Carboni.
—Eres guapo, eres el primero de la clase,—dijo el[Pg 106] otro prudentemente.—Llegarás á ser juez, y todas las muchachas te querrán comer como si fueras un confite...
Esta expresión, que Nanna repetía siempre, hizo reir á los demás y calmó á Anania; pero mantuvo su palabra y no tomó parte en la comedia. Y no se arrepintió de ello, porque la noche de la función pudo presenciarla sentado en segunda fila, precisamente detrás de su padrino (entonces Alcalde de Nuoro) á cuyo lado Margarita, con un traje encarnado y un sombrero blanco, resplandecía como una llama.
El capitán de Carabineros, el secretario de la Subprefectura, el asesor y el director del Gimnasio, estaban sentados en primera fila al lado del Alcalde y su espléndida hija; pero ésta no parecía muy satisfecha de la compañía, porque de vez en cuando volvía la cabeza mirando con dignidad á los estudiantes y oficiales.
En el fondo de la sala, adornada con guirnaldas de hiedra y viburno, antes iglesia del convento y hoy convertida en teatro en donde se celebraban todas las grandes ceremonias nuorenses, ondulaba el telón de percal, remendado á trechos, dejando ver parejas de estudiantes que bailaban alegremente. Por fin se alzó el telón con gran trabajo y empezó la comedia.
La escena se remontaba nada menos que á las Cruzadas y desarrollábase en un vetusto castillo rodeado de torres por el invisible exterior; en cuanto al interior, estaba amueblado con una sola mesa redonda y media docena de sillas de Viena.
La fiel Hermenegilda, un estudiante que se había pintado la cara con papel encarnado[26], metido en un vestido[Pg 107] inmenso de la señora Carboni, las piernas cruzadas indecentemente, bordaba una banda para el no menos fiel Godofredo que luchaba en tierras lejanas.
—Se va á pinchar los dedos,—murmuró Anania, inclinándose hacia Margarita.
Ésta se inclinó á su vez, poniéndose el pañuelo en la boca para sofocar la risa.
El capitán de carabineros, que estaba sentado á su lado, volvió lentamente la cabeza, y dirigió una mirada terrible al estudiante. Pero Anania sentíase muy dichoso, y tenía locos deseos de reir y de comunicar á Margarita toda la felicidad que su presencia le producía.
En el segundo acto, el conde Manfredo, padre de Hermenegilda, quería que la muchacha olvidara á Godofredo y se casase con el rico barón de Castelfiorito.
—«¡Padre mío!—decía la doncella, abriendo las piernas de un modo lamentable.—¿Á qué me quieres obligar? Mientras el valiente Godofredo languidece, tal vez, en una horrenda prisión, atormentado por el hambre, la sed y...».
—...Los insectos garibaldinos...[27]—dijo Anania inclinándose nuevamente hacia Margarita.
El señor capitán, que ya no podía más, porque aquella era la sexta observación insolente del estudiante, se volvió del todo y le dijo con desprecio:
—¡Á ver si se calla!
Anania se estremeció, se echó atrás, con una sensación parecida á la que debe experimentar el caracol cuando al sentirse tocado se retira dentro su concha; y durante unos momentos no vió ni oyó nada. «¡Á ver si se calla!». Sí, él no podía bromear, no podía hablar; sí, lo había comprendido[Pg 108] perfectamente; ni siquiera podía alzar los ojos: era pobre, hijo del pecado... «¡Á ver si se calla!». ¿Qué hacía allí, entre todos aquellos señores, entre todos aquellos muchachos ricos y honrados? ¿Cómo le habían permitido la entrada? ¿Cómo se había atrevido á inclinarse al oído de Margarita Carboni y cuchichearle frases vulgares? Porque ahora comprendía toda la vulgaridad de las observaciones hechas. Pero no podía hablar de otro modo el hijo de un almazarero y de una mujer... «¡Á ver si se calla!».
Poco á poco fué tomando ánimo. Contempló con odio la roja nuca y la cabeza calva del capitán, las puntas engomadas de sus bigotazos que le sobresalían por detrás de las deformes orejas, y sintió un deseo horrible de darle tantos puñetazos como pelos le quedaban en su odiosa cabeza.
No oyéndole reir ni hablar, Margarita volvió un poquitín la cabeza y le miró. Él seguía con la vista los movimientos de ella. Sus miradas se encontraron, y ella se disgustó al verle triste, y él, advirtiéndolo, le sonrió. Inmediatamente se pusieron alegres los dos. Ella volvió la vista al escenario, pero sentía que los ojos grandes y medio cerrados de Anania, no cesaban de mirarla y sonreirle. Una ligera embriaguez les envolvía.
Después de la comedia que, como es natural, terminó con las bodas de Godofredo y Hermenegilda, se representó un sainetón que hizo reir de buena fe al señor Carboni. También á Margarita y Anania les divirtió, pero no se rieron. Margarita casi se llegó á enfadar viendo á su padre reirse como un chiquillo, porque había leído que los grandes personajes, cuando van al teatro, no miran al escenario y mucho menos se ríen; y hubiese querido que su padre volviera las espaldas al escenario, como hacía muy á menudo el secretario de la Subprefectura.
[Pg 109]
Era cerca de media noche cuando Anania acompañó á los Carboni hasta su casa. El asesor, un médico viejo y charlatán, iba al lado del Alcalde, contándole que un doctor norteamericano había descubierto que los microbios son necesarios al organismo humano. Anania y Margarita iban delante, riendo y tropezando con las piedras de la calle, oscura y en malísimo estado. Grupos de personas pasaban, riendo y charlando.
La noche era oscura, pero templada y suave. Á intervalos, cual nota lejana, llegaba, desaparecía y retornaba, un soplo de levante, una onda de perfume silvestre del bosque lleno de humedad. Estrellas y planetas, infinitos como las lágrimas humanas, brillaban en el cielo sin límites; sobre el Orthobene, Júpiter resplandecía.
¿Quién no conserva entre los recuerdos de su primera juventud, alguna de estas noches? Estrellas centelleando en la oscuridad de una noche más luminosa que un crepúsculo, estrellas que no se miran pero que se sienten, prontas á caer sobre nuestra frente. La Osa brillante, cual carro de oro que nos espera para llevarnos á un lejano país de ensueño; una calle oscura, la Felicidad muy cerca, tan cerca que podemos estrecharla en nuestros brazos y no abandonarla nunca jamás.
Dos ó tres veces Anania sintió la mano de Margarita rozar la suya; pero el solo pensamiento de cogerla y estrecharla, le pareció un delito. Sentía como una especie de desdoblamiento moral. Hablaba, y le parecía callar y pensar en cosas bien lejanas de las que decía. Andaba y tropezaba, y le parecía que sus pies apenas tocasen el suelo. Reía, y se sentía triste y pronto á llorar. Veía á Margarita á su lado, tan cerca que le podía estrechar la mano, y la creía lejana, inaccesible como el soplo del viento que llegaba y pasaba.
Ella reía y bromeaba con él. Anania había visto su[Pg 110] desdeñosa tristeza reflejada en los ojos de Margarita, pues le parecía que sólo podía considerarle como á un perro fiel. «Si ella,—pensaba,—pudiese imaginarse que me mata el deseo de cogerle una mano, gritaría horrorizada como si sintiera la mordedura de un perro rabioso».
¿Qué se dijeron aquella noche estrellada, andando por la calle oscura, hacia el viento perfumado? No lo recordó nunca; pero durante largo tiempo tuvo presente la conversación entre el señor Carboni y el asesor que hablaban de cosas indiferentes.
De pronto la voz nasal y aguda del médico calló. Margarita y Anania se pararon, saludaron y volvieron á emprender la marcha, pero el estudiante pareció despertar de un sueño. Volvió á sentirse solo, triste, tímido, vacilante en la soledad de la calle oscura.
—¡Muy bien, muy bien!—dijo el Alcalde, que se había colocado entre los dos jóvenes.—¿Te ha gustado la comedia?
—Es una estupidez,—sentenció Anania sin titubear.
—¡Braaavo!—exclamó maravillado el padrino.—¡Eres un crítico terrible!
—¡Son comedias que ya no deben ponerse! Pero como el director es un fósil, no podía escoger otra cosa. ¡La vida, la vida no es aquello, ni lo ha sido nunca! Y el teatro debe ser la vida; si no, resulta ridículo. Si quería poner una cosa de la Edad Media, podía encontrar algo menos estúpido, algo verdadero, humano, conmovedor. Leonor D'Arborea que muere asistiendo á los apestados después de haber...
—Me parece, sin embargo,—observó bonachonamente el señor Carboni, maravillado con la elocuencia de Anania,—y dispensa si te interrumpo... me parece que nuestro teatro no se prestaría mucho á una escena tan grandiosa.
[Pg 111]
—Podían haber puesto una comedia moderna, interesante. ¡Aquellas estúpidas condesas ya han pasado de moda!—dijo Margarita tomando el tono y acento de Anania.
—¡Bravo! ¡También tú! Sí, tenéis razón; debían haber puesto algo más interesante y conmovedor; por ejemplo: la comedia de aquellos americanos que cuando la mujer está de parto se meten en la cama, como si también ellos fueran parturientes... ¿No habéis oído al asesor cuando lo contaba?
Margarita se echó á reir. Anania también se rió, pero su risa se apagó de pronto, como truncada por un pensamiento triste. Siguieron andando en silencio.
—¡La verdad es que será preciso ocuparnos de los faroles! ¡Así no se puede andar!—dijo el señor Carboni hablando bajo, como consigo mismo. Después añadió en alta voz:—¿Qué has dicho que era el director?
—Un fósil.
—¡Bravo! ¡Y si voy y se lo digo!
—¡No me importa! De todos modos, el año que viene pienso marcharme.
—¿Ah, conque piensas marcharte? ¿Y á dónde?
Anania se puso colorado, recordando que no podía marchar sin la ayuda del señor Carboni. ¿Qué significaba su pregunta? ¿No recordaba su promesa? ¿Ó es que se burlaba? ¿Ó que quería hacer valer su protección, teniéndole en ansia, dándole á entender que sin su ayuda no podía hacer nada?
—No lo sé,—dijo en voz baja.
—¡Ah!—siguió diciendo el señor Carboni.—¿Quieres salir de aquí? ¿No ves la hora de marchar? Marcharás, marcharás; quieres volar, agitas las alas, ¡pobre pajarito! Pues bien, ¡sssst! ¡vuela!—Hizo el ademán de soltar un pájaro y golpeó cariñosamente la espalda de su ahijado.[Pg 112] Y Anania dió un suspiro y se sintió ligero, alegre y conmovido como si verdaderamente hubiese alzado el vuelo.
Margarita reía; y en el silencio de la noche su risa vibrante parecía á Anania, convertido en pajarito, el misterioso temblor de una arboleda florida que convidaba á posarse en ella para cantar.
NOTAS:
[25] Barbagia. Región montañesa de la Cerdeña. (N. del T.)
[26] Un papel encarnado empleado para fabricar flores artificiales, con el cual se suelen teñir ó pintar la cara los muchachos mojándolo previamente con agua ó saliva.
[27] Insectos garibaldinos: expresión figurada para indicar toda clase de animales parásitos, piojos, chinches, pulgas, etc.
[Pg 113]
Avanzaba el otoño.
Eran los últimos días que Anania pasaba en su casa, y un cúmulo de sentimientos le pesaba sobre el alma; sentía cada vez más intenso el alegre impulso del pájaro que va á emprender el vuelo, pero una secreta tristeza nublaba su alegría, le atormentaba un vago temor de lo desconocido. Mientras se preguntaba cómo era el mundo hacia el cual se lanzaba con el pensamiento, debía decir adiós lentamente, día por día, al mundo humilde y triste en donde había pasado su incolora infancia, sólo obscurecida por el lejano dolor del abandono de su madre, sólo iluminada por el fantástico amor á Margarita. La estación, lánguida y dulce, contribuía á ponerle más sentimental. El otoño velaba el cielo de infinita dulzura, el horizonte desvanecíase tras las montañas produciendo el efecto de un velo lácteo que medio ocultase, dejándolo adivinar, un mundo de ensueños inefables.
En los verdi-rojizos crepúsculos, aclarados por rosadas nubes que serpenteaban, desvanecíanse y volvían á aparecer sobre el cielo glauco, Anania sentía los chasquidos y el olor de hierba seca quemada por los labradores, y le parecía que algo de su alma se desvanecía con el humo de aquellas melancólicas hogueras.
¡Adiós, adiós, huertos que miráis al valle; adiós ruido lejano del torrente precursor del invierno; adiós canto[Pg 114] del cuclillo anunciador de la primavera; adiós, gris y salvaje Orthobene, con tus encinas proyectadas sobre las nubes, como cabellos rebeldes de un gigante dormido; adiós, montañas lejanas, rosadas y azules; adiós, hogar tranquilo y hospitalario, cuartito perfumado de miel, de frutas y de ensueños! ¡Adiós, humildes criaturas inconscientes de la propia desdicha, viejo tío Pera vicioso, Efes y Nanna desventurados, Rebeca infeliz, maestro Pane extravagante, locos, mendigos, delincuentes, muchachas hermosas é ignorantes, chiquillos consagrados al dolor, gente infeliz ó despreciable á las cuales Anania no tiene cariño alguno, pero las siente unidas á su vida como el musgo á la roca, y que abandona con alegría y pena!
¡Adiós, dulzura y luz sobre tantos dolores obscuros, arco iris rodeando cual marco de perlas el agrietado cuadro de una miseria antigua y eterna! ¡Adiós, Margarita!
Se acercaba el día de la marcha. Tía Tatana preparaba una infinidad de cosas, y tenía presentes en la memoria muchas más; camisas, calcetines, dulces, frutas, hogazas brillantes como el marfil, piezas de queso, un pollo y doce huevos conservados en sal, vino, miel, y uvas pasas, llenaban alforjas, cestas y cajones.
—¡Diablo!—observaba Anania,—¡parece que debe partir todo un ejército!
—¡Cállate, hijo mío! Cuando estés allá ya verás cómo nada te sobra. Allá nadie se ocupará de ti, pobrecito mío; ¿cómo te arreglarás?
—No se preocupe, ya me arreglaré.
El almazarero y su mujer tenían largos coloquios secretos, y Anania adivinaba el motivo; una tarde les vió salir juntos y estuvo ansioso esperando su regreso.
[Pg 115]
Tía Tatana volvió sola.
—Anania,—dijo,—¿dónde has decidido marchar? ¿Á Cagliari ó á Sassari?
Hasta entonces había acariciado el sueño de pasar el mar; pero aquellas palabras le hicieron comprender que alguien había acordado no dejarle ir, por aquella vez, más allá de la costa sarda.
—¿Ha ido usted á casa del señor Carboni?—preguntó con cruel amargura.—No lo niegue. ¿Va usted á tener secretos conmigo? Lo sé todo. ¿Por qué no me deja marchar al continente? ¡Se lo restituiré todo!
—¡Bah! ¡bah! ¡bah!—exclamó tía Tatana, mortificada y adolorida por el ímpetu de fiereza del estudiante.—¡Santa Catalina de mi vida! ¿Pero qué cosas te figuras?
Anania suspiró, inclinó el rostro hacia un libro sin ver una sola letra. La buena mujer se le acercó y apoyó una mano sobre su espalda.
—¿Qué contestas, hijo mío, Cagliari ó Sassari? ¿No has estado diciendo siempre, hasta esta mañana misma, que querías ir á uno de estos dos puntos? ¿Por qué quieres ahora marchar más allá? ¡Jesús mío! El mar es una mala cosa. Dicen que se padece mucho y hasta pueden morirse. ¿Y si hay tormenta? ¿No piensas en las tormentas?
—No sabe usted ni una palabra...—dijo Anania, enfadado, con la vista fija en el libro y volviendo las páginas como si leyera vertiginosamente.
—¡Lo dices tú!—prosiguió tía Tatana.—¡Son caprichos tuyos! ¿No se estudia lo mismo en Cerdeña que en el continente? ¿Por qué quieres ir allá...?
¡Ay! ¿Por qué quería ir allá? ¿Qué sabían ellos? ¿Era sólo para estudiar que quería atravesar el mar? ¿Acaso, desde el primer día—aquel día del dulce otoño—en[Pg 116] que Bustianeddu le había acompañado á la escuela, no había pensado en algo, que no era el estudio?
Las razones de tía Tatana calmaron algo su impaciencia.
—Mira, aún eres un chiquillo; ¿á los diez y siete años ya quieres correr por el mundo? ¿Quieres morir en el mar, solo, lejos de todos nosotros ó extraviarte en una ciudad que tú mismo dices que es más grande que un bosque? Ahora te vas á Cagliari; el señor Carboni te dará muchas cartas de recomendación; conoce á todo Cagliari; hasta conoce un marqués. Ten paciencia. ¡Santa Catalina mía! Ya irás, ya irás allá, cuando seas mayor. Tú eres como un lebrato apenas destetado, que primero deja la madriguera para dar una pequeña vuelta hasta el muro de la tanca; después vuelve, crece, se atreve á ir un poco más lejos, de cada vez un poco más lejos, mira por donde puede ir y examina el camino que debe recorrer. Ten paciencia. Piensa que estaremos muy cerca, que podrás venir con más facilidad si hace falta. En las vacaciones de Navidad podrás venir...
—¡Bueno, iré á Cagliari!—dijo Anania, ya calmado.
Al día siguiente empezó sus visitas de despedida. Al director del Gimnasio, á un canónigo amigo de tía Tatana, al médico, al diputado, y por último al sastre, al cafetero y al zapatero Francisco Carchide, aquel joven guapo que tiempos atrás frecuentaba la almazara. Carchide había hecho fortuna, no se sabía cómo ni cuándo; era dueño de una hermosa tienda; tenía cinco ó seis oficiales, vestía casi de señor, hablaba con afectación, ¡y se permitía bromear con las señoritas á quienes calzaba!
—Adiós—dijo Anania, entrando en la tienda;—pasado mañana salgo para Cagliari. ¿Quieres algo de por allá?
—¡Sí,—dijo uno de los oficiales, alzando su rostro[Pg 117] risueño,—que le mandes un anillo de diamantes porque debe casarse con la hija del Alcalde!
—¿Y por qué no?—exclamó orgullosamente Carchide.—Siéntate, hombre.
Pero Anania, molestado por la broma, que le parecía un insulto á Margarita, no quiso sentarse, y se despidió en seguida.
Al salir encontró en el portal al joven que la voz pública señalaba como hijo del señor Carboni; un muchacho muy alto para su edad, algo encorvado, pálido, de quijadas salientes y ojos azules, tristes, ojerosos, muy parecidos á los de Margarita.
—Adiós, Antonino,—dijo el estudiante, mientras el otro le miraba fijamente, con un relámpago de odio en su melancólica mirada.
Al volver á casa, Anania informó de todo á tía Tatana, quien, sentada ante un hornillo, preparaba un dulce de corteza de naranja, almendras y miel[28] que tenía que llevar de regalo á un personaje importante de Cagliari.
—Oiga,—decía Anania,—el canónigo me ha regalado un escudo y el médico dos liras. Yo no las quería...
—¡Ay muchacho, muchacho! Es costumbre regalar dinero á los estudiantes cuando marchan por primera vez,—observó, removiendo y mezclando cuidadosamente, con dos tenedores, las delgadas tiras de corteza de naranja dentro del reluciente caldero de cobre.
Un fuerte olor de miel hirviente perfumaba la plácida cocina; por todas partes asomaban los cestos amarillos preparados con provisiones para el estudiante.
Anania sentóse junto á tía Tatana, puso el gato sobre sus rodillas y empezó á acariciarle.
[Pg 118]
—¿Dónde estaré de hoy en ocho?—preguntaba pensativo.—¡Estáte quieto, abajo la cola! El canónigo me ha echado un largo sermón.
—Te aconsejaría que confesaras y comulgaras antes de partir.
—Esto se hacía hace veinte años, cuando se iba á caballo á Cagliari, empleando tres días en el viaje... Ahora ya no se hace,—contestó maliciosamente.
—¡Ay hijito, qué malo eres! ¡Tú ya no crees en Dios! ¿Entonces, qué será de ti en Cagliari, Santa Catalina mía? Espero que por lo menos irás á visitar la Sea (catedral) donde, según dicen, hay tantos santos que hacen milagros. En Cagliari la gente es muy religiosa; ¿tú no hablarás mal de la religión, verdad que no?
—¡Me río yo de la gente de Cagliari!—protestó Anania.—Cada uno cree lo que le parece y quiere; en el fondo del corazón adoro á Dios mucho más que todos los hipócritas...
Estas palabras consolaron algo á la buena mujer, quien le contó el episodio bíblico de Elías. Después le preguntó:
—¿Qué visitas has hecho?
Mientras él empezó á contar, el gatito se le subió sobre los hombros y le lamía las orejas, produciéndole unas extrañas cosquillas que le hacían, sin saber por qué, pensar en Margarita.
Cuando contaba la estúpida broma de Carchide, entró Nanna, á quien tía Tatana había mandado á comprar confites chiquititos para adornar el dulce. Apestaba á vino, llevaba la falda rota, enseñando por sus agujeros las piernas leñosas y violáceas, y estaba más repugnante que de costumbre.
—Toma,—dijo, sacando del pecho el paquetito de los confites, quedándose para escuchar á Anania.
[Pg 119]
—¿Has oído?—exclamó ingenuamente tía Tatana.—Aquel asqueroso de Francisco Carchide quiere casarse con Margarita Carboni.
—¡No es eso!—dijo Anania enfadado.—¡No entiende usted las cosas!
—Sí,—dijo Nanna,—ya lo sé; está loco. Ha pedido la mano de la hija del médico: ¡quería una ú otra! Lo han echado á la calle á escobazos. Y ahora quiere á Margarita, porque ha ido á tomarle medida para unos zapatitos y le ha estrechado el pie...
—¡Debía haberle dado un puntapié!—gritó Anania levantándose de un salto, con el gatito agarrado al cuello.—¡Un puntapié en las narices!
Nanna le miró; sus ojillos brillaban de un modo extraño.
—Eso es lo que yo decía,—dijo, abriendo el paquetito con sus manos temblorosas.—También hay un militar, un oficial ó un general, que quiere casarse con Margarita. Pero yo digo: no, ella es una rosa y debe casarse con un clavel... Toma uno,—añadió acercándose á Anania y alargándole los confites; pero él dió un paso hacia atrás, mientras el gatito trataba de meter sus patitas en el paquete.
—¡Apesta usted como un tonel! ¡Fuera de ahí!
Nanna tropezó; algunos confites cayeron y rodaron por el suelo.
—¡Clavelito mío!—dijo cariñosamente, á pesar de las palabras duras de Anania.—¡Tú eres el clavel de Margarita! ¿De modo que te marchas? Ve, estudia y vuelve hecho un señor doctor.
Anania se inclinó hacia el suelo para recoger los confites; después se echó á reir y dijo todo contento:
—Así me cogerán las muchachas, ¿verdad?
Y se puso á bailar con el gatito entre los brazos. Pero de pronto se puso sombrío.
[Pg 120]
¿Quién sería el militar que quería casarse con Margarita? ¿Tal vez aquel capitán que en el teatro le había dicho con desprecio: «¡Á ver si se calla!»? De pronto pasó por su mente una visión horrible: Margarita esposa de un hombre joven y rico. ¡Margarita perdida para siempre!
Colocó el gatito en el suelo, huyó á encerrarse en su cuarto y se asomó á la ventana. Parecíale que se ahogaba. No había tenido celos jamás, ni nunca había pensado que Margarita pudiese casarse tan pronto.
—No, no,—pensaba, estrechando y sacudiendo su cabeza entre las manos;—no debe casarse. Es necesario que espere, hasta que... ¿Por qué debe esperar? Yo no podré casarme nunca con ella. Soy un bastardo, soy el hijo de una mujer perdida. Yo no tengo más misión que buscar á mi madre y sacarla del abismo en que se encuentra... Margarita no puede descender hasta mí; pero hasta que no haya terminado mi misión tengo necesidad de ella, como de un faro. Después podré morir contento.
Pero no pensaba que su misión podía prolongarse indefinidamente y sin éxito, y le parecía monstruosa la idea que renunciando á su misión hubiese podido esperar en el amor de Margarita.
El pensamiento de encontrar á su madre crecía y se desarrollaba en él, palpitaba con su corazón, vibraba con sus nervios, se infiltraba en su sangre, sólo podía arrancarlo la muerte; y precisamente pensaba en la muerte de su madre, al desear que aquel encuentro no tuviese lugar; pero esta solución, mejor dicho, el deseo de esta solución, le parecía una gran vileza.
Más tarde se preguntaba si había sido su naturaleza sentimental quien había creado el pensamiento de su misión, ó si este pensamiento había formado su naturaleza sentimental; pero la víspera de su marcha aceptaba[Pg 121] sus sensaciones y sentimientos sin analizarlos; y aceptándolos de este modo, como si fuera un chiquillo, arraigaban con más fuerza en su alma y en su cuerpo, de tal modo, que ninguna lógica y ningún razonamiento hubiesen podido arrancárselos después.
Pasó una noche febril. ¡Cuán lejos aquel tiempo en que se contentaba con ver á Margarita por los pequeños senderos del huerto, casi sin fijarse en el color de sus cabellos y en las formas de su cuerpo! Entonces soñaba cosas fantásticas, raptos, encuentros, fugas á lugares misteriosos, hasta á las blancas llanuras de la luna; pero si le hubiesen dado la noticia de su casamiento no habría sufrido. Una vez proyectó convencerla de que debía seguirle á lo alto de una montaña; allí tomarían un veneno que no deformase los cadáveres; se acostarían sobre una roca, sobre una alfombra de hiedra y flores, y morirían juntos; y durante aquel sueño no se había presentado ni siquiera el deseo de un beso, de un apretón de manos.
Después vino el sueño idílico de la fuente de Fonni, el beso, el abandono de Margarita; y más tarde la noche del teatro, durante la cual la proximidad de sus cabellos, de sus ojos, de su cuerpo, le habían producido embriagueces sutiles.
Y ahora sufría al pensar que podía ser de otro; y en su sueño febril, se afanaba por escribirle una carta desesperada, que no lograba terminar nunca, cuando recordó haber compuesto, en dialecto, un soneto para ella y pensó en mandárselo.
Despertó, se levantó y abrió la ventana. El alba se acercaba. En el cielo límpido, una estrella, grande, rojiza, tramontaba tras una punta negra del Orthobene, cual lucecita que se apaga sobre un candelabro de piedra. Cantaban los gallos, contestándose en una contienda de[Pg 122] roncos gritos, y parecían enfadados unos contra otros por lo que cantaban, y todos juntos contra la luz que no acababa de llegar. Anania miraba el cielo bostezando; de pronto un calofrío le sacudió de pies á cabeza. ¿Qué le pasaba? Algo quería escapársele del alma, y quedar bajo aquel cielo, ante aquellas montañas salvajes cuyas crestas servían de candelabros á las estrellas. Cual caminante, que agobiado por una carga demasiado pesada, quiere dejar parte de ella para proseguir su camino, él sentía necesidad de confiar parte de su secreto á Margarita. Cerró la ventana y sentóse ante la mesita, temblando y bostezando.
—¡Qué frío!—dijo en voz alta.
El soneto estaba ya copiado, con su mejor letra, en una hoja de papel color de rosa con fajas transversales violadas: llevaba un título elocuente: «Margarita» y desarrollaba una especie de apólogo no menos elocuente.
«Una hermosísima margarita crecía en un verde prado. Todas las demás flores la admiraban, y más que ninguna un ranúnculo pálido y humilde, crecido á su lado y que moría de amores por su bella vecina. En un espléndido día de primavera, una chiquilla hermosísima se paseaba por el prado; de pronto arranca la margarita, la besa, la coloca sobre su mórbido seno, y sin fijarse, sin darse cuenta, aplasta al pobre ranúnculo que, viéndose sin su vecina adorada, recibe gustoso la muerte».
Al releer los versos el poeta sintió un triste despecho, al ver en lugar de la simbólica chiquilla un capitán de carabineros de largos bigotazos; dobló el papel, lo metió en un sobre, pero estuvo largo rato indeciso pensando si debía cerrarlo ó no. ¿Qué se figuraría Margarita? ¿Recibiría ella misma el soneto? Sí, porque siempre que el cartero llamaba al portón con tres golpes terribles, que parecían dados por la férrea mano del destino, Margarita[Pg 123] corría á recibir el correo. El cartero pasaba al medio día y á la noche; era preciso buscar una hora en que ella estuviese en casa. Al medio día con toda seguridad estaba; entonces era preciso echar la poética carta en seguida.
Una agitación febril se apoderó de Anania; fuera de la determinación tomada, no veía ni entendía nada. Cerró la carta, salió y echó á andar como un sonámbulo por las callejas oscuras y desiertas. ¿Qué hora era? No lo sabía. Tras los muros de los patios, en los rústicos sotechados de las campesinas casas los gallos continuaban sus cantos despechosos; el aire húmedo olía á rastrojo; una pobre hornera de pan de cebada que iba ó volvía de cumplir su fatigoso oficio, atravesó una callejuela; las pisadas de dos carabineros, altos y negros, resonaron siniestramente en el empedrado del Corso; después nadie.
Anania iba pegado á la pared, por miedo de ser conocido á pesar de la oscuridad, y apenas hubo echado la carta apretó á correr. Volvió á ver los carabineros en el fondo de una calle, dió la vuelta y se encontró, casi sin advertirlo, en su prehistórico barrio. Pero no entró en su casa; se ahogaba, tenía necesidad de aire, de espacio, y echó á correr, con el sombrero en la mano, hacia la carretera; al llegar á ella no sintió alivio alguno; el horizonte estaba cerrado, el valle oscuro. Salió de la carretera monte arriba, y sólo cuando se encontró al pie del Orthobene respiró á sus anchas, abriendo las narices como un potrillo que ha escapado de un lazo. Tenía deseos de gritar de gusto y alegría. Clareaba; tenues velos azulados cubrían los grandes valles llenos de humedad, las últimas estrellas se apagaban. Sin saber por qué Anania repetía unos versos:
Caras estrellas de la Osa, yo no creía...
y procuraba apartar de su pensamiento lo que acababa[Pg 124] de hacer, al propio tiempo que se sentía feliz por ello, feliz hasta el delirio.
Empezó la subida del Orthobene, arrancando hojas, lanzando piedras y riendo; parecía loco. El césped perfumaba el aire; tras el enorme acantilado cerúleo del monte Albo se teñía el cielo de un color rosa violáceo. Anania se paró sobre una roca, contemplando la intensa mancha azulada de las lejanas montañas heridas por el delicado reflejo de la aurora, y de pronto se quedó pensativo.
¡Adiós! Mañana estaría más allá de aquellas montañas, y Margarita pensaría en vano en quién podría ser el desconocido ranúnculo que tanto la amaba.
Un paro-carbonero cantó en su nido hecho en el corazón de una encina, poniendo en su nota temblorosa la impresión de soledad del lugar y de la hora; el muchacho sintió repercutir aquella nota en su interior, y recordó el canto de otro pajarito entre el húmedo follaje de un castaño, en una lejana mañana de otoño, allá, allá arriba, en una de aquellas montañas del horizonte, tal vez en aquella mancha de allá enfrente rosada por la aurora; y junto á una mujer melancólica, vió á un niño que bajaba el monte alegremente, ignorante de su triste porvenir.
—¡También ahora,—pensó entristeciéndose,—también ahora marcho alegremente, sin saber lo que me espera!
Volvió á su casa pálido y triste.
—¿Dónde has estado, galanu meu? ¿Por qué has salido antes del alba?—preguntó tía Tatana.
[Pg 125]
—¿Está el café?—dijo ásperamente.
—Toma el café. ¿Pero qué tienes, corazoncito mío? Estás pálido; tranquilízate, cálmate antes de ir á casa del padrino. ¿Cómo? ¿Dices que no? ¿No irás esta mañana á ver al padrino? ¿Qué miras? ¿Hay alguna hormiga en el café?
Miraba fijamente la tacita roja fileteada de oro que servía para él exclusivamente. Adiós, tacita; mañana el último día, y después adiós. Las lágrimas le subían á los ojos.
—Ya iré más tarde á ver al padrino; ahora terminaré de arreglar la ropa,—dijo bajo, bajito, como si hablara con la taza.
—¿Y si no nos volviéramos á ver?—preguntó.—¿Si me muriera antes del regreso? Tal vez fuera mejor. ¿Por qué vivir tanto tiempo? Ya que debemos morir, es mejor morir cuanto antes.
Tía Tatana le miró; hizo la señal de la cruz en el aire y dijo:
—¿Has tenido un mal sueño esta noche? ¿Por qué dices estas cosas, corderito sin lana? ¿Te duele la cabeza?
—¡No comprende usted las cosas!—exclamó, poniéndose de pie.
Subió á su cuarto y empezó á colocar en una pequeña maleta los libros y los objetos más queridos; de vez en cuando volvía los ojos hacia la ventana abierta en cuyo fondo veíase un trozo de cielo otoñal que producía el efecto de un bonito cuadro; una llanura blanquecina con unos lagos azules.
¿Qué vería desde la ventana del cuarto que en Cagliari le esperaba? ¿El mar? ¿El mar de veras, la inmensidad infinita del agua azul bajo la infinita inmensidad del cielo azul? Todo aquel azul, el que veía y el que le esperaba, le tranquilizó; se arrepintió de haber entristecido á tía[Pg 126] Tatana. ¿Pero qué culpa tenía él? Sí, veía que era ingrato, pero los nervios son los nervios y no es posible mandar en ellos. ¡Pero él no quería ser ingrato del todo, no! Y... planta la maleta, libras y cajitas, se precipita en la cocina, donde la buena mujer está barriendo con aire entre melancólico y filosófico, tal vez pensando en las fúnebres palabras del «corderito sin lana», y se le echa encima, la estrecha entre sus brazos á ella y á la escoba, y la arrastra consigo en una vuelta de baile vertiginoso.
—¡Ah, mala cabeza! ¿qué te pasa?—grita la vieja, llena de alegría.
Pero Anania no le contesta y se marcha corriendo é imitando los resoplidos de un tren.
Terminado el equipaje fué á despedirse de los vecinos, empezando por maestro Pane. La tienda del viejo carpintero, casi siempre llena de gente, estaba desierta, y el estudiante tuvo que esperar un rato, sentado sobre el escalón del portal, con los pies metidos entre las abundantes virutas que cubrían el piso. Un ligero soplo de viento entraba por la puerta, agitando las grandes telarañas del techo cubiertas de serrín.
Al fin llegó maestro Pane. Llevaba una vieja chaqueta de soldado, de la cual cuidaba en extremo los botones, siempre brillantes, y sonrió con alegría infantil cuando Anania le dijo que parecía un general.
—¡Aún conservo el quepis!—dijo gravemente.—Me lo pondría si no fuera porque los chiquillos se ríen. ¿De modo que te marchas, hijito? ¡Que Dios te acompañe y te ayude! Yo no puedo regalarte nada!
—¡Pues no faltaba más!
—¡El corazón lo desea, pero no es bastante! Cuando seas doctor te haré una escribanía; ya tengo el modelo. ¡Ahora verás!
Y buscó un catálogo, cuidadosamente oculto bajo un[Pg 127] banco, y enseñó al estudiante una espléndida escribanía con columnitas y calados.
—¿Qué? ¿no me crees capaz?—dijo, ofendido, advirtiendo que Anania se sonreía.—¡Tú no conoces á maestro Pane! Yo no he construido muebles de lujo porque no he tenido dinero, pero no faltaba más que yo no supiera...
—¡Lo creo, lo creo!—dijo Anania.—Pues cuando sea doctor y rico, le encargaré todos los muebles de mi palacio...
—¿De veras?—exclamó el pobre giboso alegrándose. Después preguntó, hojeando el catálogo:—¿Y cuántos años te faltan aún?
—¿Quién sabe? Diez, quince...
—¡Son demasiados! Estaré en el cielo, en la tienda del glorioso San José (á pesar de la broma, se persignó devotamente). ¿Dime,—prosiguió, señalando una lámina del catálogo:—dime qué significa muebles es-ti-lo Lu-is quin-ce?
—Era un rey...—empezó á decir Anania.
—¡Toma! Esto lo sé,—respondió prontamente maestro Pane, con maliciosa sonrisa en su boca sin dientes.—Era un rey á quien gustaban mucho las muchachas...
—¡Maestro Pane!—exclamó Anania maravillado,—¿cómo lo sabe usted?
El vejete empezó á reir, quitándose la chaqueta y plegándola cuidadosamente.
—¿Y qué?—dijo, fingiendo ingenuo asombro, para no turbar la inocencia de Anania,—¿porque uno es ignorante no debe saber nada de nada? Aquel rey era aficionado á jugar con las chiquillas, como la reina Ester cogía espigas y paseaba por los campos, y Víctor Manuel se entretenía cavando en el huerto...
Pero Anania era más listo que maestro Pane, y preguntó con fingida ingenuidad:
[Pg 128]
—¿Pero usted ha estudiado?
—¿Yo? Ya quería, pero no pude; hijo mío, no todos nacen bajo una buena estrella como tú.
—¿Entonces cómo sabe todas estas historias?
—¡Demonio! ¡Las he oído contar! La historia de la reina Ester se la he oído á tu madre, y la del rey á Pera Sa Gattu...
Anania marchóse asustado, recordando una historieta que muchos años atrás contó Nanna, una noche en invierno, en la almazara.
Llamó á la puerta de Nanna, pero el viejo loco, sentado en una piedra de por allí cerca, le dijo que no estaba en casa.
—Yo también la espero,—añadió,—porque Jesucristo me dijo ayer tarde que tenía necesidad de una criada.
—¿Dónde le encontró?
—En la callejuela... allá abajo,—señaló el loco;—llevaba un capotón y los zapatos rotos. ¿Oye Nania Atonzu, por qué no me das un par de zapatos viejos?
—Serían demasiado estrechos,—dijo el estudiante mirándose los pies.
—¿Y por qué no vas descalzo? ¡Que una bala te atraviese el bazo!—gritó el loco, amenazador, frunciendo sus erizadas cejas grises.
—Adiós,—dijo Anania, sin contestar á su amenaza,—me marcho mañana á continuar mis estudios.
Los ojillos azules del viejo tomaron una expresión maliciosa.
—¿Vas á Iglesias?
—No, á Cagliari.
—En Iglesias hay muchos vampiros y comadrejas. Adiós, dame la mano. Así, valiente; no tengas miedo, no te como. ¿Y tu madre por dónde anda?
[Pg 129]
—Adiós. Conservarse,—dijo Anania, apartando su manecita de la manaza dura del loco.
—También yo me marcho,—dijo el viejo.—Voy á un sitio donde se comen cosas muy buenas; habas, tocino, lentejas y mondongo de oveja.
—¡Buen provecho!—dijo Anania.—¡Adiós!
Anania se despidió de los demás vecinos, hasta de la mendiga, que le recibió en una habitación muy limpia y le obsequió con una taza de buen café.
—¿Irás á ver á Rebeca?—le preguntó con envidia.—¡Aquella estúpida se ha puesto á mendigar! ¿No le da vergüenza, una muchacha joven? ¡Díselo tú!
—¡Está llena de llagas!... apenas puede andar...—observó Anania.
—No. Está curada. ¿Qué miras? Es una hoz de segador.
—¿Por qué está colgada detrás de la puerta?
—Porque el vampiro, cuando entra en la casa, se pone á contar los dientes de la hoz, y como sólo puede llegar al número siete, tiene que volver á empezar, y así llega el día, y apenas ve la luz, escapa. ¿Te ríes? Sin embargo es verdad. ¡Que Dios te bendiga!—dijo la pobre, acompañándole hasta la calle.—Buen viaje; ¡á ver si honras al barrio!
Anania entró en casa de Rebeca; parecía una chiquilla, á pesar de sus veinte años, lívida, calva, acurrucada en un rincón oscuro, como una fiera enferma en su cubil. Al ver al estudiante se ruborizó, y toda temblorosa le ofreció, en una tosca fuente, un racimo de uva negra.
—Tómelo... balbuceó.—No puedo ofrecerle otra cosa.
—¿Y por qué no me tuteas?—exclamó Anania, arrancando un grano del racimo.
—¡No soy digna! ¡No soy como Margarita Carboni! ¡soy una infeliz desgraciada!—dijo animándose.—¡Tome,[Pg 130] tome todo el racimo! Está limpio; ¡yo no lo he tocado! Me lo trajo tío Pera Sa Gattu.
—¿Tío Pera?—preguntó Anania, recordando con desagrado la historieta de maestro Pane.
—¡Sí, pobrecito! Siempre se acuerda de mí, y todos los días me trae algo. El mes pasado estuve muy mal porque se me volvieron á abrir las llagas, y tío Pera trajo al médico y las medicinas. ¡Ah!, hace por mí lo que hubiese hecho mi padre si... ¡Pero me abandonó! ¡No hablemos de ello!—dijo Rebeca, advirtiendo que había tocado una tecla dolorosa para Anania.—¿No toma el racimo? Mire que está limpio.
—¡Ea, dámelo!—exclamó el estudiante.—¿Pero dónde lo meto? Espera, lo envolveré en este periódico. Ya sabes que marcho mañana á Cagliari para continuar mis estudios. Hasta la vuelta; que te pongas buena.
—¡Adiós!—dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas.—¡También yo quisiera partir!
Anania salió, y viendo en la puerta de la taberna á la hermosa Ágata se acercó para despedirse.
Apenas le vió, la muchacha empezó á sonreirle con sus ojos brillantes, y á decirle adiós con la mano.
—¡Sí, sí, adiós!—dijo él acercándose y alargándole la suya.
—Estabas haciendo el amor á aquel montón de podredumbre?—preguntó la muchacha, señalando á Rebeca, que estaba asomada á la puerta.—Aléjate, que apestas horriblemente.
Anania se estremeció, pensando instintivamente en Margarita.
—¿Sabes,—prosiguió Ágata, riendo y mirándole voluptuosamente,—sabes que tiene celos de mí? ¡Mira, cómo mira! ¡Estúpida! Siempre piensa en ti, porque el año pasado, en los estrechos saliste con ella.
[Pg 131]
—¡Ya lo sé!—dijo aburrido.—Marcho mañana: adiós. ¿Tienes algo que mandarme?
—¡Que me lleves contigo!—dijo con vehemencia.
Un pastor, que acababa de tragarse un vaso de aguardiente, salió de la taberna y pellizcó á la muchacha.
—¡Las manos siccas[29], pelagatos!—gritó Ágata.
Después llevó á Anania dentro de la taberna y le preguntó qué quería tomar.
—Nada, adiós, nada.
Pero Ágata le llenó un vaso de vino blanco, y mientras él bebía, ella apoyábase lánguidamente en el banco, miraba hacia fuera y decía:
—Yo también pienso ir pronto á Cagliari; apenas tenga un vestido nuevo y unos botones de oro para la camisa iré á Cagliari á buscar casa. Así nos podremos ver... ¡Demonio! por allí viene Antonino; se quiere casar conmigo y está muy celoso de ti. ¡Ay, rico mío! Adiós, márchate...
Y así diciendo se echó sobre él con un salto felino y le besó ardientemente en la boca; después le empujó hacia la puerta, y él salió aturdido y turbado; y encontrando nuevamente á Antonino comprendió el por qué de su mirada de odio.
Durante unos minutos anduvo sin darse cuenta de nada: le parecía haber besado á Margarita y el deseo de verla le daba calofrío.
—¡Ay!—gritó de pronto, encontrándose entre los brazos de una mujer.
—¡Hijito de mi corazón!—dijo Nanna, llorando cómicamente, y entregándole un paquetito.—¿De modo que te marchas? El Señor te acompañe y te bendiga como bendice la espiga del trigo. Aún nos volveremos á [Pg 132]ver, pero entretanto toma esto... y no lo rehúses, porque me moriría de pena...
Para que no se muriera tomó el paquetito de Nanna; después se estremeció sintiendo sobre su mejilla una cosa viscosa y un aliento apestante de aguardiente.
—Mira,—balbuceó Nanna, después de haberle besado,—no he podido resistir la tentación. Límpiate la cara; no, no te mancharán los besos perfumados como el clavel, de las muchachas rubias como el oro, que te cogerán como si fueras un confite.
Anania no protestó, pero aquel terrible choque con la realidad le devolvió el equilibrio, borrando la sensación ardiente del beso de Ágata. Al regresar á su casa abrió el paquetito que contenía trece sueldos, y empezó á hacerlos sonar entre las manos.
—¿Has ido á ver al padrino?—preguntó tía Tatana.
—Iré dentro de un rato, después de comer.
Pero después de comer salió al corral y se tumbó sobre una estera, bajo el saúco, al rededor del cual zumbaban abejas y moscas. El aire era templado. Por entre las ramas Anania veía grandes nubes blancas atravesar el cielo azul; miraba, y sentía caer de aquellas nubes una dulzura infinita; parecía una lluvia de leche tibia. Lejanos recuerdos, errantes y cambiantes como las nubes, apenas rozaban su mente, confusos con las impresiones recientes. Recuerda el paisaje melancólico, vigilado por los sonoros pinos, donde su padre ara la tierra para sembrar el trigo del amo. Los pinos recuerdan, con su ruido, la voz del mar. El cielo es profundo, tristemente azul. Anania recuerda unos versos... ¿de quién?... ¿De Baudelaire?[30]: «Sus ojos son azules, vacíos y profundos [Pg 133]como el cielo». ¿Los ojos de Margarita? No: ofende á Margarita pensando de este modo; pero entretanto es feliz por saber versos tan originales... «Sus ojos son azules, profundos y vacíos como el cielo».
¿Quién pasa por detrás del pino? El cartero de rojos bigotes. Sobre la cabeza lleva una corneja con las alas abiertas, que golpea fuertemente con el pico la frente del pobre hombre. ¡Pum, pum, pum! Margarita corre á abrir la puerta, toma la carta rosa con manchas verdes, y emprende el vuelo. Anania quiere seguirla, pero no puede. No puede moverse, no puede hablar; y de pronto se acerca el cartero y le sacude...
—¡Ya son las tres, hijo mío! ¿Cuándo piensas ir á casa del padrino?—preguntó tía Tatana sacudiéndolo.
Se puso en pie de un salto, con un ojo todavía cerrado, con una mejilla pálida y la otra encarnada.
—¡Qué sueño tengo!—dijo desperezándose.—Esta noche pasada apenas he dormido. Ahora iré.
Se fué á lavar; se peinó, perdiendo media hora en sacarse la raya á un lado, después en medio, después en hacerla desaparecer. El corazón le palpitaba de angustia.
—¿Qué me pasa? ¿Qué demonios es esto?—pensaba, queriendo dominarse y no consiguiéndolo.
—¿Aún estás aquí? ¿Cuándo vas á marchar?—le gritó la anciana desde el corral. Él se asomó á la ventana y preguntó:
—¿Qué debo decirle?
—Que mañana te vas; que te portarás bien; que siempre serás obediente y respetuoso...
—¡Amén! ¿Y él qué me dirá?
—Te dará buenos consejos.
—No me hablará de aquello...
—¿Qué es aquello?
[Pg 134]
—¡De la cuestión de los cuartos!—dijo, bajando la voz, con la mano á guisa de bocina.
—¡Pobrecito!—contestó la buena mujer, alzando los brazos.—¿Y tú qué tienes que ver con ello? ¡Tú no sabes nada!
—Bueno; entonces voy...
Pero antes fué á ver á Bustianeddu, después al huerto para despedirse de tío Pera y hasta de los higos chumbos, de los cardos, del panorama, del horizonte... Encontró al vejete tumbado sobre la hierba con la tranca á su lado como si ésta también descansara.
—Al fin me marcho, tío Pera; adiós, conservarse y divertirse,—dijo el estudiante, burlándose del hortelano.
—¿Eh?—preguntó éste, que se volvía sordo y ciego.
—¡Que me voy!—gritó Anania.—Voy á Cagliari á estudiar...
—¡Ah! ¡El mar!... Sí, en Cagliari hay el mar. ¡Que Dios te acompañe y te bendiga, hijo mío! El pobre tío Pera no tiene nada que regalarte, pero rezará por ti...
Anania se arrepintió de haberse burlado del pobre viejo, que, á pesar de todo, hacía limosna á Rebeca.
—¿No me encarga usted nada?—preguntó, encorvándose apoyando las manos sobre las rodillas.
El viejo se incorporó, le miró fijamente y sonrió:
—¿Qué quieres que te encargue? ¡También yo voy á partir!
—¿Usted también?—exclamó el estudiante, riéndose de que todos, hasta los viejos decrépitos, tenían la manía de marchar.
—¡Yo también!
—¿Y á dónde, tío Pera?
—¡Ah! ¡Á un país muy lejano!—contestó el viejo extendiendo la mano hacia el horizonte.—¡Á la eternidad!
[Pg 135]
Ya muy tarde, después de haber pasado y repasado por delante las ventanas de Margarita sin poderla ver, Anania entró y preguntó por su padrino.
—No hay nadie en casa. Espérate, que no pueden tardar en volver,—dijo la criada con aire arrogante.—¿Por qué no has venido antes?
—Porque hago lo que me da la gana,—contestó entrando.
—¡Claro, es preferible perder el tiempo con aquella asquerosa de Ágata que venir á dar las gracias á sus bienhechores!
—¡¡Eh!!—exclamó despreciativamente, apoyándose en el marco de la ventana del despacho.
¡Ah! La criada le humillaba como en aquella noche lejana, cuando acompañado de Bustianeddu había ido á pedir una taza de caldo. Nada había cambiado; seguía siendo lo mismo, un siervo, un protegido. Lágrimas de rabia le humedecieron los ojos.
—¡Pero yo soy un hombre!—pensó.—Puedo renunciar á todo, labrar la tierra, sentar plaza, y no ser un miserable. Me voy.
Y se separó de la ventana; pero pasando por junto la escribanía iluminada por la luna, descubrió, entre las cartas echadas encima, de cualquier manera, un sobre color de rosa con manchas verdes.
La sangre le subió á la cabeza; las orejas le ardieron, sacudidas por una vibración metálica; inconscientemente se inclinó y cogió el sobre. Sí, era su sobre, roto y vacío. Le pareció tocar unos despojos, sagrados para él, que[Pg 136] habían sido violados y dispersos. ¡Ay! Todo, todo había acabado; su alma había sido vaciada y desgarrada como aquel sobre.
De pronto una luz viva inundó el cuarto; vió entrar á Margarita, y apenas tuvo tiempo de dejar caer el sobre, pero advirtió que ella había adivinado su acción y una gran vergüenza se unió á su pena.
—¡Buenas noches!—dijo Margarita colocando la luz sobre la escribanía.—Te han dejado á oscuras.
—¡Buenas noches!—murmuró, decidido á tener una explicación y después marchar para no volver nunca más.
—Siéntate.
Él la miraba fijamente con ojos espantados. Sí, sí, era Margarita, pero en aquel momento la odiaba.
—Dispénsame,—empezó á decir balbuciente.—Ha sido sin querer, no soy un miserable, pero he visto el... el sobre (y lo tocó con el dedo) y no he podido resistir... Lo iba á guardar...
—¿Es tuyo?
—Es mío.
Margarita se ruborizó, mientras Anania, libre de un gran peso, empezaba á ver claro y razonar. Su orgullo, ofendido por la vergüenza sufrida, le aconsejaba que dijera que todo había sido una broma; ¡pero Margarita, con su vestido de paseo, con un cinturón verde brillante, estaba tan guapa, que el ímpetu de odio desapareció por completo! Anania sentía deseos de apagar la luz, y al quedar solos y alumbrados por la luna, caer á sus pies llamándola con los nombres más dulces; pero no podía, no podía, aun cuando advertía que también ella alzaba y bajaba los ojos con delicioso espanto, en espera de un grito de amor.
—¿Lo ha leído tu padre?—preguntó en voz baja.
[Pg 137]
—Sí; y se reía,—contestó, conmovida.
—¿Se reía?...
—Sí, se reía. Por fin me dió el papel y dijo: «¿Quién diablo será?»
—¿Y tú? ¿Y tú?
—Yo...
Hablaban bajo, ansiosos, rodeados del misterio de una deliciosa complicidad; pero de pronto Margarita cambió de voz y aspecto.
—¡Papá; está aquí Anania!—exclamó, corriendo hacia la puerta, y saliendo rápidamente, mientras Anania volvía á caer en una turbación grandísima.
Sintió la mano caliente y blanda del padrino estrecharle la suya, y vió los ojos azules y el brillo de la cadena de oro, pero no pudo recordar nunca los buenos consejos y las bromas que le prodigó aquella noche el padre de Margarita.
Una amarga duda le atormentaba. ¿Margarita había ó no, comprendido el verdadero sentido del soneto? ¿Cuál era su opinión? No había dicho nada acerca de ello, en los preciosos momentos que tan estúpidamente había dejado escapar. Su aspecto de turbación no le satisfacía; no era bastante claro. No, él quería saber algo más, saberlo todo...
—¿Y qué?—se preguntó con tristeza.—Nada. Todo es inútil. Aun cuando hubiese comprendido, aun cuando ella le quisiera... ¡Todo aquello eran tonterías! ¡Todo era inútil! Un vacío inmenso le rodeaba, y en él la voz del señor Carboni se perdía sin ser escuchada, como en un desierto infinito.
—¡Alégrate y no pienses más que en estudiar!—terminó diciendo el padrino, viendo que Anania suspiraba.—¡Alégrate, pues! ¡Sé hombre, y á ver cómo te portas!
Margarita entró acompañada de su madre, quien prodigó[Pg 138] al estudiante su parte de consejos dándole ánimos. Margarita iba y venía; se había arreglado coquetonamente el pelo, dejándose un rizo en la sien izquierda, y, lo que es más importante, ¡se había empolvado! Los ojos y los labios deslumbraban; estaba hermosísima, y Anania la seguía con la mirada delirante, pensando en el beso de Ágata. Tal vez ella comprendió y fué atraída por la fascinación de aquella mirada, porque al marcharse le acompañó hasta el portón. La luna iluminaba el patio, como en aquella lejana noche, en que su aspecto altivo, pero al propio tiempo suave, había despertado en el niño la conciencia del deber; también entonces aparecía altiva y suave, y caminaba ligera, con un rumor de alas, pronta á emprender el vuelo. ¡Ah! era de veras un ángel, y Anania creía seguir soñando, y la veía volar y desaparecer sin que él pudiese alcanzarla; y el deseo de estrecharle la cintura sutil, adornada con la cinta brillante, le producía vértigos.
—¡No la veré nunca más! Caeré muerto apenas cierre el portón,—pensó, cuando llegaron al límite fatal.
Margarita tiró de la cadena, y se volvió alargando la mano al estudiante. Estaba muy pálida.
—Adiós... Te escribiré...—murmuró.
—Adiós,—dijo él, temblando de alegría.
Y el contacto de sus manos hizo, seguramente, explotar algo terrible y grandioso en el aire, porque sintieron el estruendo, el fuego y la luz del rayo mientras se besaban frenéticamente.
NOTAS:
[28] La renombrada aranciata (naranjada) con la cual, probablemente, el sardo primitivo ha querido imitar ó reproducir un panal de miel; pues la aranciata toma su forma, color y gusto.
[29] Las manos quietas.
[30] Hace referencia á estos versos:
«Le mystère de ces yeux bleus
vides, profonds comme les cieux» (N. del T.)
[Pg 139]
En Cagliari Anania cursó el Liceo y dos años de Universidad. Estudiaba leyes.
Aquellos años fueron como un intermedio de su vida; una música dulce y ardiente.
En el tren, mientras atravesaba los paisajes solitarios que el otoño hacía más tristes, sentía una nueva vida. Le parecía ser otro; haber cambiado de ropa, poniéndose un traje nuevo, holgado y cómodo, quitándose el roto y estrecho que llevaba. ¿Le hacía feliz el beso de Margarita, el adiós á todas las cosas pequeñas y mezquinas del pasado, la alegría algo temerosa de la libertad, ó el pensar en el mundo desconocido hacia el cual corría?
Ni lo sabia ni trataba de averiguarlo.
Una embriaguez profunda, compuesta de orgullo y voluptuosidad, le envolvía de un vaporoso perfume, á través del cual vislumbraba horizontes jamás soñados. ¡Cuán bella y fácil era la vida! Sentíase fuerte, guapo, victorioso. Todas las mujeres le amaban, todas las puertas se abrían á su paso.
Durante el viaje de Nuoro á Macomer estuvo siempre sobre la plataforma del vagón, sacudido fuertemente por los desagradables movimientos de aquel tren en miniatura. Poca gente subía y bajaba en las solitarias estaciones, donde las acacias, aburridas por la soledad, parecían[Pg 140] esperar el paso del tren para arrojarle nubes de hojas amarillas.
—¡Ea!—decían las acacias al tren,—toma, monstruo antipático; nosotras estamos siempre quietas y tú caminas. ¿Qué más deseas?
—Sí,—pensaba el estudiante,—la vida está en el movimiento.
Y creía sentir la fuerza alegre del agua corriente, cuando hasta entonces su alma había sido un pequeño pantano con sus orillas ahogadas por fétidas plantas. Sí, las solitarias acacias de las inmóviles soledades sardas tenían razón. Sí, moverse, andar, correr vertiginosamente, esto era vivir.
—¿Pero no marcha aún este diablo de tren?—preguntó el estudiante á un empleado, durante una de las interminables paradas.
El empleado, que conocía á Anania como á casi todos los demás viajeros, encendió tranquilamente la pipa y dijo chupando:
—¡Ya llegarás! Si tienes prisa, echa á volar.
—¡Ojalá pudiera!
Anania contempló, sobre un picacho, un nuraghe negro, parecido á un nido de gigantescos pájaros, y deseó encontrarse allí, con Margarita, solos entre las ruinas y los recuerdos, aspirando el silvestre olor del lentisco; solos, sugestionados por las sombras y fantasmas de pasiones épicas. ¡Ah, cuán grande se sentía!
De pronto, las azules montañas de la nativa Barbagia se pierden en el horizonte; por detrás de otros montes violáceos, aún se ve una cresta del Orthobene, destacando sobre un cielo pálido; aún se ve un pedazo, una punta, una piedra... ya no se ve nada. También los montes se ocultan como el sol y la luna, dejando un triste crepúsculo en el alma.
[Pg 141]
Adiós, adiós. Anania sintióse triste, y para animarse pensó intensamente en el beso de Margarita, cuyo recuerdo no le abandonaba un instante. ¡Ah! Le parecía tener siempre á su lado á la deliciosa criatura. La impresión vivísima de su cara y el contacto eléctrico de su fresca boca, le producían estremecimientos de placer. Viéndola no hubiese sentido la embriaguez que sentía pensando en ella; no sufría al marcharse, porque quedándose en Nuoro no habría sabido vivir lejos de ella.
De cuando en cuando un estremecimiento recorría su cuerpo. ¿No sería todo aquello un sueño? ¿Y si ella olvidaba ó se arrepentía? Inmediatamente el orgullo le hacia recobrar las esperanzas. Aquella embriaguez duró bastantes días, todo el tiempo que duró el aturdimiento de la nueva vida.
Todo le salía á pedir de boca. Parecía que la fortuna, arrepentida de las injusticias con él cometidas, se había empeñado en favorecerle hasta en las cosas más insignificantes.
Apenas llegó á Cagliari encontró una hermosísima habitación con dos balcones; de uno de ellos se gozaba de un panorama limitado por las montañas y el luminoso mar, á veces tan en calma, que los vapores y veleros parecían grabados sobre una placa de acero; desde el otro balcón descubríase casi toda la ciudad, rosada, avanzando sus baluartes y el castillo entre palmeras y flores, como una ciudad moruna.
Durante mucho tiempo Anania prefirió este balcón, bajo el cual pasaba una blanca calle, separando la casa nueva donde él habitaba, de una hilera de casitas viejas, recién pintadas de rosa,—que daban la idea de viejas recompuestas,—con balcones salientes llenos de claveles, y de andrajos puestos á secar al sol.
Anania no se fijaba en las casitas. Sus fascinados ojos[Pg 142] recorrían el admirable escenario de la ciudad moruna, donde las casas pintadas de color rosa, subían hasta la línea de palacios medioevales proyectados sobre un cielo oriental.
En los últimos días de octubre aún hacía calor. El aire estaba impregnado de extrañas fragancias, y las señoras que pasaban por bajo el balcón de Anania hacia la iglesia de San Lucífero, llevaban trajes de muselina ú otras telas delgadas. Al estudiante le parecía estar en un país encantado, y el aire fragante y enervador, la comodidad de su espléndida habitación, y la dulzura de su nueva vida, le producían la vaga impresión de un sueño. Se apoderó de él una especie de somnolencia voluptuosa, y á través de ella las impresiones de su nueva existencia y los recuerdos del pasado tan reciente, le llegaban dulces y velados. Todo le parecía hermoso y grande: las calles, las iglesias, las casas. ¡Cuánta gente había en Cagliari! ¡Cuánta elegancia y cuánto lujo!
La primera vez que pasó por delante del Café Montenegro y vió un grupo de jóvenes elegantes con los bigotes hacia arriba y las botas de color, sintió una extraña impresión recordando la almazara y la gente sucia que allí se reunía. ¿Qué debe pasar por allá? La vida humilde de la pobre gente del barrio proseguiría indudablemente su curso melancólico, mientras aquí, en los cafés resplandecientes, en las calles luminosas, en las altas casas batidas por el sol, el viento y el aire del mar, todo era luz, alegría y lujo.
La primera carta de Margarita aumentó su alegría de vivir. Era una carta sencilla y tierna, escrita en una hoja grande de papel blanco, con caracteres redondos, casi masculinos. Indudablemente Anania esperaba una cartita azul, con una flor dentro; y en un principio le pareció que tratándole de aquel modo, sin etiqueta, Margarita[Pg 143] quería dominarle, y hacerle sentir desde el primer momento su superioridad; pero después, por las frases sencillas y afectuosas, que parecían continuación de una larga é ininterrumpida correspondencia, comprendió que ella le amaba sinceramente, con ingenuidad y fuerza, y sintió una dulzura inexplicable.
Le decía en su carta que cada noche pasaba largas horas en la ventana, creyendo que debía verle pasar de un momento al otro, como solía hacerlo antes de partir. Le disgustaba mucho la separación, pero le servía de consuelo pensar que él estaba estudiando y preparando de este modo el porvenir.
Y por último le decía dónde debía dirigir la contestación, encargándole el secreto más absoluto, porque si sus padres se enteraban de sus amores, se opondrían rigurosamente como era natural.
Anania contestó en seguida, temblando de amor y felicidad, si bien algo oprimido por el remordimiento de traicionar á su bienhechor.
Y raciocinando á lo sofista, decíase:
—Si amando á la hija la hago feliz, no hago daño alguno al padre...
Le describía las maravillas de la ciudad y de aquel hermoso otoño.
«Mientras te escribo, oigo croar las ranas en los lejanos huertos, y veo asomar la luna, como un rostro de alabastro, por el verdoso cielo del templado crepúsculo. ¡Es la misma luna que veía salir del solitario horizonte nuorense, es el mismo rostro redondo y melancólico que veía asomarse por los picachos del Orthobene, pero cuánto más dulce, cambiado y sonriente me parece ahora!».
Después de echar al correo su primera carta, Anania sintió el mismo impetuoso deseo de correr al aire libre, monte arriba, que cuando mandó el soneto: y no pudiendo[Pg 144] correr, empezó á andar deprisa hacia la colina de Bonaria.
La espléndida noche daba una placidez oriental al paisaje. El sendero que conducía al Santuario estaba desierto, y la luna empezaba á brillar entre los árboles inmóviles. El cielo azul verdoso tomaba, junto á la línea nacarada del mar, un color verde inverosímil, surcado por nubes rosadas y violáceas.
Parecía un sueño.
Anania sentóse en la explanada del Santuario, iluminada por la luna, entregándose á la magnífica visión del mar. Las olas reflejaban la verde luminosidad del cielo y la fosforescencia de las nubes de colores y de la luna, y cual enormes conchas de líquido nácar, rompían al pie de la colina, deshaciéndose en plateada espuma. Cuatro barcas de vela, alineadas en el fondo luminoso, parecían inmensas mariposas, bebiendo ó descansando sobre el agua.
Nunca volvió á sentirse tan feliz como en aquel momento. Le parecía que su alma fuese ondulante, esplendorosa, tan grande como el mar; y que un hada benéfica le había transportado á un misterioso país de Oriente, dejándole en el umbral de un palacio encantado, pronto á abrirle sus puertas.
Á la luz de la luna y del crepúsculo, descifró algunas frases de la carta de Margarita. Después la besó, la guardó, y de mala gana se levantó para regresar á la ciudad. Ahora la luna sembraba el sendero de monedas y encajes de plata. Aún se oían las ranas y el canto de unos pescadores. Todo era plácido, pero el estudiante sintió una extraña melancolía y casi un presentimiento.
Al llegar al jardincito de San Lucífero, oyó gritos, chillidos de mujeres y voces de hombres que pronunciaban frases insultantes. Echó á correr y al llegar vió, delante[Pg 145] de las casitas color de rosa que se descubrían desde su balcón, un montón de gente peleándose. En las ventanas de la casa donde vivía no había nadie asomado. Parecía que los vecinos estaban acostumbrados á presenciar aquellas escenas, á ver aquella gente que reñía en medio de una gritería infernal, soltando las injurias más asquerosas que el hombre puede vomitar contra sus semejantes.
Ante el jardincito, un hombre gordo, con un traje de terciopelo negro, inmóvil, iluminado por la luna, gozaba contemplando la escena.
—¿Pero y los guardias? ¿Por qué no vienen?—le preguntó Anania, conmovido.
—¿Qué harían los guardias?—contestó el hombre sin mirar al estudiante.—¡No pasa semana que no vengan! Empujón de aquí, empujón de allá, queda todo en paz y vuelve á empezar al día siguiente. ¡Mientras no se lleven á todas estas mujeres!—Y añadió, amenazando desde lejos á los que alborotaban:—¡Esperad un poco! ¡Esperad un poco que todos hayamos firmado el recurso al jefe de policía!
—¿Pero qué pasa?—preguntó Anania, de cada momento más asombrado.
El hombre le miró despreciativamente.
—¡Son mujeres perdidas! ¡No hay por qué asustarse!
Anania subió á su casa pálido y jadeante, y la patrona advirtió su turbación.
—¿Qué tiene?—le preguntó.—¿Se ha asustado usted? Son mujeres alegres, con sus... fulanos, que pelean por celos. Pero ahora las vamos á echar. Hemos recurrido á la policía.
—¿De dónde son?—preguntó.
—Una es de Cagliari; la otra creo que del Capo di Sopra. ¿Quién sabe?
[Pg 146]
La gritería aumentaba. Sobresalía la voz de una mujer quejándose cual si la matasen, y el llanto de un chiquillo... ¡Dios santo, qué horror! Anania temblaba, y atraído por una fuerza irresistible corrió á abrir el balcón. Arriba, en el cielo purísimo, la luna y las estrellas; abajo, en el primer término del vaporoso cuadro de la ciudad, la bestial escena, de donde salían, como de un grupo de condenados, gritos de rabia y blasfemias. Anania estuvo mirando angustiosamente, con el alma oprimida por un pensamiento tremendo...
Llegaron corriendo los guardias. Dos hombres se separaron del grupo, huyendo hacia el jardín; los demás se calmaron, las mujeres corrieron á encerrarse en sus casas. En un momento callaron todas las voces, la calle quedó desierta, y en el silencio resonó solamente el lejano rodar de un coche y el croar de las ranas á la luna. Pero en el alma de Anania continuó el doloroso tumulto, ¡como si en el luminoso mar que había sentido en su interior, mientras releía la carta de Margarita sobre la colina de Bonaria, se hubiese levantado formidable tormenta!
—¡Dios mío! ¡Que haya muerto! ¡Que haya muerto! ¡Dios mío! ¡Tened piedad de mí!—decía sollozando, durante aquella noche, atormentado por el insomnio y los tristes pensamientos.
La idea de que una de las mujeres que vivían en las casitas color de rosa pudiera ser su madre, se había desvanecido después de las informaciones que durante la cena le dió la patrona. ¿Pero qué importaba? Si no allí,[Pg 147] en otro sitio desconocido, pero real, en Cagliari, en Roma ó en otra parte, ella vivía y llevaba, ó había llevado, una vida semejante á la de las mujeres que los vecinos de la calle de San Lucífero querían echar de su barrio.
—¿Por qué me habrá escrito Margarita?—pensaba con angustia.—¿Y por qué le habré contestado? Aquella mujer nos separará siempre. ¿Por qué he soñado? Mañana escribiré á Margarita y se lo contaré todo.
—¿Pero qué puedo decirle?—pensó después, dando vueltas y más vueltas en la cama.—¿Y si aquella mujer ha muerto? ¿Por qué renunciar á la felicidad? ¿Acaso no debe saber Margarita que soy hijo del pecado? Si se avergonzara de mí, no me habría escrito. Sí; pero seguramente cree que mi madre ha muerto, ó que para mí es como si no existiera; mientras que yo siento que vive, y no renuncio á mi deber, que consiste en buscarla, encontrarla y sacarla del vicio... ¿Y si se ha enmendado? No, no, no se ha enmendado. ¡Ah, es horrible! ¡Yo la odio, la odio!... La mataré...
Crueles visiones pasaban por su mente. Veía á su madre peleando con otras mujeres, con hombres sucios y groseros, oía gritos terribles y temblaba de odio y repugnancia.
Hacia media noche tuvo una crisis de lágrimas; sofocó los sollozos mordiendo las almohadas, encogiendo los brazos y clavándose las uñas en el pecho. Durante aquella crisis, arrancó el amuleto que Olí le había colgado del cuello el día de la fuga de Fonni, y lo lanzó contra la pared. ¡Del mismo modo hubiera querido arrancar y echar lejos de sí el recuerdo de su madre! De pronto se asombró de haber llorado. Se levantó y buscó el amuleto, pero no se lo volvió á colgar del cuello. Después se preguntó si habría sufrido igualmente pensando[Pg 148] en su madre, en el caso de no amar á Margarita. Se contestó que sí. De vez en cuando se hacía una especie de vacío en su mente. Cansado de atormentarse, su pensamiento vagaba persiguiendo visiones extrañas al cruel problema que le preocupaba. Oía el rugido del viento y la voz del mar, que parecía el mugido de innumerables toros embistiendo en vano contra la escollera; y por contraste pensaba en un bosque agitado por el viento y plateado por la luna; y recordaba los bosques del Orthobene donde tantas veces, mientras cogía violetas, el rumor del viento en las encinas le había producido la ilusión del mar. Pero de pronto el problema cruel le asaltaba con renovada angustia... ¿Y si se hubiese enmendado? ¡Es igual; es igual! Yo debo buscarla, encontrarla y socorrerla. Ella me abandonó por mi bien, porque de otro modo, nunca habría tenido un nombre ni un puesto en la sociedad. Siguiendo á su lado hubiera llegado á mendigar; tal vez hubiese vivido deshonrado; tal vez habría llegado á ser un ladrón, un criminal... ¿Y ser como soy no es lo mismo? ¿No estoy igualmente deshonrado?... ¡No, no! ¡No es lo mismo! ¡Ahora soy hijo de mis obras! Pero Margarita no querrá ser mía, porque... ¿Pero por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no querrá ser mía? ¿No soy un hombre honrado? ¿Qué culpa tengo yo de lo que me pasa? Ella me quiere; sí, ella me quiere, precisamente porque soy hijo de mis obras. ¡Además, tal vez aquella mujer ha muerto! ¡Ah! ¿Á qué hacerme ilusiones? No ha muerto, lo presiento; vive y aún es joven. ¿Cuántos años tendrá ahora? Unos treinta y tres... ¡Ay, es joven, es joven!
La idea de que era joven le enternecía algo.
—Si tuviera cincuenta años no podría perdonarla. ¿Pero por qué me abandonó? Si me hubiese conservado á su lado no habría vuelto á caer en el mal. Yo habría[Pg 149] trabajado, y ahora sería labrador, pastor, obrero... No conocería á Margarita, no sería desgraciado...
Aquel pensamiento le disgustaba. No amaba el trabajo ni la gente pobre. Había soportado el miserable ambiente en donde transcurrió hasta entonces su vida, porque confiaba firmemente en librarse de ella.
—¡Dios mío! ¡Que haya muerto! ¡Dios mío!...
—¿Por qué hago esta estúpida plegaria?—se preguntó furioso.—No, no ha muerto. ¿Y por qué debo buscarla? ¿Acaso ella no me abandonó? Soy un loco, y Margarita se reiría si supiera que yo sostengo tan estúpida lucha. ¿Soy el primer hijo del pecado que se eleva y consigue el aprecio de los demás? Pero ella es mi mala sombra. Yo debo buscarla y llevarla á vivir conmigo, y en este caso una mujer honrada nunca querrá vivir con nosotros; ella y yo seremos una misma persona. Mañana debo escribir á Margarita. Sí, mañana. ¿Y si ella, á pesar de todo, siguiese queriéndome?
Creyó desmayarse de gusto á este solo pensamiento; pero comprendió en seguida todo lo absurdo que era y recayó en la desesperación.
Ni al día siguiente, ni nunca, pudo escribir á Margarita el secreto propósito que le perseguía, elevándole, arrastrándole por el suelo, como hoja juguete del viento.
—Se lo diré de palabra,—pensaba; pero comprendía que no tendría valor para ello, y se enfadaba contra su cobardía, y al propio tiempo se alegraba secretamente, sin atreverse á confesarlo, de que aquella cobardía le impidiese siempre realizar lo que llamaba su misión. Sin embargo, á veces le parecía tan heroica aquella misión, que la idea de renunciar conscientemente á ella le apenaba.—¡Mi vida sería inútil como lo es para la mayoría de los hombres, si renunciara á mi misión!—pensaba. Y en aquellos momentos de romanticismo experimentaba[Pg 150] cierto placer, al sentir la lucha entre su deber terrible y su amor aumentado morbosamente por la misma lucha.
Desde la noche del escándalo no volvió á asomarse al balcón. La vista de las casitas,—de las cuales ni hasta recurriendo á la policía se conseguía echar á las infelices inquilinas,—le molestaba en extremo. Sin embargo, saliendo y entrando de su casa veía con frecuencia á las dos mujeres en el balcón, entre claveles y trapos colgados, ó sentadas en el portal.
Una especialmente,—la del Cabo de Sopra,—alta y esbelta, con los cabellos muy negros y los ojos de un azul obscuro, atraía su atención. Se llamaba Marta Rosa: estaba casi siempre borracha. Unos días vestía miserablemente, y rodaba por las calles desgreñada, descalza ó con unos zapatos viejos, y otros se ponía sombrero, un vestido elegante y un abrigo de terciopelo color de violeta, adornado con plumas blancas. Á veces estaba sentada en el balcón, fingiendo coser, y cantando, con voz aguda y afinada, bonitas canciones de su país, interrumpiéndose para decir insolencias á la gente que la molestaba con sus bromas, ó á las vecinas con las que disputaba continuamente porque seducía á sus maridos ó á sus hijos. Cuando cantaba, su voz llegaba hasta el cuarto de Anania, quien sufría oyéndola.
Cantaba á menudo esta canción:
El soldado en la guerra,
Dicen que se ha olvidado,
Que no se acuerda de Dios.
Se reduce el cuerpo mío.
Después de estar sepultado.
Á siete onzas de tierra[31]
[Pg 151]
—¿Por qué no piensa en lo que canta?—se preguntaba Anania.—¿Por qué no piensa en la muerte, en Dios, y se enmienda? Pero, por otra parle, ¿qué podría hacer ella sola? Nadie le daría trabajo; la sociedad no cree en el arrepentimiento de esas mujeres. Pero podría matarse; es la única solución.
Marta Rosa le daba rabia y lástima al mismo tiempo, y aunque sabía de qué país era, y hasta de qué familia, á veces volvía con sus locas hipótesis de que pudiera ser su madre. Sí, por lo menos deben parecerse... ¡Ah, qué triste y terrible obsesión!
Una noche, Marta Rosa y su compañera—una rubiecita picada de viruelas—pararon al estudiante en medio de la calle, invitándole á seguirlas. Él dió un empujón á la rubia y escapó, estremecido de asco y horror. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Le parecía que era ella quien le había parado...
Desde aquella noche, cuando le veían las dos mujeres, se reían de él, y le insultaban. Despechado, firmó un segundo y un tercer recurso de los vecinos, pero después se arrepintió.
Entretanto pasaba el tiempo. Al caluroso otoño siguió un invierno templadísimo; excepto los días de viento furioso que envolvía á la ciudad en nubes de polvo, parecía estar en primavera.
Anania estudiaba con afán y escribía largas cartas á Margarita.
Su amor era completamente igual á infinitos amores entre estudiantes pobres y señoritas ricas; pero Anania creía que en el mundo nadie amaba como se amaban ellos, y que nadie había amado con la vehemencia de su amor. Á pesar de la duda de que Margarita pudiese abandonarle si llegaba á encontrar á su madre, era feliz; la sola idea de ver á su novia le ponía frenético de alegría.
[Pg 152]
Contaba los días y las horas. En todo el porvenir, misterioso y oculto, sólo descubría un punto luminoso: volver á ver á Margarita en las vacaciones de Pascua.
Á medida que pasaba el tiempo, aumentaba su afán. Sólo recordaba la cara colorada y los ojos de Margarita; todos los demás desaparecían ante la imagen querida.
En Cagliari, durante el primer año de Liceo, no tuvo amigos ni conocidos. Cuando no estudiaba ni paseaba á solas por la orilla del mar, soñaba desde su balcón, desde donde descubría el rutilante cuadro de las olas y del cielo, sobre cuyo fondo metálico parecían grabados los vapores y los barcos de vela.
Un día, á la puesta del sol, marchó hacia el Monte Urpino, más allá de unos campos en donde los almendros florecían en enero, y su exploración dió resultados maravillosos. Descubrió, en efecto, un pinar lleno de senderos desiertos, abandonados, cubiertos de alfombras de musgo, sobre las cuales el sol poniente, á través de los rosados pinos, dejaba caer reflejos delicados. Á la izquierda se entreveían verdes prados, almendros en flor, arboledas enrojecidas por el ocaso. Á la derecha bosquecillos de pinos y valles, en sombra, cubiertos de lirios.
El estudiante empezó á correr por todas partes lleno de alegría; no sabia dónde pararse, tan deliciosos eran todos los sitios y tan fascinantes las lejanías. Cogió un manojo de lirios murmurando el nombre de Margarita. Subió á una alturita llena de verdes gamones, desde donde se gozaba la triple visión de la ciudad, roja por el ocaso, de los azulados pantanos y del mar que parecía un inmenso crisol de oro fundido. El cielo ardía; la tierra exhalaba delicadas fragancias. Un grupo de nubes azules, perdidas en el horizonte, con perfiles de camellos y guerreros, daban la idea de una caravana desapareciendo hacia los esplendores del África vecina.
[Pg 153]
Anania sintióse tan feliz, que agitó su pañuelo y se puso á gritar saludando á un ser invisible,—al alma del mar, al resplandor del cielo, al espíritu de lejanías inefables: ¡á Margarita!
Desde entonces los pinares de Monte Urpino fueron el reino de sus sueños. Poco á poco llegó á considerarse casi dueño de aquel lugar, de tal manera, que le molestaba encontrarse con algún paseante por los solitarios senderos. Á menudo permanecía en el pinar hasta la caída de la tarde, presenciando desde allí los rojos ocasos reflejados por el mar, ó sentado entre los lirios contemplaba el salir de la luna, grande y amarilla, por entre los inmóviles pinos. Un día, sentado sobre el césped de una ladera, más allá de un pequeño barranco, oyó el tintineo de un rebaño, y le asaltó un ímpetu de nostalgia como nunca había sentido.
Ante él, más allá del barranco, el sendero perdíase misteriosamente á lo lejos. Los rosados pinos esfumábanse sobre un cielo puro, el musgo tenía reflejos de terciopelo. Venus brillaba en el rojo horizonte, sola y risueña, asomándose antes que las demás estrellas para gozar, sin estorbos, de la dulzura del crepúsculo.
¿En qué pensaba la solitaria estrella? ¿Tenia el amante ausente? Anania se atrevió á compararse con el astro radiante, tan solo en el cielo como él en la tierra. Tal vez en aquellos momentos Margarita contemplaba la estrella de la tarde. ¿Qué debía hacer la tía Tatana? El fuego ardía en el hogar y la buena viejecita preparaba melancólicamente la cena, pensando en su querido hijito ausente. Y en cambio él, casi nunca pensaba en ella; era un ingrato y un egoísta. ¿Pero qué culpa tenía? Si en el puesto de la tía Tatana hubiese habido otra mujer, su pensamiento hubiera volado constantemente de aquel hogar á una ventana de las cercanías... Y en cambio[Pg 154] aquella mujer... ¿Dónde estaría? ¿Qué debía hacer en aquel momento? ¿Descubrirían sus ojos la estrella de la tarde? ¿Había muerto? ¿Vivía? ¿Era rica ó pobre? ¿Y si estuviera ciega? ¿Ó en la cárcel? Tal vez esta última hipótesis era originada por el tintineo del lejano rebaño que vigilaba,—según sabía Anania,—un preso de la penitenciaría de San Bartolomé, un antiguo pastor que aún debía purgar un año de prisión. ¡Basta ya! Para apartar los pensamientos melancólicos, el estudiante se levantó, bajó y subió corriendo el barranco, y se internó por el sendero, pensando que se acercaba la Pascua.
Por fin llegó el día del regreso. Anania partió, lleno de una felicidad casi angustiosa; tenía miedo de morir durante el viaje, de no llegar á ver las queridas montañas, la calle tan conocida, el dulce horizonte, la cara de Margarita...
—Pero si me muriera ahora,—pensaba con la frente apoyada en la mano,—si me muriera ahora, ella no podría olvidarme jamás...
Afortunadamente llegó sano y salvo. Volvió á ver sus queridas montañas, los salvajes valles, el dulce horizonte, la cara amoratada de Nanna que fué á esperarle á la estación.
Hacía más de una hora que le esperaba. Apenas vió la cara de Anania, abrió los brazos y empezó á llorar.
—¡Hijito mío! ¡Hijito mío!
—¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Tome!—gritó Anania, echándole entre los brazos la maleta, un paquete y un cesto, para librarse del no deseado abrazo.
[Pg 155]
—¡Vaya, vaya!—dijo después.—Vaya delante, por allá, yo me marcho por aquí. ¡Vaya!
Y echando casi á correr desapareció dejando estupefacta á Nanna. ¡Ya! ¡Por fin solo! Debía pasar por la calle tan conocida; ella le esperará en la ventana y no tienen necesidad de testigos para verse. ¡Qué pequeñas son las casas de Nuoro, y las calles cuán estrechas y desiertas! ¡Mejor! ¡Casi hace frío en Nuoro! Ya ha llegado la primavera, pero pálida y delicada como una niña convaleciente. ¡Ea, ya viene gente!; y entre ella Francisco Carchide, que, reconociendo al estudiante, empieza á hacer demostraciones de alegría. ¡Mecachis!
—¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien llegado, hombre, bien llegado! ¡Chico, cuánto has crecido! ¡Pues no vienes poco elegante!
Carchide no acaba de contemplar los zapatos de color que lleva Anania, quien se muere de impaciencia.
Por fin se ve libre. ¡De prisa, de prisa! El corazón le palpita de cada vez más fuerte. Una mujer se asoma á la puerta, mirando curiosamente, pero Anania pasa corriendo y desde lejos oye que dicen: «¡Es él! ¡Vaya, vaya si es él!». Sí, es él. ¿Y qué os importa? ¡Ah! ¡Ya! ¡Por fin! Ésta es la calle que conduce á la otra, á la conocida, á la querida calle. ¡Por fin! ¿Pero no está soñando? Oye pasos y se exaspera; por fortuna son unos chiquillos que juegan, tropiezan con él y huyen corriendo. ¿Y en su calle habrá alguien? Bien quisiera correr como aquellos chiquillos, pero no puede, no debe. Por el contrario, toma un aspecto formal, grave, se arregla la corbata, sacude con las puntas de los dedos las solapas del abrigo. Sí; lleva un abrigo largo, claro, elegante, que ella aún no ha visto. ¿Le conocerá en seguida con aquel abrigo? Tal vez no. ¡Por fin! ¡Por fin ahí está la calle! Allí el portón rojo. Allí está la casa blanca con las persianas verdes.[Pg 156] Pero ella no está asomada! ¿Por qué? ¿Por qué no está asomada, Dios mío?
Anania se para, palpitante. Afortunadamente la calle está desierta. Solamente una gallina negra pasea tranquilamente, alzando mucho la pata antes de apoyarla en tierra y entreteniéndose en picotear la pared. Qué gusto saca con ello no se sabe. Tal vez quiere cazar hormigas, tal vez quiere probar la resistencia del muro... ¡Ea, es preciso seguir andando, á menos de exponerse á que le vean algunos ojos curiosos! Y empieza á andar, lentamente, como la gallina; y aun cuando no hay nadie en la ventana, no cesa de mirarla fijamente un solo instante y se conmueve y siente que el corazón le da saltos en el pecho.
De pronto cree desmayarse. Margarita se ha asomado, pálida por la emoción, y le mira con ojos apasionados. Él también se pone pálido y no piensa en saludarla, ni en sonreírse; no piensa en nada, y durante largo rato no ve más que aquellos ojos apasionados de los cuales se desprende una inefable voluptuosidad.
Anduvo automáticamente, volviéndose á cada paso, perseguido por aquellos ojos embriagadores. Y sólo cuando Nanna, con la maleta sobre la cabeza, el paquete bajo el brazo y el cesto en una mano, apareció jadeante en el fondo de la calle, salió de su asombro y apretó el paso.
NOTAS:
Su soldadu in sa guerra,
Nan chi s'est olvidadu,
No s'ammentat de Deu.
Torrat su colpus meu,
Pus tis ch'est sepultadu
A sett'unzas de terra.
Estas canciones, llamadas mufos, son improvisadas por las mujeres nuorenses. Los asuntos de los dos tercetos son siempre independientes; las dos estrofas sólo se relacionan por la rima.
[Pg 157]
SEGUNDA PARTE
Era la hora en que la tristeza envuelve á los navegantes y á los que van á zarpar hacia costas desconocidas.
Anania era uno de éstos. El tren le llevaba hacia el mar. Caía una tarde plácida de otoño, grave y melancólica. Los dentellados montes de la Gallura se borran en la violácea lejanía, el aire huele á brezos. Á lo lejos se distingue un pueblecito: su campanario gris destaca sobre el cielo color de violeta. Anania contempla los extraños perfiles de los montes, el color del cielo, las matas temblando entre las rocas, y sólo el temor de parecer ridículo á los otros dos viajeros,—un cura y un estudiante campidonense, compañero suyo de escuela,—le impide llorar.
Y sin embargo ahora ya es un hombre. Verdad es que creía ser un hombre desde que tenía quince años; pero entonces creía ser un hombre joven, mientras que ahora se cree un joven viejo. Y la salud y la juventud brillan en sus ojos. Es alto, esbelto, con seductores bigotes castaños de puntas de oro.
Se acercaba la noche. Alguna que otra estrella aparecía «sobre los montes de Gallura» y alguna que otra hoguera brillaba en el verde negro de los brezales. Adiós tierra[Pg 158] nativa, isla triste, madre querida, pero no lo bastante para que una voz potente, de más allá del mar, no arranque tus hijos mejores de tu blando regazo, como el viento llama á los aguiluchos, incitándoles á abandonar el nido y la solitaria roca.
El estudiante contemplaba el horizonte y sus ojos se obscurecían á medida que se obscurecía el cielo. ¡Cuántos y cuántos años hacía que escuchaba una voz que desde lejos le llamaba!
Recordaba la aventura con Bustianeddu y su proyecto infantil de fuga; después los sueños sin interrupción, el deseo nunca apagado de un viaje atravesando el mar; y ahora, á punto de dejar la isla nativa, se sentía triste y se arrepentía de no haber continuado sus estudios en Cagliari. ¡Había sido tan feliz allí! Durante el último mes de mayo, Margarita se había presentado entre el esplendor fantástico de las fiestas de Santa Efes, y á su lado, en compañía de alegres grupos de amigos, había pasado horas inolvidables. Ella era elegante, muy alta y bien formada; sus cabellos espléndidos y sus ojos azules sombreados por grandes cejas negras, atraían la atención de la gente que se volvía para mirarla. Anania, menos alto y más delgado, iba á su lado temblando de placer y de celos. Le parecía imposible que aquella hermosa criatura, majestuosa y taciturna, en cuyos ojos desdeñosos vibraba la mirada orgullosa de una raza dominadora, descendiera hasta él, no tan sólo para mirarle, sino para quererle.
Ella hablaba muy poco. No era coqueta, y no cambiaba de aspecto ni voz, como hacen casi todas las muchachas, cuando los hombres le dirigían la palabra ó la miraban; y Anania se preguntaba si aquello era en ella superioridad ó soberbia, sencillez ó deseo de homenajes.
[Pg 159]
—¿Es posible que se contente conmigo?—se preguntaba.—Sí; claro que sí, porque comprende que ningún otro amor puede superar al que yo le consagro, y en el cual está concentrada la vehemencia de todas las demás pasiones que ella pudiese despertar.
Verdaderamente la quería mucho. Sólo la veía á ella, sólo miraba á las demás para compararlas con ella y encontrarlas inferiores; y cuanto más pasaba el tiempo, más aumentaba su pasión. Tenía días y largos periodos de delirio, durante los cuales le parecía imposible que tuviesen que pasar años y años antes de que ella fuese suya, largos años en que tenía que consumirle el deseo; pero por lo general su amor era constante, tranquilo y puro.
Durante las últimas vacaciones se habían encontrado solos bastantes veces, en el patio de casa Margarita,—protegidos por la criada que facilitaba su correspondencia.—solos bajo los discretos ojos de las estrellas ó el rostro impasible de la luna. Por lo general, los dos enamorados callaban, y mientras Margarita, por miedo ó pudor temblaba ligeramente, vigilante y melancólica. Anania suspiraba, sonreía y gemía, completamente olvidado del tiempo, del espacio, de las cosas y de los sucesos humanos.
—¡Qué fría estás conmigo!—le decía.—¿Por qué no repites de palabra lo que me escribes?
—Tengo miedo...
—¿De qué? Si tu padre nos sorprende, yo me echaré á sus plantas y le diré: «No, no hacemos nada malo, somos el uno del otro para siempre...». No tengas miedo, seré digno de ti. Ante mí tengo un hermoso porvenir... ¡Llegaré á ser algo!
Ella no contestaba. No le decía que si el señor Carboni les sorprendía, el porvenir podía quedar destruido; pero seguía vigilando.
[Pg 160]
En el fondo, esta frialdad no desagradaba á Anania, y aumentaba su pasión. Á menudo, contemplando á Margarita tan bella y fría, con los ojos iluminados por la luna, como los ojos de perlas de un ídolo, no se atrevía á besarla, y la miraba silencioso y estremeciéndose, no sabía si de angustia ó de felicidad. Sólo una vez le dijo.
—Oye, Margarita, me parece ser un mendigo á quien un hada bienhechora ha regalado un palacio maravilloso, y está de pie en el umbral, no atreviéndose á entrar en él...
—El mar está en calma. ¡Bendito sea Dios!—dijo el cura.
Anania despertó de sus recuerdos y miró la línea verde dorada del mar, que á la luz del crepúsculo parecía una llanura iluminada por la luna. Las ruinas de una capillita, un sendero á través del matorral que se pierde al llegar al borde mismo de la costa, trazado tal vez por un soñador con la esperanza de proseguirlo por encima del jaspeado terciopelo de las olas, atraían la atención de Anania. Sin saber por qué pensó en Renato de Chateaubriand, creyendo vislumbrar su perfil sobre una roca, contemplando el mar.
No, no es Renato... es otro... tal vez Eudoro, que sobre las rocas marinas de la Galia salvaje, sueña con las flores de la Hélada lejana... Pero no, tampoco es Eudoro... es un poeta que pregunta:
¿Por qué esta roca granítica
surge del fondo del mar?
[Pg 161]
...Y hete aquí que la roca, la capillita y el sendero han desaparecido, y con ellos el perfil del incierto personaje...
La tristeza del estudiante aumentaba. Preguntas extrañas vibraban en su mente, cayendo sin respuesta, como piedras lanzadas al agua.
¿Por qué no podía quedarse en aquella costa salvaje, dulcemente melancólica, y por qué el perfil vislumbrado sobre la roca no tenía que ser el suyo? ¿Por qué no podía construir una casa sobre las ruinas de la capillita? ¿Por qué pensaba en aquellos sentimentalismos estúpidos? ¿Por qué iba á Roma? ¿Por qué estudiaba, por qué estudiaba leyes? ¿Quién era él? ¿Qué era la vida, la nostalgia, el amor, la tristeza? ¿Qué hacia Margarita? ¿Por qué la amaba? ¿Por qué su padre era un criado? ¿Por qué su padre le había advertido, repetidamente, que visitara en cuanto llegase á Roma, aquellos sitios donde se conservan monedas de oro encontradas bajo tierra ó en las ruinas antiguas? ¿Era su padre un delincuente, ó un loco poseído de la idea fija de los tesoros? ¿Qué había heredado de su padre? La idea fija en forma distinta. ¿Era solamente una idea fija, una enfermedad mental, el pensamiento constantemente dirigido hacia aquella mujer? ¿Estaba de veras en Roma y la encontraría?
—Anninia,—dijo el estudiante campidonense con voz lenta é indolente, dando á Anania el mote que le habían sacado sus compañeros, imitando el canto monótono con que las madres duermen á sus pequeñuelos.—¿Te duermes? ¡Ea! no llores, así es la vida; un billete circular con derecho de paradas más ó menos largas. Consuélate al menos pensando que el mareo no vendrá á interrumpir los sueños de amor...
El cura, joven y despreocupado, dijo, burlándose también de Anania:
[Pg 162]
—Consuélate, corazón duro,
Porque en el infierno hay truchas...[32]
Y añadió:—Dejamos la patria querida, pero no nos marearemos.
En efecto, el mar estaba en calma completa y la travesía empezaba con los mejores auspicios. La luna se ocultaba iluminando fantásticamente la costa y la enorme roca del Cabo Figari, parecida á un centinela ciclópeo, vigilando el melancólico sueño de la isla abandonada.
¡Adiós, adiós, tierra de destierro y de ensueños! Anania permaneció inmóvil, apoyado en la borda del vapor, hasta que la última visión del Cabo Figari y de las islitas, surgiendo azules de entre las olas, como nubes petrificadas, se desvanecieron en el vaporoso horizonte. Después se sentó en un banco, golpeándose despechadamente la frente con un puño, para no dejar salir las lágrimas que le velaban los ojos. Su compañero, que no se encontraba bien aun estando el mar en calma, se retiró en seguida, y Anania quedóse solo sobre cubierta, pálido y ojeroso, molestado por la brisa húmeda, triste y desesperado, hasta que la luna, roja como un hierro sacado del fuego, desapareció á lo lejos, en el horizonte turbio y sangriento. Por fin se marchó al camarote, pero tardó en dormirse. Le parecía que su cuerpo se alargaba y acortaba incesantemente, y que una hilera interminable de carros pasaban por encima de su cuerpo entumecido. Los recuerdos más tristes de su vida pasaban por su imaginación. Le parecía oir, en el ruido del agua hendida por el vapor, el rumor del viento en la [Pg 163]casita de la viuda, en Fonni... ¡Oh! ¡Cuán triste era la vida, cuán inútil y vana! ¿Qué era la vida? ¿Por qué vivir?
Se durmió tristemente; pero al despertar se sintió otro, ágil, fuerte, feliz. Se había dormido en un paisaje tétrico, entre ondas lívidas, vigiladas por una luna sangrienta, y despertaba en un mar de oro, en un paisaje de luz, cerca de Roma.
—¡Roma!—pensó temblando de alegría.—¡Roma! ¡¡Roma!! ¡Patria eterna, madre y amante, hechicera y amiga, curadora de todos los dolores, río de olvido, canto de promesas, abismo de todo mal y fuente de todo bien!
Creía poderla abrazar toda, sentíase capaz de conquistar el mundo entero. Ya en Civitavecchia, húmeda y negra bajo el cielo matutino, todo le parecía hermoso, si bien de una hermosura un poco decaída, y decía á su compañero Daga:
—Mira, me parece estar en el vestíbulo sencillo, pero ya misterioso, de una maravillosa gruta marina.
Daga, que había vivido un año en Roma, sonreía burlonamente, aun cuando envidiaba el entusiasmo de su amigo.
La llegada ruidosa y terrorífica del exprés, produjo en el joven provinciano una sacudida eléctrica, una especie de terror, la primera impresión vertiginosa de una civilización casi violenta y destructora. Le pareció que aquel gran monstruo de ojos rojos lo arrastrase, como el viento á la hoja, lanzándole en un crisol de nueva vida, hirviente, lleno de placeres y dolores terribles. Aquello era la vida verdad, la civilización profunda, la humana marea, la omnipotente palpitación que desde su primer viaje á través de su isla natal había soñado, sin poderlo percibir nunca en su grandiosa realidad.
Asomado á la ventanilla, miraba las líneas melancólicas[Pg 164] de la campiña romana, verde rosada á la luz del sol de otoño, que le recordaba las llanuras de su patria. Pero las impresiones del paisaje y los recuerdos desaparecían, vencidos por la sensación de la vida nueva hacia la cual marchaba. Todo, los muros, los árboles, el césped, el aire mismo, parecían huir locamente, locos de terror, perseguidos por invisible monstruo; y sólo el exprés, monstruo benigno y protector, enorme guerrero de la civilización, iba violentamente al encuentro del dragón monstruoso, para saltarle encima y destruirlo.
En Roma, los dos estudiantes fueron á vivir en un tercer piso de una casona inmensa de la plaza de la Consolación, en casa de una viuda, madre de dos graciosas muchachas, telegrafistas en las oficinas de un periódico. La compañía de Daga, tipo camaleóntico, á veces alegre, á veces hipocondríaco, á menudo colérico, con frecuencia apático y siempre egoísta, sirvió de gran alivio á Anania durante los primeros días de estancia en la capital.
Los dos estudiantes dormían en la misma habitación, dividida por una especie de cortina formada por un cobertor amarillo. El cuarto era grande, pero algo obscuro, con el suelo muy gastado, y una ventanita que daba á un patio interior.
La primera vez que Anania se asomó á la ventana, experimentó una desesperada sensación de angustia. Del sucio fondo del patio, se alzaban altísimos muros de un amarillo negruzco, agujereados por largas ventanas irregulares, de donde salían pesados olores de cocina y en[Pg 165] especial el penetrante y dulce olor de la cebolla frita. Á lo largo de las paredes, y atravesando el patio, había unos alambres, y colgados de ellos trapos de una blancura equívoca. Uno de los alambres, con anillas corredizas, de las que colgaban trozos de bramante, pasaba por delante la ventana de los estudiantes. Mientras Anania miraba con desesperada tristeza los muros amarillos perderse en el cielo pálido de la tarde, Bautista Daga sacudió el alambre y empezó á reirse.
—Mira,—decía,—mira cómo bailan las anillas y los bramantes. Parecen personas. Es divertido.
Anania miró y en efecto le pareció que las anillas y los hilos tomaban movimientos de títeres. Bautista prosiguió:
—Así es la vida; un alambre á través de un patio sucio. Los hombres se agitan, casi siempre, sobre un abismo de porquería.
—¡No me fastidies, hombre!—dijo Anania.—¡Bastante melancólico estoy para aguantar tus consideraciones filosóficas! Salgamos: me ahogo.
Salían y andaban, y andaban, cansándose horriblemente, aturdidos por el ruido de los coches y los tranvías, por el resplandor de las luces, el cruce violento y el ronco aullido de los automóviles y sobre todo por el vaivén de la muchedumbre indiferente.
Anania sentíase más triste que nunca. Entre el gentío, cogido del brazo de su compañero, le parecía encontrarse solo en un desierto, en un mar tempestuoso. Le parecía que si se encontrase en peligro y pidiese socorro, nadie acudiría á sus gritos, y que la muchedumbre pasaría por encima de su cuerpo sin verle siquiera. Recordaba á Cagliari con nostalgia desesperante. ¡Oh balcón encantado, horizonte marino, dulce Venus brillando en el fondo inefable del pinar! Aquí no había estrellas, ni luna, ni[Pg 166] horizonte; tan sólo un horroroso conjunto de piedras, y entre ellas un hormigueo de hombres que al estudiante barbaginense[33] le parecían de una raza distinta é inferior á la suya.
Especialmente durante los primeros días, vista á través del aturdimiento, del cansancio, de la melancólica sugestión del oscuro cuarto de la Plaza de la Consolación, Roma le produjo una tristeza casi febril. La ciudad vieja, con sus calles estrechas, sus tiendas mal olientes, de interiores miserables, con puertas que parecían bocas de cavernas y escalerillas que se perdían en lugares tenebrosos, llenos de dolor, le recordaba los más miserables pueblecitos sardos, los cuales, por lo menos, tienen aire y luz. En la Roma nueva se encontraba perdido, todo le parecía enorme; las calles trazadas por un gigante, para uso de los gigantes; las casas, montañas; las plazas, tancas sardas; hasta el cielo era demasiado alto y demasiado profundo. ¡Ah, no, no era ésta la Roma embriagadora, inmensa, pero no opresora, que había creído vislumbrar desde Civitavecchia!
Hasta en la Universidad, donde empezó á asistir asiduamente á los cursos de Derecho civil y penal y á las lecciones de Ferri, le esperaba un desencanto. Los estudiantes no hacían más que alborotar, reirse y burlarse de todo. Parecían tomar á broma la vida misma. Especialmente en el aula núm. 4, mientras esperaban á Ferri, el estruendo y alboroto pasaba el límite. Á lo mejor un estudiante subía á la cátedra y empezaba una parodia de lección acogida por aullidos, silbidos, aplausos y gritos de «Viva el Papa», «Viva San Alfonso de Ligorio», «Viva Pío IX». Á veces el estudiante, desde la cátedra, con un descaro indescriptible, imitaba el mayar de un gato ó el [Pg 167]canto del gallo. Entonces los gritos y los silbidos redoblaban; se lanzaban pelotas de papel, plumas, fósforos encendidos contra el estudiante que resistía hasta que podía, ó hasta que la llegada del profesor, acogida por aplausos ensordecedores, ponía fin á la escena y entraba todo en orden.
Más tarde Anania también tomó parte en los alborotos y tumultos estudiantiles; pero durante los primeros días, la alegría despreocupada, el escepticismo, la vanidad y el egoísmo de sus compañeros, le hería tristemente. Sintióse más que nunca solo, diferente de todos los demás, y se arrepintió de haber ido á Roma.
Una vez él y Daga atravesaron la calle Nacional al anochecer. Las aceras estaban casi desiertas. El resplandor lunar de las lámparas eléctricas fundíase en el crepúsculo azulado. Las ventanas del palacio ocupado por el Banco, estaban vivamente iluminadas.
Los dos jóvenes se pararon un momento.
—Mira,—dijo Daga.
—Parece que todo el oro encerrado dentro, brilla á través de las ventanas. ¡Me explico, eh!—dijo Anania.
—¡Bravoooo, hombre!—gritó el otro.—Cómo se ve que mi compañía te desbasta.
Más adelante se volvieron á parar, esta vez entusiasmados los dos.
Á la izquierda, sobre el indescriptible fondo de la calle de las Cuatro Fuentes, el cielo presentaba un oscuro color de violeta. Á la derecha la luna llena, grande y amarilla, asomaba por detrás del negro perfil de Santa María la Mayor, que parecía dibujada sobre una lámina de plata.
—¿Vamos al Coliseo?—propuso Anania.
Y fueron allá, dando largas vueltas en el divino misterio de aquel lugar, contemplando la luna á través de[Pg 168] cada arco. Después se sentaron sobre una columna reluciente y entrambos suspiraron.
—Siento una alegría parecida al dolor,—dijo Anania.
Daga no respondió, pero después de un largo silencio, dijo:
—Me parece estar en la luna. ¿No te parece que en la luna se debe sentir lo mismo que se siente aquí, en este gran mundo muerto?
—Sí,—dijo Anania, con voz apagada, respondiendo á una pregunta íntima.—¡Esto es Roma!
[Pg 169]
Llovía copiosamente.
Una penumbra gris pesaba sobre la alcoba, de la cual Daga había cedido á su compañero la parte menos oscura, no por delicadeza, sino porque dormía hasta las diez de la mañana y no quería ser molestado por la escasa luz que entraba por la ventana. Echado sobre la cama, Anania miraba la cortina amarilla, que le parecía un bajo relieve de mármol vuelto amarillo por la humedad y falta de luz, y sentía una melancolía y un desaliento tan profundos, que casi le producían la opresión de un malestar físico.
También Daga, presa de una racha de malhumor, suspiraba dando vueltas y más vueltas en su cama, más allá de la cortina. Anania pensaba:
—¿Qué debe tener aquella bestia? ¿Por qué suspira? ¿No es feliz, rico, honrado, inteligente?
Y empezó á establecer comparaciones.
—Aquel estúpido no está enamorado, sus padres le quieren con delirio... es independiente... ¡Mientras que yo!... ¿Yo? ¿Yo, qué? ¿Acaso no soy feliz? ¿No me pongo triste ante la sombra de nubes vanas, de nebulosos monstruos? ¡Estoy loco, palabra de honor que estoy loco! Amo, soy amado; tengo ante mí un porvenir de paz y amor. Soy algo ambicioso, pero tal vez con sólo alargar los brazos puedo abarcar el mundo. Margarita es guapa,[Pg 170] rica, me ama y me espera. ¿Qué más puedo desear? ¿Por qué esta estúpida tristeza?
También había desaparecido la nostalgia. Ante los ojos del estudiante, Roma había descorrido sus velos, y aparecía como un maravilloso panorama saliendo de las nieblas de la mañana; y había llegado á quererla tanto, que un día, dominándola, desde el mirador de Villa Médicis, refulgente, rodeada por la verde cuenca de la campiña otoñal como una ciudad de nácar encerrada en concha inmensa de esmeralda, y mirando al propio tiempo el solitario horizonte que le recordaba las soledades de su patria, se preguntaba quién era más fuerte ahora, el antiguo amor por su tierra natal ó el nuevo amor por Roma.
Había empezado una vida de estudio, y sentía, por fin, el alma eterna de Roma, impulsar, dulce y severa, su pequeña alma. Frecuentaba asiduamente las lecciones de la Universidad, las bibliotecas, galerías y museos. Algunos cuadros le producían extraña impresión, pareciéndole haberlos visto en otra parte... ¿Dónde? ¿Cuándo? No lo sabía. ¿En una vida anterior? Á veces advertía que aquellas sensaciones nacían de la semejanza de ciertas figuras con personas de su tierra. Así, por ejemplo, en una Virgen de Coreggio vió la cara morena de la madre de Bustianeddu, en un viejo del Spagnoletto reconoció el obispo de Nuoro, y encontró, viva y hablando, en una copia del Retrato de Ignoto Toscano, cuyo original se encuentra en Venecia, la fisonomía sarcástica de tío Pera el hortelano.
Cada día, en las calles, en las iglesias, en las galerías ó en los escaparates descubría algo nuevo, objetos bellos y artísticos que le arrancaban gritos de entusiasmo. ¡Qué hermosa era Roma y cómo empezaba á quererla!
Pero por encima de todos los amores y de todos los[Pg 171] entusiasmos, como la nube que cubre todas las cosas, pasaba una sombra...
La noche antes de aquel día lluvioso, hacia las once, mientras los dos estudiantes sardos bajaban, charlando en dialecto, por la calle Nacional, casi desierta y silenciosa bajo la luz violácea de las lámparas eléctricas algo veladas, una de las mariposas nocturnas que vagabundeaban por las aceras, les había parado saludándoles en sardo.
—Bonas tardas, pizzocheddos...
Era alta, morena, con grandes ojeras. La luz eléctrica daba á su carita, surgiendo del cuello de pieles de un largo abrigo claro, una palidez cadavérica.
Como en Cagliari, la noche en que Rosa y su compañera le habían parado, Anania se estremeció, horrorizado, arrastrando consigo á Daga que contestaba insolentemente á la mujer.
Y cada vez que en las calles ó callejuelas desiertas, en las melancólicas noches veladas levemente por la niebla, encontraba alguna errante fantasma del vicio, sentía frío en el alma.
¿Era ella? ¿Podía ser ella? ¡Sí, esta vez, sí!... Aquella mujer había hablado en sardo; era sarda... podía ser ella...
Tumbado sobre la cama, después de horas y horas de amargura, de dudas, de opresora melancolía, pensaba:
—Es inútil hacerse ilusiones. No estoy loco, no; no es posible vivir de esta manera; es preciso que yo sepa... ¡Oh, si hubiera muerto! ¡Si hubiera muerto! Es preciso que busque. ¿No he venido á Roma para esto? ¡Mañana! ¡Mañana! Desde el día que llegué repito esta palabra, y llega el mañana y yo no hago nada. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Dónde debo acudir? ¿Y si la encuentro?
[Pg 172]
¡Ah! ¡Esto es lo que le daba miedo! No quería pensar en lo que sucedería después...
De pronto se preguntó:—¿Y si pidiera consejo á Daga? Si le dijese: «Bautista, voy á salir, voy á las oficinas de la policía para pedir informes...». ¿Qué me aconsejaría? Á punto de empezar mi misión, tengo necesidad de poner mi confianza en alguien, de pedir consejo y ayuda... de descubrir mi triste secreto. ¡Ah! ¡No puedo más! Hace tantos años que arrastro conmigo tan pesada carga, que ahora quisiera librarme de ella, echarla, como se echa un peso que nos oprime... librarme... respirar... Es preciso que arroje de mi cuerpo este gusano roedor... Me dirán que soy un estúpido, me convencerán de ello, me dirán que lo deje... ¡Y tanto mejor si me convencen!... ¡Qué día más triste! Me parece leer una novela de Dostoyewski, ver una turba de gente gris y hambrienta pasar por el fondo de la alcoba... El cielo se oscurece de cada vez más... ¿Tengo sueño? Es preciso que vaya en seguida. Bautista,—dijo incorporándose, con el codo sobre la almohada.—¿No vas á salir?
—No.
—¿Me prestas el paraguas?
Esperaba que le preguntase adónde iba á ir, pero Daga dijo:
—¿No me harías el favor de comprarte uno?
Anania sentóse en la cama, de cara á la cortina, y dijo lentamente:
—Quiero ir á las oficinas de policía...
Y esperó que una voz fraternal le preguntase su secreto... Ya pensaba, palpitante, el modo de empezar...
Pero á través de la cortina una voz burlona le preguntó:
—¿Vas para que pongan presa á la lluvia?
Anania se rió, mientras el secreto volvía á caer sobre[Pg 173] su corazón, más amargo, más pesado que antes. ¡Ah! No una cortina, una muralla inmensa, insuperable, le separaba de la confianza y caridad del prójimo. No debía pedir ni esperar ayuda de nadie; debía bastarse á sí mismo.
Se levantó, se peinó cuidadosamente, y buscó en la cómoda su partida de bautismo. Después abrió la puerta.
—Oye, coge el paraguas. ¿Se puede saber á qué vas?—preguntó el otro, en medio de un enorme bostezo.
No contestó y salió.
Llovía sin interrupción, copiosamente. Bajando la oscura escalera, Anania se detuvo un momento, escuchando el sonoro ruido del agua sobre los cristales de la lumbrera. Le parecía el ruido de una cascada que debía de un momento á otro hacer añicos los cristales, y precipitarse en el hueco de la escalera, ya inundada por el estruendo de la inminente ruina. Una tristeza y un frío de muerte le oprimió el corazón. Salió y paseó á la ventura, durante largo rato, por las calles lavadas por la lluvia. Subió por una callejuela desierta, pasó por bajo un arco negro y misterioso, miró con infinita tristeza las húmedas penumbras de ciertos interiores, de algunas tenduchas, en donde se dibujaban pálidas figuras de mujeres, hombres vulgares, chiquillos sucios; antros donde los carboneros tomaban aspectos diabólicos, donde los cestos de verdura y frutas se pudrían en la fangosa oscuridad, y el herrero, el remendón y la planchadora se consumían en un imaginario lugar de pena, más triste que las cárceles, porque era más melancólico y para toda la vida.
Anania recordó la cabaña de la viuda de Fonni, donde había pasado los primeros años de su infancia; después la casa de su padre, la almazara, el barrio miserable y[Pg 174] las melancólicas figuras que en él vivían; y le pareció estar condenado á vivir siempre en lugares de tristeza y entre cuadros de dolor.
Después de largo é inútil vagabundear, volvió á su casa y se puso á escribir á Margarita.
«Estoy mortalmente triste,—escribió;—tengo sobre el alma un peso que me oprime y me mata. Hace muchos años que quería decirte lo que hoy te escribo, en este día lluvioso y melancólico. No sé cómo acogerás la revelación que voy á hacerte; pero cualquiera que sea tu modo de pensar, no olvides, Margarita, que si me decido á hacer lo que pienso, es porque á ello me arrastra una fatalidad inexorable, un deber más amargo que un delito... Tal vez... Pero yo no quiero pensar... yo no quiero inclinarte á esta ó aquella resolución, aunque de ella dependa mi vida ó mi muerte. Y hablando de muerte quiero decir muerte moral; aquella muerte que no mata el cuerpo, pero le condena á una lenta agonía... Pero antes te voy á explicar... ¡No puedo! ¡No puedo! Me parece que en seguida que te habré dicho lo que quiero hacer, me vas á rechazar; y sin embargo mi dolor es tan inmenso que siento la necesidad de arrodillarme á tus pies y esconder el rostro en tu regazo, como un chiquillo que llora, y depositar en ti mi angustia, antes...».
Al llegar á la palabra «antes» se paró y empezó á leer la carta comenzada. Volvió á coger la pluma, pero no pudo continuar, dominado por una repentina frialdad. ¿Quién era Margarita? ¿Y él quién era? ¿Quién era aquella mujer? ¿Y la vida, qué era? Y empezaban otra vez las estúpidas preguntas. Contempló durante largo tiempo á través de los cristales, destacándose sobre un fondo amarillento, el gotear de los alambres, y las anillas y bramantes agitados por el viento. Pensó:
[Pg 175]
—¿Si me suicidara?
Rompió lentamente la carta, primero en largas tiras, después en cuadritos que colocó en columna, y volvió á contemplar estúpidamente los cristales, los alambres y los bramantes que parecían títeres mojados.
Por la tarde cesó la lluvia y los dos estudiantes salieron juntos. Serenábase el cielo. En el aire suave vibraban los rumores de la reanimada ciudad, y el arco iris rodeaba, cual maravilloso marco, el cuadro húmedo del Foro Romano.
El buen tiempo había dado á Daga una alegría despreocupada; y en cambio Anania sentíase más oprimido por sus tristes ideas. Con las manos en los bolsillos, el sombrero ante los ojos, callado, caminaba automáticamente, sin ver nada de lo que pasaba á su alrededor.
Como de costumbre, los dos amigos subieron por la calle Nacional, y Daga se paró á mirar los periódicos ante casa Garroni, mientras Anania seguía andando distraído, al encuentro de una fila de seminaristas vestidos de rojo, hablando una lengua extraña, y tropezó ligeramente con uno de ellos. Entonces pareció despertar de un sueño, echó una maldición en sardo y volvió la cara. Los seminaristas se alejaban; el reflejo de sus hábitos escarlata daba un resplandor sangriento al empedrado mojado, y las aceras parecían iluminadas. Aquellos jóvenes extranjeros iban alegres y sin preocupaciones, vivos y oscilantes como llamas que pasaban iluminando la calle y llenándola con su charla y sus risas. Del mismo modo pasaban por la vida, sin preocupaciones, inconscientes, porque ante ellos no surgía la sombra de ninguna pasión, y no brotaba más llama que la de sus hábitos talares. Anania pensó en ellos casi con envidia, y dijo al compañero que acababa de alcanzarle:
[Pg 176]
—Cuando chico conocí al hijo de un bandido famoso. El chiquillo estaba lleno de pequeñas pasiones salvajes, y se proponía vengar á su padre. Y después he sabido que se ha hecho fraile. ¿Cómo te lo explicas?
—¡Estará loco!—contestó Daga con indiferencia.
—¡Pues no!—replicó Anania animándose.—Siempre explicamos ó queremos explicar muchos misterios psicológicos, dando el calificativo de loco á quien los realiza.
—Por lo menos es un monomaníaco. Por otra parte, también la locura es un misterio psicológico complicado, un árbol cuya rama más potente es la monomanía.
—Admitido. Pero el individuo en cuestión tenía la monomanía del bandolerismo; podríamos decir monomanía atávica. De modo que, al hacerse fraile, á pesar de ser un hombre casi primitivo, ha querido librarse de su dolencia...
—Muy bien... y ha ido de mal en peor; acabará por enloquecer de veras. Un hombre normal, consciente, dominado por una idea fija cualquiera, debe librarse de ella, secundándola plenamente. Y sino, vamos á ver. El amor. ¿Qué es el amor? Una idea fija, el deseo de estar al lado de una persona determinada. Al lado y... solos. Pues bien, no hay otro remedio para curarse, que estar una temporada al lado... de la idea fija. ¡Espera que voy á ver una cosa!—dijo, parándose ante un mostrador para examinar una cartera.—Es de piel de cocodrilo.
—Tal vez tengas razón,—dijo Anania pensativo.
—Seguramente; es de cocodrilo.
—Hablaba de la idea fija...
—Pensar que aquella cartera vivía en el Nilo...
—¡Qué estúpido eres!—exclamó Anania.—¿Oye, sabes dónde están las oficinas de Policía?—preguntó después.
[Pg 177]
—¡Yo qué sé! No he tenido nunca relaciones con esta señora,—contestó el otro.—Pero veo que tú...
—¡Ea! Hablo seriamente. ¿Dónde están?
—¿Pero tú crees estar en Nuoro? Hay muchos puestos; sé que hay uno aquí cerca, en San Martín del Monte, porque un día encontré un delegado sardo conocido mío...
—¿Quieres acompañarme?—preguntó Anania, tomando por la calle de Depretis.
Repentinamente se había puesto pálido y las manos le temblaban dentro de los bolsillos.
—¿Pero qué tienes?—preguntó asombrado su compañero.—¿Qué quieres de la policía? ¿Qué te ha pasado? ¿Has cometido algún delito?
—Quiero averiguar... me han encargado que averigüe las señas de una persona... Vamos, vamos.
Apretó el paso, y su compañero le siguió curioso y algo turbado.
—¿Quién es esta persona? ¿Quién te ha dado el encargo? ¿Es paisana tuya? ¿No se puede saber? Habla de una vez...
Pero el otro andaba de prisa y no contestaba.
—Oye, tú,—dijo Daga, al llegar frente á Santa María la Mayor.—¿Por quién me tomas? ¿Por un perrito? Si no abres la boca, te planto y me voy...
—Espérame un momento,—dijo Anania sin pararse,—ya te contaré...
Puesto en curiosidad, Daga esperó, paseando por la escalinata de Santa María. Pasó casi una hora. Poco á poco el estudiante fué olvidando la ocupación misteriosa de su compañero, absorto en la contemplación de la grandiosa escena que se desplegaba ante sus ojos. Del purísimo cielo caía la luz rosada del crepúsculo, y en el inmenso abanico de calles que parten de la plaza del[Pg 178] Esquilino, brillaban las grandes perlas amarillas de las lámparas eléctricas. En la plaza aún con luz natural, la gente y los carruajes pasaban como en una platea enorme, ante un escenario único é inmenso.
—...Un hilo invisible impulsa á los hombres como si fueran títeres,—pensaba el estudiante.—¡Helos ahí que pasan, se apresuran, desaparecen! Todos ellos se creen grandes, el eje del mundo, y creen que el mundo existe sólo para ellos. ¡Y cuán pequeños son! ¿Cuántos habrán cometido algún delito, tal vez aquel señor que lleva una chistera tan brillante? ¿Tal vez ha envenenado á alguien? Todos tienen preocupaciones... no, todos no; es mentira que la humanidad sufra; la inmensa mayoría no sufre ni goza. ¡Por ejemplo, toda la gente que va al Pincio! ¿Es posible que aquella gente sienta placer ni dolor? ¿Es Anania Atonzu aquél? Sí, ya viene; también él parece una figurilla de cartón. Tiene el mismo aspecto que Polichinela cuando dice: «¡La suerte está echada!».
Y con olímpica superioridad, el estudiante acogió con una sonrisa, como nunca burlona, el regreso de su compañero.
—¿La suerte está echada?—le preguntó con énfasis, haciendo la acción de echar algo.
—Sí,—contestó Anania, apoyándose indolentemente en la pared.
Durante unos momentos se sumergió en la contemplación de la plaza, donde las luces de los faroles empezaban á vencer la luz del crepúsculo. En el fondo de la calle central, que le produjo la idea de una carretera á través de un bosque, vió el monte Mario, cual lejana muralla proyectándose sobre un cielo rojo; y sin saber por qué recordó la noche que, siendo niño, subió á la falda del Gennargentu y vió un cielo amenazador, todo rojo, donde revoloteaban las almas de los bandidos.
[Pg 179]
En aquel momento también sentía el misterio revolotear á su alrededor, é infundíale espanto la visión de la ciudad; bosque de piedra atravesado por calles luminosas, por ríos, cuyo oleaje era movido por el palpitar de la humanidad doliente.
[Pg 180]
Sí; como decía Bautista Daga y como se lee en las antiguas historias románticas, la suerte estaba echada. La policía, después de la petición é informaciones de Anania, se ocupó de la busca de Rosalía Derios, y hacia fines de marzo participó al estudiante que en el número tantos de la calle del Seminario, en el último piso, vivía una mujer sarda que alquilaba habitaciones, cuyo pasado y señas coincidían casi en todo con las de Olí.
Esta señora se llamaba, ó se hacía llamar, María Obinu, natural de Nuoro. Vivía en Roma hacía catorce años, y durante los primeros había vivido algo... irregularmente. Desde hacía algún tiempo llevaba muy buena vida,—al menos en apariencia,—alquilar habitaciones amuebladas.
Anania no se conmovió al recibir estas informaciones. No recordaba fijamente la fisonomía de su madre, pero sabía que era alta, con el pelo negro y los ojos claros; y la señora Obinu era alta, con el pelo negro y los ojos claros. Además estaba seguro de que en Nuoro no existía ninguna familia que se llamara Obinu, y que ninguna mujer nuorense viviese en Roma teniendo casa de huéspedes. Evidentemente la señora Obinu ocultaba su verdadero nombre y su país natal...
Sin embargo presintió que la mujer cuyas señas le había dado la policía, no podía ser su madre, y sintió una[Pg 181] sensación de libertad. Ya había cumplido con su deber. María Obinu no era ni podía ser Rosalía Derios; ésta no vivía en Roma, toda vez que la policía no conseguía dar con ella. De modo que mientras viviese en Roma, no estaba obligado á proseguir sus investigaciones. Después de días y meses de opresión, por fin pudo respirar tranquilo.
La primavera penetraba hasta en el patio melancólico de la casona de la plaza de la Consolación, en aquel inmenso pozo amarillo exhalando olores de comida y animado por el canto de las criadas y los gorjeos de los canarios prisioneros. El aire era templado y dulce; por el cielo azul pasaban nubecillas y el viento llevaba fragancias de lilas y violetas.
Asomado á la ventana, el estudiante se dejaba llevar de nuevo por una nostalgia lánguida, pero no desesperada. El olor de las violetas, las rosadas nubecillas, la templada primavera, le recordaban la tierra nativa, los vastos horizontes, las nubes que, desde la ventana de su cuartito, veía asomarse ó tramontar entre las encinas del Orthobene. Recordaba después el pinar del monte Urpino, el silencio de la colina cubierta de gamones y lirios color de violeta, el misterio de los senderos vigilados por la mirada pura de las estrellas. Y en el fondo cerúleo de los recuerdos, la querida figura de Margarita surgía y dominaba, con los piececitos sobre el césped de los aplacibles paisajes nativos, esfumándose sus cabellos color de cobre en el fulgor del cielo metálico.
La primavera romana sólo le conmovía por los recuerdos que despertaba en él. Parecíale una primavera artificial con exceso de flores y perfumes, con las puestas de sol demasiado encendidas, casi exageradas. La Plaza de España, adornada como un altar, con la escalinata cubierta de hojas de rosa movidas por el viento;[Pg 182] el Pincio, con los árboles llenos de flores violáceas; las calles, perfumadas por las cestas de violetas y peonias que las descaradas floristas paradas en el borde de las aceras ofrecían á los transeúntes, toda aquella ostentación, todo aquel mercado de la primavera, daba al joven la idea de una fiesta insubstancial que á la larga acababa por entristecer y desagradar.
La primavera palpitaba más allá del horizonte; joven, salvaje y pura, correteaba por las tancas cubiertas de hierbas altas y ondeantes; cantaba con las aves palustres á la orilla de solitarios torrentes; jugueteaba con las ovejas salvajes y las liebres saltadoras entre los pamporcinos, bajo las inmensas encinas, consagradas por los viejos pastores de la Barbagia; se dormía á la sombra de las rocas tapizadas de musgo, en las siestas voluptuosas; y alrededor de su cama de helechos, los dorados insectos zumbaban amándose, y las abejas libaban las rosas silvestres extrayendo su amargo jugo, amargo y dulce como el alma sarda.
Anania amaba y vivía aquella primavera lejana; y para gozarla mejor se pasaba largas horas sentado junto á la ventana, estudiando ó contemplando las rosadas nubecillas, ó simplemente el cielo azul, imaginándose ser un prisionero enamorado. Un sueño agradable le velaba el alma, quitándole la fuerza y la voluntad de pensar. Las ideas llegaban y pasaban por su mente,—como la gente pasa por la calle,—y no hacía el más pequeño esfuerzo para sujetarlos; pero le parecía que sus ideas, semejantes á personas melancólicas, pasaban lánguidamente, dejando un rastro de tristeza sobre sus huellas.
Amaba más que nunca la soledad; hasta la presencia del compañero le irritaba, tanto más cuanto que no marchaban muy de acuerdo.
Daga le molestaba; le pedía dinero prestado y no se lo[Pg 183] devolvía; se burlaba de él continuamente, y disputaban siempre.
—Vemos la vida desde dos puntos de vista distintos,—decía el campidonense;—mejor dicho, yo la veo, y tú no. Yo soy miope y veo, con el auxilio de poderosos lentes, las cosas y los sucesos humanos claramente, aunque muy pequeños; tú eres miope y no tienes lentes.
Y en efecto, á veces creía Anania tener un velo ante los ojos, y sentía que la desconfianza, el dolor y el temor se infiltraban en su sangre. Hasta su amor por Margarita estaba compuesto, en el fondo, de tristeza y miedo; y la nostalgia, el placer de la soledad, la modorra primaveral, la indiferencia con que veía la vida que palpitaba y zumbaba á su alrededor con un rumor de mar,—de aquella vida potente que había presentido y que no conseguía sujetarle,—todo, era desconfianza, dolor y temor; y él se daba cuenta de ello.
Un día de los últimos de mayo, Anania sorprendió á su compañero en íntimo y tierno coloquio con la mayor de las hijas de la patrona.
—¡Eres una bestia!—le dijo despreciativamente.—¿No haces el amor á la otra hermana? ¿Por qué te burlas de las dos?
Y empezaron á disputar agriamente.
—Perdona, estúpido; son ellas las que vienen á buscarme, ¿las voy á rechazar?—preguntó cínicamente Daga.—Ya que el mundo está perdido, aprovechémonos. Ahora son las mujeres las que seducen á los hombres:[Pg 184] y yo sería más estúpido que tú, si no me dejase seducir... hasta cierto punto...
—¡Para un joven de veinte años no está mal!—dijo Anania.—¿Pero por qué será que ciertas cosas no pasan más que á ciertos tipos? Á mí nunca me ha pasado nada parecido.
—Porque á los asnos no puede pasarles lo que les pasa á los hombres. El asno sardo, ¿sabes? aquel asno proverbial, sardu molente, lleva siempre vendados los ojos y no tiene más misión que dar vueltas á la muela. Aunque el mundo se venga abajo, él no verá nada, y da vueltas y más vueltas... La muela es su idea fija. Si, por casualidad, algún día un desdichado historiador quisiese narrar la vida de aquel asno, consideraría inútil explicar cómo comía ó dormía el héroe, qué materias estudiaba, si quiso ser abogado, médico, ó farmacéutico, si vivía un la tierra, en el mar, ó en las estrellas; porque todas estas cosas no entraban para nada en la existencia de la bestia eximia, como forman parte de la de los demás mortales.
—Pero podría decir que no fué una bestia inmoral.
—Te podría preguntar qué cosa es la moral, pero de seguro no sabrías contestarme. Te diré, en cambio, que muchas veces la moral ó la moralidad es efecto de la ocasión. Un asno es moralísimo cuando no tiene ocasión de ser lo contrario. ¿Qué culpa tengo yo, si las señoritas de la casa saben que tú estás prometido y creen oportuno concederme á mí, que no lo estoy, sus suaves descargas eléctricas?
—¿Prometido yo?...—exclamó Anania,—¿quién lo ha dicho?
—¡Quien lo sabe! Enamorado de una Margarita, cuya miel, según parece, esta vez se ha hecho para la boca de un asno.
—¡Te prohíbo que repitas este nombre!—dijo Anania,[Pg 185] acercándose con los puños amenazadores á Daga.—¿Entiendes? ¡te lo prohibo!
—¡Abajo los puños, que me vas á sacar los ojos! Yo me río de ti y de todos los enamorados del mundo.
Temblando de cólera Anania se puso á empaquetar febrilmente sus libros y sus cartas.
—¡Ah!—decía con rabia;—¡me voy en seguida, cuanto antes! ¿De modo que aquí hay gente curiosa, del mismo modo que hay gente aficionada á divertirse? ¡Pues bien, divertirse mucho, sinvergüenzas, asquerosos! Pero yo me marcho en seguida.
—¡Adiós, hombre!—decía Bautista, tumbado sobre la cama.—Acuérdate, por lo menos, que durante los primeros días de tu llegada, si no es por mí, te aplastan como á un escarabajo los tranvías eléctricos, que tú tomabas por bestias feroces...
—Y tú acuérdate...—gritó Anania, molestado sobre todo por la burla y tranquilidad de su compañero.
Pero se avergonzó y no terminó la frase.
—Lo recuerdo muy bien; te debo veintisiete liras. Y me c... en tus veintisiete liras. Mi padre tiene siete tancas una al lado de otra, ¿sabes?...
—¡Y hasta con un río en medio!—dijo el otro, echando un montón de libros sobre la mesa.—Y yo me río de tus tancas, de ti, de tu padre...
—Y yo también...
Y así se separaron los dos pequeños superhombres que en el Coliseo se habían creído vivir en la luna, y Anania abandonó la oscura alcoba y la cortina amarilla con el propósito de no volver nunca más.
Apenas salió, con el corazón rebosando hiel, se dirigió automáticamente hacia el Corso, y casi sin darse cuenta se encontró en la calle del Seminario. Un caluroso levante hacía muy pesada la tarde; las cortinas de[Pg 186] las tiendas volaban molestando desagradablemente á los escasos transeúntes; por el aire, junto al olor húmedo de la tierra mojada, pasaban perfumes de flores y olores de barnices, drogas y de comida.
Anania sentía vibrar sus nervios como cuerdas metálicas. En la calle del Seminario pasó por entre un grupo de curas y seminaristas, cuyos manteos volaban, y le pareció atravesar un campo lleno de bandadas de cuervos. Recordaba la tarde en que se había peleado con Bustianeddu, y sentía ímpetu de odio contra Daga que representaba la raza de los sardos vanos y cínicos.
En esta situación de ánimo llamó á la puerta de María Obinu.
Una mujer alta y pálida, modestamente vestida de negro, salió á abrir, y Anania sintió repentino estremecimiento, pareciéndole que había visto otras veces aquellos ojos grandes y verdosos.
—¿La señora Obinu?—preguntó.
—Servidora de usted—contestó la mujer con voz gruesa.
—No,—pensó el joven;—no es ella; no es su voz.
Entró. La señora Obinu le hizo atravesar un pequeño vestíbulo oscuro y le introdujo en un saloncito gris, triste, casi á oscuras, donde le causaron repentina impresión varios objetos sardos, especialmente una cabeza de ciervo y una piel de oveja colgadas de la pared. Inmediatamente pensó en su salvaje país natal y sintió renacer sus dudas.
—Quisiera una habitación; soy un estudiante sardo,—dijo examinando á la mujer de pies á cabeza.
Podía tener treinta y siete ó treinta y ocho años; era pálida y flaca, con la nariz afilada, casi transparente, pero los abundantes cabellos negros, peinados á la sarda,[Pg 187] ó sea en trenzas estrechas, sujetadas fuertemente sobre la nuca, le daban un aire gracioso.
—¿Usted es sardo? ¡Cuánto me alegro...!—contestó desenvuelta y con una simpática sonrisa.
—Ahora no tengo ninguna habitación disponible, pero si pudiese esperar, dentro de quince días tendré una que actualmente ocupa una señorita inglesa.
Pidió permiso para ver la habitación, en donde reinaba un desorden indescriptible. La cama estaba en medio del cuarto entre dos montones de libros viejos y objetos antiguos. Dentro una bañera de goma plegable, que servía para el baño de la miss, exhalaban sus perfumes un haz de mimosas. Desde la ventana se descubría un melancólico jardincito, donde no penetraba jamás el sol. Sobre el antepecho estaba abierto un libro de versos: «Madre» de Juan Cena, y Anania se impresionó vivamente al verlo. Decidió tomar la habitación, y al pasar por el vestíbulo y ver una ancha otomana, dijo:
—Tengo necesidad de marchar en seguida de la casa donde vivo. Podría dormir aquí hasta que se marche la miss; me acuesto tarde y me levanto temprano...
—Mire que la antesala es de paso...—dijo la mujer.
—Ya lo veo; por esto es antesala. Pero si usted quiere, yo me doy por satisfecho...—insistió Anania.
—La miss se retira pronto, pero los otros dos huéspedes se retiran tarde.
—No me importa. ¡Por unas cuantas noches!
Volvieron á la salita, y Anania se puso á mirar la cabeza del ciervo.
—¿Y si fuese ella?—pensaba. Y se extrañaba de su tranquilidad y creía que no se habría conmovido si María Obinu le hubiese revelado, en aquel mismo momento, que era ella. Y en realidad una misteriosa turbación[Pg 188] le agitaba impulsándole á examinar aquella mujer y el ambiente donde ella vivía.
—Esto es sardo,—dijo tocando la piel amarilla de la oveja salvaje.—¿Por qué no la emplea como alfombra?
—Es un recuerdo de mi padre que era cazador,—respondió la mujer, sonriendo bondadosamente.
—Miente,—pensó Anania.
Después preguntó, mirando atentamente, de una parte y otra, la cabeza del ciervo:
—¿Usted es de Nuoro?
—Sí, pero nací allí por casualidad, estando mis padres de paso.
—También yo nací, por casualidad, en un pueblecito, en Fonni,—dijo fingiendo aire distraído, tocando los cuernos del ciervo.—Sí, nací en Fonni; me llamo Anania Atonzu Derios.
Apenas hubo pronunciado su nombre se volvió y miró á la mujer. Ésta no pestañeó siquiera.
—¡No, no es ella!—pensó, y se sintió feliz, segurísimo de que no era su madre. Pero la misma tarde, después que hubo hecho trasladar á la nueva habitación sus libros y su equipaje, María le dijo:
—Durante estos quince días le cederé mi cuarto.
Fueron vanas las protestas. Ella colocó los libros y el equipaje en su alcoba y obligó á Anania á ocuparla, y éste sintió una impresión de sorpresa y dulzura entrando en aquella habitación larga y estrecha, que parecía la celda de una monja, y cuya camita blanca, oliendo á espliego, recordaba los sencillos camastros de las patriarcales familias sardas. Lo mismo que en las alcobas de su país, María Obinu había colgado de las paredes grises una serie de cuadritos é imágenes sagradas: tres cirios, tres crucifijos, un ramo de olivo y un enorme[Pg 189] rosario de confites[34]; además, dos racimos de medallas benditas, colgaban á la cabecera de la cama. En una esquina ardía una lamparita ante una estampa donde las benditas almas del Purgatorio, pintadas de azul, rogaban entre llamas ensangrentadas.
¡Qué diferencia entre el cuarto de la miss y el de María Obinu! Cuatro ó cinco siglos los separaban.
Anania fué asaltado otra vez por las dudas.
¿Por qué le cedía el cuarto? ¡Se mostraba demasiado cuidadosa y cariñosa con él!
Mientras arreglaba el equipaje, María llamó á la puerta y, sin entrar, preguntó si deseaba que apagase la lamparita de las Ánimas Benditas.
—No,—contestó en voz alta,—pase, pase, que quiero enseñarle una cosa.
Ella entró, pálida, simpática, risueña; parecía conocer desde siempre al nuevo huésped, y tenerle mucho cariño.
Él tenía entre las manos un objeto extraño, un saquito de tela sudado, unido á una cadenita ennegrecida por el tiempo. Y colgándose el amuleto al cuello, dijo:
—Mire, también yo soy devoto. Ésta es la rizetta de San Juan, que aleja las tentaciones.
La mujer miraba. De pronto dejó de sonreir, y Anania sintió el corazón palpitarle fuerte.
—¿Usted no cree en estas cosas?—le dijo severamente.—Pues por lo menos no se burle de ellas. Son cosas sagradas.
Aquella noche, acostado en la camita que olía á espliego,[Pg 190] Anania pensó, largamente, en el secreto que llevaba en el alma.
...¿Y si María Obinu fuera Olí? ¿Si fuera Olí? ¡Tan próxima y tan lejana! ¿Qué hilo misterioso le había conducido hasta ella, hasta la almohada, donde debía llorar continuamente, ó por lo menos recordar al hijo abandonado? ¡Qué extraña es la vida! Un alambre, sí, un alambre del cual colgaban los hombres, bailando como títeres, como trocitos de bramante agitados por el viento.
¿Era ella de veras? ¿de veras? De modo que había llegado á su destino, impulsado por una fuerza de voluntad latente que había sugestionado... ¿Á quién? ¿Qué? ¿Pero estaba loco? ¡Cuánta tontería, cuánta tontería! No, no era ella, ¡no podía ser ella! ¿Y si lo fuera? ¡Tan lejana! ¿Sabría ella que estaba junto á su hijo, mientras él se agitaba entre dudas? ¿Por qué no se daba á conocer? ¿Qué temía? ¿Qué esperaba? ¿Habría reconocido el amuleto?
No, no podía ser ella. Una madre no puede fingir, no puede callar al volver á encontrar á su hijo. Era absurdo. ¡Tonterías, ideas convencionales! Una mujer sabe dominar hasta las más terribles emociones. Ella debía tener miedo; ¡había abandonado á su hijo! Tanto peor; debía, por lo mismo, venderse, gritar, llorar. Una madre es siempre madre; no es lo mismo que una mujer cualquiera. Y además, ¿podía Olí, mujer tosca, simple hija de la naturaleza, haberse asimilado la perfidia de las grandes ciudades, hasta el extremo de fingir, como una comedianta, de saberse dominar de aquel modo? Imposible. Era absurdo. María Obinu, era María Obinu. Mujer simpática, sencilla é inconsciente, que había tenido la suerte, más que la fuerza, de arrepentirse, y que suplía el arrepentimiento, tal vez no sentido, con la[Pg 191] ingenua ostentación de un sentimiento religioso muy discutible. No, no podía ser ella.
—Me informaré mejor; haré que me cuente su vida...—pensaba.—Pero no es ella. Soy un estúpido sólo al pensarlo. No, no es ella,—insistía consigo mismo.—Te digo que no es ella, imbécil, estúpido, torpe.
Y entretanto recordaba la primera noche pasada en Nuoro y el beso furtivo que su padre había depositado sobre su frente. Y de un momento á otro esperaba puerilmente que se abriera la puerta, y que una sombra deslizándose á la luz oscilante de la lamparilla repitiese aquel beso misterioso...
—Y entonces... ¿qué haría yo?—se preguntaba temblando.—Fingiría dormir... ¡Pero qué estúpido soy, Dios mío!
Los rumores de la calle y de la vecina plaza del Panteón disminuían, debilitándose, alejándose, como si se retiraran, cansados, á un lugar de descanso. Anania oyó entrar los trasnochadores huéspedes; después todo calló, en la casa, en la calle, en la ciudad. ¡Y él seguía despierto! ¡Ah! ¿Tal vez aquella lamparilla?... ¡Qué fastidio!... Voy á apagarla...
Pensó largamente en ello, y por fin se decidió. Levantóse. Un rumor, un roce de faldas... ¿Se abre la puerta? ¡Oh, Dios mío! Se echó rápidamente en la cama, cerró los ojos y esperó. El corazón y las sienes le palpitaban febrilmente.
Pero la puerta siguió cerrada, y él se calmó, riéndose de sí mismo. Pero no apagó la lamparilla.
NOTAS:
[34] En Cerdeña, como en ciertas regiones de España, hay la costumbre de engarzar confites ó dulces en forma de rosario.—(N. del T.)
[Pg 192]
«Roma, 1.º de junio.
«Margarita mía: Acabo de recibir tu carta y contesto en seguida. Estoy algo atolondrado. Durante estos días he cogido por lo menos veinte veces la pluma para escribirte, sin conseguirlo. Y sin embargo tengo muchas cosas que decirte. He cambiado de casa. El otro día me disgusté con Bautista Daga, porque le sorprendí en tierno coloquio con la mayor de las hijas de la patrona, cuando me consta que tiene relaciones íntimas con la menor. Me dió asco, y cambié en seguida de casa. Además, estaba muy lejos de la Universidad. Debía hacer casi un viaje para ir, cosa que me fastidiaba bastante, con el calor excesivo que empieza á sentirse.
«Con Daga hice las paces al día siguiente. Tropecé con él cerca de la casa donde vivo; probablemente venía á buscarme, aun cuando dijo que no. Yo estoy ahora muy bien. La nueva patrona, una señora sarda que, según dice, ha nacido en Nuoro, es muy buena, muy simpática y muy devota. Tiene conmigo cuidados casi maternales, tanto, que me ha cedido su alcoba mientras se marcha una hermosísima señorita inglesa, cuya habitación debo ocupar.
«Esta miss se te parece de un modo extraordinario, pero te suplico que no tengas celos: primero, porque estoy locamente enamorado de una señorita nuorense; segundo, porque la miss debe marchar dentro de ocho días;[Pg 193] tercero, porque es loca de atar; cuarto, porque está prometida, y quinto, porque estoy bajo la salvaguardia de todas las santas y santos del cielo, colgados de la pared de mi alcoba, y hasta de las Benditas Ánimas del Purgatorio, iluminadas día y noche por una mariposa[35], que, no sé por qué, también me parece un alma en pena. (¡Ya empiezo á escribir lo que tú llamas tonterías!).
«No, espera; antes te quiero decir que en casa de la nueva patrona viven otros extranjeros que sólo están de paso: un empleado del ministerio de la Guerra, un sastre piamontés, elegantísimo y muy instruido, y un viajante francés capaz de soltar ochenta mentiras en cinco minutos. Me recuerda al muy ilustre señor Francisco Carchide, de Nuoro, tu desgraciado pretendiente.
«Ayer tarde, por ejemplo, mientras la miss y el sastre discutían en inglés si los boers tienen derecho ó no á ser un pueblo libre, Mr. Pilbert me contaba, medio en francés y medio en latín, como fece salir los cabellos de uno de sus chiquillos por medio de la sugestión; en una hora crecieron un centímetro, después cesaron de crecer durante varios días, y, por último, empezaron á se développer naturellement.
«La señora Obinu,—así se llama la patrona,—tiene de cocinera una vieja sarda, que hace treinta años vive en Roma y aún no ha conseguido aprender el italiano. ¡Pobre vieja tía Bárbara! La sacó de Cerdeña, casi á la fuerza, el amo á quien servía, un capitán de los dragones (como ella dice) de un carácter muy violento y que le daba mucho miedo. Me da mucha lástima esta viejecita, negrucha y pequeña como una jana[36], que conserva cuidadosamente guardado su traje del país, y lleva un [Pg 194]ridículo vestido comprado en el Campo di Fiori y un sombrerito que debió pertenecer á la primera mujer de Napoleón. Á menudo me meto en la cocina oscura y caliente, para hablar en dialecto con la tía Bárbara, que llora y me pide noticias de la gente de su país, y sueña continuamente en regresar á Cerdeña, aun cuando tiene un miedo horrible al mar, que cree siempre en pleno temporal, como la única vez que lo ha pasado. No se forma idea alguna del lugar donde vive. Para ella Roma es un lugar donde todas las cosas son caras y un sitio peligroso donde se puede morir de un momento á otro, atropellado por un coche. Me dice que los tranvías, de los cuales tiene mucho miedo, le parecen ciervos (y no ha visto nunca un ciervo vivo); y que no oye nunca misa en el Panteón, porque en aquella iglesia redonda, con un agujero en la bóveda, como un horno sardo, le dan ganas de reirse. Me preguntó si hacíamos el pan en casa; le dije que sí, y se echó á llorar, recordando las bromas y los juegos de los días en que cocían el pan en su casita paterna. Quiso saber si aún existen pastores y si éstos comen sentados en el suelo, á la sombra de los árboles. ¡Cómo suspiraba recordando un banquete de Pascua, celebrado en un redil, en el cual, hace cuarenta años, había tomado parte. La tía Bárbara no puede sufrir á la miss, y ésta, á su vez, considera á la vieja como una salvaje primitiva. Á veces la pobre canta en dialecto logodorense, y entre otras canciones, una nenia fúnebre también popular en Nuoro: ¿sabes? aquélla que dice:
Corazón, nana, nanita.
Estoy dispuesto á marchar
Y pronto á hacer testamento...[37]
[Pg 195]
«Á la noche, ama y criada rezan el rosario en dialecto, y yo me entretengo en contestar desde mi cuarto, haciendo rabiar á la tía Bárbara, que interrumpe sus rezos para insultarme.
«—Su diaulu chi ti ha fattu...[38].
«—¡Tía Bárbara!—dice entonces la patrona, enfadándose á su vez.—¿Pero está usted loca?
«—¡Pues que se calle cusso pizzinnu de s'inferru![39].
«Basta ya, Margarita mía, querida Margarita de mi vida; ahora hablemos de nosotros. Por aquí hace ya mucho calor; pero al anochecer, generalmente, refresca. De día estudio sin descanso: estudio de veras... porque es mi deber y también mi placer. Asisto á la Universidad y frecuento las Bibliotecas como ninguno de mis compañeros, y por esto mismo los profesores me aprecian. Al anochecer salgo á pasear por la orilla del Tíber y me paso horas y más horas mirando el agua corriente, haciéndome preguntas completamente inútiles; como, por ejemplo: «¿Qué es el agua?». No es verdad que el Tíber sea rubio; no, á veces tiene un color amarillo térreo, más á menudo verdoso, alguna vez como amoratado, y también azul de cuando en cuando. Ciertas noches tranquilas el río es lechoso, refleja las luces, los puentes y la luna, como un mármol bien pulimentado. Comparo el curso continuo del agua al amor que tú me inspiras; como él es mi amor, continuo, silencioso, avasallador, inagotable. ¿Por qué, por qué no estás tú aquí, conmigo, Margarita mía? Todas las cosas me parecen más bellas y más profundas cuando las miro pensando en ti. ¡Cuán luminosas é intensas me parecerían, si pudiera verlas reflejadas en tus adorados ojos! ¿Cuándo, cuándo se podrá realizar el ansioso[Pg 196] y encantador ensueño de nuestras almas? En ciertos momentos me parece imposible que pueda vivir tanto tiempo separado de ti, y una angustia inexplicable hace palpitar mi corazón: después me estremezco de alegría pensando que dentro de dos meses nos veremos.
«Margarita mía, adorada, yo no sé expresarte todo lo que siento, y me parece que ninguna palabra humana podría conseguirlo. Siento un fuego continuo que me consume y devora, y una sed inextinguible que sólo una fuente puede apagar. Tú eres la fuente en donde apagaré mi sed, tú el jardín entre cuyas flores se deleitará mi alma ardiente, ansiosa de amores é ideales. Estoy solo, solo en el mundo, Margarita mía adorada; tú eres, para mí, todo el mundo, y cuando me pierdo entre la muchedumbre, en un mar inmenso de gente desconocida, basta que piense en ti para que mi alma vibre de amor hacia todos los seres que me rodean, y sienta palpitar el alma de la multitud, como un mar sonoro.
«Á veces, cuando recibo tus cartas, siento una felicidad tan grande que llega hasta el delirio; me parece haber subido á la cúspide de una montaña maravillosa, y que sólo deba alargar la mano para alcanzar las estrellas... Es demasiada dicha... demasiada... casi me da miedo; miedo de caer en el abismo, miedo de ser reducido á cenizas por el contacto sobrehumano de los astros vecinos. ¿Qué sería de mí si tú llegases á faltarme? ¡Ah! Tú no sabes, tú no puedes comprender la tontería que escribes, cuando escribes que tienes celos de las mujeres hermosas é instruidas que puedo encontrar en Roma. Ninguna mujer puede ser, puede representar, para mí, lo que tú eres y representas. Eres tú la vida, el pasado, la raza, el ensueño; eres la esencia misteriosa que llena hasta los bordes la vacía copa de la vida. Sí; yo me figuro la vida como una copa que debemos tener continuamente junto[Pg 197] á los labios. Para muchos está vacía, y ansiando beber lo que no existe, mueren lentamente por falta de alimento, mejor dicho, de bebida espiritual. En cambio, para otros,—y afortunadamente yo me cuento en su número,—la copa contiene una ambrosía más ó menos divina...».
«He interrumpido la carta porque Bautista ha venido á verme. Tiene miedo de comprometerse con las hijas de la patrona que quieren seducirle á toda costa, y desea venir á vivir conmigo. Veremos. Hablaré con la patrona apenas vuelva. No le guardo rencor, porque, después de todo, como dice mi amigo Mr. Pilbert, la ofensa es una cosa insubsistente. Si uno, por ejemplo, me llama ladrón, ¿qué daño puede causarme el sonido producido por las palabras que mi ofensor ha pronunciado?
—»¿Y los palos, Mr. Pilbert?—le pregunté».
«Vuelvo á coger la pluma, aturdido por una confidencia íntima que acaba de hacerme la tía Bárbara. La viejecita entró en el cuarto con el pretexto de cambiar el agua y me dijo que conocía á Bautista Daga por haber venido algunas veces á visitar á la patrona.
«Una duda me asaltó, porque no sé si te he dicho que el pasado de la patrona no es del todo inmaculado. Miré á la tía Bárbara, pero ella apretó los labios y dijo que no con la cabeza, con aire de misterio. Me marcó con preguntas acerca de Bautista, á las cuales contesté pacientemente. Después le interrogué á mi vez, y prometiéndole ir estas vacaciones á su país para informarla minuciosamente de todo lo que ha pasado desde treinta años á esta parte, conseguí que me contara que María Obinu dejó en Cerdeña varios hijos, uno de los cuales fué adoptado por un rico propietario campidonense.
[Pg 198]
«Y la tía Bárbara sospecha que Bautista Daga es hijo de María Obinu...».
Anania interrumpió de nuevo la carta, cuya última hoja había escrito casi automáticamente, bajo el impulso de una turbación repentina. Leyó y releyó las últimas líneas. Una pequeña hormiga negra pasó por encima de la hoja y la miró con ojos llenos de profundo asombro. ¿Qué cosa era aquel pequeño ser llamado «hormiga»? ¿Y por qué existía? ¿Debía aplastarla con un dedo? ¿Ó no debía aplastarla? ¿Existía el libre albedrío?
En aquella época, si bien asistía á la clase de Ferri, aún creía en el libre albedrío, y á menudo cometía pequeñas faltas, para probarse á sí mismo que quería cometerlas. Pero esta vez dejó pasar la hormiga, que desapareció tranquilamente por debajo de un libro, ignorando el terrible peligro que acababa de correr. Como otras veces, rasgó la última parte de su carta. Apoyó la frente entre las manos y se puso á leer las primeras hojas, y á medida que leía, sentía una oleada de amargura inundarle el corazón.
—Sí,—pensó,—vivo demasiado cerca de las estrellas... y no veo el abismo en donde inevitablemente caeré... ¡No, no, no!—dijo después entre dientes, desesperadamente, sacudiendo la cabeza, con los puños apretados contra las sienes.—¿Por qué me obstino? Tal vez es mi madre... y Bautista Daga viene á buscarla... ¿Por qué no me habló nunca de ella? ¿Y por qué debía hacerlo? Nunca me contaba nada referente á sus aventuras. Y él... él viene aquí... ¿para qué?... ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!... ¡Yo... yo soy el hijo de María Obinu! Ella debe saber toda mi vida. Ha contado á su manera á la vieja jana, que he sido adoptado por un rico propietario... ¿Ha dejado en Cerdeña otros hijos? No, no es[Pg 199] verdad; porque ella partió en seguida que me hubo abandonado. Lo contará así para despistar... para... ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!
Sollozaba sin derramar lágrimas, balbuceando palabras sin sentido y sacudiendo locamente la cabeza; pero de pronto se levantó de un salto, pálido, rígido, con los ojos vítreos.
—Es preciso acabar,—pensó,—es preciso que salga de dudas. ¿Á qué vienen esta lamparilla, estos cuadritos, tanto rezar? Pues á esto precisamente. Pero yo te sabré desenmascarar, alma extraviada. Sí, yo te mataré, te aplastaré; sí, yo, porque eres mi desgracia, y la desgracia de mi querida, de mi adorada Margarita... ¡Pobre Margarita mía!
Dejó caer su puño cerrado sobre la carta, mientras sus ojos relampagueaban de odio; y, tembloroso, se desplomó sobre la silla, dando con la frente sobre la mesa. ¡Ojalá se hubiese abierto la cabeza!... No pensar en nada, olvidar, desaparecer...
Sintióse vil, parecióle ser viscoso y negro como un cuerpo amasado con fango; carne de la carne prostituida de su madre, y como ella, delincuente, miserable, abyecto. Tumultuosos recuerdos pasaron por su mente; recordó los generosos propósitos tantas veces acariciados de buscarla y redimirla, la piedad infinita por la inconsciencia y la irresponsabilidad de ella, el orgullo que experimentaba al sentir tanta piedad, tan inmensa sed de sacrificio...
¡Todo mentira! Bastaba un vago indicio, dado por una vieja chocha, para despertar en su alma una tempestad de fango, la idea de un delito.
—¡La mataré! Y al pronunciar aquellas palabras comprendía que acababa de cometer el delito, aunque sólo pensaba vagamente en él.
[Pg 200]
Pensó en la paz que gozaba desde que vivía cerca de María Obinu, y alzó la frente, herido por una nueva impresión. Durante aquella semana, pasada en la casa, en la alcoba monacal de María, había creído siempre, en el fondo de su conciencia, que era su madre; y la comprobación de su vida honrada y su redención le habían hecho feliz. Y así como al principio había rechazado la idea de que María fuese su madre, después había esta idea arraigado fuertemente en él. Su horizonte se aclaraba; su pensamiento, libre de un peso que antes le aplastaba y le clavaba en el suelo, podía, por fin, volar hasta las estrellas.
Y toda vez que ella, por castigarse, por miedo, ó por amor de independencia, renunciaba á su hijo, él era feliz pudiendo renunciar á ella, cuya existencia estaba asegurada, cuya vida estaba purificada. Ya que no podía hacerle ningún bien, no quería hacerle ningún mal, mezclándose en su vida. Ya no debía buscar más. Su misión no podía cumplirse, el terrible problema se había resuelto: después de tanto y tan largo sufrimiento, podía seguir tranquilamente su camino hacia la felicidad. Había cumplido su deber con sólo el deseo de cumplirlo; y este deber ideal le había costado tanto, le parecía tan heroico y tan grande, que le llenaba el alma de orgullo. Las estrellas ya estaban cercanas. Pero de pronto, de repente, el abismo se abría otra vez. Todo era mentira, dentro y fuera de él, todo ilusión, todo sueños en «aquella cosa extraña» que llamaban vida. ¡Hasta las estrellas eran mentira é ilusión!
—¿Y si la ilusión fuese lo que ahora pienso?—se preguntó.—¿Si yo me engañase? ¿Si María Obinu no fuese ella? ¿Y qué? Si no es ella, será otra,—terminó diciendo desesperado.—Ella, próxima ó lejana, existe y me llama, y yo debo volver sobre mis pasos, volver á[Pg 201] empezar, y encontrarla viva ó muerta. ¡Oh, si hubiese muerto!
Siguió esperando el regreso de la patrona, y para calmarse algo, trató de analizar la extraña pasión que le dominaba. Y, como tantas otras veces, sintió que su pena mayor provenía, más que de la pasión, del cruel contraste que formaba su yo al desdoblarse. Uno de los dos era un chiquillo fantaseador, apasionado y triste, con el alma enferma. Seguía siendo el mismo que bajaba de los montes nativos soñando en un mundo misterioso; el mismo que en la casa del almazarero había meditado durante largos años la fuga, sin realizarla jamás; el mismo que en Cagliari había llorado creyendo que Marta Rosa pudiera ser su madre. El otro ser, normal é inteligente, criado junto al chiquillo incurable, veía claramente la vanidad de los fantasmas y de los monstruos que atormentaban á su compañero, pero por mucho que luchase y gritase, no conseguía librarle de la obsesión.
Una lucha continua, un contraste cruel agitaba día y noche á los dos seres; y el chiquillo fantaseador é ilógico, víctima y tirano, resultaba siempre vencedor. Quería saber, quería descubrir, quería alcanzar su intento; y sufría, de lo vano de sus investigaciones, igualmente que de la esperanza de llegar á conseguir su propósito. Muchas veces se había preguntado si, libre del amor de Margarita, hubiese sufrido de igual manera. Y siempre había contestado afirmativamente.
María Obinu regresó al anochecer.
—Señora María,—gritó el estudiante abriendo la puerta,—venga en seguida, que tengo que decirle una cosa.
—¿Qué quiere?—preguntó entrando.
Iba vestida de negro, llevaba un sombrero de terciopelo[Pg 202] morado, ya descolorido, y respiraba fatigosamente por haber subido la escalera de prisa, de buen color contra la costumbre, la frente reluciente por el sudor.
—¿Qué le pasa?—preguntó malhumorado Anania.
—¿Á mí? ¡Nada!—contestó con extrañeza. Después volvió á su simpática sonrisa de siempre.—¿Pero por qué está á obscuras? ¿Qué tiene que decirme?
—Vaya, vaya á cambiarse de vestido; se lo diré después.
Pareció impresionarse por el acento de malhumor y el entrecejo fruncido del estudiante, tanto más cuanto que aquella mañana le había dicho que se encontraba un poco mal.
—¿No se encuentra bien?—preguntó afectuosamente.—¡Qué calor hace, Dios mío! Se ahogan. Diga, diga qué quiere.
—¡Vaya á desnudarse antes!—repitió Anania, acercándose á la pared para restregar un fósforo.
—¿Pero qué es lo que quiere? Hable...
—Mejor es,—pensó rápidamente Anania, encendiendo el fósforo,—mejor es que la coja de improviso, antes que pueda hablar con aquella tía vieja.
—¿Dónde, dónde estará la vela? Pues oiga, ha venido... ¡al fin!... ha venido... su diaulu chi t'a fattu, ¿no te vas á encender? ¡Vaya unas velitas!
Alzó la vista y miró fijamente á la mujer que seguía con ojos tranquilos sus movimientos.
—Ha venido el estudiante sardo Bautista Daga; quisiera una habitación; supongo que podrá tenerla.
—Veremos,—contestó tranquilamente.—¿Para cuándo la quisiera?
Anania empezó á enfadarse.
—Usted le conoce, ¿verdad?
—Yo no.
[Pg 203]
—La tía Bárbara me ha dicho que le ha visto aquí otras veces...
María Obinu frunció las cejas y entornó los ojos esforzándose en recordar. De pronto echando chispas y con voz irritada dijo:
—Oiga, si es un joven pálido, con la nariz algo torcida, con una cara de malas pasiones... dígale que en mi casa no hay sitio alguno para él...
—¿Por qué? Dígame, cuente; yo no sé nada... de veras... Hemos dormido en una misma alcoba durante seis meses, pero no sé nada de él... de veras... Dígame...
Anania estaba sentado junto á la mesita, é inadvertidamente iba empujando la vela hacia la pared, de la que colgaba un calendario.
—No tengo nada que contarle,—siguió diciendo la mujer:—no tengo que dar cuenta á nadie de mis actos. ¡Déjenme en paz! Vivo de mi trabajo y no pido nada á nadie; y soy mucho más honrada que muchas señoras ante las cuales sus señorías (sonrióse irónicamente) se quitan el sombrero. ¡Ay!—siguió diciendo, suspirando profundamente.—¡La vida es muy larga! ¡También á ustedes, también á ustedes les llegarán días de amarga prueba! ¡Ojalá Dios les libre de ellos! Entonces conocerán el mundo, conocerán la espesa hilera de serpientes que se levanta á los dos lados del camino de la vida; y encontrarán la piedra que les hará tropezar. ¡Y cuántos, señor Anania, cuántos no saben levantarse otra vez, y dan con la frente en la piedra y mueren del golpe! ¡Y son tal vez los más dichosos! ¡Ay! ¡Pero el Señor es misericordioso! ¡Por mi fe de cristiana aseguro que el Señor es misericordioso!...
Se puso una mano sobre su corazón y volvió á suspirar profundamente.
—¡Finge!—pensó Anania.
[Pg 204]
Y añadió algo irónico:
—Boste est sapia che i s'abba[40]. Pero no entiendo nada de sus discursos, palabra de honor. ¿Qué tiene que ver Bautista Daga con todo esto? ¿Qué le ha hecho? ¡Dígamelo!...
—¡Apague, apague pronto la vela!... ¡Mire, que está ardiendo el calendario!... ¿Dónde tiene la cabeza?—gritó María, corriendo hacia la mesa.—¡Virgen María! ¡Usted me va á arruinar!
Rápidamente Anania separó la vela y apagó el fuego.
—¡Qué cabeza! ¿Y si ahora le diera cuatro tirones, no serían bien merecidos?—gritó María, tirando del mechón de pelo que el estudiante llevaba sobre la frente.
—¡Señora María! ¿Qué hace? Déjeme. ¡Caramba, usted no bromea!—exclamó, bajando y sacudiendo la cabeza, mientras un recuerdo repentino relampagueaba en su mente. Sí, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, en una cocina llena de hollín y guardada por el fúnebre capotón del bandido, Olí, malhumorada por la miseria y las penas, tiraba á veces de las greñas salvajes de un melancólico chiquillo... Y, cosa extraña, en vez de disgustarle, aquel recuerdo le conmovió.
Cogió la mano de María y la miró con mirada loca. ¿Era la misma que le pegaba de chico, la misma que le guió hasta la puerta de la almazara, aquella noche fatal?
—¡Qué cabeza! ¡Qué loco!—continuaba diciendo la mujer.—Si no llego á estar, de seguro que sucede una desgracia. Ahora, déjeme marchar.
El alzó la cabeza y dijo:
—Me parece haber visto su mano otras veces. Otras veces esta mano me tiró de los cabellos, me pegó, me acarició...
[Pg 205]
—«¿Se vuelve usted loco?—exclamó la mujer, retirando bruscamente la mano y acercándola á la cara.
—Señora María,—prosiguió diciendo, mientras ella se miraba la mano, algo estúpidamente.—¿Cree usted en los espíritus? ¿No? Pues existen, y usted debería creer en ellos. Yo creo. Pues bien, cada noche me aparece un espíritu amigo que me revela muchas cosas. Entre otras, me dice que usted es mi madre.
María se echó á reir con risa forzada, como si ocultara un secreto terror; y el joven comprendió en seguida que había escogido un método muy ingenuo para conseguir conmoverla. ¡Qué estúpido era! ¿Y por qué estúpido? Si de veras hubiese sido su madre, se habría turbado del mismo modo, comprendiendo que él sabía ó sospechaba algo. Y, por el contrario, se reía, si bien algo asustada por la idea de los espíritus, en los cuales creía.
—¡No y no!—pensó él.—Estoy loco, loco de veras.
Ella dijo, como si fuera un eco:
—Está usted loco, loco de veras. ¡Ojalá fuese de veras su madre!
Se oyó la voz de la tía Bárbara que llamaba á la patrona.
—¡Cuánto tiempo me hace perder!—dijo ésta, pronta á salir, mientras Anania se arreglaba el mechón y reía.
—¿Qué debo contestar á Daga?—preguntó mirándose atentamente en el espejo.
—Que si vuelve y estoy en casa, le echaré escaleras abajo. ¿Entiende?
—¿Pues sabes, chiquillo, que me quedo sin entender una palabra de nada?—dijo Anania como si hablara con su imagen reflejada por el espejo.
—¡Señora María, espere un poco!—gritó corriendo hacia la puerta.—¡No se marche sin explicarme!... ¡Qué manera de dejarle á uno! Venga.
[Pg 206]
Pero ella desaparecía en lo obscuro de la antesala, desabrochándose el cinturón y soplando por el calor y la rabia.
—Venga usted, oiga...—repetía el estudiante agitando el peine que aún tenia en la mano.—Oiga...
Ella no contestó.
—¡Ya entiendo! Le habrá hecho alguna proposición...—pensó Anania, cerrando la puerta.—¡Qué muchacho más endiablado! ¿Y á mí qué me importa? Cada cual tiene sus cosas.
Y volvió frente al espejo.
[Pg 207]
El día de la marcha se acercaba.
—Tía Bárbara,—decía el estudiante, mientras la vieja preparaba el café,—¡qué feliz soy! ¡Parece que me salen alas! ¡Dentro de unos cuantos días... adiós! Sí, me parece tener alas. Salto sobre la ventana, hago lissst... y fuera. Me pongo á volar, y ya estoy en Cerdeña.
Y se acercaba á la ventana, haciendo como si saltara sobre el antepecho.
—¡Aaaah!—gritaba la vieja, cómicamente asustada.—¡No se suba á la ventana, corazón mío! ¡Que se va á caer!... ¡Oh, Dios mío!
—Pues déme una tacita de café, sólo una tacita muy chiquitita, sino me pongo á volar. ¡Ay, qué rico está su café! ¿Cómo es que lo sabe hacer tan rico? Sólo mi madre, en Nuoro, lo hace tan bueno como usted.
La vieja, halagada lo indecible, le daba una taza de café, que resultaba muy exquisito por ser el primero que se sacaba de la cafetera.
—¡Dios mío, qué rico está!—decía Anania, abriendo la boca y poniendo los ojos extáticos.—¡Es tan bueno, que me da nostalgia!
—¿Qué es la nostargia?
—Un estremecimiento en el corazón, tía Bárbara, aquel estremecimiento que nos da cuando pensamos en[Pg 208] el paraíso. ¡Ay, qué rico está el café! ¿Quiere usted venir conmigo? ¡Ea, en marcha! ¡Qué gusto!
La vieja suspiraba exageradamente. ¡Ah, si no fuese por el mareo!
—¿Eres muy rico?—preguntaba al estudiante.
—¡Toma! ¡ya lo creo!
—¿Cuántas tancas tienes?
—Siete ú ocho, no recuerdo.
—¿Tienes colmenas? ¿Y pastores?
—¡De todo, tía Bárbara, de todo!
—¿Entonces por qué has venido á este lugar de perdición? ¿Qué necesidad tienes de estudiar?
—Porque mi novia quiere que me haga doctor.
—¿Y quién es tu novia?
—La hija del barón de Baronia.
—¡Ah! ¿Aún viven los barones de Baronia? Yo había oído contar que su castillo estaba lleno de fantasmas. Una vez una mujer que había ido á coger leña, pasó de noche por delante del castillo y vió una dama, con una gran cola de oro, que parecía un cometa. ¿Tú sabes qué es un cometa? ¡Oh, Nuestra Señora del Buen Consejo! Me vas á arruinar... mira que te va á hacer daño tanto café.
—Cuente, cuente, tía Bárbara. ¿Cuando aquella mujer vió á la dama, qué hizo?—insistía el estudiante, echándose otra taza de café.
La tía Bárbara seguía contando. Confundía la leyenda del castillo de Burgos con la del castillo de Galtelli. Mezclaba recuerdos históricos, transmitidos por tradición, con sucesos acaecidos durante su lejana infancia. Entre otras leyendas contaba la de aquel caballero extraviado en una gran llanura, que sólo al caer la tarde, oyendo el tañido de una campana, pudo encontrar un lugar habitado. La alegría del caballero, tan rico como infelizote,[Pg 209] fué tal, que prometió dejar todos sus bienes á la iglesia de cuya campana había oído el sonido. Desde entonces, todas las tardes, la campana de la iglesia toca para que los hombres extraviados puedan encontrar el verdadero camino.
—¡Ésta es la leyenda de Santa María la Mayor!—decía Anania.
—¡No, corazoncito mío! Es la iglesia de Illorai! Hasta te puedo decir el nombre del señor extraviado! Se llamaba Don Gonario Arca.—¡Y los nuraghes!—proseguía, andando de un lado para otro, en la cocina caliente y húmeda.—¿Aún existen nuraghes? ¡Cuántos tesoros ocultos! Cuando los moros iban á la Cerdeña para robar las mujeres y el ganado, los sardos escondían las monedas en los nuraghes. Y tú, estúpido, ¿por qué no buscas tesoros en tus tancas?
Anania pensaba en su padre, que hacía poco le había escrito rogándole que visitara los museos «donde se conservan las antiguas monedas de oro».
—Una vez,—seguía diciendo tía Bárbara,—una vez fui á recoger espigas junto á un nuraghe. Me acuerdo como si fuera hoy. Me dió fiebre, y á la caída de la tarde tuve que tumbarme sobre el rastrojo, esperando que pasase algún carro que me llevara al pueblo. Y de pronto veo una cosa. Detrás del nuraghe, el cielo era de color de fuego; parecía una tela color de escarlata. De pronto veo un gigante en el patiu[41], que empieza á echar humo por la boca. Y en seguida el cielo se puso obscuro. ¡Nuestra Señora del Buen Consejo, qué miedo! Pero de pronto vi á San Jorge que llevaba la luna llena en la cabeza y en una mano una leppa más limpia que el agua. ¡Tiffeti taffati!—terminó diciendo, como si manejara[Pg 210] un gran cuchillo de cocina.—San Jorge cortó la cabeza del gigante y el cielo se aclaró.
—Era la fiebre que le hacía ver tantas cosas, tía Bárbara.
—Sería la fiebre, pero yo vi al gigante y á Santu Jorgi. Sí, les vi con estos dos ojos,—afirmaba la vieja, poniéndose dos dedos en los ojos.
Después preguntaba si en los días de fiesta solemne, aún corrían los caballos por la falda de la montaña, montados por chiquillos medio desnudos, adornados con cintas de colores. Y si por San Antonio encendían hogueras, y si en medio de las hogueras colocaban palos, llevando en lo alto, rojos racimos de naranjas, granadas y madroños, y de los cuales colgaban ratones muertos.
Anania escuchaba con gusto los sugestivos cuentos y preguntas de la tía Bárbara; y á veces, mientras á dos pasos de distancia zumbaban los tranvías y se oía el amoroso maullido de los gatos entre las columnas del Panteón, se identificaba tanto con los recuerdos de la vieja, que le parecía sólo tener que asomarse á la puerta para encontrarse en un solitario paisaje sardo, en el terraplén de un nuraghe, guardado por las almas de los gigantes,—ó en la algazara salvaje de unas carreras en la Barbagia,—acompañado de un viejo pastor filósofo y contemplador, de alma grande como las nubes. En las palabras nostálgicas de la vieja desterrada, sentía el perfume de la tierra nativa, la brisa cargada de esencias salvajes del Orthobene y Gennargentu, y se sentía sardo, profunda y exclusivamente sardo.
—¡Ah, cómo me voy á divertir estas vacaciones!—decía á la vieja.—Voy á ir á todas las fiestas, quiero visitar el lugar donde nací; subiré al Gennargentu, al monte Rasu, al castillo de Burgos. Sí, sobre todo quiero[Pg 211] subir al Gennargentu. ¡Vivirán aún fulano y zutano de Fonni! ¿Y los frailes, qué harán? ¿Y Zuanne?
Y de un modo inconsciente, se ponía nostálgico como la tía Bárbara.
—¿Y usted, no va á volver nunca á Cerdeña?—preguntó á María Obinu, un momento que entró en la cocina.
—¿Yo?—contestó ésta algo triste.—¡Jamás! ¡Jamás!
—¿Por qué? ¡Acérquese á la ventana y mire usted qué luna más hermosa! ¿No le gustaría ir en peregrinación á Nuestra Señora de Gonare, con una luna tan espléndida? Subir á caballo, poco á poco, atravesando bosques, bordeando precipicios, subiendo, siempre subiendo, mientras la ermita se dibuja sobre el cielo, arriba, arriba, muy arriba...
María movía la cabeza y hacía con los labios un mohín de indiferencia. La tía Bárbara, al contrario, se estremecía de pies á cabeza y alzaba los ojos, ¡como si buscara la ermita proyectada sobre el claro azul del cielo lunar, arriba, arriba, muy arriba!...
—¡Excepto usted y las personas que le aprecien...—exclamaba María maldiciendo,—y excepto las iglesias y los devotos de Nuestra Señora... que el fuego arrase la Cerdeña antes de que yo vuelva por allá!
—¿Pero por qué?
Tía Bárbara, atenta á la cocina, cerraba los ojos con infinita piedad, no pudiendo protestar contra el odio que el ama sentía por la patria lejana.
—¡Ah, corazón mío!—dijo á Anania, apenas María se hubo marchado.—¡Tiene mucha razón! Allí la asesinaron...
—¡Pero si está tan viva, tía Bárbara!
—¡Ah, tú no sabes! Es mejor asesinar á una persona que traicionarla...
[Pg 212]
Anania pensaba en su madre, y la duda, la quimera, el ensueño, se apoderaban otra vez de él.
—Tía Bárbara,—decía, acercándose á la vieja.—Usted ha dicho que la engañó un señor... Dígame cómo se llama... trate usted de saberlo. Diga: ¿la señora María tiene cartas escondidas? ¿Dónde las tendrá? Yo podría ayudarla, buscar á aquel señor, conmoverle... También usted saldría ganando.
—¿Para qué conmoverle?
—Para que la ayude...
—Ella no tiene necesidad de ayuda. ¡Tiene dinero! Déjala en paz, porque ella no quiere que se le recuerde su desgracia. ¡Ni una palabra! ¡Me mataría si supiera que hablo de ella contigo!...
—Ella tendrá cartas...—repitió Anania.
Las había buscado inútilmente en el cuarto de María. No poseía documento alguno y, como decía la tía Bárbara, no quería que se hablara de su pasado.
El estudiante se moría de ganas de saber algo antes de marchar. Había momentos en que se estremecía ante la pregunta de siempre: «¿Si María Obinu y Olí fueran la misma persona?». ¿Por qué no trataba de descubrir el misterio? ¿Por qué no volvía á preguntar á la policía, por qué no escribía á Cerdeña, por qué no seguía tirando del hilo que le podía llevar hasta el fin del misterio, y, sobre todo, por qué dejaba correr inútilmente el tiempo, y no arrojaba lejos de sí la inercia vil que le dominaba? Muchas veces se había propuesto preguntar á María, inventar una escena, obligarla á descubrirse; pero desde el coloquio á propósito de Daga, había hablado con ella sólo de cosas indiferentes. Se pasaban días enteros en que ni siquiera la veía y sin que él tratara de hacer algo por verla.
—Y sin embargo, es preciso que yo sepa algo,—pensaba,[Pg 213] andando distraído por las calles aún animadas, pero de cada vez con menos gente.—¿Si no es ella, por qué atormentarme? ¿Pero dónde, dónde estará? ¿Qué hace? ¿Está cerca ó lejos? ¿En el ruido de la ciudad, en este rumor que parece la voz de un monstruo de millares de cabezas, van mezclados su respiración, sus gemidos, sus risas? ¿Y si no está aquí, dónde está?
Aquella noche tuvo un ataque de fiebre,—tal vez producido por el filtro malsano, si bien poético, de los largos sueños que casi todas las tardes fantaseaba en el silencio del Coliseo,—y en la calentura creyó ver muchas veces á María inclinada sobre la almohada. ¿Era delirio ó realidad? La luz de la luna y el reflejo de una ventana iluminada, alumbraban vagamente el cuarto del calenturiento. Además de la figura de María, veía un caballero en traje del siglo XVIII con una bandeja, en la cual había una copa de champagne y el amuleto de Olí; y al propio tiempo que veía que la figura del caballero, inmóvil en la penumbra, era irreal, la figura de la mujer le parecía bien real. Quería encender la vela, pero no podía moverse. Creía estar acostado al borde de un abismo, sobre una piedra que, atraída por una fuerza oculta, corría vertiginosamente, seguida por todas las cosas que le rodeaban, hacia un punto al cual no se llegaba nunca.
Después de la primera aparición de María Obinu, pensó:
—Tengo fiebre, bien lo sé, pero no deliro. Era ella. He hecho mal en fingir que dormía. Debía haber fingido el delirio á ver qué hacía. Si por lo menos volviese... ¿Si la sugestionara?... ¡Ven! ¡ven!—empezó á decir, invocándola, hablando en voz queda, esforzándose en imponerle su propia voluntad.—¡Ven, ven, María Obinu! ¡Quiero que vengas!
[Pg 214]
Pero ella no vino en seguida, y en cambio, la carrera extraña de la piedra, sobre la cual le parecía estar acostado, redoblaba su velocidad. Visiones apocalípticas, nubes monstruosas, surgían, se perseguían, se mezclaban, desaparecían en el fondo del abismo fantástico, hacia donde el alma del enfermo miraba espantada. Entre otras cosas, veía el nuraghe y el San Jorge del sueño febril de la tía Bárbara; pero la luna huía de la cabeza del santo y volaba hacia el cielo. Otras dos lunas, rojas é inmensas, la seguían. Era inminente un cataclismo. Un gentío enorme se apretaba en una playa, azotada por un mar tempestuoso. Las olas eran caballos marinos luchando contra espíritus invisibles. De repente un alarido salió del mar: ¡La suegra! ¡La suegra! Anania se estremeció horrorizado, abrió los ojos y le pareció tenerlos azules.
—¡Qué estupidez!—pensó.—¿Por qué la fiebre hará ver cosas tan extrañas?
María Obinu volvió á abrir la puerta, avanzó calladamente y se inclinó sobre el calenturiento.
—¡Ahora á fingir bien!—pensó, y empezó á quejarse débilmente. La mujer permaneció inmóvil.
—¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!—decía el estudiante suspirando fuerte.—¿Quién me pega en la cabeza? ¡Dejadme, no me matéis! La luna ya se marcha. ¿Te acuerdas, mamá? Tú me enseñabas la canción:
Luna lunera,
Cascabelera...[42]
¿Por qué no quieres decirme que eres mi mamaíta? ¡Dímelo! Si de todos modos yo lo sé, sé que tú eres mi mamaíta,[Pg 215] pero debes decírmelo tú también. ¿Ves aquel caballero, con el amuleto que me diste aquella mañana? ¿Es posible que no te acuerdes de aquella mañana, cuando bajábamos... y los pinzones cantaban entre los húmedos castaños, y las nubes volaban hacia el monte Gonare? ¡Sí, sí que te acuerdas! Dime que sí... no tengas miedo... Yo te quiero mucho. Viviremos siempre juntos. Contesta.
La mujer callaba. El enfermo fué asaltado de un verdadero espasmo de ternura y angustia, y empezó á delirar de veras.
—Madre,... madre mía, habla; no me hagas sufrir de esta manera; ya no puedo más. ¡Si tú supieras cómo sufro! ¿Tú eres Olí, no es verdad? Es inútil que digas que no; tú eres Olí. ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Dónde tienes tus cartas? Ó si no, no hablemos del pasado. ¡Todo ha terminado! Ahora ya no nos separaremos nunca más... ¿Pero te marchas? No, no, ¡por Dios! espera... no te marches...
Se incorporó sobre la cama, con los ojos extraviados, mientras la figura se alejaba lentamente y desaparecía... El caballero con la bandeja seguía allí mismo, inmóvil en la penumbra, y todas las cosas daban vueltas á su alrededor.
La visión volvió más tarde, y volvió á desaparecer. Anania siguió lamentándose, gimiendo infantilmente, seguro de haber visto á su madre. Y conservó esta impresión, dulce y angustiosa, hasta después de desaparecer la fiebre.
Al día siguiente despertóse tarde, y aun cuando tenía el cuerpo como si le hubiesen pegado una paliza, se levantó y salió sin tratar de ver á María.
Durante tres ó cuatro noches la fiebre siguió atormentándolo, pero entre los fantasmas de sus pesadillas no[Pg 216] volvió á presentarse la figura de aquella mujer. Esto le dió mucho que pensar. ¿De modo que había sido una aparición real? Y debía tener miedo después de cuanto le había dicho durante la primer noche, y por esto no volvía.
Todos los días, antes de salir y al volver, agotado por la fatiga y tensión nerviosa de los exámenes, siempre algo calenturiento, se proponía descifrar el enigma, pero siempre en vano. Pensaba:
—Ahora la llamaré, la suplicaré, le haré mil preguntas, la amenazaré; le diré que la policía me ha informado de su pasado verdadero, armaré un escándalo. Ella hablará... ¿Y si es ella?
Y, como de costumbre, esta hipótesis le entontecía y daba miedo. Á veces pensando en el momento de la revelación, imaginaba una escena dramática entre él y su madre; á veces le parecía que ni una sola fibra de su corazón se conmovía. Pero al verla, pálida y sonriente, con su modesto vestido obscuro, siempre atareada en los cuartos de los huéspedes ó en la cocina, siempre tranquila, inconsciente, casi insensible, sentía helarse la sangre en sus venas.
Un velo caía entre él y la aparición real del fantasma que tanto le atormentaba. En lugar de la escena violenta ó del drama sentimental que tantas veces había imaginado, se desarrollaba entre él y la patrona una conversación insulsa, con la inevitable intervención de la tía Bárbara.
Hasta pocos momentos antes de partir no tomó la solemne resolución de dejar en suspenso, hasta la vuelta, todas las pesquisas y los vanos proyectos. Se encontraba cansado, quebrantadísimo. El calor, los exámenes, la fiebre y tanto preocuparse, le habían agotado.
—Descansaré,—pensaba, al preparar rápidamente[Pg 217] su equipaje, y recordando, algo irónicamente, los largos preparativos de la primera vez que salió de Nuoro.—¡Cómo voy á dormir estas vacaciones! Tengo necesidad de dormir, olvidar, descansar, restablecerme. No quiero ponerme neurasténico. Subiré á las montañas nativas, al Gennargentu, virgen y salvaje. ¡Cuánto tiempo hace que sueño con esta excursión! Visitaré á la viuda del bandido, á Zuanne, al hijo del cerero. ¿Y el patio del convento?... ¿Y aquel carabinero que cantaba
para ti este rosario?
El pensamiento de ver dentro de poco á Margarita, de poderla besar y sumergirse en su fresco amor como en un baño perfumado, le producía una dicha tan intensa que le hacía estremecer. Trataba de huir de aquella placidez devoradora; pero, alejada de la mente, le corría por sus venas, vibraba en sus nervios, y llenaba su corazón hasta producirle una sensación dolorosa.
Momentos antes de marchar, la tía Bárbara le dió un pequeño cirio para que lo llevara á la Basílica de los Mártires de Fonni, y María una medalla bendecida por el Pontífice.
—Si usted no la quiere, descreído, llévela á su madre,—dijo sonriendo, algo conmovida.—Adiós. Que tenga buen viaje y vuelva pronto. Ya sabe que el cuarto estará siempre á su disposición. Que le vaya bien, y escríbame.
—Adiós,—contestó Anania, tomando la medalla;—ruegue por mí á las Benditas Ánimas del Purgatorio.
—Pierda usted cuidado,—dijo ella, amenazándole con un dedo.—Le protegerán contra las tentaciones.
—Amén. ¡Hasta la vuelta!
—¡Hasta la vuelta!—gritó desde abajo de la escalera,[Pg 218] mientras María, inclinada sobre el pasamanos, le saludaba aún.
Al llegar á la calle pensó en volver atrás para ver si lloraba. Se paró un momento. Después prosiguió hacia la plaza, seguido por la tía Bárbara, que iba llorando.
—¡Hijito de mi corazón!—decía la vieja,—saluda en mi nombre á la primera persona que encuentres en tierra sarda. Buen viaje y acuérdate de llevar el cirio.
Le acompañó hasta el tranvía, á pesar del miedo que le producía, y le besó en la mejilla, llorando amargamente. Anania recordó el beso de Nanna, la borracha, antes de marchar de Nuoro; pero esta vez se conmovió y abrazó á la tía Bárbara, pidiéndole perdón por si alguna vez la había hecho enfadar.
Después todo desapareció: la vieja que, al despedir al joven, lloraba su destierro de la patria querida; la calle melancólica donde se alzaba la casa en que vivía María; la plaza entonces desierta y sofocante; el Panteón triste como una tumba ciclópea; los gatitos adormilados entre las grandes ruinas..., y Anania, con la cara refrescada por un soplo de viento, se sintió feliz, como si acabara de librarse de una pesadilla.
[Pg 219]
Antes de bajar á cenar, Anania se asomó á la ventanita de su cuarto y quedó sorprendido del profundo silencio que reinaba en el patio, en el barrio, en el pueblo, por todas partes, cerca y lejos, hasta el horizonte. Le hizo el efecto de haberse vuelto sordo, y sintió una triste opresión. Pero la voz de la tía Tatana resonó en el patio, bajo del saúco.
—Nania, hijo mío, baja.
Bajó, y al llegar á la cocina sentóse ante una mesita preparada sólo para él. Sus «padres», según costumbre, comían sentados en el suelo ante una cesta llena de comida y de una gran hogaza.
Nada había cambiado. La cocina la misma de siempre, pobre y oscura, pero limpia; con el hogar en el centro, las paredes adornadas de cacerolas y cuchillos de cocina, grandes cestas, cribas, cedazos y otros utensilios para cerner la harina; en una esquina había dos sacos llenos hasta los bordes de cebada; cerca de la puerta abierta de par en par estaba colgada la tasca (bolsa) de cuero para llevar la semilla y la comida del labrador.
Un lechón gruñía débilmente y daba tirones á la cuerda que le sujetaba al saúco del patio.
Un gatito rojizo se acercó tranquilamente á la mesita y empezó á bostezar, alzando sus ojazos amarillos hacia[Pg 220] Anania que miraba por todas partes con cara de asombro. No, nada había cambiado; y sin embargo, sentía la impresión de encontrarse por vez primera en aquel ambiente, con aquel labrador de ojos aún brillantes y de largos cabellos grasientos, y con aquella viejecita graciosa, gorda y blanca como una paloma.
—¡Por fin estamos solos!—dijo Anania grande, que comía la ensalada cogiéndola sencillamente entre dos pedazos de hogaza.—¡Ya verás, cómo no te van á dejar en paz! Atonzu por aquí, Atonzu por allá. Sí, ahora eres un hombre importante, porque has estado en Roma. Hasta yo cuando regresé del servicio...
—¡Vaya unas comparanzas!—protestó algo indignada la tía Tatana.
—¡Y qué, déjame acabar! Me acuerdo que encontraba alguna dificultad en hablar en dialecto. ¡Me parecía estar en un mundo nuevo!
El estudiante miró á su padre y sonrióse.
—¡Lo mismo me pasa á mí!—dijo.
—¡Tú, tú menos mal! Yo tuve que acostumbrarme de nuevo; pero tú, antes de tres días estás harto de este pueblucho... y... y...
La anciana le miró frunciendo las cejas, y cambió rápidamente de conversación.
—¡Y qué grande es aquella endiablada Roma! ¿verdad? Dame el vaso, viejecita mía. ¡Vaya una cara que pones! ¿Porque tenemos en casa un hombre de tanta importancia?
Pero Anania había olido algo y dijo gravemente:
—¿Qué pasa? Diga, diga, ¿qué dicen de mí?
—¡Nada, nada! Déjales ladrar...—contestó la tía Tatana.
El joven se turbó; creyó durante un instante que en Nuoro sabían algo de María Obinu. Dejó el tenedor en el[Pg 221] plato y declaró que no seguiría comiendo si no hablaban...
—¡Qué impetuoso eres! ¡No has cambiado!—observó la anciana.—Decía el rey Salomón que el hombre impetuoso era igual al viento...
—¡Aún dura el rey Salomón! ¡Creía que ya se había olvidado de él!—dijo el joven con voz burlona.
Tía Tatana se calló, ofendida; el marido la miró, después miró á Anania y quiso reprenderle.
—El rey Salomón decía siempre verdades.—Después añadió rápidamente:—Pues dicen en Nuoro que tienes amores con Margarita Carboni.
Anania se ruborizó; volvió á coger el tenedor, empezó á comer automáticamente y murmuró:
—¡Qué estúpidos!
—¡Oye, no, no son tan estúpidos!—dijo el padre mirando dentro del vaso medio lleno de vino.—Si la cosa es verdad, tienen razón en murmurar, porque tú debes hablar francamente al amo y decirle: «Padrino y protector, yo ahora soy un hombre; perdóneme que le haya ocultado mis esperanzas, como las tenía ocultas á mis padres».
—¡Cállese! ¡Usted no entiende estas cosas!—exclamó enfadado y colérico el joven.
—¡Ah, Santa Catalina mía!—suspiró la tía Tatana que ya había perdonado la interrupción de antes.—Déjale en paz al pobre muchacho; ¿no ves que está cansado? Ya tendrás tiempo de hablarle de estas cosas; tú eres un campesino y un ignorante que no entiende de nada.
El campesino bebió, movió la mano como diciendo «calma, calma», y después habló con voz tranquila:
—Sí, yo soy un ignorante y mi hijo es instruido; ¡está bien! Pero yo soy mucho más viejo que él. Mis cabellos,[Pg 222] míralos (cogió un mechón, lo acercó á sus ojos, buscó y arrancó un cabello blanco) empiezan á volverse blancos. La experiencia de la vida hace al hombre más instruido que un doctor. Pues bien, hijo mío, yo te digo una sola cosa; interroga tu conciencia, y verás cómo ésta te dice que no se debe engañar á nuestro bienhechor.
El estudiante dió tan fuerte con el vaso sobre la mesa, que el gatito pegó un salto.
—¡Qué estúpidos! ¡Qué estúpidos!—gritó, después de haber suspirado fuerte; pero vió que su padre, que aquel hombre inconsciente y primitivo tenía razón.
—Sí, hijo mío,—prosiguió el almazarero, echándose hacia atrás sus grasientos cabellos,—tú debes ir á buscar al amo, besarle la mano y decirle: «Yo soy hijo de un pobre, pero por obra de vuestra bondad y de mi talento llegaré á ser doctor, rico y todo un caballero. Yo amo á Margarita, y Margarita me quiere; la haré feliz, la recompensaré por haberse rebajado á escoger por esposo al hijo de su criado. Vuestra Señoría nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».
—¿Y si en vez de bendecirle le da un puntapié y le echa como si fuera un perro?—preguntó la anciana.
Aun cuando esta duda fuese poco lisonjera para él, Anania se echó á reir algo nerviosamente; después se puso serio y escuchó la respuesta del padre.
—¡Vete allá, mujeruca—exclamó con algo de desprecio el molinero, echándose más vino,—tu rey Salomón también decía que las mujeres no saben lo que se dicen! Y si yo hablo es porque antes he pesado bien mis palabras. El amo bendecirá.
—¡Pero si no hay nada!—exclamó Anania, lleno de gozo. Se levantó, se acercó á la puerta y empezó á silbar; no sabía lo que le pasaba, sentía el corazón palpitarle fuerte, inundado de una oleada de felicidad; hubiese[Pg 223] querido interrogar á su padre, revelárselo todo, pero no podía. «El amo bendecirá». Para poder afirmarlo tan categóricamente, sus razones debía tener. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Margarita nunca había hecho referencia á las buenas disposiciones de su padre? Y si ella no sabia nada, ¿cómo podía saberlo un criado?
—Dentro unas cuantas horas la veré, y lo sabré todo,—pensó Anania, y todas sus dudas, el ansia, el cansancio del viaje, y la misma alegría de las nuevas esperanzas se borraron ante el dulce pensamiento: «Dentro de poco la veré».
Al débil empuje de la mano del joven, el portalón se abrió silenciosamente.
—Bien llegado—murmuró la criada que protegía la correspondencia de los dos enamorados.—Ella vendrá en seguida.
—¿Cómo estás?—dijo con voz conmovida.—Mira, toma un recuerdo que te traigo de Roma.
—¡Pero por qué has hecho esto!—dijo, cogiendo deprisa el paquetito.—¡Siempre te molestas! Espera.
Se quedó solo durante un minuto que le pareció una hora; apoyado en el muro aún caliente del patio, bajo aquel cielo velado por una noche callada y casi tétrica, vibraba de alegría angustiosa, y cuando Margarita corrió, sin poder apenas respirar, á echarse entre sus brazos, más que verla la sintió; sintió su cara suave y caliente, su corazón palpitando agitadamente contra el suyo, su vida ágil si bien no sutil, y creyó desmayarse.
Inconscientemente, locamente, empezó á besarla, cegado[Pg 224] por una inextinguible y casi cruel sed de besos.
—¡Basta, basta!—dijo ella, volviendo en sí la primera.—¿Cómo te encuentras? ¿Estás ya bien?
—Sí, sí,—contestó impetuosamente.—¡Por fin, Dios mío! Oye cómo me palpita el corazón.
—¡Ah!—prosiguió, respirando penosamente, y estrechando la mano de ella sobre su pecho,—casi no puedo ni hablar... No he podido pasar por frente tu ventana porque... porque... no me han dejado en paz ni un solo momento... ¡Y ahora apenas te puedo ver! ¡Ah, si trajeras una luz!
—¡Qué dices, Nino! Ya nos veremos mañana; ahora nos sentimos,—contestó, riendo bajo, bajito, mientras bajo la palma de su mano, que Anania se apretaba contra el pecho, sentía el agitado palpitar de su corazón.—¡Cómo palpita tu corazón! ¡parece el de un pájaro herido! ¿Pero estás curado del todo?
—¡Curado, curado del todo!... Margarita ¿dónde estás? ¿Pero de veras estamos juntos?
Y miraba intensamente, esforzándose para distinguir las facciones de ella, en el vacío incoloro de la nublada noche. Las grandes nubes de terciopelo obscuro que pasaban sin cesar por el cielo gris, dejaban un hueco de forma oval, rodeado de espesos bordes, parecido á un rostro misterioso, con dos estrellas rojizas por ojos, asomado para espiar á los dos enamorados. Anania sentóse sobre un banco de piedra y atrajo sobre sus rodillas á la muchacha, sujetándola estrechamente, á pesar de sus protestas, en el círculo de sus brazos temblorosos.
—Déjame—decía,—peso demasiado; estoy muy gruesa...
—Eres más ligera que una pluma—afirmó él galantemente.—¿Pero es de veras que estamos juntos?—repitió después, siempre con más fogosidad.—¡Ah, me[Pg 225] parece un sueño! ¡Cuántas veces he soñado este mismo momento, que me parecía no tenía que llegar jamás! ¡Y ahora, estamos juntos, juntos, juntos! ¿entiendes? ¡juntos! Me parece enloquecer. ¿Pero eres de veras tú, Margarita? ¿pero es de veras que te tengo aquí, sobre mi corazón? Habla, dime algo, pínchame con un alfiler; si no creeré que estoy soñando.
—¿Qué quieres que te diga? Á ti te toca contarme muchas cosas. Yo te lo he escrito todo, todo: habla tú, Nino; ¡tú sabes hablar tan bien! Cuéntame cosas de Roma; habla tú, yo no sé...
—¡No, no! tú sabes hablar muy bien. ¡Tienes una voz tan dulce! Nunca he oído hablar á una mujer como tú hablas...
—¡No digas mentiras!...—exclamó Margarita muy juiciosamente. Pero Anania no creía mentir, y con la buena fe de su delirio amoroso siguió diciendo:
—¡Te juro que no miento! ¿Para qué mentir? Tú eres la más hermosa, tú la más noble, tú la más buena de todas las mujeres. ¡Si supieras cómo pensaba en ti, cuando las hijas de mi patrona, durante los primeros meses de estancia en Roma, nos venían á buscar á mí y á Bautista Daga! Me parecía estar junto á criaturas apestadas, y pensaba en ti, como si fueras una santa, suave, pura, fresca y bella.
—Pues ahora, yo... también...—observó ella.
—¡Es otra cosa! No blasfemes, Margarita—exclamó.—Ves, me enfado cuando estás fría. Nosotros somos esposos; ¿no es verdad que somos esposos? Dime que sí.
—Sí.
—Di que me amas.
—Sí.
—Sí, no me basta. Di: ¡Te... a... mo!
—Te... a... mo... ¿Si no te amara estaría así contigo?—preguntó[Pg 226] ella, animándose.—¡Te amo, te amo! Yo no sé expresarme, pero te amo, tal vez mucho más que tú á mí.
—No es verdad; yo te amo más. Pero sé que tú también me quieres—siguió diciendo casi serio,—tú que podías aspirar á mucho porque eres guapa y rica.
—¡Rica... quién sabe! ¿Y si no lo fuera?
—Estaría mucho más contento.
Callaron, ambos serios, casi separándose para seguir cada cual su propio pensamiento.
—Oye—dijo él de pronto, tímidamente, siguiendo el curso de sus ideas,—me han dicho que tu familia está enterada de nuestros amores. ¿Es verdad?
—Es verdad—contestó Margarita después de una breve duda.
—¿Qué me dices? ¿Y tu padre no está enfadado?
Margarita volvió á dudar; después alzó la cabeza y contestó fríamente:
—¡No lo sé!—y en su acento Anania vió algo triste, raro, que no llegó á comprender. ¿Qué pasaba? ¿El alma de la muchacha se le cerraba para ocultarle un secreto desagradable? Este pensamiento le turbó profundamente; su mente corrió hacia ella, hacia el lejano fantasma, preguntándose si sería la terrible sombra que se interponía entre él y la familia de Margarita.
—Oye—dijo, pensativo, acariciándole distraídamente la mano:—debes contestarme sinceramente. ¿Qué pasa? ¿Puedo ó no aspirar á ti? ¿Puedo seguir esperando? Tú ya sabes quién soy: un pobre, un protegido de tu familia, el hijo de uno de tus criados.
—¡Qué cosas dices!—exclamó, más nerviosa que triste.—Tu padre no es precisamente un criado, ¡y aun cuando lo fuera, es un hombre honrado y basta!
—¡Un hombre honrado!—repitió para sí Anania,[Pg 227] herido en el alma.—¡Oh, Dios mío, pero ella, ella no es una mujer honrada!
Y en seguida pensó que si Margarita hablaba de aquel modo, era porque no se acordaba de aquella mujer, que tal vez la familia Carboni daba por muerta.
Indudablemente había otra cosa.
—Margarita—insistió, esforzándose en vano para conservarse tranquilo,—es preciso que me abras toda tu alma y me guíes y me aconsejes. Dime qué debo hacer. ¿Debo esperar? ¿Debo hacer algo? Mi orgullo y mi conciencia me dicen que debo presentarme á tu padre y contárselo todo; de otro modo puede considerarme como un traidor, como un hombre sin honor y sin lealtad. Pero yo seguiré tus consejos; todo, antes que perderte. Sería mi muerte, mi muerte moral. Yo soy ambicioso, y lo digo en voz alta, porque si tú no me abandonas, mi ambición no será estéril. Yo no soy ambicioso como tantos otros jóvenes, especialmente sardos, que quisieran llegar en seguida y, no pudiendo, sufren, y se consumen envidiando ferozmente á los que ya han llegado. Por ejemplo, Bautista Daga. En su envidia llega hasta al odio; me acuerdo de la noche que en el Costanzi estrenaron Le Maschere. Nosotros estábamos en el atrio, entre una muchedumbre ansiosa; á medida que llegaban noticias del desastre, Bautista temblaba de alegría. Yo, en cambio, no soy envidioso; tengo calma para esperar y llegaré. No seré célebre, pero estoy seguro de que llegaré á conquistarme un puesto elevado en la sociedad. Apenas me haya licenciado me presentaré á las mejores oposiciones; viviremos en Roma, donde estudiaré y lucharé. Y todo por ti. Creo que en el fondo de la ambición de todos los hombres hay siempre una mujer; muchos no se atreven á confesarlo; yo lo digo francamente y me enorgullezco de ello. Siempre te lo he dicho, ¿verdad?
[Pg 228]
—Sí—respondió Margarita, algo embriagada por las promesas del joven.
Él prosiguió:
—Tú eres el móvil de mi vida; hay hombres que viven por el amor, como otros por el arte, la gloria, la vanidad; yo soy de los primeros; me parece haber amado siempre, desde que nací, y que amaré siempre aun cuando tenga que vivir hasta la extrema vejez. Y siempre, siempre á ti. Si me llegases á faltar, no tendría fuerzas, ni voluntad para nada; moriría moralmente y tal vez de veras. Pero si tú me dijeras: «Amo á otro», entonces yo...
—¡Basta! ¡Cállate!—dijo con voz de mando Margarita.—¡Ahora eres tú quien blasfema! ¿Llueve?
Una gota de agua había caído sobre sus manos juntas. Ambos alzaron la cabeza y miraron las nubes que pasaban más lentas, más densas, cual misteriosos monstruos de lento andar.
—Oye—dijo Margarita, hablando algo distraída y deprisa, como si tuviera miedo de que la lluvia interrumpiera la cita.—No estamos tan ricos como antes. Los asuntos de mi padre van mal. Además, ha prestado dinero á todos los que se lo han pedido, dinero que... no le devolverán jamás. Es demasiado bueno. Nuestro pleito con el Ayuntamiento de Orlei, aquel pleito eterno por los bosques incendiados, va tomando mal aspecto para nosotros; si lo perdemos, y así parece será, ya no seré rica.
—¿Por qué no me lo escribías?
—¿Para qué escribírtelo? Además, yo misma, hasta hace pocos días, lo ignoraba casi. ¡Oye, pero llueve de veras!
Se levantaron, refugiándose en la galería. Un relámpago brilló entre las nubes, y en su resplandor color de lila Anania vió á Margarita pálida como la luna.
[Pg 229]
—¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?—preguntó estrechándola entre sus brazos.—No tengas miedo del porvenir. Si no eres tan rica, serás mucho más feliz. No temas.
—¡Oh no! Tiemblo porque mi madre, que tiene mucho miedo de los rayos, puede levantarse de la cama. Vete, vete...—dijo, empujándole dulcemente.—Vete...
Él obedeció, pero tuvo que esperar un buen rato bajo el portalón á que cesase de llover. Una penetrante sensación de alegría le iluminaba de cuando en cuando el alma, violentamente, como la luz metálica de los relámpagos alumbraba la noche. Recordó aquel día de lluvia, en Roma, cuando el pensamiento de la muerte le había atravesado el alma con la rapidez del rayo. Sí; el dolor y la alegría eran iguales; ambos quemaban.
Pero poco á poco, mientras se dirigía á su casa, bajo las últimas gotas de la lluvia, sentimientos menos egoístas le enternecieron.
—¡Cuán vil soy!—pensó.—Me alegro de la desgracia de mi protector. ¡Qué cosa más asquerosa es el corazón humano!
Al día siguiente muy de mañana, escribió una carta á Margarita exponiéndole muchos proyectos, uno más heroico que otro. Quería buscar lecciones para continuar sus estudios sin ser gravoso á su padrino; quería presentarse al señor Carboni para hacerle la petición de matrimonio; quería, por último, hacer comprender á la familia que le había protegido, que llegaría á ser su ayuda y su orgullo.
Mientras terminaba de escribir la carta, ante la ventana abierta, por donde entraban, con el silencio impregnado de rocío de la mañana, la fragancia de los campos refrescados por la lluvia nocturna, oyó á su espalda una risa reprimida, y volviendo la cara vió á Nanna, desastrada y vacilante, con los ojos llenos de lágrimas[Pg 230] y la lívida boca abierta por la risa. Traía con las dos manos una taza llena de café, que corría el peligro de volcar á cada momento.
—Buenos días, Nanna. ¿Qué tal? ¿Aún no te has muerto?—gritó.
—¡Buenos días tenga su Señoría! ¡No he logrado sorprenderle! He rogado á la tía Tatana que me permitiera traerle el café. Ahí lo tiene. Llevo las manos limpias; sépalo su Señoría. ¡Oh qué alegría, qué alegría!—dijo riendo y llorando al mismo tiempo.
—¿Dónde está esta Señoría con quien hablas?—preguntó el estudiante, mirando por todas partes.—Espero que seguirás tuteándome como antes. Trae el café y cuéntame algo.
—¡Ah! nosotros vivimos en cuevas, como lo que somos, como bestias feroces. ¡Cómo puedo tutear á su Señoría que es un sol resplandeciente!
—¡Ah! ¿de modo que ya no soy un confite?—dijo bebiendo el café en la antigua taza de filete dorado, y pensando en la tía Bárbara.
—¡Bendito, bendito seas!... ¡Ah! perdone, pero siempre le veo como cuando era pequeñuelo. ¿Se acuerda de la primera vez que volvió de Cagliari? Margarita le esperaba en la ventana. ¿Cómo es posible que la luna no espere al sol?
Anania se levantó y colocó la taza sobre el antepecho de la ventana; después respiró fuerte. ¡Qué feliz se sentía! ¡Qué cielo tan azul, qué aire tan fragante! ¡Qué grandiosidad en el silencio de aquellas cosas tan humildes, en el ambiente aún no profanado por el soplo y el estruendo de la civilización! Hasta la tía Nanna no era la mujer horrible y asquerosa de un tiempo; bajo la capa inmunda de aquel cuerpo negro y mal oliente, saturado de alcohol, palpitaba un alma poética...
[Pg 231]
—¡Oye, oye estos versos!—dijo Anania, manoteando:
Ella era assisa sopra la verdura
Allegra; e ghirlandetta avea contesta:
Di quanti fior creasse mai Natura
Di tanti era dipinta la sua vesta.
E come in prima al giovin pose cura
Alquanto paurosa alzò la testa:
Poi con la bianca man ripreso il lembo
Levossi in piè con di fior pieno un grembo[43].
Nanna escuchaba, sin entender una palabra, y abría la boca para decir... para decir... y por fin lo dijo:
—Ya los había oído otra vez.
—¿Á quién?—exclamó Anania.
—...¡Á Eíes Cau!
—¡Embustera! Y ahora, márchate, pronto, pronto, si no te doy una paliza. No, espera; cuéntame todo lo que ha pasado en Nuoro durante mi ausencia.
Ella empezó á charlar, haciendo una extraña confusión de lo que le había pasado á ella con los sucesos más interesantes del país; á cada momento volvía á Margarita. Era la más guapa, la rosa más hermosa entre todas las rosas, el clavel, el confite. ¡Y sus vestidos! ¡Oh Santo Dios! no se había visto nunca nada tan maravilloso; cuando pasaba, la gente se la quedaba mirando como se mira una estrella con rabo. Un señor le había encargado á ella misma, que robara el lazo del zapato de Margarita para colocárselo sobre el corazón. La criada [Pg 232]de casa Carboni decía que todas las mañanas su señorita encontraba en la ventana cartas de declaración atadas con cintas azules...
—Pero la rosa es única y no puede unirse más que con el clavel... ¡Ea! dame la taza... ¡Ah!—exclamó la borracha, dándose con la mano en la boca.—¡Es inútil! Como he visto á su Señoría cuando enseñaba la cola, ahora no puedo acostumbrarme á tratarle de usted...
—Oye, ¿y cuándo enseñaba yo la cola?—gritó Anania amenazándola.
La mujer escapó, tambaleándose, riendo y tapándose la boca; y poco después salió al corral y dijo vuelta hacia la ventana donde estaba asomado el estudiante:
—La cola de la camisita...
Anania seguía amenazándola; ella siguió tambaleándose y riendo. El lechón se había desatado y empezó á oler los pies de la borrachona; una gallina saltó sobre el lechón, picándole en las orejas; un gorrión se posó sobre el saúco, meciéndose elegantemente en el extremo de una rama.
Y el estudiante se sintió tan feliz que empezó á recitar en alta voz otros versos de Poliziano:
Portate, venti, questi dolci versi
Dentro all'orecchie della Ninfa mia;
Dite quante per lei lacrime versi,
E la pregate que crudel non sia;
Dite che la mia vita fugge via,
E si consuma come brina al sole...[44]
Recitando, sentía la impresión de ser ágil y ligero como el gorrión que se mecía en el extremo de una rama. Más [Pg 233]tarde fué á la huerta donde pudo entregar á la criada de Margarita la carta que tenía preparada.
El huerto, húmedo aún por la lluvia nocturna, exhalaba un fuerte olor de tierra mojada y de hierba seca. Las orugas habían reducido las coles á manojos de extraños encajes grisáceos; las flores amarillas, parecidas á copitas de oro, de los higos chumbos se deshojaban; los malvaviscos salpicados de capullos y flores moradas, sin tallo, recortaban el fondo azulado del cielo con sus extraños dibujos. En el nacarado horizonte las montañas surgían vaporosas, sumergidos sus picos más altos en nubes de oro. En un rincón del huerto encontró Anania á Eíes Cau, borracho, envejecido, convertido en un montón de andrajos y le tocó con el pie; el infeliz alzó la cabeza, dejando ver su cara que parecía una máscara de cera ennegrecida, abrió un ojo vítreo, murmuró sus versos favoritos:
Cuando Amelia tan pura y tan blanca;
y dejó caer su cabeza, sin haber conocido al estudiante. Un poco más allá el tío Pera, completamente ciego, se obstinaba en extirpar las malas hierbas, que conocía por el tacto y el olor.
—¿Cómo se encuentra?—gritó Anania.
—Soy un cadáver, hijo mío—contestó el viejo.—No veo, ni oigo.
—Ánimo... se pondrá bien...
—En el otro mundo, donde todos nos curaremos, donde todos veremos y oiremos; ¡ah, hijo mío! no me importa no ver; cuando veía con los ojos de la cara, mi alma era ciega; y ahora en cambio, yo veo, veo con los ojos del alma. Pero cuéntame; ¿has visto al Papa?
Al salir del huerto, Anania siguió vagando por todo el barrio; ¡aquel rincón del mundo era siempre el mismo![Pg 234] El loco seguía sentado sobre una piedra, recostado en las paredes amenazando ruina, esperando el paso de Jesucristo; la mendiga miraba de reojo la puerta de Rebeca, sobre cuyo umbral la pobre criatura temblaba de fiebre y se vendaba sus llagas; maestro Pane, entre telarañas, aserraba tablas hablando en alta voz; en la taberna, Ágata, guapa como siempre, coqueteaba con jóvenes y viejos; Antonino y Bustianeddu se emborrachaban y de cuando en cuando desaparecían durante unos meses y volvían á aparecer con la cara algo más blanca, por haber estado á la sombra[1]; la tía Tatana preparaba dulces para su querido pequeño, soñando en el día en que tomaría el grado, y pasando revista á los presentes que enviarían los amigos y parientes; y Anania grande, en los días de descanso, sentado en medio de la calle bordaba un cinturón de cuero, y pensaba en los tesoros escondidos en los nuraghes.
No, nada había cambiado; pero el estudiante veía las cosas y los hombres como no los había visto nunca, y todo le parecía bello, de una belleza triste y salvaje. Pasaba y miraba como si fuera un extranjero; y en el cuadro cristalizado de aquellos tugurios negros y amenazando ruina, de aquellos seres primitivos, le parecía ser un gigante. Sí, gigante y pájaro al mismo tiempo; gigante por su superioridad, pájaro por su alegría.
Á últimos de Agosto, después de dudar mucho, Margarita[Pg 235] consintió que Anania revelase sus relaciones al señor Carboni.
—Me parece que tu padre me trata de otra manera—dijo el estudiante;—estoy cohibido y tengo remordimientos. Me mira con mirada fría, escrutadora; no puedo soportar su mirada.
—Entonces, si te atreves, cumple... con tu deber—contestó Margarita, algo maliciosamente.
—¿Qué debo decirle?—preguntó el joven, completamente turbado.
—Lo que quieras; cualquier cosa que digas estará bien; cuanto más te confundas más efecto producirás. ¡Mi padre es tan bueno!
—¡De modo que puedo esperar!—exclamó Anania conmovido, como si hasta entonces hubiese dudado.—¿Es de veras? ¿Es de veras?
—¡Síí...!—dijo ella, con voz mimada, acariciándole el pelo de un modo casi maternal.
Él la estrechó entre sus brazos, cerró los ojos, escondió su cara sobre su espalda, concentrándose para ver toda la inmensidad de su fortuna. ¿Era posible? ¿Margarita sería suya? ¿De veras suya? ¿Suya en la vida real como lo había sido en sueños? Recordó aquel tiempo en que no se atrevía á confesar ni á sí mismo su amor; ¿y ahora?...
—¡Cuántas cosas pasan en el mundo!—pensó.—¿Pero qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Dónde empieza el sueño y dónde la realidad? ¿Y no es posible que todo sea un sueño? ¿Quién es Margarita? ¿Y yo quién soy? ¿En qué consiste esta alegría misteriosa que me eleva, como la luna á las olas? ¿Y el mar qué es? ¿Siente el mar? ¿Vive? ¿Y la luna qué es? ¿Y todo esto es real?
Alzó la cara y se rió de sus preguntas. La luna iluminaba el patio; y en el silencio profundo de la noche diáfana, el canto trémulo de los grillos le hizo pensar en[Pg 236] un pueblo de duendes pequeñísimos, sentados sobre las hojas humedecidas por el rocío y plateadas por la luna, que sonaban una cuerda sola de invisibles violines.
Todo era sueño y todo realidad. Anania creía ver los duendes músicos y al propio tiempo distinguía claramente la blusa color de rosa, la cadenita y las sortijas de Margarita. Le apretó la muñeca, puso un dedo sobre la perla de un anillo que llevaba en el dedo meñique, se puso á contemplar las uñas de las cuales distinguía las manchitas blancas; sí, todo era verdad, visible, tangible. La realidad y el sueño no tenían límites que les separaran; todo se podía ver, tocar y alcanzar, desde el sueño más disparatado al objeto menos visible...
En aquel momento le parecía que así como tocaba el anillo de Margarita, hubiese podido, con sólo alargar la mano, coger la luna, ó apretar dentro su puño el canto de los grillos.
Unas cuantas palabras de Margarita le señalaron, de nuevo, los límites entre el sueño y la realidad.
—¿Qué dirás á mi padre?—preguntó, siempre un poco burlona.—Vamos á ver, qué le vas á decir. «Padrino mío... yo... yo y... y su hija... su hija Margarita... tene... tenemos...».
—¡Cállate!—dijo él, avergonzándose al comprender que nunca tendría el valor suficiente para presentarse á su protector, y confesarle su amor...—No me atreveré jamás... confesó.—Se lo escribiré.
—¡Oh! ¡esto sí que no!—dijo Margarita, poniéndose seria.—Es preciso decírselo de palabra; se convencerá más fácilmente. Si tú no puedes, mandas á alguien.
—¿Y quién voy á mandar?
Margarita pensó un instante, y después dijo tímidamente:
—Á tu madre.
[Pg 237]
Comprendió que se refería á la tía Tatana, pero su pensamiento corrió á la otra, y le pareció que Margarita también pensaba en aquella mujer. Una sombra densa, una oleada de angustia le envolvió el alma; ¡ah, sí! la realidad y el sueño estaban bien separados por confines terribles; un abismo insuperable, igual al que existe entre la tierra y el sol, les separaba.
—Si por lo menos...—pensó rápidamente,—¡si pudiera hablar ahora! ¡Éste es el momento; si se me escapa, no lo encuentro otra vez! Tal vez aquel abismo se podría salvar. ¡Ahora! ¡ahora!
Abrió los labios. Sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, pero no pudo hablar; pasó aquel momento.
La tarde siguiente, la tía Tatana, muy turbada, pero mucho más orgullosa que turbada, y confiando en la ayuda del Señor, después de haber rezado muchísimo y fatta la salita arrastrándose de rodillas desde el portal hasta el altar de la iglesia del Rosario, fué á desempeñar su embajada.
Anania se quedó en casa, esperando ansiosamente el regreso de la anciana. Durante un largo rato estuvo tumbado en la cama, leyendo un libro del cual no recordaba ni siquiera el título.
—¡Estoy tranquilo!—pensaba.—¿Por qué temer? El buen éxito es más que seguro...
Y entre tanto leía palabra por palabra, pasaba las líneas, pasaba las páginas; pero su mente no retenía ni una sola de las sílabas impresas. El pensamiento, como un ojo omnividente, corría detrás de la anciana y veía...—La tía Tatana camina lentamente, convencida de la solemnidad de su misión. Tiene algo de miedo, la buena viejecita, paloma blanca y suave: ¡pero paciencia! Con la ayuda del Señor, de Santa Catalina y de María Santísima del Rosario, algo podrá hacerse... Se ha puesto su mejor[Pg 238] vestido; la túnica adornada con tres lacitos, verde, blanco, verde, el corpiño de brocado verdoso, el cinturón de plata, el delantal bordado, el pañuelo de la cabeza ligeramente teñido de azafrán. Y no se ha olvidado de los anillos; no faltaba más que olvidara sus grandes anillos prehistóricos, adornados de camafeos sobre piedras amarillas y verdes, y de cornalinas incrustadas. Y de este modo, grave y compuesta, parecida á una imagen antigua de Nuestra Señora, avanza lentamente, saludando con solemnes ademanes á las personas que encuentra en su camino. Anochece; es la hora dedicada á estas graves misiones de amor. Al caer de la tarde la paraninfa está segura de encontrar en casa al jefe de la familia á la cual lleva el arcano mensaje...
La tía Tatana va andando... andando, cada vez más grave y más lentamente... Parece que tiene miedo de llegar; ha llegado al límite fatal, ante el portalón cerrado, callado y obscuro como la puerta del destino; duda un momento, se compone los anillos, el lazo del delantal, el cinturón; se aprieta el pañuelo bajo la barbilla, y por fin se decide y llama á la puerta...
Aquel golpe parece repercutir en el pecho de Anania. Se puso de pie de un salto, cogió una vela y se miró al espejo.
—¡Ya lo decía! Estoy pálido. ¡Si seré estúpido!—murmuró.—¡Ea! no quiero pensar más en ello...
Se asomó á la ventana. Los últimos resplandores del día apenas alumbraban el corral; el saúco inmóvil proyectaba una mancha oscura. Silencio absoluto. Las gallinas ya dormían y también dormía el lechón. Las estrellas brotaban, cual chispas de oro, entre la azulada ceniza del crepúsculo caluroso. Más allá del corral, en el silencio de la callejuela, pasaba á caballo un pastorcillo, cantando en dialecto:
[Pg 239]
La noche convierto en día
Cantando á mi palma dorada...[45]
Anania recordó su infancia, la viuda, Zuanne. ¿Qué estaría haciendo su hermano adoptivo en un convento, sobre aquellos montes?
—¡Y pensar que quería hacerse bandido! ¡Cuánto me agradaría verle!—pensó—Un día de este mismo mes me llegaré á Fonni.
¡Ah! De pronto su pensamiento volvió á donde se resolvía su destino.—La vieja paloma está en el despacho sencillo y tan ordenado del señor Carboni. Allí, allí está la mesa escritorio que una noche el estudiante estuvo registrando y... ¡Oh Dios mío! ¿pero es posible que él haya cometido acción tan vil? Sí; los chiquillos no son conscientes; todo resulta fácil, todo posible. ¡Cuántas locuras cometemos de chiquillos! ¡Hasta podríamos cometer un delito con la mayor inconsciencia! Basta; la tía Tatana está allí; y también el señor Carboni, gordo, tranquilo, con la cadena de oro brillando sobre su pecho.
—¿Qué cosas estará diciendo la viejecita?—pensó
Anania, sonriendo nerviosamente.—Me gustaría ver
cómo se las compone. ¡Si pudiera estar presente, sin
que me vieran! Si tuviese el anillo que hace á uno invisible,
me lo pondría y... pum... en seguida llegaba... ¿Y
si el portalón estuviese cerrado? ¡Qué diablo! ¡Llamaría!
Mariucha saldría á abrirme, y, al ver que no había nadie,
se enfadaría contra los chicos que llaman á las puertas y
escapan corriendo; mientras tanto yo... ¡Pero qué chiquillo[Pg 240] soy!
¡Pues no me paso el tiempo pensando en
estas tonterías! ¡Ea! ¡no quiero pensar más en ello!...
Se apartó de la ventana, cogió la vela, bajó á la cocina, donde estaba encendido el fuego, é inconscientemente se sentó ante el hogar. En seguida se acordó de que era el verano y echóse á reir; después se puso á contemplar durante largo tiempo el gatito rojo que estaba en acecho delante del horno, inmóvil, con los bigotes erizados y la cola tiesa, pronto á lanzarse sobre el primer ratón que se presentara.
—No—dijo para sí Anania, pensando en el pobre ratoncito;—esta noche no dejo que lo caces; soy demasiado feliz para que nadie, ni siquiera un ratón, sufra esta noche en esta casa.
—¡Usciu, usssciuu![46]—gritó, corriendo hacia el gatito que se estremeció y saltó sobre el horno.
Agitado por una nerviosa inquietud, Anania se puso á dar vueltas por la cocina; y parándose de cuando en cuando junto á los sacos llenos de cebada, la manoseaba murmurando:
—Mi padre no es tan pobre como parece; es un arrendatario del señor Carboni, aun cuando se obstine en llamarle «amo». No, él no está pobre; pero seguramente no podría restituirle lo... que gasto, si no sucediese lo que... debe suceder. ¿Pero qué pasará? ¿Qué está pasando en este momento?
La tía Tatana ha hablado... ¿Qué ha dicho? ¡Ah! no, no, no, mejor es no pensar en ello... Pensemos, por lo contrario, en la respuesta que dará, que está dando el padre... ¿Qué dirá aquel hombre, el más leal del mundo, al enterarse de que su protegido se ha atrevido á burlar [Pg 241]su buena fe? Empieza, pensativo, á dar paseos por el despacho; la tía Tatana le mira, pálida, oprimida...
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasará?—exclamó Anania apretándose la cabeza entre las manos. Creía ahogarse; salió al patio, se asomó á la tapia, prestó oído atento, escuchó. Nada, nada.
Volvió á la cocina, y viendo al gatito de nuevo en acecho, lo volvió á espantar; recordó los gatos durmiendo entre las columnas del Panteón; pensó en la tía Bárbara y en el cirio que debía llevar en su nombre á la Basílica de los Mártires; pensó en su padre que estaba terminando de recoger la paja del trigo en las tancas del amo; pensó en el pino sonoro que murmuraba como un gigante iracundo, rey de un solitario reino de rastrojos y matas; pensó en el nuraghe y en las visiones de la tía Bárbara, reflejadas en él, durante su fiebre, y recordó un brazalete de oro que había visto en el Museo de las Termas de Diocleciano... Y después de todos aquellos recuerdos fugitivos, dos pensamientos profundos se cruzaron y compenetraron, cual si fueran dos nubes—una tétrica y otra luminosa—que en el espacio se hubiesen encontrado. El pensamiento de aquella mujer. El pensamiento de lo que estaba pasando en el despacho del señor Carboni.
—¡No! ¡Ya he dicho que no quiero pensar en ello!—murmuró con rabia. Y echó fuera al gatito, como hubiese querido hacer con las ideas que le asaltaban felinamente, contra su voluntad.
Volvió á salir al patio; miró, escuchó. Nada. Un cuarto de hora después resonaron dos voces detrás de la pared; después una tercera, una cuarta; eran los vecinos que se reunían cada noche ante la tienda del maestro Pane, para disfrutar del fresco y charlar.
—¡Virgen santa!—decía Rebeca con su voz estridente.—He[Pg 242] visto caer del cielo cinco estrellas. ¡Oh! ¡Y eso no sucede porque sí!... Sucederá alguna desgracia...
—¡Que tú vas á parir el Anticristo!—dijo la voz irónica de un labriego.—Dicen que tiene que nacer de un animal.
—El Anticristo lo parirá tu mujer ¡bicho asqueroso!—contestó airada la muchacha.
—¡Vuelve á por otra!—dijo la hermosa Ágata, que comía, reía y hablaba al mismo tiempo.
El labriego empezó á soltar insolencias; hasta que el viejo carpintero se enfadó y gritó:
—Si no te callas, te rompo las narices.
Pero el labriego prosiguió su hermosa misión; entonces las mujeres se levantaron y fueron á sentarse sobre el murete del patio, y la tía Sorichedda—una viejecita que cuarenta años antes había servido en casa del Intendente—empezó á contar por milésima vez la historia de su ama.
—Era una marquesa. Su padre era amigo íntimo del rey de España, y le había dado mil escudos de oro de dote. ¿Cuánto son mil escudos?
—¿Y qué son mil escudos?—dijo Ágata despreciativamente.—Margarita Carboni tiene cuatro mil...
—¿Cuatro mil?—observó Rebeca.—¡Más de cuarenta mil!
—¡No sabéis lo que estáis diciendo!—gritó la tía Sorichedda.—Mil escudos de oro no los tiene ni siquiera don Frasquito.
—¡Váyase á paseo! Parece usted una chiquilla—gritó Ágata acalorándose.—¿Qué se figura que son mil escudos? ¡Sólo en suela los tiene Francisco Carchide!
La cuestión se puso seria; las mujeres empezaron á insultarse.
[Pg 243]
—Tú lo dices para alabar á tu Francisco Carchide; ¡aquella porquería con su traje nuevo!...
—La porquería lo será usted, vieja pecadora.
—¡Ah!
Piensa el ladrón
Que todos son de su condición...
Anania escuchaba, y de pronto, á pesar de las inquietudes que le agitaban, se echó á reir.
—¡Oh!—exclamó Ágata, asomándose á la pared.—¡Que tenga felices noches su Señoría! ¿Qué estás haciendo á oscuras como un murciélago? Deja que veamos tu hermoso rostro.
—¡Por favor!—contestó, acercándose y pellizcándola en un brazo, mientras Rebeca, que al oir la carcajada del joven se había acurrucado en el suelo como queriendo esconderse, pellizcaba á Ágata en una pierna.
—¡Al diablo que os ha parido!—exclamó la muchacha.—¡Esto es demasiado! ¡Dejadme... ó lo digo!
Los dos siguieron pellizcando más fuerte.
—¡Ay, ay! ¡Demonio! Rebeca, es inútil que tengas celos... ¡ay! La tía Tatana esta noche... ha ido á pedir... ¿hablo ó no hablo? ¡Ah!...
Anania la dejó, preguntándose cómo aquel diablo de chica había...
—¡Corazoncito, otra vez respeta á la tía Ágata!—dijo con retintín, mientras Rebeca, que había comprendido, callaba y la tía Sorichedda preguntaba:
—Haz el favor, Nania Atonzu; ¿crees que en Nuoro puede haber mil escudos de oro?
El labriego también se acercó.
—Oye, Nania; ¿es verdad que el Papa tiene setenta y siete mujeres para su servicio? ¿Eh?...
El joven no contestó, tal vez ni siquiera los había[Pg 244] oído; veía acercarse una persona desde el fondo de la callejuela, y sentíase desfallecer. Era ella, la vieja paloma mensajera, era ella que volvía llevando en sus labios, como una flor de vida ó de muerte, la palabra fatal.
Anania se retiró cerrando la puertecita del patio, al propio tiempo que la tía Tatana entraba por la otra parte y cerraba la puerta principal. Ella suspiraba y aún estaba un poco pálida y oprimida, como Anania la había visto con la imaginación; al reflejo del hogar, las alhajas primitivas, los bordados, el cinturón, los anillos, brillaron vivamente.
Anania corrió á su encuentro y la miró ansioso, y como ella callase, le preguntó con impaciencia:
—¿Qué han dicho?
—¡Ten paciencia, hijo! Ahora te diré...
—No. Dígalo en seguida. ¿Consienten?
—¡Sííí...! ¡Consienten, sí, consienten!—exclamó la vieja abriendo los brazos.
Anania sentóse, aturdido, cogiéndose la cabeza entre las manos; la tía Tatana le miró piadosamente meneando la cabeza, mientras con las manos temblorosas se desabrochaba.
—¡Consienten! ¡consienten! ¿Es posible?—repetía para sí Anania.
Ante el horno, el gatito seguía esperando el paso del ratón, y debía oir algún ruido, porque agitaba la cola; en efecto, poco después, Anania oyó un chillido, un pequeño grito de muerte; pero en aquel momento su felicidad era tan completa, que no le consentía pensar que en el mundo pueda existir dolor.
[Pg 245]
La detallada relación de la tía Tatana echó un poco de agua fría sobre aquel inmenso incendio de dicha.
La familia de Margarita no se oponía á los amores de los dos jóvenes, pero, naturalmente, no daba aún un consentimiento completo, irrevocable. El «padrino» había sonreído, restregándose las manos y meneado la cabeza como diciendo: «¡buena me la han jugado!». Había dicho: «¡Pronto echan á volar estos chicos de hoy en día!», pero después se puso serio y pensativo.
—Pero por fin, ¿qué habéis acordado?—exclamó Anania, poniéndose también serio y pensativo.
—¡Que es preciso esperar! ¡Santa Catalina mía! ¿Pero no has comprendido? El «ama» dijo: es preciso que interroguemos á Margarita.—Me parece inútil, contestó el padrino, restregándose las manos. Yo me sonreí.
También Anania se sonrió.
—Hemos acordado... ¡Fuera de ahí!—gritó la tía Tatana, tirando de la falda, sobre la cual el gatito se había cómodamente tumbado, lamiéndose los bigotes con gran satisfacción.—Hemos acordado que es preciso esperar. El amo me dijo:—Que el «muchacho» piense en estudiar mucho y conseguir triunfos. Cuando haya conseguido una posición le daremos la mano de nuestra hija; entretanto, que sigan amándose y que Dios les bendiga.—¡Y ahora me parece que puedes cenar tranquilo!
—Pero ¿puedo presentarme en su casa como prometido?
—Por ahora no; ¡por este año no! ¡Corres demasiado, galanu meu! La gente diría que el señor Carboni se ha vuelto un chiquillo; antes debes licenciarte...
—¡Ah!—exclamó Anania airado—de modo que es mejor...—Iba á decir: ¿de modo que es mejor que nos veamos de noche, á escondidas, para que su susceptibilidad[Pg 246] no padezca?—pero en seguida pensó que, en efecto, era mejor verse de noche, á escondidas y solos, que de día y en presencia de los padres, y se calmó por completo. ¡Peor para ellos! De este modo no tendría remordimientos si se veía obligado á visitar secretamente á su prometida.
Para consolarse reanudó las entrevistas la misma noche; la criada, apenas le abrió la puerta, le dió la enhorabuena como si las nupcias ya se hubiesen celebrado, y él le dió una propina y esperó temblando á la que consideraba como esposa. Ella llegó, poco á poco, sin hacer ruido, perfumada de lirio, con un traje claro, blanqueando en la diáfana noche, y al verla y oler el perfume, sintió el joven una impresión grande, violenta, cual si vislumbrase por vez primera el misterio del amor. Se abrazaron largamente, callados, temblando, ebrios de dicha; el mundo les pertenecía.
Por vez primera Margarita, segura ahora de poderse abandonar sin miedo ni remordimiento al amor intenso que su guapo novio sentía por ella, se mostró apasionada y vehemente, como Anania no se atrevía ni á soñarlo; así es que salió de la cita, tambaleándose, ciego, fuera de sí.
La noche siguiente la entrevista fué aún más larga, más delirante. La tercera noche, la criada, que vigilaba desde la cocina, probablemente cansada de esperar, hizo la señal convenida para el caso de sorpresa y los enamorados se separaron algo asustados.
Al día siguiente Margarita escribió: «Tengo miedo de que ayer noche papá se enterara de algo. Procuremos no comprometernos, ahora precisamente que somos tan felices; es preciso, por lo tanto, que no nos veamos durante unos días. Ten paciencia, y ten valor como yo lo tengo, pues hago un sacrificio enorme renunciando,[Pg 247] por unos días, á la felicidad inmensa de verte; me parecerá morir, porque te amo ardientemente, porque no podré vivir sin tus besos», etc., etc., etc.
Él contestó: «Adorada de mi alma, tienes razón: eres una santa por buena y por sabia, y en cambio yo soy un loco, loco de amores por ti. No sé, no veo lo que hago. Ayer noche pude haber comprometido todo nuestro porvenir y no me daba cuenta de ello. Perdóname; cuando estoy á tu lado pierdo la razón. Se apodera de mí la fiebre; me consumo, me parece que dentro de mí arde un fuego devastador. Renuncio dolorosamente á la felicidad suprema de verte durante unas cuantas noches; y como siento necesidad de ejercicio, de distracción, de alejarme algo de tu lado, para calmar un poco este fuego que me devora y me pone inconsciente y enfermo, he pensado emprender la excursión al Gennargentu de la cual te hablé la otra noche. ¿Lo permites, verdad? Contéstame en seguida, querida, adorada, mi encanto y mi gloria. Te llevaré en el corazón; desde la más alta montaña sarda te enviaré un saludo, gritaré al cielo tu nombre y mi amor, como quisiera proclamarlo desde la montaña más elevada del mundo para que toda la Tierra se enterara y asombrara. Te abrazo, te llevo conmigo, junto á mí, formando un solo cuerpo, por toda una eternidad».
Margarita concedió el permiso para el viaje.
Otra carta de Anania: «Salgo mañana por la mañana con el correo de Mamojada-Fonni. Pasearé por bajo tu ventana á las nueve. Quisiera verte esta noche... pero quiero ser prudente. Ven, ven conmigo, Margarita adorada, no me abandones un solo instante, ven, ven aquí, sobre mi corazón, que el fuego de mi amor te consuma: hazme morir de amor».
NOTAS:
[43] Sentada sobre el verde césped, entreteníase alegremente tejiendo guirnaldas: de toda cuanta flor creó Natura llevaba manchado su vestido. Y de pronto advirtiendo la presencia del joven, algo miedosa levantó la cabeza, recogió con sus blancas manos la falda, y alzóse con el regazo lleno de flores.
[44] Llévate ¡oh viento! estos dulces versos junto al oído de la Ninfa mía; dile cuántas lágrimas por ella vierto y ruégale que no sea cruel; dile que mi vida ya no es vida y se consume como brizna al sol...
I noche mi fachet die
Cantende a parma dorada...
Palma dorada es un título de honor que los novios sardos dan á sus novias. (N. del T.)
[46] Sonido que se emplea en Cerdeña para alejar los gatos.
[Pg 248]
El correo atravesaba tancas salvajes, amarillas por el rastrojo y el ardiente sol, manchadas de cuando en cuando por la sombra de grupos de olivos y encinas.
Anania, sentado en el pescante junto al cochero que no dejaba el látigo en paz (dentro del coche se ahogaban de calor), sentía una sugestión tan fuerte que casi olvidaba las impresiones febriles de los pasados días. Revivía un día lejano, veía al cochero de bigotes rubios y cara mofletuda, que no dejaba el látigo en paz, como tampoco lo dejaba ahora el cochero pequeñito que se sentaba á su lado.
Á medida que el correo se acercaba á Mamojada, la sugestión de los recuerdos se hacía casi dolorosa. En el arco de la capota se proyectaba el mismo paisaje que Anania había visto aquel día, abandonando su cabecita sobre su regazo, y cubría todo el panorama el mismo cielo de un azul claro inmensamente melancólico.
Ahí está la caseta del peón: sobre el paisaje, de trazos fuertes, ondulado, con verdes arboledas salvajes, pasa un soplo de inesperada fragancia; acá y acullá se vislumbran hilos de agua violácea; se oyen chillidos de pájaros palustres; un pastor, estatua de bronce sobre un fondo luminoso, contempla el horizonte.
El correo se paró un momento ante la caseta del peón caminero. Sentada en el umbral de la puerta estaba una[Pg 249] mujer vestida á la usanza de Tonara, vendada dentro sus toscos vestidos como una momia egipcia, cardando lana negra con dos peines de hierro; á corta distancia, tres chiquillos desarrapados y sucios jugaban, mejor dicho andaban á la greña unos contra otros. En una ventana apareció el rostro demacrado y amarillo de una mujer enferma, que miró el coche con dos grandes ojos verdosos, llenos de asombro. Aquella caseta aislada parecía albergar el hambre, la enfermedad y la porquería. Anania sintió oprimírsele el corazón; recordaba detalladamente el triste drama desarrollado veintitrés años antes en aquel lugar solitario, en aquel paisaje tosco y primitivo, que hubiese conservado su pureza sin el inmundo paso del hombre.
—¡Ay de mí!—suspiró el estudiante—¡qué miserable criatura es el hombre! ¡Por donde pasa deja la huella de su miseria!
Y contempló al pastor de rostro aceitunado y sarcástico, firme sobre el fondo deslumbrante del cielo, y pensó que también aquella figura poética era un ser inconsciente y bárbaro—como su padre, como su madre, como todas las criaturas esparcidas sobre aquel aislado trozo de tierra—en cuya mente los malos pensamientos tenían que desarrollarse por fatal necesidad, como los vapores en la atmósfera.
El correo reanudó el viaje; allí está Mamojada, surgiendo entre el verdor de los huertos y de los nogales, con su blanco campanario proyectado sobre el claro azul; de lejos parecía una bonita acuarela, algo falsa, pero apenas el coche se internó por la polvorienta calle, el cuadro fué tomando tintas más obscuras, aun más tristes que las del paisaje. Delante las negras casuchas construidas sobre la roca se agrupaban figuras características, desastradas y muy sucias; mujeres graciosas, con los[Pg 250] lucientes cabellos ensortijados alrededor de las orejas, descalzas, sentadas en el suelo, cosían, daban de mamar á sus pequeñuelos ó bordaban. Dos carabineros, un estudiante aburrido—procedente también de Roma,—un labriego y un viejo noble, también campesino, charlaban formando un grupo á la puerta de una carpintería, en donde estaban colgados diversos cuadritos sagrados pintados á varios colores.
El estudiante conocía á Anania; apenas le vió le salió al encuentro, se lo llevó consigo y le presentó á la reunión.
—¿También estudias en Roma?—le preguntó en seguida el noble, sacando el pecho y hablando con mucha prosopopeya.—¿Sí? Entonces conocerás á don Pedro Bonigheddu, noble, jefe del Tribunal de Cuentas.
—No—dijo Anania,—Roma es muy grande, no es posible conocer á todo el mundo.
—¡Sí, eh!—interrumpió el otro con gesto desdeñoso.—¡Pues don Pedro es conocido de todo el mundo! ¡Aquél es un hombre rico! Somos parientes. Pues... si le ves, le darás muchos recuerdos de parte de don Zua Bonigheddu.
—¡No me olvidaré!—contestó Anania inclinándose burlonamente.
Después de un descanso de media hora, volvió á emprender la marcha el correo.
—Y no te olvides de saludar á don Pedro—dijo el estudiante á Anania, acompañándole al coche después de dar una vuelta por el pueblo.
Partió el coche, y después de aquella media hora de bromear con su compañero, Anania recayó en sus tristes recuerdos. Mira, allí están las ruinas de la ermita, allí el huerto, este es el principio de la cuesta que sube á Fonni, esta la plantación de patatas, junto á la cual la otra vez se habían parado Olí y Anania.
[Pg 251]
Recordó claramente á la mujer que cavaba con las faldas cogidas entre las piernas, y el gato blanco lanzándose sobre una verde lagartija que se asomaba por los agujeros del muro. En el arco de la capota los cuadros de los distintos paisajes aparecían siempre más frescos, con fondos más luminosos: la pirámide grisácea del monte Gonare, las líneas cerúleas y plateadas de la cadena del Gennargentu, se incrustaban sobre el cielo metálico, siempre más cercano, siempre más majestuoso. ¡Ah, sí! ahora respiraba de veras el aire nativo y sentía algo extraño, tal vez un atávico instinto.
—Quisiera saltar del coche, correr por las pendientes, entre la fresca hierba, entre las matas y las rocas, dando gritos de salvaje alegría, imitando al potrillo que escapa al lazo y vuelve á la libertad de las tancas, y después de haber estallado la embriaguez del alma primitiva en gritos inconscientes, quisiera pararme, como aquel pastor errante, sobre un fondo deslumbrador ó á la verde sombra de unos nogales, sobre el pedestal de una roca ó el tronco de un árbol, sumergido en la contemplación del espacio. Sí—pensaba, mientras el coche se ponía al paso al subir la cuesta,—yo había nacido para pastor. Hubiese sido un poeta maravilloso, tal vez un delincuente, tal vez un bandido fantástico y feroz. ¡Contemplar las nubes desde lo alto de una montaña! ¡Figurarse ser pastor de un rebaño de nubes; verlas errantes sobre un cielo de plata, perseguirse, transformarse, pasar, desvanecerse, desaparecer!
—Ja, ja, ja!—se reía entre dientes. Después pensó:—¿Y qué? ¿Acaso no soy un pastor de nubes? ¿Qué son las nubes? Entre las nubes y mis pensamientos ¿qué diferencia existe? Yo mismo ¿no soy una nube? Si tuviese que vivir forzosamente en estas soledades, me disolvería, confundiéndome con el aire, con el viento, con[Pg 252] la tristeza del paisaje. ¿Estoy vivo? Y después de todo, ¿en qué consiste la vida?
Como siempre, no supo contestarse; el coche subía lentamente, de cada vez más lentamente, con un movimiento dulce, casi meciéndose; el cochero dormitaba, el caballo también parecía caminar durmiendo. El sol en lo alto del zenit dejaba caer un resplandor igual, melancólico; las arboledas retiraban sus sombras; un silencio profundo y una ardiente modorra invadían el paisaje inmenso. Anania creyó que de veras se disolvía, se unificaba con aquel soñoliento panorama, con aquel cielo luminoso y triste. Todo consistía en que tenía sueño y, como la otra vez, terminó por cerrar los ojos y dormirse como un chiquillo.
—¡Tía Grathia! ¡Nonna![47]—exclamó aún con voz soñolienta, entrando en la casucha de la viuda.
La cocina estaba desierta; desierta la callejuela asoleada; desierto todo el pueblecito que en aquella soledad de la siesta parecía un pueblo prehistórico abandonado desde muchos siglos.
Anania miró curiosamente á su alrededor. Nada había cambiado: miseria, andrajos, hollín, un poco de ceniza en el hogar, grandes telarañas en las tablas del techo; y, cruel emperador de aquel lugar de leyendas, el largo fantasma del capotón negro colgado de la pared color de tierra.
[Pg 253]
—¡Tía Grathia! ¿dónde se ha metido?—gritó el joven, mirando por todas partes.—¡Tía Grathia!
Por fin, la viuda, que había ido á buscar agua de un pozo vecino, entró con un malume[48] sobre la cabeza y el cubo en la mano. Estaba igual que antes, seca, amarilla, con la cara de espectro rodeada de un pañuelo muy sucio: los años habían pasado sin envejecer más aquel cuerpo disecado y consumido por las emociones de la lejana juventud.
Al verla, Anania se conmovió de un modo extraño; una oleada de recuerdos subió de las profundidades de su alma, pareciéndole recordar toda una existencia anterior, volver á ver un espíritu que había habitado su cuerpo antes del que lo ocupaba en la actualidad.
—¡Bonas dies!—dijo la viuda, mirando asombrada al guapo joven desconocido. Descargó primero el cubo, después el malume, lentamente, sin quitar la vista del forastero. Pero apenas éste le preguntó sonriendo:—¿Pero qué, no me conoce?—ella dió un grito y abrió los brazos: Anania la abrazó, la besó y la mareó á preguntas.
¿Y Zuanne? ¿Dónde estaba? ¿Por qué se había hecho monje? ¿Iba á verla? ¿Era dichosa? ¿Y su hijo mayor? ¿Y los hijos del cerero? ¿Y aquél, y el otro? ¿Qué había sucedido de nuevo en Fonni, durante aquellos quince años? ¿Quién era el pretor?[49] ¿Podría al día siguiente subir al Gennargentu?
—¡Hijo, hijito!—empezó á decir la viuda, vuelta en sí de su asombro.—¡Cómo encuentras mi casa! ¡Desnuda y triste como un nido abandonado! Siéntate y lávate; ahí tienes agua pura y fresca; la fuente parece un chorro de plata; lávate, bebe y descansa. Mientras tanto, [Pg 254]voy á preparar un bocado. ¡Ah, no me lo rehúses, hijito de mis entrañas! ¡no me lo rehúses, no me humilles! Quisiera poderte dar mi corazón; pero acepta lo poco que puedo darte; ahora sécate; ¡alma mía! ¡qué guapo y grande te has hecho! Dicen que vas á casarte con una muchacha rica y hermosa; ¡bien se ve que ha sabido escoger aquella muchacha!—¿Pero por qué no me has escrito antes de venir? ¡Ah, hijito, por lo menos tú no has olvidado á la pobre vieja abandonada!
—Pero ¿y Zuanne?—insistía Anania, lavándose con el agua fresquísima del cubo.
La viuda se puso triste. Dijo:
—¡Mejor es que no hablemos de él! ¡Me ha dado tantos disgustos! Era mejor que... hubiese seguido el ejemplo de su padre... ¡Ea! no hablemos de él. No es un hombre; será un santo, como dicen ¡pero no es un hombre! Si mi marido saliera de la tumba y viese á su hijo descalzo, con el cordón y las alforjas, convertido en un fraile mendicante y estúpido, ¿qué diría? Estoy segura que lo apalearía.
—¿Y ahora dónde se encuentra?
—En un convento muy lejano; en lo alto de un monte. ¡Si por lo menos hubiese quedado en el convento de Fonni! pero no; está escrito que todos tienen que abandonarme: Fidel, el otro hijo, se ha casado y apenas se acuerda de mí; el nido está desierto, abandonado; el águila vieja ha visto volar del nido á sus aguiluchos y morirá sola... sola...
—Véngase á vivir conmigo—dijo sinceramente Anania.—Cuando sea doctor se vendrá conmigo, nonna.
—¿De qué te serviría? Antes, por lo menos, te lavaba los ojos y te cortaba las uñas; ahora deberías hacerlo tú conmigo...
—Me contaría aquellas historias... á mí y á mis chiquillos...
[Pg 255]
—Ni para esto sirvo. Chocheo mucho: el tiempo, el tiempo se ha llevado mi cerebro, como el viento se lleva la nieve de los montes. Toma, chiquillo, come; no puedo ofrecerte nada más, pero te lo ofrezco de todo corazón.—¡Oh! ¿este cirio es tuyo? ¿Á dónde lo llevas?
—Á la Basílica, nonna, ante las imágenes de San Proto y San Gianuario. Viene de muy lejos, nonna; me lo entregó una viejecita sarda que vive en Roma; también ella me contaba cuentos pero no tan hermosos como los suyos.
—¿Vive en Roma? ¿Y cómo pudo llegar hasta allí? ¡Ah! ¡yo moriré sin haber estado en Roma!...
Después de la frugalísima comida Anania buscó un guía con quien combinó, para la mañana siguiente, la ascensión al Gennargentu; después fué á la Basílica.
En el antiguo patio, bajo los grandes árboles susurrantes, sobre la escalinata de corroídos escalones, en las ruinosas galerías, dentro de la iglesia oliendo á humedad de tumba, en todas partes, soledad y silencio. Anania depositó el cirio de la tía Bárbara sobre un altar polvoriento, y después contempló los frescos primitivos de las paredes, los estucos dorados por una luz melancólica, la tosca figura de los santos sardos, todas aquellas cosas, en una palabra, que un tiempo habían despertado en él tanta maravilla y terror, y sonrióse, pero con el corazón oprimido por una lánguida tristeza. Al volver al patio, vió, por una ventana abierta, el sombrero de un carabinero y un par de zapatos colgados en la pared de una celda, y resonó en su memoria el aria de la Gioconda: «Á te questo rosario».
El olor á cera llenaba el solitario patio: ¿dónde estaban los chicos, sus compañeros de infancia, pajaritos semidesnudos y salvajes que antes animaban la escalinata de la iglesia? Por nada del mundo hubiese querido verles y[Pg 256] darse á conocer; sólo el pensarlo le disgustaba; ¡y sin embargo, con qué dulzura recordaba las horas pasadas jugando bajo aquellos árboles, cuyas hojas secas caían como alas de pájaros muertos!
Una mujer descalza, con un ánfora sobre la cabeza, pasó por el fondo del patio. Anania se estremeció ligeramente, pareciéndole que aquella mujer se asemejaba á su madre. ¿Dónde estaría? ¿Por qué no se había atrevido, deseándolo tanto, á hablar de ello á la viuda? ¿y por qué ésta no hizo referencia alguna á su ingrata huéspeda? Para huir de aquellos tristes recuerdos fué al correo á echar una tarjeta postal para Margarita; después visitó al Rector, y hacia la puesta del sol paseó por la carretera, hacia poniente, por la parte que miraba sobre la inmensidad de los valles. Viendo las mujeres fonnenses ir á la fuente, enfundadas en sus extrañas túnicas, recordó sus primeros sueños de amor, cuando deseaba ser un pastor y que Margarita fuera una campesina, esbelta y elegante, con el ánfora sobre la cabeza, semejante á la figurita de un estuco pompeyano; y sonrió de nuevo, comparando la impresión que la tosca ingenuidad de aquel sueño despertaba en él, con la experimentada al volver á ver las maravillas de la Basílica. ¡Cuán distinto y lejano del pasado era el presente!
Una puesta maravillosa cubría el horizonte; parecía un cuadro apocalíptico. Las nubes dibujaban un paisaje trágico; una llanura ardiente, surcada por lagos de oro y ríos de púrpura, de cuyo fondo surgían montañas de bronce con aristas de ámbar y de nacarada nieve, desgarradas, de cuando en cuando, por llameantes aberturas, parecidas á bocas de cavernas de donde brotaban torrentes de sangre dorada. Una batalla de gigantes solares, de formidables habitantes del infinito, se desarrollaba dentro de aquellas montañas aéreas, en aquellas profundas[Pg 257] cavernas de las bronceadas nubes; por las bocas de las grutas se veía el brillo relampagueante de las armas forjadas con los metales del sol; y la sangre brotaba á torrentes, llenando los lagos de oro fundido, culebreando en ríos que parecían rayos, inundando la llameante llanura del cielo.
Con el corazón palpitando de alegría y admiración, Anania quedóse absorto contemplando el magnífico espectáculo, hasta que las sombras de la noche borraron el cuadro extendiendo un velo violáceo sobre todas las cosas: entonces regresó á casa de la viuda y sentóse junto al hogar.
Le asaltaron los recuerdos. En la penumbra, mientras la vieja preparaba la cena y hablaba con su voz tétrica, veía á Zuanne con sus grandes orejas entretenido en asar castañas, y á otra figura callada y borrosa como un fantasma.
—¿De modo que han matado á todos los bandidos nuorenses?—preguntaba la vieja.—¿Y tú crees que pase mucho tiempo sin que salga una nueva compañía en un sitio ú otro? Te engañas, hijo mío. Mientras haya hombres de sangre ardiente, hábiles para el bien como para el mal, habrá bandidos. ¡Verdad es, que éstos de ahora son muy malos, y á veces cobardes, ladrones y despreciables! ¡Pero en tiempo de mi marido era otra cosa! ¡Qué valientes! Valientes y bondadosos. Una vez mi marido encontró á una mujer que lloraba porque...
Anania no tomaba mucho interés en los recuerdos de la tía Grathia; otros pensamientos le preocupaban.
—Oiga—dijo, apenas la viuda hubo acabado la piadosa historia de la mujer que lloraba—¿no ha sabido nunca nada de mi madre?
La tía Grathia, que arreglaba cuidadosamente una fritada, no contestó.
[Pg 258]
Anania esperó un poco, y pensó: «¡Sabe algo!» y se turbó sin querer. Después de un rato, la tía Grathia observó:
—Si tú no sabes nada ¿cómo quieres que yo sepa algo? Y ahora, hijo mío, siéntate en esta silla y acepta lo que te ofrezco de buen corazón.
Anania sentóse ante la bandeja de junco[50] que la viuda había colocado sobre una silla y empezó á comer.
—Durante largo tiempo no supe nada de ella—dijo, confiándose con la vieja como nunca había hecho con nadie.—Pero ahora creo seguir su pista. Después que me hubo abandonado partió de Cerdeña, y un hombre la encontró en Roma, vestida de señora.
—¿Pero la vió de veras?—preguntó vivamente la viuda.—¿Le habló?
—¡Algo más que hablarle!—contestó amargamente Anania.—Dijo que había pasado unas horas en su compañía. Después no volví á saber nada de ella; pero este año pedí informes á la policía, y supe que vive en Roma, con un nombre supuesto. Pero se ha enmendado, sí, se ha enmendado y ahora vive trabajando honradamente.
La tía Grathia se había colocado frente al joven y á medida que éste hablaba, abría los oscuros ojillos, y se inclinaba y abría las manos como para recoger las palabras de Anania.
Él se iba tranquilizando pensando en María Obinu; cuando dijo: «ahora se ha enmendado» sintió un ímpetu de alegría, seguro, en aquel momento, de no engañarse suponiendo que María era ella.
—¿Pero estás seguro, estás completamente seguro?—preguntó la vieja sorprendida.
[Pg 259]
—¡Sí! ¡Síí...!—contestó, imitando á Margarita al pronunciar aquel sí alegre y algo burlón.—He vivido dos meses en su casa.
Se echó vino, lo miró al trasluz de la llama rojiza de la vela, colocada en el candelero de hierro, y pareciéndole turbio apenas lo probó; después se limpió la boca, y notando que la vieja servilleta grisácea estaba agujereada, se tapó bromeando la cara, y miró por el agujero.
—¿Se acuerda cuando con Zuanne nos disfrazábamos?—preguntó.—Yo me tapaba la cara con esta servilleta. Pero ¿qué le pasa?—exclamó de pronto con la voz cambiada, destapándose la cara que había palidecido ligeramente.
Veía el rostro de la viuda, casi siempre cadavérico é impasible, animarse de un modo extraño, expresando además del asombro la piedad más intensa; y comprendió inmediatamente que era él el objeto de aquella profunda, casi violenta, piedad.
En un instante el edificio de sus sueños se vino abajo, desmoronándose para siempre.
—¡Nonna! ¡Tía Grathia! ¡Usted sabe algo!—dijo con aire de espanto, estirando nerviosamente la servilleta tanto como pudo.
—Acaba de cenar, después hablaremos. Acaba de cenar, hijo mío—contestó la vieja, dominándose.—¿No te gusta este vino?
Pero Anania la miró casi con rabia y se puso en pie de un salto.
—¡Hable!—dijo imperiosamente.
—¡Oh, Dios mío!—se lamentó la tía Grathia, suspirando y temblándole los labios;—¿qué quieres que te diga? ¿Por qué no acabas de cenar, Anania, hijito mío?... Después hablaremos...
[Pg 260]
Él no oía ni veía.
—¡Hable! ¡hable! ¿De modo que lo sabe todo? ¿Dónde está? ¿Vive ó ha muerto? ¿Dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está?
Y la frase «¿dónde está?» la repitió por lo menos veinte veces, mientras automáticamente daba vueltas por la cocina, plegando, desplegando, estirando la servilleta, poniéndosela sobre la cara, mirando á través del agujero: parecía volverse loco, y estar más irritado que conmovido.
—Cálmate—empezó á decirle la vieja, andándole detrás,—yo creí que lo sabías... Sí, ella vive, pero no es la mujer que te ha engañado fingiendo ser tu madre.
—¡No me ha engañado, nonna! Lo creía yo... Ella ni siquiera sabe que yo lo creyera... ¿De modo que no es ella?—añadió en voz baja, asombrado, como si hasta aquel momento hubiese creído que María Obinu era verdaderamente su madre.—¡Pero hable! ¿Por qué me tiene de esta manera suspenso? ¿Por qué no me habla de ella? ¿Dónde está? ¿dónde está?
—¡Pero si nunca se ha movido de Cerdeña!—exclamó la viuda, andándole siempre al lado.—De veras, creí que lo sabías; pero que no hacías caso de ella. Yo la he visto este mismo año, á principios de mayo; vino á Fonni por la fiesta de los Santos Mártires, iba con un joven ciego, cantor de coplas. Venían á pie de un pueblo muy lejano, de Neoneli; ella tenía la malaria y parecía una vieja de sesenta años. Al terminar las fiestas el ciego, que había ganado bastante dinero, la abandonó para marchar con una comitiva de mendigos á la fiesta de otro pueblo. Durante los meses de junio y julio segó en las tancas de Mamojada. La fiebre la consumía; estuvo mucho tiempo enferma en la caseta de su Grumene y aún sigue allí...
[Pg 261]
Anania se paró, alzó la cabeza y abrió los brazos, con gesto de desespero.
—¡Yo... yo... yo... la he... visto! ¡Yo la he visto! ¡La he visto!... ¿Está bien segura de lo que me dice?—preguntó mirando fijamente á la viuda.
—Segurísima; ¿por qué tenía que engañarte?
—Diga—insistió—¿es de veras? Porque yo he visto una mujer calenturienta, amarilla, terrosa, con ojos de gato... Estaba detrás de la ventana... ¿Sería ella?... ¿Está usted segura?
—Segurísima. Era ella.
—¡Y yo... yo... la he visto!—repitió, apretándose la cabeza entre las manos, golpeándosela, presa de una cólera violenta contra sí mismo que se había engañado durante tanto tiempo, tan estúpidamente; que había buscado á su madre más allá de los montes y del mar, cuando arrastraba su miseria y su deshonra cerca de él; que se había conmovido ante caras extrañas y no había sentido la más ligera emoción al descubrir el rostro de la mendiga, de aquella miseria viva, encuadrada en la tétrica ventanuca de la caseta.
¿Y esto era el hombre? ¿Esto el corazón humano? ¿Esto la vida, la inteligencia, el pensamiento? ¡Ah, sí! sí, ahora estas preguntas no subían á sus labios porque sí, ahora que el Destino movía sus alas fúnebres inexorables y sacudía todas las cosas con uno de sus imprevistos huracanes, ahora sabía que el hombre, el corazón y la vida eran sólo mentira, mentira y mentira.
La tía Grathia acercó un escabel y obligó al desdichado Anania á sentarse: ella se acurrucó delante, le[Pg 262] cogió una mano y miróle de abajo á arriba, largamente, piadosamente.
—¡Pobre hijo mío!—dijo estrechándole la mano;—llora, llora. ¡Te aliviará! ¡Qué frío estás!
Anania arrancó la mano del duro cepo de las viejas manos de la viuda.
—¿Pero por quién me toma?—preguntó iracundo.—¡No soy ningún chiquillo! ¿Por qué llorar?
—¡Porque te aliviaría, hijo mío! Sí, hijo, sí ¡por experiencia sé cuánto alivian las lágrimas! Cuando llamaron á mi puerta, en una noche terrible, y una voz que parecía la de la Muerte me dijo: «¡Mujer, no esperes más!» me quedé de piedra. Durante horas y horas no pude llorar; fueron éstos los momentos más horrorosos que pasé; me parecía que el corazón se había convertido, dentro del pecho, en un hierro al rojo y me quemaba, me quemaba las entrañas, y con su punta aguda me desgarraba el pecho. Pero después el Señor me concedió las lágrimas, y el llanto refrescó mi dolor, como el rocío refresca las piedras calentadas por el sol. ¡Hijo mío, ten paciencia! Hemos nacido para sufrir; ¿qué vale tu desgracia comparada con tantos otros dolores?
—¡Pero si yo no sufro!—protestaba Anania.—Este golpe debía presumirlo; es más, lo esperaba. Una fuerza misteriosa me ha impulsado á venir; una voz me decía: ¡ve, vete allá, allá sabrás lo que tanto te interesa! Claro, he sentido una emoción, me he sorprendido... pero ahora todo ha pasado; no se preocupe más.
Pero la viuda le miraba fijamente, le veía lívido, con los labios pálidos y contraídos, y meneaba la cabeza. Él prosiguió:
—¿Por qué nadie nunca me ha dicho una palabra de esto? Indudablemente algo debían saber. El mismo cochero, ¿es posible que no supiese nada?
[Pg 263]
—Tal vez no. Sólo ella podía haberle dicho algo; pero no, te tiene demasiado miedo. Cuando por la fiesta del pueblo vino acompañando á aquel miserable ciego que después la abandonó, no fué reconocida por nadie, parecía mucho más vieja de lo que es, iba andrajosa, entontecida por la miseria y la fiebre. Además, ni siquiera tú la has reconocido. El ciego la llamaba con un feo mote; sólo á mí confió su verdadero nombre, me contó su triste historia y me hizo jurar que nunca sabrías nada de ella. Tiene miedo de ti...
—¿Por qué tiene miedo de mí?
—Tiene miedo que tú la mandes prender porque te abandonó. También tiene miedo de sus hermanos, que son guardabarreras de la vía férrea de Iglesias.
—¿Y su padre?—preguntó Anania, que no se había acordado nunca de estos parientes suyos.
—¡Oh! hace mucho que murió. Según afirma ella, murió maldiciéndola, y añade que esta maldición es lo que la persigue y la hace desgraciada.
—¡Sí! ¡Es que está loca rematada! Pero ¿qué ha hecho durante tantos años? ¿Cómo ha vivido? ¿Por qué no ha trabajado?
Parecía, al decir esto, completamente tranquilo, casi indiferente; parecía preguntar por simple curiosidad, con una curiosidad que le permitía pensar en otras cosas muy lejanas; y en efecto, pensaba en lo que debía hacer, y aunque le conmovían las desdichas de su madre, mucho más le entristecía la idea de las consecuencias de aquel imprevisto y desastroso encuentro.
La viuda alzó un dedo y dijo solemnemente:—¡Todo está en las manos de Dios! Hijo mío, hay un hilo terrible que tira de nosotros. ¿Crees tú que mi marido no hubiera preferido trabajar y morir en la cama, bendecido por el Señor? ¡Y sin embargo...! ¡Lo mismo le ha[Pg 264] pasado á tu madre! Seguramente hubiese querido trabajar y vivir honestamente... Pero el hilo ha tirado de ella...
Al oir Anania estas palabras subióle la sangre á la cabeza, retorcióse las manos y de nuevo sintió una oleada de vergüenza que le ahogaba.
—¡Todo... todo ha acabado para mí!—decía sollozando.—¡Qué horror, qué horror! ¡Cuánta miseria, cuánta vergüenza! Cuente, cuéntemelo todo. ¿Cómo ha vivido? ¡Quiero saberlo todo... todo... todo! ¿Entiende? ¡Todo! Prefiero morir de vergüenza, antes que... ¡Fuera!—dijo sacudiendo la cabeza, como para alejar toda turbación vil y miserable.—Cuente.
La tía Grathia le miraba con infinita piedad; hubiese querido cogerle en brazos, sobre su falda, mecerle y cantarle, calmarle, dormirle; y en cambio le torturaba.—¡Hágase la voluntad del Señor! ¡Hemos nacido para sufrir; nadie se muere de pena!—La viuda intentó endulzar algo el amargo cáliz que Dios, por medio de ella, presentaba al pobre desdichado, y le dijo:
—Yo no puedo contarte cómo ha vivido y lo que ha hecho. Sólo sé que, después de haberte abandonado, é hizo perfectamente, pues de otro modo nunca hubieras tenido un padre y no serías tan afortunado como eres...
—¡Tía Grathia! ¡Por Dios, no me haga desesperar...!—interrumpió impetuosamente Anania.
—¡Ten calma! ¡Paciencia!—gritóle la buena mujer.—¡No reniegues de la bondad divina, hijo mío! ¿Qué sería de ti, si llegas á quedarte por acá? ¡Tal vez hubieses acabado miserablemente, haciéndote fraile... fraile mendicante... fraile poltrón!... ¡Basta, basta, no hablemos más de ello! ¡Mejor morir, que vivir de esa manera! Y tu madre habría llevado igual vida, porque tal era su destino. Aquí mismo, antes de marcharse, ¿crees tú[Pg 265] que llevaba buena vida? Pues no, no la llevaba: éste era su destino. Durante los últimos meses tuvo amores con un carabinero, que fué destinado á Nuraminis pocos días antes de vuestra fuga. Cuando te hubo abandonado, al menos así me lo contó la pobre, marchó á Nuraminis, á pie, escondiéndose durante el día, caminando de noche, y de este modo atravesó media Cerdeña. Se reunió con el carabinero y vivieron una temporada juntos; él había prometido casarse, pero pronto se cansó de ella, la maltrató, y cuando estuvo ajada y consumida la abandonó. Ella siguió su camino fatal. Me dijo, y la pobrecita lloraba al contármelo, lloraba hasta conmover las rocas, me dijo que buscó siempre trabajo, y que nunca pudo encontrarlo. ¡Ya te lo he dicho, es el destino! El destino que priva del trabajo á ciertos seres desdichados, como priva á otros de la razón, de la salud y de la bondad. El hombre y la mujer se sublevan inútilmente. ¡No, adelante, á morir, reventad, seguid el hilo que tira de vosotros! Últimamente ella se había enmendado; se había unido con un ciego, y vivían como marido y mujer desde hacía dos años; ella le guiaba por las carreteras, de una fiesta á otra; iban casi siempre á pie, á veces solos, otras veces en compañía de otros mendigos vagabundos. El ciego cantaba con su hermosa voz unas canciones que él mismo componía. Me acuerdo que aquí cantó la Muerte del rey, una canción que hacía llorar á todo el mundo. El Municipio le dió veinte liras, el Rector le convidó á comer. En tres días que estuvo aquí, recogió más de veinte escudos. ¡Miserable! También él prometía casarse con ella, y en cambio cuando se enteró que estaba enferma, que no podía seguir andando, la plantó, temiendo tener que gastar su dinero para curarla. De aquí aún marcharon juntos; iban á la fiesta de San Elías; pero allá[Pg 266] el ciego asqueroso encontró una cuadrilla de mendigos campidonenses que iban á una fiesta campestre de la Gallura, y marchó con ellos, mientras la pobre desdichada se moría de fiebre en la cabaña de unos pastores. Después, como ya te he dicho, sintiéndose mejor, fué de un sitio á otro, segando, recogiendo espigas, hasta que la fiebre la postró por completo. Hace unos días, me mandó á decir que estaba un poco mejor...
Estremecimientos, inútilmente reprimidos, agitaban todo el cuerpo de Anania. ¡Cuánta miseria, cuánta vergüenza, cuánto dolor, cuánta iniquidad divina y humana se desprendía de aquel relato!
Ninguna de las sangrientas y tristes narraciones que durante su infancia había oído contar á aquella extraña mujer, le había parecido tan horrorosa como la que acababa de oir, ninguna le había hecho estremecer tanto. De pronto recordó el pensamiento que cruzó por su mente en una tarde lejana, tranquila, en el silencio del pinar apenas interrumpido por el canto de pastor presidario. Y preguntó:
—¿También ha estado en la cárcel?
—Creo que sí, una vez. Encontraron en su casa unos objetos que un amigo suyo había cogido de una iglesia campestre; pero fué absuelta porque demostró no saber siquiera de qué se trataba...
—¡No mienta!—dijo Anania con voz sorda.—¿Por qué no me dice toda la verdad? También ha sido ladrona... ¡por qué no decirlo! ¿Cree que me importa algo? Nada me importa, nada, nada... ni tanto así—y señalaba la punta del dedo meñique.
—¡Dios mío! ¡Qué uñas!—observó la viuda.—¿Por qué te dejas crecer tanto las uñas?
No contestó, pero se puso de pie de un salto y empezó á recorrer la habitación, furioso, rugiendo como una fiera.
[Pg 267]
La viuda no se movió, y él, poco después, volvió á calmarse completamente. Parándose ante ella, le preguntó con voz doliente pero tranquila:
—¿Por qué habré nacido? ¿Por qué me han hecho nacer? Ahora soy un hombre perdido; toda mi vida ha sido destruida. No podré proseguir los estudios, y la mujer con quien debía casarme y sin la cual no podré vivir, ahora me dejará... mejor dicho, tendré que dejarla.
—¿Y por qué? ¿No sabe ella quién eres?
—Sí; lo sabe, pero cree que aquella mujer ha muerto, ó que está tan lejos que no se oye hablar de ella. ¡Y por lo contrario, vuelve! ¿Cómo es posible que una chiquilla pura y delicada pueda vivir junto á una mujer infame?
—¿Pero qué pretendes hacer? ¿No acabas de decir que no te importa nada de ella?
—¿Qué me aconseja que haga?
—¿Yo? ¿Qué te aconsejo? Que la dejes proseguir su camino—contestó cruelmente la viuda;—¿ella no te abandonó? Si tú quieres, tu esposa no verá nunca á la pobre infeliz, y ni tú mismo la volverás á ver...
Anania la miró, con mezcla de piedad y desprecio.
—¡No me comprende usted, no es posible que pueda comprenderme!—dijo.—Dejémoslo; ahora es preciso pensar en el modo de poderla ver; es preciso que mañana por la mañana vaya á verla...
—Estás loco...
—No comprende...
Se miraron uno al otro; ambos con mirada despreciativa y piadosa. Y empezaron á discutir y casi á pelear. Anania quería partir en seguida, ó á la madrugada á más tardar; la viuda proponía mandar un recado á Olí para que fuera á Fonni sin decirle quién la llamaba.
[Pg 268]
—¡Ve allá, ya que te empeñas! Pero yo la dejaría tranquila; así como ha vivido hasta ahora, seguirá viviendo en adelante... Déjala en paz...
—Nonna—dijo él,—parece que también tiene usted miedo. ¡Qué tonta! No pienso tocarle un solo cabello; me la llevaré conmigo; no quiero hacerle daño, sino todo lo contrario, porque éste es mi deber...
—Sí, éste es tu deber; pero piénsalo bien y reflexiona. ¿Cómo viviréis? ¿De qué viviréis?
—¡No quiero pensarlo!
—¿Cómo te arreglarás?
—¡No quiero pensarlo!
—¡Entonces, nada! Pero te advierto que te tiene un miedo atroz, y si te presentas ante ella, de improviso, es capaz de cometer alguna locura.
—Entonces vamos á hacer que venga aquí; pero pronto, mañana por la mañana.
—¡Sí, en seguida, volando! ¡Qué súbito eres, hijo de mis entrañas! Ahora vete á descansar y no pienses más en ello. Mañana por la noche puedes tener la seguridad de que estará aquí. Entonces harás lo que quieras. Pero mañana por la mañana te marchas al Gennargentu; casi sería mejor que no bajaras hasta pasado mañana...
—¡Ya veré!
—¡Ahora... vete á descansar!—repitió, empujándole cariñosamente.
En el cuartito, donde había dormido con su madre, nada había cambiado; al ver el pobre camastro, bajo el cual había un montón de patatas aún oliendo á tierra, recordó la camita de María Obinu y las ilusiones y los sueños que durante tanto tiempo le habían perseguido.
—¡Qué chiquillo era!—pensó con amargura.—¡Y creía ser todo un hombre! ¡Ahora, ahora solamente soy[Pg 269] hombre! ¡Solamente ahora la vida ha abierto de par en par sus horribles puertas! ¡Sí, ahora soy un hombre, y quiero ser un hombre fuerte! ¡No, miserable vida, no me vencerás; no, monstruo, no me abatirás! ¡Hasta ahora me has perseguido, me has combatido con la cara cubierta, villana y cobardemente, y sólo hoy, sólo en el día de hoy, más largo que un siglo, sólo hoy has descubierto tu rostro asqueroso! ¡Pero no me vencerás, no, no me vencerás!
Abrió los vacilantes postigos de un viejo balcón de madera, de cuya barandilla apenas quedaban vestigios, y se asomó.
La noche era límpida, fresca, clara y diáfana como toda noche de verano en la montaña. Reinaba un silencio inmenso, infinito, apenas vencido por la visión solemne de las montañas vecinas y por la vaga silueta de las cumbres lejanas.
Anania, viendo casi á sus pies los profundos valles, sintió la impresión de hallarse suspendido, si bien decidido á no caer, sobre un admirable abismo; los contornos de las montañas lejanas despertaban en su corazón una extraña dulzura, le parecían versos inmensos escritos por la mano omnipotente de un divino poeta en la página celeste del horizonte, y el coloso vecino, el negro-azulado monte Spada, destacado de la formidable muralla del Gennargentu, le oprimía, le parecía la sombra del monstruo á quien poco antes había lanzado el reto.
Y pensaba en su lejana Margarita, en su Margarita, que ya no era suya, que en aquellos momentos seguramente pensaba en él, contemplando también el horizonte; y, más que por él, sentía por ella una gran piedad; lágrimas suaves y amargas, como la miel amarga, subían á sus ojos, pero él las rechazaba enérgicamente,[Pg 270] las rechazaba como á un enemigo felino y desleal que tratase de vencerle á traición.
—¡Soy fuerte!—repetía, de pie sobre el balcón sin barandilla.—¡Monstruo, yo, yo te venceré, ahora que te presentas ante mí!
Y no advertía que el monstruo estaba á su espalda, inexorable.
[Pg 271]
Durante aquella larga noche, pasada en vela, Anania decidió, ó creyó decidir, su propio destino.
—La obligaré á vivir con la tía Grathia mientras veo el camino que he de seguir. Hablaré francamente con el señor Carboni y con Margarita. «Miren ustedes:—les diré,—las cosas están de la manera siguiente; tengo el propósito de que mi madre viva conmigo apenas me lo consienta mi posición; éste es mi deber y lo cumpliré aunque se hunda el mundo». No me forjo ilusiones; me echarán como se echa á un perro sarnoso. Entonces buscaré un empleo, seguramente lo encontraré, y me llevaré á la desdichada y viviremos juntos, miserablemente, pero pagando mis deudas y llegando á ser un hombre. ¡Un hombre!—y exclamó amargamente:
—¡Ó un cadáver con vida!
Creía encontrarse en calma, frío, muerto ya para todas las alegrías de la vida; pero en el fondo del corazón sentía una embriaguez cruel de orgullo, un deseo insano de luchar contra la fatalidad, contra la sociedad y contra sí mismo.
—¡Después de todo, yo lo he querido!—pensaba.—Bien sabía que era preciso terminar de esta manera, y, sin embargo, me he dejado arrastrar por la fatalidad. ¡Ay de mí! Debo expiar. ¡Expiaré!
[Pg 272]
Este valor ficticio le sostuvo durante toda la noche y todo el día siguiente mientras subía al Gennargentu. El día era triste, lleno de nubarrones y niebla, pero sin viento; á pesar de ello quiso partir, según decía, porque esperaba que el tiempo aclarase, pero en realidad para empezar á darse á sí mismo una prueba de firmeza, de valor y despreocupación.
¿Qué le importaba la montaña, los panoramas espléndidos y el mundo entero? Pero él quería hacer lo que antes había decidido. Sin embargo, antes de partir dudó un momento.
—¿Y si ella, advertida de mi presencia se escapase? ¿Acaso no doy tiempo para que así suceda?—se preguntó crudamente.
La viuda, para que se tranquilizara y marchase, le prometió que haría venir á Olí lo más pronto posible; y confiando en esta promesa partió. Delante de él, por los pendientes senderos, montado sobre un caballo fuerte y manso iba el guía, á veces perdiéndose entre las nieblas de las silenciosas lejanías, á veces destacándose sobre el fondo del camino como sobre una tela gris una pintura á la aguada. Anania iba detrás; dentro de él y á su alrededor todo era niebla, pero distinguía detrás de aquel velo fluctuante el ciclópeo perfil del monte Spada, y en su interior, entre las nieblas que le envolvían el alma, descubría su propia alma grande, inmensa, dura, monstruosa como el monte.
Un silencio trágico rodeaba á los viajeros, solamente interrumpido de vez en cuando por los gritos de los buitres. Á ambos lados del sendero, abierto en la misma roca, se vislumbraban, entre la niebla, formas extrañas; y los gritos de las aves de rapiña parecían las voces salvajes de aquellas misteriosas apariciones, llenas de espanto y cólera por la presencia del hombre. Anania[Pg 273] creía andar entre nubes, á veces sentía la sensación del vacío, y para vencer el vértigo tenía que mirar intensamente el sendero, bajo los pies del caballo, mirando fijamente las hojas húmedas y relucientes del suelo pizarroso y las pequeñas matas violetas del tirtillo, cuya aguda fragancia difundíase entre la niebla. Cerca de las nueve—afortunadamente para los viajeros que recorrían entonces un peligroso y estrechísimo sendero recortado en la cúspide misma del monte Spada—se rasgó la niebla; Anania prorrumpió en gritos de admiración arrancados casi violentamente por la belleza extraña y magnífica del panorama. Todo el monte aparecía cubierto de un manto violeta del florido tirtillo; más allá la visión de los valles profundos y de las altas cimas hacia las cuales se acercaban, vistas á través del desgarrón de la niebla luminosa, entre juegos de luz y sombra, bajo el cielo azul lleno de nubes extrañas que se desvanecían lentamente, parecía el sueño de un artista desequilibrado, un cuadro de inverosímil belleza.
—¡Qué grande es la naturaleza, qué hermosa y qué fuerte!—pensaba Anania enternecido.—En su seno inmenso todo es puro; si nos encontrásemos aquí los tres solos, Margarita, ella y yo, ¿quién sería capaz de pensar en las cosas impuras que nos separan?
Una ráfaga de esperanza pasó por su alma; ¿y si Margarita le amase de veras, tanto como había demostrado amarle durante aquellos últimos días? ¿Si consintiese...?
Llevando esta loca esperanza en el corazón, soñó largo rato, hasta llegar al fondo de la vertiente del monte Spada para empezar de nuevo la subida hacia la más alta cumbre del Gennargentu. Por el fondo del valle pasaba un torrente, entre enormes rocas y alisos sacudidos[Pg 274] por ráfagas de viento. En el silencio profundo de aquel misterioso paraje el rumor de los árboles causó en el joven una sensación extraña; parecióle que aquel viento era movido por la esperanza que le animaba, esperanza que conmovía todas las cosas, y hacía temblar los alisos solitarios cual si fueran hombres salvajes asaltados por misteriosa alegría en su hosca soledad.
Por contradicción de ideas recordó la impresión sentida pocos días antes en un bosque del Orthobene sacudido por el viento; también entonces los árboles le habían parecido hombres, pero hombres desventurados que el dolor retorcía; y hasta cuando el viento calmaba, seguían temblando, como seres hechos á la desventura que hasta en los momentos de dicha, piensan en el próximo, inevitable, dolor.
De pronto recayó en sus sombrías ideas; un proyecto extravagante relampagueó en su mente. Matar al guía y hacerse bandido. Después sonrióse y se preguntó:
—¿Seré yo romántico? Y hasta sin matarle, ¿no me podría ocultar entre estas montañas y vivir solo, alimentándome de hierbas y pájaros? ¿Por qué el hombre no puede vivir solo, por qué no puede romper los lazos que le unen á los demás y le ahogan? ¿Zarathustra? Sí; pero también Zarathustra una vez escribió:
«...¡Qué solo estoy! No tengo nadie con quien reir, nadie que me consuele dulcemente...».
La subida siguió lenta y peligrosa durante tres horas. El cielo se despejó por completo; soplaba el viento; las cimas, de contextura pizarrosa, brillaban al sol, con su perfil argentino, sobre el azul infinito; la isla desarrollaba sus cerúleos panoramas, con sus montañas de un[Pg 275] azul pálido, sus pueblecitos grises, sus relucientes lagunas: panoramas que allá y acullá se esfumaban en la vaporosa línea del mar.
Á cada momento Anania se distraía, admiraba, seguía con interés las indicaciones del guía y miraba con los gemelos; pero no podía escapar á su angustia que le recobraba con un zarpazo de tigre, cuando trataba de saborear la dulzura del espléndido panorama.
Hacia medio día llegaron al pico Bruncu Spina. Apenas desmontaron, Anania se arrastró hasta el montón de losas pizarrosas del vértice trigonométrico y se echó al suelo para huir de la furia del viento que soplaba de todas partes. Bajo su nerviosa mirada extendíase, iluminada por el sol en el zenit, casi toda la isla, con sus montañas azules y su mar de plata; sobre su cabeza el cielo turquí, inmenso é infinito como el pensamiento humano. El viento resonaba furiosamente en el vacío y sus ráfagas sacudían á Anania con rabia loca, con la ira violenta de una formidable fiera que quisiese echar á todos los demás seres del antro aéreo donde quería dominar sola.
El joven resistió durante largo tiempo; el guía se le acercó arrastrándose, y colocado á gatas sobre las losas de pizarra, empezó á señalarle, nombrándolos, los principales montes, los pueblos y lugarejos.
El viento se llevaba las palabras y les quitaba la respiración.
—¿Aquello es Nuoro?—gritó Anania.
—Sí; la colina de San Onofre le divide.
—Es verdad. Se ve divinamente.
—¡Lástima que este endiablado viento sea tan rabioso! ¡Vete al diablo, viento maldito!—gritó desaforadamente el guía.—¡Si no fuera por él, casi podríamos enviar un saludo á Nuoro, tan cerca parece hoy!
[Pg 276]
Anania recordó la promesa hecha á Margarita:
«...Desde la más alta montaña sarda le enviaré un saludo; echaré al aire tu nombre y mi amor, como quisiera hacerlo desde la cumbre más elevada de la tierra á fin de que el mundo entero quedase atónito...».
Y le pareció que el viento le arrancaba el corazón, estrellándolo contra los graníticos colosos del Gennargentu.
Al regreso creía encontrar á su madre en casa de la viuda y, después de dejar el caballo al guía, corrió ansioso, atravesando el desierto pueblo, hasta llegar á la negra puertecilla de la tía Grathia. Caía tristemente la tarde, un viento fresco soplaba por las callejuelas pendientes, de suelo rocoso; el cielo tenía un color pálido, parecía un día de otoño. Anania se paró frente á la puertecita, escuchando. Silencio. Á través de las rendijas veíase la luz rojiza del fuego. Silencio.
Anania entró y sólo vió á la vieja que hilaba sentada en su escabel de siempre, tranquila como un espectro. Sobre las brasas hervía la cafetera, y de un pedazo de carne de oveja ensartado en un asador de madera chorreaba la grasa sobre las ardientes cenizas.
—¿Y qué?—preguntó el joven.
—¡Ten paciencia, joya de la casa! No he encontrado ninguna persona de confianza que fuera por allá abajo. Mi hijo no está en el pueblo.
—¿Y el cochero?
—¡Ya te he dicho que tengas paciencia!—exclamó la viuda, levantándose y colocando el huso sobre el[Pg 277] escabel.—Precisamente he suplicado al cochero le dijera que es preciso que mañana sin falta venga aquí. Le dije: «Le suplicarás en nombre mío que venga, porque tengo que contarle una cosa importantísima que le interesa. No le digas que Anania Atonzu está aquí; y que Dios te recompense, hijo mío, porque harás una obra de caridad».
—¿Y él? ¿Él ha prometido...?
—Él ha prometido hacerlo como yo se lo he dicho; es más, me ha prometido traerla en el coche.
—¡No vendrá! Ya veréis como no vendrá—dijo Anania inquieto.—Y menos mal si no se escapa. He hecho mal en no ir yo mismo... pero aún tengo tiempo...
Y quería marchar en seguida hacia la caseta del peón caminero; pero después se dejó convencer fácilmente y esperó.
Pasó otra triste noche; á pesar del cansancio que le molía los huesos, apenas pudo dormir sobre aquel duro camastro donde había recibido su triste vida y donde hubiese querido morir aquella misma noche.
El viento pasaba aullando sobre el techo con rumor de mar tempestuoso, y su voz retumbante recordaba á Anania su infancia melancólica, sus terrores lejanos, las noches de invierno, el contacto de su madre que se acercaba á él más por miedo que por cariño. No, no le había amado nunca, ¿á qué forjarse ilusiones? no le había amado: y tal vez esta había sido su más horrible desventura y causa de la pérdida inexorable de Olí. Él lo veía, lo sabía; y sentía una tristeza morbosa, sentía una imprevista piedad de sí mismo, víctima del destino y de los hombres.
Si ella hubiese llegado aquella noche, en uno de aquellos momentos de terror y piedad que la voz del viento despertaba en el joven, la habría acogido tiernamente[Pg 278] y perdonado; pero pasó la noche y amaneció un día que el viento hacía melancólico, y pasaron las horas más tristes y ansiosas de su vida. Durante aquellas horas dió vueltas por las callejuelas como impulsado por el viento, entró en algunas casas, bebió aguardiente, volvió á casa de la viuda y sentóse junto al fuego, asaltado por calofríos y dominado por una aguda nerviosidad.
La tía Grathia tampoco podía estarse quieta; iba de un lado á otro de la casa y, apenas terminaron la modesta comida, salió al encuentro de Olí, después de haber rogado á Anania que se tranquilizara.
—Ten en cuenta que ella te tiene miedo...
—¡Pierda cuidado, santa mujer!—contestó con desprecio.—Ni siquiera la miraré; sólo le diré unas cuantas palabras.
Transcurrió más de una hora. El estudiante recordaba con amargura aquellos momentos en que esperaba la vuelta de tía Tatana; y al propio tiempo que anhelaba la llegada de Olí, la triste llegada que debía de una vez poner fin á sus tormentos, se sentía devorado por un profundo deseo: ¡que no llegase nunca, que hubiese huido, desaparecido para siempre!
Y pensaba con triste resignación:—¡Está muy enferma, se morirá pronto!
La viuda entró, sola, apresurada.
—¡Cuidado, no te encolerices!—le dijo en voz baja, rápidamente.—¡Viene, viene! Ya está ahí; se lo he dicho todo. ¡Mucho cuidado! Tiene un miedo atroz. ¡No la maltrates, hijo mío!
Salió de nuevo, dejando abierta la puertecita que el viento empezó á sacudir, empujándola, atrayéndola, cual si jugara con ella. Anania esperaba pálido, inconsciente.
[Pg 279]
Cada vez que la puerta se abría, el sol y el viento penetraban en la cocina, lo iluminaban y sacudían todo, y desaparecían para volver á presentarse de nuevo. Durante uno ó dos minutos Anania siguió inconscientemente el juego del sol y del viento, pero de pronto se cansó y levantóse para cerrar la puerta, nervioso, colérico y con el rostro ceñudo.
De este modo apareció ante la pobre mujer que avanzaba temblorosa, tímida y cubierta de andrajos como una mendiga. Él la miró; ella le miró: el espanto y la desconfianza se reflejaban en los ojos de ambos. Ni él ni ella pensaron en tenderse los brazos, ni en saludarse: todo un mundo de dolor y culpa se interponía entre ellos y les dividía inexorablemente, mucho más que si fuesen dos enemigos mortales.
Anania sujetaba la puerta, apoyándose en ella, todo inundado de sol y de viento, y seguía con los ojos á la desdichada Olí, que, casi empujada por la tía Grathia, avanzaba hacia el hogar. Sí; era ella, la pálida y descarnada aparición entrevista en la negra ventana de la caseta del peón; en aquel rostro amarillo-grisáceo, los ojazos claros, sin brillo por la debilidad y el miedo, parecían los ojos de un gato salvaje enfermo. Apenas se sentó, la viuda tuvo una magnífica idea; ¡dejó solos á los dos huéspedes! Pero Anania, dando un portazo y muy irritado, corrió detrás de la tía Grathia.
—¿Dónde va? ¡Venga, vuelva en seguida, si no, yo también me marcho!—dijo ásperamente, alcanzando á la vieja mientras subía la escalerilla.
Olí debió oir la amenaza, porque cuando Anania y la viuda volvieron á la cocina, estaba llorando junto á la puerta pronta á marcharse. Ciego de vergüenza y dolor, el joven corrió hacia ella, la cogió por un brazo, la echó hacia dentro y cerró con llave la puerta.
[Pg 280]
—¡Nooo...!—gritóle, mientras la pobre se acurrucaba, formando casi una bola y llorando convulsivamente.—¡No, no partirá V.! No volverá á dar un solo paso sin mi consentimiento. Puede llorar todo lo que quiera, pero de aquí no saldrá jamás. Los alegres días se han acabado.
Olí lloró más fuerte, sacudida toda ella por un temblor de espasmo; y sus sollozos fueron como una frenética irrisión á las últimas palabras de Anania; y él lo advirtió, y la vergüenza sentida por las monstruosas palabras pronunciadas, aumentó su furor.
¡Ay! el llanto de aquella mujer le irritaba en vez de conmoverle; vibraban en sus nervios temblorosos todos los instintos del hombre primitivo, bárbaro y cruel; y él lo veía, pero no sabía dominarse.
La tía Grathia le miraba aterrada, comprendiendo que Olí tenía razón en temerle; y sacudía la cabeza, amenazaba con sus manos levantadas, se agitaba pronta á todo con tal de impedir una escena violenta; pero no sabía qué decir, no podía hablar... ¡Ah! ¡Era endiablado aquel hermoso muchacho, tan bien vestido; era peor y más terrible que un pastor orgolense con la mastrucca[51], más terrible que los bandidos que había conocido en la montaña! ¡Ella se había imaginado una escena bien distinta de aquella!
—Sí—continuó diciendo Anania, bajando la voz y parándose frente á Olí:—sus viajes han acabado. Hablemos con calma y razonemos; es inútil que llore; por lo contrario, debe alegrarse de haber encontrado un buen hijo que le restituya bien por mal, porque debe esperar de él mucho bien. De aquí no se moverá mientras no [Pg 281]ordene lo contrario. ¿Entendido? ¿entendido?—repitió, alzando de nuevo la voz y golpeándose el pecho.—Ahora yo soy el amo; ya no soy el chiquillo de siete años á quien se engaña y abandona vilmente; ya no soy la inmundicia que echó V. á la calle; ahora soy un hombre ¿entiende? y sabré defenderme, sí, sabré defenderme, sabré defenderme, porque hasta ahora no ha hecho V. más que ofenderme, matarme un día y otro siempre á traición ¡siempre! ¡siempre! y echarme por el suelo, ¿entiende? echarme por el suelo de cada día más y más, como se derriba una casa, un muro; así, piedra á piedra, piedra á piedra...
Y hacía el ademán de derribar un muro imaginario, encorvándose, sudando, casi oprimido por un verdadero esfuerzo físico; pero de pronto, improvisamente, mirando á Olí que lloraba sin cesar, sintió su ira calmarse, desvanecerse. Se quedó frío, helado. ¿Quién era aquella mujer á quien insultaba? ¿Quién era aquel montón de andrajos, aquel bicho asqueroso, aquella mendiga, aquel ser sin alma? ¿Era capaz de comprender lo que le estaba diciendo? ¿Lo que había hecho? Además ¿qué podía haber de común entre él y aquella criatura inmunda? ¿Era verdaderamente su madre aquella mujer? ¡Y aunque lo fuera! No es madre una mujer que realiza el acto material de dar á luz una criatura, fruto de un momento de placer, y después lo abandona en medio de la calle, en brazos del pérfido Acaso que lo hizo nacer. No, aquella mujer no era su madre, no era una madre, ni aun inconsciente; nada le debía. Tal vez no tenía el derecho de reprocharla, pero tampoco tenía el deber de sacrificarse por ella. Su madre podía ser tía Tatana ó tía Grathia, tal vez María Obinu, tal vez tía Bárbara ó Nanna la borrachona: todas, excepto la miserable criatura que tenía delante.
[Pg 282]
—Hubiese hecho divinamente no ocupándome de ella, como me aconsejaba la tía Grathia—pensó.—Tal vez sería mejor que emprendiese de nuevo su camino. ¿Qué puede importarme su persona? No, no me importa nada.
Olí seguía llorando.
—Á ver si terminamos—dijo fríamente, sin cólera alguna; y viendo que seguía llorando con más fuerza, se volvió hacia la viuda y le hizo una señal para que tratara de consolarla y acallarla.
—¿No ves que tiene miedo?—murmuró la viuda al pasar por su lado.
—¡Vamos! ¡vamos!—dijo golpeando suavemente la espalda de Olí.—No llores más, hija mía. Ten valor, ten paciencia. Es inútil que llores; no te comerá; después de todo, es el hijo de tus entrañas. ¡Vamos! ¡vamos! Toma un poco de café y después hablaréis con más calma. Hazme el favor, hijo mío, Anania, sal un poco á la calle; después hablaréis con más calma. Sal, sal fuera, alhaja de la casa.
Él no se movió, pero Olí se calmó bastante y, cuando la tía Grathia le trajo el café, cogió la taza con sus manos temblorosas y lo sorbió ávidamente, mirando por todas partes con los ojos aún espantados, temerosos, y que sin embargo reflejaban de cuando en cuando relámpagos de placer. Le gustaba con delirio el café, como á casi todas las mujeres sardas de la clase baja, y Anania, que había heredado algo esta pasión, la miraba y contemplaba, habiendo recobrado por completo el equilibrio; y le parecía ver una bestia salvaje y tímida, una liebre mordisqueando uvas en la viña, estremeciéndose por el placer del pasto y por el miedo de ser sorprendida.
—¿Quieres un poco más?—preguntó la tía Grathia,[Pg 283] inclinándose hacia ella y hablándole como á una chiquilla.—¿Sí? ¿No? Si quieres un poco más lo dices. Dame la taza y levántate, lávate los ojos, tranquilízate. ¿Has oído? ¡Ea, arriba!
Olí se levantó, ayudada por la vieja, y fué derecho á la tinaja del agua donde acostumbraba lavarse veinte años antes; primero quiso lavar la taza, después se lavó la cara y se enjugó con el delantal agujereado. Sus labios temblaban, algún sollozo sacudía aún su pecho, y sus ojos, enrojecidos y profundos, enormes en su pequeño rostro más pálido después de haberse lavado, huían la mirada fría de Anania.
Éste miraba el delantal agujereado y pensaba:
—Será preciso hacerle en seguida un vestido; verdaderamente va asquerosa. Aún me quedan sesenta liras de las clases que he dado en Nuoro; ¡qué bien hice en darlas!... Aun podré encontrar otras. Venderé los libros... Es preciso vestirla y calzarla en seguida... De seguro tendrá hambre...
Como si adivinara su pensamiento, la tía Grathia preguntó á Olí:
—¿Tienes hambre? Si tienes hambre dilo en seguida; no te dé vergüenza; quien tiene vergüenza no come. ¿Tienes hambre? ¿No?
—No—contestó Olí con los labios temblorosos.
Anania se turbó al oir aquella voz; era la voz de un tiempo, sí, la voz lejana, la voz de ella. ¡Sí, aquella mujer era ella, era ella, era la madre, la sola, la verdadera, la única madre! Era la carne de su carne, el órgano enfermo y podrido que le mataba, pero del cual no podía separarse sin perder la vida; el órgano que debía curar, sobreponiéndose á todos los espasmos de la terrible cura.
—Entonces siéntate aquí—dijo la tía Grathia, acercando dos escabeles al hogar;—siéntate aquí, hija mía,[Pg 284] y tú siéntate también, alhaja de la casa. Sentaos juntos y hablad...
Hizo sentar á Olí y pretendía hacer otro tanto con Anania: pero éste se desprendió bruscamente.
—Dejadme en paz; ¡ya he dicho que no soy ningún chiquillo!
—Además—siguió diciendo, andando de un lado á otro de la cocina,—tenemos poco que hablar. Ya he dicho cuanto quería decir. No se moverá de aquí mientras yo no lo disponga; le comprará V. unos zapatos y un vestido... yo daré el dinero para ello... de todo esto ya hablaremos más tarde... Y ahora—y alzó la voz para indicar que se dirigía á Olí—conteste: ¿qué tiene V. que decir?
Olí no contestó creyendo que seguía hablando con la viuda.
—¿No has oído?—le dijo la tía Grathia con voz dulce.—¿Qué tienes que decir?
—¿Yo?—dijo ella en voz baja.
—Sí, tú.
—Yo... nada.
—¿Tiene deudas?—preguntó Anania.
—No.
—¿No debe nada al peón caminero?
—No. Me han cogido todo lo que tenía.
—¿Qué le han cogido?
—Los botones de plata de la camisa, los zapatos nuevos, doce liras.
—¿No le queda á V. nada?
—Nada, Come mi vedi, mi scrivi[52]—dijo ella pasando las manos por el delantal.
—¿Conserva algunos papeles?
[Pg 285]
—¿Qué papeles?
—¿Si tienes la fe de nacimiento ó algún otro papel importante?—dijo la tía Grathia.
—Sí, tengo la fe de nacimiento—contestó palpándose el pecho.—La llevo aquí.
—Á ver.
Sacóse un papel amarillento, manchado de grasa y sudor, mientras Anania recordaba amargamente las pesquisas hechas para ver si María Obinu poseía documentos reveladores.
La tía Grathia cogió el papel y lo entregó al joven, que lo desdobló, le pasó la vista por encima y lo devolvió.
Era de fecha reciente.
—¿Para qué la ha sacado?—preguntó.
—Para casarme con Celestino...
—El ciego—dijo la viuda, y añadió murmurando:—¡aquel mal bicho!
Anania se calló, siempre andando de un extremo á otro de la cocina; el viento aullaba sin descanso al rededor de la casita; de las rendijas del techo caían oblicuamente rayos de sol que echaban fantásticas monedas de oro sobre el negro pavimento. Anania se entretenía automáticamente poniendo los pies sobre aquellas monedas como cuando era chiquillo; se preguntaba qué le quedaba que hacer y le parecía haber cumplido una parte de su grave misión, pero que aún le quedaba mucho que realizar.
—Llamaré aparte á la tía Grathia—pensaba—y le entregaré el dinero necesario para que le compre zapatos y un vestido y le dé de comer, y después partiré y veré... Aquí ya no tengo nada que hacer; todo está hecho...
—¡Todo está hecho!—repetía entre dientes con infinita tristeza.—¡Todo ha terminado!
[Pg 286]
Pasó por su mente la idea de sentarse un rato cerca de su madre, de que le contara su vida, de dirigirle una sola palabra de piedad y de perdón; pero no podía, no podía; sólo mirarla le causaba profundo disgusto; le parecía que apestaba (y verdaderamente emanaba de su cuerpo el olor desagradable especial de los mendigos), y no veía llegar la hora de marcharse, de huir, de quitarse de la vista aquel espectáculo doloroso. Y sin embargo, algo le sujetaba allí; veía que aquello no podía terminar de aquel modo, con unas cuantas frases; pensaba que tal vez Olí sentía, mezclado con el miedo y la vergüenza, la alegría de tener un hijo hermoso, fuerte, ilustrado y que esperaba con ansia unas dulces palabras, la mirada compasiva que no podía dirigirle; y en medio de su repugnancia, en medio de su dolor encontraba algo de consuelo pensando:
—Por lo menos no es descarada; tal vez aún pueda redimirse. Es inconsciente, pero no descarada. No se rebelará.
Y sin embargo, se rebeló.
—Bueno—empezó diciendo Anania, después de un largo silencio,—no se moverá de aquí hasta que arregle mis asuntos. La tía Grathia le comprará zapatos y vestidos...
La voz de Olí, aún fresca, pero llorosa, resonó claramente:
—Yo no quiero nada. Yo no...
—¿Cómo no?—preguntó él, parándose de repente ante el hogar.
—No me quedaré aquí.
—¿Qué?—gritó, avanzando hacia ella, con los puños cerrados y los ojos desencajados.—¿Qué quiere V. decir?
¡Ah! ¿De modo que aún no había terminado todo? ¿Se atrevía á oponerse? ¿Por qué se atrevía? ¿De modo que no comprendía que su hijo había sufrido y luchado durante[Pg 287] toda su vida para conseguir un fin: el de retirarla de la vía del pecado y del vagabundeo, sacrificándole si fuera preciso todo su porvenir? ¿Por qué se atrevía á rebelarse? ¿por qué quería escaparle de nuevo? ¿No comprendía que era capaz de impedírselo aun á costa de un delito?
—¿Qué quiere V. decir?—repitió, dominando con mucho trabajo su cólera.
Y se puso á escuchar, tembloroso, exaltado, clavándose las uñas puntiagudas en la palma de la mano, mientras su cara iba poco á poco transformándose á causa de un dolor indefinible.
La tía Grathia no le quitaba la vista de encima, pronta á interponerse, si se atrevía á tocar á Olí. En medio de aquellos tres seres salvajes, reunidos al rededor del hogar, la llama de un tizón surgía azulada y crepitante; parecía llorar.
—Escucha—dijo Olí animándose;—no te encolerices, pues ahora ya es inútil. El mal está hecho y nadie puede remediarlo; puedes matarme, pero no conseguirás con ello ningún beneficio. Lo mejor que puedes hacer es no ocuparte más de mi persona. Yo no puedo quedarme; me marcharé lejos y nunca más volverás á saber noticias mías. Figúrate que no me has encontrado nunca...
—¿Dónde vas á ir?—preguntó la viuda.—También yo le dije lo mismo, pero él no lo comprende; habría un medio aún mejor... Te quedas aquí, en vez de seguir rodando; no diremos quién eres y él vivirá tranquilo, como si tú estuvieses muy lejos. Porque si te vas de aquí, pobrecita, ¿dónde irás?
—Donde Dios quiera...
—¿Dios?—exclamó Anania, golpeándose fuertemente el pecho.—Dios ahora le manda que me obedezca. No se atreva á repetirlo que no quiere quedarse. No se atreva[Pg 288] á repetirlo—dijo casi delirando.—¡No crea V. que bromee! No se atreva á dar un solo paso sin mi permiso, ó de lo contrario seré capaz de cualquier cosa...
—Escúchame, escúchame por tu bien—insistió, afrontando la cólera del joven.—No seas cruel conmigo, que he sido víctima de toda maldad humana, cuando me han dicho que eres indulgente con tu padre, con aquel miserable que fué la causa de mi desgracia...
—¡Tiene razón!—dijo la viuda.
—¡Á callar!—exclamó Anania.
Olí siguió tomando más ánimo.
—Yo no sé hablar—dijo,—yo no sé expresarme porque las desgracias me han entontecido; pero voy á decirte una sola cosa: ¿no saldría ganando quedándome aquí? ¿si quiero marcharme no es por tu bien? Responde. ¡Ah! ¡ni siquiera me escucha!—dijo, volviéndose hacia la viuda.
Anania había empezado de nuevo á dar paseos por la cocina y verdaderamente parecía no escuchar las palabras de Olí; pero de pronto estremecióse y gritó:
—¡Escucho!
Ella siguió hablando humildemente, contenta en el fondo de que ya no la amenazase:
—¿Por qué quieres que me quede? Déjame seguir mi camino; y así como un día te causé un mal, deja ahora que te haga un bien. Déjame marchar; yo no quiero servirte de estorbo; déjame marchar... por tu bien...
—¡Nooo...!—exclamó.
—Déjame marchar, te lo suplico; aún puedo trabajar. Tú no volverás á saber nada de mí; desapareceré como hoja arrastrada por el viento...
Se puso pensativo; una terrible tentación le asaltó. ¡Dejarla marchar! Durante un fugaz momento una alegría loca resplandeció en su alma, al solo pensamiento que[Pg 289] todo podía convertirse en una triste pesadilla; una palabra sola y el sueño se desvanecía y volvía la dulce realidad... Pero de pronto tuvo vergüenza de sí mismo; y su cólera aumentó y sus gritos resonaron de nuevo en la tétrica cocina.
—¡No!
—Eres una fiera—murmuró Olí;—no eres una persona; eres una fiera que muerde sus propias carnes. Déjame marchar, por Dios, déjame...
—¡No!
—¡Verdaderamente eres una fiera!—confirmó la tía Grathia, mientras Olí callaba y parecía vencida.—¿Qué necesidad tienes de berrear de este modo? ¡Nooo...! ¡Noo...! ¡Noo...! Desde la calle te oyen y creerán que aquí dentro hay un toro encerrado. ¿Esto es lo que te han enseñado en la escuela?
—En la escuela me han enseñado esto y otras cosas—contestó bajando la voz que se le había puesto ronca.—Me han enseñado que el hombre antes que dejarse deshonrar debe morir... ¡Pero no me podéis comprender! Terminemos de una vez y á ver si os calláis las dos...
—¿Que yo no te entiendo? ¡Pues te entiendo perfectamente!—protestó la vieja.
—Nonna, ¿de veras me entiende? Pues acuérdese... Pero ¡basta! ¡basta!—exclamó él, agitando las manos, fatigado, asqueado de sí mismo y de todos.
Las palabras de la vieja le habían impresionado; volvía á ser consciente, recordaba que siempre se había considerado como un ser superior y quería poner fin á la escena dolorosa y vulgar.
—Basta—se repetía á sí mismo, dejándose caer sentado en un rincón de la cocina y cogiéndose la cabeza entre las manos.—He dicho que no, y basta. Acabemos de una vez—añadió con voz ronca.
[Pg 290]
Pero Olí vió que por lo contrario había llegado el momento de luchar; ya no tenía miedo y se atrevió á todo.
—Óyeme—dijo con voz humilde, siempre más humilde,—¿por qué quieres labrar tu desgracia «hijo mío»? (Sí, ella tuvo el valor de llamarle así, y él no protestó). Lo sé todo... Sé que debes casarte con una muchacha rica y guapa; si se entera de que tú no reniegas de mí, te rechazará. Y tendrá razón; porque una rosa no puede vivir en medio de podredumbre... Hazlo por ella; déjame marchar, y creerá siempre que ya no existo. Ella es inocente ¿por qué debe sufrir? Yo marcharé lejos, cambiaré de nombre, desapareceré arrastrada por el viento. Ya basta el mal que te hice involuntariamente... sí... involuntariamente; no, hijo mío, no quiero causarte más daño. ¡Ah! ¿cómo es posible que una madre pueda causar daño á su hijo? Déjame, déjame marchar.
Él tuvo ganas de gritar: «Y sin embargo, sólo me ha causado daño en su vida», pero se dominó. ¿Á qué gritar? Era inútil é indecoroso; no, no quería gritar; con la cabeza cogida entre las manos, y con voz al propio tiempo quejumbrosa é iracunda, seguía diciendo:—No, no, no.
Comprendía que Olí tenía razón en el fondo, y que quería marcharse sólo para no hacerle desgraciado; pero precisamente la idea de que en aquel momento se mostraba más generosa y consciente que él, le irritaba y la hacía aún más odiosa. Ella se había transformado; sus ojos relucientes le miraban suplicantes y amorosos; y cuando repetía «Déjame marchar», su voz aún juvenil vibraba con dulzura infinita y todo su rostro expresaba indefinible tristeza.
Tal vez un sueño suave, que hasta entonces nunca había iluminado el horror de su existencia, acariciaba su alma: quedarse, vivir para él, encontrar por fin la[Pg 291] paz. Pero desde lo más hondo del alma primitiva el instinto del bien—la chispa que se oculta hasta en la sílice—la impulsaba á no hacer caso de aquel sueño. Una sed de sacrificio la devoraba, y Anania lo comprendía y veía por fin que ella también quería, á su modo, cumplir con su deber, del mismo modo que él quería cumplir con el suyo. Pero él era el más fuerte y quería y debía vencer por todos los medios, haciendo uso de la violencia, con la necesaria crueldad del médico que para curar al enfermo raja y corta.
De pronto ella se echó á sus pies, empezó á llorar, á suplicar y gritar. Anania siguió siempre contestando que no.
—¿Qué debo hacer entonces?—decía sollozando.—Virgen María ¿qué debo hacer? ¿Será preciso que te abandone otra vez engañándote? ¿que te haga el bien á la fuerza? Sí, yo te abandonaré, me marcharé. Tú no puedes mandar en mí. No sé quién eres... Soy libre... y me marcharé.
Él alzó la cabeza y la miró.
Ya no se mostraba colérico; pero sus ojos fríos y su rostro pálido, envejecido repentinamente, infundían espanto.
—Oiga—dijo con voz firme;—acabemos de una vez. Está todo decidido y no hay más que hablar. No dará un solo paso sin que yo lo sepa. Y tenga bien presentes mis palabras cual si fueran pronunciadas por un moribundo: si hasta ahora he podido soportar la deshonra y el dolor de su vida vergonzosa, era porque no podía impedirlo y porque esperaba poner fin á tal estado de cosas. Pero de hoy en adelante ya será otra cosa. ¡Si se atreve á marcharse de aquí, la perseguiré, la mataré y me mataré después! ¡Por lo que me importa la vida!...
Olí le contemplaba con una especie de terror; en aquel[Pg 292] momento era parecidísimo al tío Miguel, á su padre, cuando la había echado de la caseta: los mismos ojos fríos, el mismo rostro tranquilo y terrible, la misma voz cavernosa, el mismo acento inexorable. Creyó ver el fantasma del viejo que resucitaba para castigarla y sintió á su alrededor todo lo horrible de la muerte. No dijo una palabra más, y se acurrucó en el suelo, temblando de espanto y desesperación.
Una noche triste cubrió el pueblecito barrido por el viento.
Anania, que no había podido encontrar un caballo para marchar en seguida, tuvo que pasar la noche en Fonni, una noche extraña, una noche parecida á la primera de un condenado á muerte después de la sentencia.
Olí y la viuda quedaron largo tiempo en vela junto al fuego; Olí sentía el frío precursor de la fiebre, tiritaba, bostezaba y gemía. Como en una noche lejana el viento retumbaba sobre la cocina guardada por el negro capotón del bandido, y la viuda hilaba, á la luz amarillenta de las llamas, impasible y pálida como un espectro; pero ahora no se entretenía en contar á la huéspeda la historia de su marido, y ni siquiera trataba de consolarla. Sólo, de vez en cuando, le suplicaba inútilmente que se fuera á la cama.
—Me acostaré si me hacéis un favor—dijo por fin Olí.
—Habla.
—Preguntadle si aún conserva la rezetta que le entregué el día que nos escapamos de aquí, y rogadle que me la enseñe.
[Pg 293]
La vieja lo prometió y Olí se levantó del escabel; todo su cuerpo temblaba, y bostezaba tanto que sus quijadas crujían. Deliró toda la noche, presa de la fiebre; á cada momento pedía la rezetta, lamentándose infantilmente porque la tía Grathia, que estaba acostada al lado, no iba á pedírsela á Anania.
Durante el delirio pasó por su mente una duda: que Anania no fuese su hijo. No, era demasiado cruel y despiadado; ella, que había sido atormentada por todas las personas con quienes tropezó en la vida, no podía convencerse de que su hijo debiera torturarla aún más que los otros.
Delirando contó á tía Grathia que había colgado aquella rezetta al cuello de Anania para poderle reconocer cuando fuera rico.
—Yo quería ir á encontrarle, un día, cuando fuese vieja, muy viejecita, apoyada en un bastón. ¡Pom! ¡pom! llamaba á la puerta. «¡Soy María Santísima convertida en mendiga!». Los criados se reían y llamaban al amo. «Viejecita ¿qué quieres?». Yo sé que llevas una bolsita colgada al cuello así y asá; y sé quién te la dió; si ahora tienes muchas tancas y criados y bueyes lo debes á aquella pobre alma de la cual sólo quedan ahora siete onzas de polvo. Adiós, dame un poco de pan con miel. «Y perdona á aquella pobre alma». «Muchachos, persignaos, esta viejecita que todo lo adivina es María Santísima...». Ja, ja, ja... la rezetta, la quiero... no es... él... La rezetta... la rezetta...
Apenas fué de día la tía Grathia entró en el cuarto de Anania y se lo contó todo.
—¡Ah!—exclamó con amarga sonrisa—¡sólo esto faltaba! ¡que dudase! ¡Ya le haré ver si soy ó no soy su hijo!
—Hijo mío, no seas mal hijo; conténtala por lo menos[Pg 294] en una cosa tan insignificante...—suplicó la tía Grathia.
—Pero si no sé dónde para aquella bolsita; la eché no sé dónde; si la encuentro se la mandaré.
Tía Grathia insistió para poder saber el resultado del coloquio que Anania debía tener con su prometida.
—Si verdaderamente te quiere se alegrará de tu buena acción—le dijo para confortarle.—No, no te rechazará, aun cuando le digas que tú no reniegas de tu madre. ¡Ah! ¡el verdadero amor no mira las cosas del mundo! yo amaba locamente á mi marido cuando todos los demás le despreciaban...
—¡Veremos!—exclamó Anania melancólicamente,—ya escribiré...
—¡No, por caridad, alhaja de la casa, no me escribas! Yo no sé leer y no quiero que nadie se entere de tus cosas.
—¿Entonces...?
—Mira, mándame una señal. Mira, si ella no te rechaza me mandas la rezetta envuelta en un pañuelo blanco; y si te rechaza, la mandas envuelta en un pañuelo de color...
Prometió contentar á la vieja, aprobando su idea ingeniosa.
—¿Cuándo volverás?
—No lo sé; seguramente no tardaré mucho, apenas haya arreglado mis asuntos.
Partió sin volver á ver á Olí, que por fin se había dormido; una inmensa angustia le dominaba; el viaje le parecía eterno y, sin embargo, tenía deseos de no llegar nunca á su destino... Aún le sostenía una muy débil esperanza.
—Ella me ama—pensaba,—tal vez me ama como tía Grathia amaba á su marido. Su familia me despreciará, no querrán saber nada de mí; pero ella me dirá: te esperaré,[Pg 295] te amaré siempre... Pero ¿qué podré prometerle? Ahora mi porvenir ha sido destruido.
Otra esperanza, esperanza inconfesable, fermentaba en el fondo de su alma: que Olí se escapase; no se atrevía á revelársela á sí mismo, pero la sentía, la sentía, á su pesar corría por su sangre como una gota de veneno, y se avergonzaba de ello, comprendía toda su vileza, pero no podía desprenderse de ella... Cuando había exclamado: «la mataré y me mataré después» había sido sincero, pero ahora todo le parecía una horrible pesadilla; y al volver á ver la carretera y los paisajes que tres días antes había recorrido con tanta alegría en el alma, y al acercarse á Nuoro, el sentido de la realidad le atormentaba dolorosamente.
Apenas llegó buscó la bolsita y, por una idea supersticiosa—pues creía que las cosas previstas no se realizan,—la envolvió en un pañuelo de color. Pero después pensó que los tristes sucesos de aquellos días siempre los había esperado y previsto, y se irritó contra su puerilidad.
—Además ¿por qué debo mandarle la bolsita? ¿Por qué debo complacerla?—decía entre sí, arrojando el pañuelo con la rezetta contra la pared.—Pero en seguida lo recogió del suelo y se calmó.
—Lo haré por tía Grathia—pensó.
—Á las cuatro iré á casa del señor Carboni y se lo contaré todo. Es preciso resolverlo hoy mismo, y portarme como un hombre. Y ahora, á dormir.
Se echó sobre la cama y cerró los ojos. Eran cerca de las dos de una tarde calurosísima y silenciosa. Anania tenía aún en los oídos el ruido del viento, recordaba el frío de la noche anterior en Fonni, y sentía una extraña impresión. Le parecía haber bajado al fondo de un abismo lleno de peñas, rodeado de montañas de mucha[Pg 296] pendiente, áridas, que reducían aún más el breve horizonte; del fondo de su alma brotaban mil ideas extravagantes, innumerables sensaciones lejanas; recordaba las febriles noches pasadas en Roma, el fragor del viento en Bruncu Spina, una poesía de Lenau: Los bandidos en la taberna de la landa, la canción del pastor que pasó por la callejuela la tarde que la tía Tatana fué á pedir la mano de Margarita. Y en el fondo de su pensamiento aparecía siempre sombríamente la cocina de la viuda, el capote negro y vacío como un símbolo, y la figura de Olí con sus ojazos de gato salvaje. ¡Qué dolor y qué tristeza le producían ahora aquellos ojos!
Estuvo mucho tiempo sin moverse, sin poder dormir, pero con los ojos obstinadamente cerrados, sumergido en profundo entorpecimiento.
—¿Y si me hiciera fraile?—pensó de pronto.
Después pensó en la muerte, extrañándose de que esta idea no se le hubiese ocurrido antes.
—Nada hay tan seguro como la muerte; y sin embargo, nos parece imposible que pueda llegar, y nos atormentamos por cosas que pasarán inexorablemente. Todo pasará; todos moriremos; ¿á qué sufrir?... ¿Y si á las cuatro me suicidara? Sí.
Durante unos momentos esta resolución heló la sangre en sus venas. Después pasó, pero dejándole una opresión tan espantosa que sintió la necesidad de moverse para librarse de ella. Sólo entonces advirtió que, en el fondo, aun cuando creía ser presa de la más profunda desesperación, seguía siempre esperando.
—¡Margarita! ¡Margarita! Hablaré con ella esta noche; me dirá que no diga nada á su padre, que espere, que finja. No, no quiero ser cobarde. Quiero ser hombre. Á las cuatro estaré en casa del señor Carboni.
Y, en efecto, á las cuatro pasó por delante de la puerta[Pg 297] de casa Margarita y no se atrevió á entrar ni á llamar. Y pasó completamente avergonzado, pensando volver más tarde, pero convencido en el fondo de no atreverse jamás á una entrevista con su padrino.
Transcurrieron de este modo dos días y dos noches, en una verdadera lucha de pensamientos cambiantes como olas agitadas. Nada parecía cambiado ni en su vida ni en sus costumbres; había reanudado las lecciones á los estudiantes en vacaciones, leía, comía, pasaba por delante de la ventana de casa Margarita y al verla la miraba con vehemencia; pero durante la noche tía Tatana le oía pasear por la alcoba, bajar al patio, salir, entrar, dar vueltas; parecía un alma en pena, y la buena mujer le creía enfermo.
¿Qué esperaba?
El día siguiente después de su regreso, viendo á un hombre de Fonni atravesar la calle, se puso pálido como un muerto.
Sí, esperaba algo... algo horrible; la noticia de que ella había desaparecido de nuevo; y comprendía perfectamente su vileza, pero al propio tiempo estaba pronto á realizar su amenaza: «la seguiré, la mataré, me mataré después». Había momentos en que le parecía que nada de aquello era verdad; en casa de la viuda sólo había la vieja, con su capotón y sus leyendas; nadie más... nadie más...
La segunda noche después de su regreso oyó á tía Tatana contar un cuento á un chiquillo de la vecindad: «...La mujer huía, huía, echando clavos que se multiplicaban, se multiplicaban y cubrían todo el campo. El señor Dragón la perseguía, la perseguía, pero no conseguía alcanzarla porque los clavos le agujereaban los pies...».
¡Qué placer más lleno de angustia había despertado[Pg 298] aquel cuento en Anania, cuando niño, especialmente durante los primeros días después de su abandono! Aquella noche soñó que el hombre de Fonni, que había visto dos días antes, le había traído la noticia: se había escapado... él la perseguía... la perseguía... por un campo lleno de clavos... Allí está, allí, en el horizonte; dentro de un momento la alcanzará y la matará, pero tiene miedo, tiene miedo... porque no es Olí; es un pastor que canta, el mismo pastor que pasó por la callejuela mientras tía Tatana estaba en casa del señor Carboni... Anania corre, corre; los clavos no le pinchan y, sin embargo, él quisiera que le pinchasen... Olí convertida en pastor canta; canta los versos de Lenau: Los bandidos en la taberna de la landa, que desde hace dos días no se aparta del pensamiento de Anania; ¡ya! ya casi la alcanza, ya va á matarla, y un frío de muerte le hiela...
Despertó cubierto de un sudor frío, mortal; el corazón apenas latía, y prorrumpió en sollozos de violenta angustia.
El tercer día, extrañada Margarita de que no le escribiese, le invitó á la cita de costumbre. Acudió á ella, contó la expedición, se abandonó á sus caricias, como un cansado viajero se abandona sobre el césped, á la sombra de un árbol, á la orilla del camino; pero no pudo decir una sola palabra del terrible secreto que le consumía.
«18 de septiembre, á las dos de la noche.
«Margarita: Acabo de llegar á casa después de haber paseado á la ventura por las calles del pueblo. Temo[Pg 299] enloquecer y este temor me obliga á confiarte—después de una larga é indecible indecisión—la pena que me mata. Quiero ser breve. Margarita, tú sabes quién soy yo; tú sabes que soy hijo del pecado, abandonado por mi madre, más desgraciada que culpable; he nacido bajo una mala estrella y debo expiar delitos que no he cometido. Inconsciente de mi triste destino, impulsado por la fatalidad, he arrastrado conmigo, al abismo de donde nunca más podré salir, á la criatura á quien quiero sobre todas las criaturas de la tierra: Á ti, Margarita... ¡Perdóname, perdóname, Margarita mía! Esto es lo que más siento, en medio de mi inmenso dolor, éste es el remordimiento que no me abandonará en todo lo que me resta de vida, si es que vivo... Óyeme: Mi madre no ha muerto; después de una vida de culpas y desdichas, se ha presentado ante mí como un fantasma. La pobre, está enferma, envejecida por el dolor y las privaciones. Mi deber (tú misma lo piensas en este momento) es redimirla. Y he decidido vivir con ella, trabajar para sostenerla y sacrificarle mi vida si hace falta para cumplir mi deber.
«Margarita; ¿qué más debo decirte? Nunca como ahora he sentido la necesidad de descubrirle mi alma semejante á un mar tempestuoso, y nunca he sentido faltarme las palabras como me faltan ahora, en este momento decisivo de mi vida.
«Hasta la razón me falta; aún conservo en mis labios el perfume de tus besos y tiemblo de pasión y de angustia... ¡Margarita, Margarita mía, mi vida está en tus manos! Ten piedad de mí y de ti. ¡Sé buena como yo he soñado! Piensa que la vida es breve y que la única realidad de la vida es el amor, y que ningún hombre de la tierra te amará como te amo, y como te amaré. No pisotees nuestra felicidad á causa de los humanos prejuicios,[Pg 300] de los prejuicios que fueron inventados por los hombres envidiosos, para hacerse unos á otros desdichados. Tú eres buena, estás por encima del nivel ordinario; dame por lo menos una esperanza.
«Pero ¿qué estoy diciendo? Me vuelvo loco; perdóname y acuérdate de que suceda lo que suceda, siempre seré tuyo, eternamente tuyo. Contéstame en seguida...
A.».
«19 septiembre.
«Anania: Tu carta me ha parecido una horrible pesadilla. Tampoco yo encuentro palabras para expresarme. Ven esta noche, á la hora de siempre, y decidiremos juntos nuestro destino. Yo soy quien debe decir: mi vida está en tus manos. Ven, te espera ansiosamente...
M.».
«19 septiembre.
«Margarita: Tu billete ha helado la sangre de mis venas; creo que mi destino está ya decidido, pero una tenue esperanza me anima aún. No, no puedo acudir á la cita; aunque quisiera, no podría. No iré mientras no me des una palabra de esperanza. Sólo entonces correré á tu lado para darte las gracias, arrodillarme á tus pies y adorarte como á una santa. Pero ahora no, no puedo y no quiero. Cuanto te escribí la pasada noche es mi[Pg 301] irrevocable decisión; escríbeme, no permitas que esta espera terrible me mate.
«Tu desgraciadísimo
A.».
«19 septiembre, á media noche.
«Anania, Nino mío: He estado esperándote hasta ahora, palpitante de pena y de amor, pero tú no has venido, tal vez no vendrás nunca y yo te escribo, en las dulces horas de nuestras citas, con la muerte en el alma y llenos de lágrimas los ojos. La pálida luna recorre el cielo todo nublado, la noche es melancólica, casi lúgubre y me parece que toda la creación está triste por la desventura que pesa sobre nuestro amor.
«Anania, ¿por qué me has engañado?
«Ya sabía, como tú dices, quién eras tú, y te amaba precisamente porque soy superior á los prejuicios humanos, porque quería recompensarte de las injusticias que el destino te había causado, y sobre todo porque creía que también tú estabas por encima de los prejuicios y habías puesto en mí toda la vida, como yo había puesto toda la mía en ti.
«Y veo que me engañaba; ó mejor dicho, me has engañado, callando tus verdaderos sentimientos. Yo creía, he creído siempre y aún sigo creyendo que sabías que tu madre no se había muerto, que sabías dónde se hallaba y que no ignorabas (como nadie lo ignoraba) la vida que seguía llevando; pero creía que tú, vilmente abandonado, no hacías caso de una madre desnaturalizada, causa de tu desgracia y deshonra, y la considerabas como si hubiese muerto para ti y para todos... Es más, estaba[Pg 302] convencida de que si algún día, como ha sucedido, se atrevía á presentarse ante ti, no te habrías ni siquiera dignado mirarla... ¡Y en cambio...! En cambio, echas de tu lado á quien tanto te ha amado y siempre te amará, para sacrificar tu vida y tu honra á quien te hubiese dado la muerte ó abandonado en el bosque para librarse de ti, si no llega á tener un sitio donde poderte dejar.
«Creo inútil escribirte estas cosas, porque seguramente las comprendes mejor que yo, y es inútil también que sigas tratando de evocar en mí sentimientos que no puedo sentir desde el momento que tú tampoco los sientes.
«Porque veo perfectamente que quieres sacrificarte, no por cariño, ni siquiera por generosidad—porque probablemente odias con mucha razón á aquella mujer que fué la causa de tu desdicha—sino precisamente por los prejuicios humanos que fueron inventados por los hombres para hacerse unos á otros desdichados.
«Sí, sí; tú quieres sacrificarte para el mundo; quieres matarte y matar á quien tanto te quiere, sólo por la vanidad de oir como dicen: ¡ha cumplido su deber!
«Eres un chiquillo, y permíteme te diga que tu sueño es, además de peligroso, ridículo.
«Cuando la gente lo sepa te alabará, pero en el fondo se reirán de tu ingenuidad.
«Anania, vuelve en ti; sé bueno contigo y conmigo y sobre todo sé hombre, como tú mismo dices.
«No; yo no pretendo que abandones á tu madre, ahora que está enferma y es desgraciada, como ella te abandonó; no, la ayudaremos, trabajaremos para ella, si hace falta, pero que viva lejos de nosotros, que jamás venga á interponerse entre los dos, á turbar nuestra vida con su presencia. ¡No, que no venga jamás! ¿Á qué engañarte, Anania mío? No puedo ni siquiera admitir la[Pg 303] posibilidad de vivir con ella... ¡No! Sería una vida horrible, una tragedia continua; mejor morir de una sola vez, que morir lentamente de rencor y malestar. No he querido nunca á aquella desgraciada; ahora siento por ella compasión, pero no puedo quererla; y te suplico que no insistas en tu loca resolución si no quieres que de nuevo la odie mil veces más que antes. Ésta es mi resolución: socorrerla, pero lejos de nosotros, que no la vea nunca, que en lo posible el mundo donde vivamos ignore su existencia y donde se encuentra.
«Piensa que hasta ella misma preferirá vivir lejos de ti, pues tu presencia sería un remordimiento continuo. Dices que está envejecida y enferma por el dolor y las privaciones; pero ¿quién tiene la culpa de todo, sino ella? Por ti, y también por ella, es mejor que así sea; de este modo no volverá á vagabundear y no seguirá deshonrándote; ¡bueno fuera que después de haberte hecho tanto daño cuando se encontraba sana y joven, hiciese hoy un arma de su miseria y enfermedad para exigir el sacrificio de tu dicha!... ¡Ah! esto no debes permitirlo de ninguna manera.
«¡No, no es posible que realices tan fatal aberración! Á menos que ya no me ames y aproveches la ocasión para... ¡No, no, no! ¡No quiero dudar de ti, de tu lealtad y de tu amor!
«Anania, vuelve en ti, no seas malo y cruel conmigo que te he dado toda mi juventud y todo mi porvenir, (pues sin ti se desvanecen todos mis ensueños), para ser generoso con quien tanto te ha odiado y ha sido la causa de tu desgracia.
«Ten piedad de mí... ya ves, estoy llorando... te lo ruego, hasta por ti, que quisiera ver tan dichoso... ¡Acuérdate de todo nuestro amor, de nuestro primer beso, de nuestros juramentos y de nuestros sueños, de[Pg 304] nuestros proyectos, de todo, acuérdate de todo! Procura que no se reduzca todo á un puñado de cenizas, que no muera de pena, que no tengas que arrepentirte de tu loco proceder. Si no quieres hacer caso de mis consejos, consulta á personas formales, á gente buena y devota, y verás como todos te dirán cuál es tu deber, y verás como te aconsejarán que no seas ingrato, pero tampoco cruel.
«¡Acuérdate, Anania! Hasta ayer noche me decías que desde lo más alto del Gennargentu gritaste nuestro amor, proclamándolo eterno y superior á todas las demás pasiones humanas. Y al parecer mentías; ¿ayer noche mentías? ¿Por qué mentías...? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué he hecho yo para merecer tal desventura? ¿Es que no te acuerdas de lo mucho que siempre te he querido? ¿Te acuerdas que una tarde, estando en la ventana, me echaste una flor, después de haberla besado? Aún conservo aquella flor para coserla en mi vestido de boda; y digo conservo porque estoy segura de que tú serás mi esposo querido, que no querrás que tu Margarita se muera (¿te acuerdas de tu soneto?), que seremos muy felices, en nuestra casita, solos, solos con nuestro amor y nuestro deber. Estoy esperando con impaciencia una palabra de esperanza. Dime que todo fué una pesadilla; dime que has recobrado la razón y que te arrepientes de haberme hecho sufrir.
«Mañana por la noche, ó mejor dicho esta misma noche, porque ya ha dado la una te espero; no faltes; ven, idolatrado Anania, ven, mi querido, mi adorado esposo, ven; te esperaré como la flor espera el rocío bienhechor después de un día de sol ardiente; ven á darme la vida, á que todo lo olvide; ven, adorado mío, mis labios ahora bañados por amargo llanto, se posarán sobre tu querida boca como...».
[Pg 305]
¡No! ¡no! ¡no!—exclamó Anania, convulso, arrugando la carta antes de acabar de leerla.—¡No iré! ¡Cuán vil, cuán vil eres! Moriré de pena, pero no me volverás á ver.
Y con la carta en la mano estrechamente cerrada se echó sobre la cama, hundiendo el rostro en la almohada, mordiéndola, reprimiendo los sollozos que le ahogaban.
Un estremecimiento de pasión le recorría todo el cuerpo, subiendo en oleadas vibrantes desde los pies á la nuca; las últimas líneas de la carta le habían causado vehemente impresión, habían despertado el ardiente deseo de los besos de Margarita—deseo tanto más espasmódico cuanto más desesperado—y tuvo que luchar ferozmente contra el loco impulso de releerla, de releerla hasta las últimas líneas.
Poco á poco recobró la conciencia de sí mismo y de lo que sentía. Le pareció haber visto á Margarita completamente desnuda, sintiendo por ella un amor delirante y un asco tan profundo que mataba el amor.
¡Cuán vil, cuán vil se mostraba! ¡Vil hasta llegar al descaro...! ¡Vil, y conscientemente vil! La diosa cubierta con el manto de majestad y bondad había echado sus áureos peplos y se presentaba desnuda, manchada de egoísmo y crueldad; la Minerva taciturna abría la boca para blasfemar; el símbolo se abría, se abría como un fruto maduro, rosado por fuera, negro y podrido por dentro. Era la Mujer, completa, con todas sus feroces astucias.
Pero lo que más cruel martirio le producía era pensar que ella adivinaba sus más secretos sentimientos y que tenía razón; sobre todo cuando le reprochaba el engaño,[Pg 306] y cuando pretendía que él cumpliera sus deberes de gratitud y de amor.
—¡Todo ha terminado!—pensó.—Debía terminar así.
Se levantó y releyó la carta; cada palabra le ofendía, le disgustaba y le humillaba. De modo que Margarita le había amado por compasión, aun creyéndole tan vil como ella misma. Tal vez esperaba convertirle en instrumento de sus placeres, en un siervo complaciente, en un marido bonachón; ó tal vez no había pensado en nada, y le había amado tan sólo por instinto, porque fué el primero en besarla, en hablarle de amor.
—¡No tiene alma!—pensó el desdichado.—Cuando yo deliraba, cuando me remontaba hasta las estrellas, y sentimientos sobrehumanos me exaltaban, ella callaba porque estaba el vacío en su alma, y yo adoraba aquel silencio que me parecía divino; sólo ha hablado cuando se han despertado sus sentidos, y ahora que la amenaza el peligro vulgar de mi abandono. No tiene alma, ni corazón. ¡Ni una palabra de piedad! ¡ni siquiera el pudor de disfrazar su egoísmo! Y además ¡cuán astuta! Su carta es copiada y vuelta á copiar, aun cuando se vea en ella su tosca ignorancia; ¡cuántas veces emplea la palabra que! Me producen el efecto de martillazos, prontos á romperme el cráneo... Las últimas líneas son una obra maestra femenil... antes de escribirlas ya presumía el efecto que debían causarme... es más experta que yo... me conoce perfectamente, mientras yo empiezo ahora á conocerla... quiere llevarme á la cita porque sabe de sobra que si acudo pierdo la cabeza y me envilezco... ¡Mentiras, mentiras y mentiras! ¡Cómo la desprecio! ¡Ni una palabra de bondad, ni un impulso generoso, nada, nada! ¡Ah, qué rabia! (Y arrugó de nuevo la carta). ¡Os odio á todos! ¡siempre os odiaré! También quiero ser malo, también quiero reduciros todos[Pg 307] á polvo y escupir encima. Quiero haceros sufrir, destrozaros, mataros... ¡Y vamos á empezar!
Cogió la bolsita aún envuelta en el pañuelo de color, lo envolvió todo en un periódico, y bien sellado lo mandó en seguida á tía Grathia.
—¡Todo ha terminado!—repetía á cada instante. Y le parecía caminar en el vacío, sobre heladas nubes, como cuando subía al Gennargentu; pero ahora miraba inútilmente abajo y á su alrededor; no había escape; todo era niebla, abismo infinito.
Durante el día pensó muchísimas veces en el suicidio; se informó de si podía presentarse en seguida á exámenes para maestro elemental ó secretario de Ayuntamiento; estuvo en la taberna y cogiendo entre sus brazos á la hermosa Ágata (ya prometida de Antonino) la besó en la boca. Ráfagas de odio y de amor le atravesaban el alma; cuanto más releía la carta más perfidia parecía encerrar; cuanto más se alejaba Margarita, más la quería y deseaba.
Al besar á Ágata recordaba la impresión violenta que un día habían despertado en él los besos de la hermosa campesina; pero entonces Margarita estaba muy lejos y un mundo de poesía y de misterio les dividía; y ahora aquel mismo mundo, hecho pedazos, los volvía á dividir.
—¿Qué te pasa?—preguntó Ágata dejándose besar.—¿Has peleado con ella? ¿Por qué me besas?
—Porque me da la gana... Porque apestas...
—Me parece que has bebido—dijo ella riendo.—Si te gustan las mujeres así, puedes ir á ver á Rebeca... ¡Pero cuidado que Margarita no se entere!
—¡Cállate!—contestó Anania enfadándose.—No permito que pronuncies siquiera su nombre...
—¿Por qué?—preguntó Ágata, con calma maliciosa.—¿No va á ser cuñada mía? ¿Es distinta de las[Pg 308] demás? Es una mujer como nosotras. ¿Porque nosotras somos pobres? ¡Quién sabe si ella será siempre rica! ¡Si hubiese tenido seguridad de serlo, no te habría tenido de reserva mientras encontraba un partido mejor!
—Si no acabas te pego...—dijo furioso.
—Me parece que estás borracho; ¡vete á ver á Rebeca!—repitió Ágata.
Sus insinuaciones aumentaron los tormentos de Anania; pero ahora consideraba á Margarita capaz de cualquier cosa. Salió de la taberna y le pasó por la mente las ganas de ir á ver á Rebeca; pero se echó á reir y, viendo que Ágata le observaba, dió un traspiés fingiéndose borracho.
Al anochecer se acostó, pretextando un poco de fiebre y decidido á no levantarse al día siguiente, para que Margarita supiese que estaba enfermo y sufriera. Llegó á imaginar que ella, creyéndole gravemente enfermo, le visitaba en secreto; este sueño le produjo una ternura desfallecedora; pensando en la escena que se desarrollaría temblaba de placer. Y de pronto vió lo pueril y sentimental de este sueño y tuvo vergüenza de sí mismo. Se levantó y salió á la calle.
Á la hora de costumbre se encontró frente al portón de casa Margarita. Ella misma abrió. Se abrazaron y echaron á llorar; pero apenas Margarita empezó á hablar, sintió hacia ella una profunda antipatía, después una sensación de frío, semejante á la que sintió al mirar á Olí.
No, ya no la amaba, ya no la deseaba. Se levantó y salió á la calle sin decir una palabra.
Al llegar al final de la calle volvió atrás y acercándose al portón gritó:
—¡Margarita!
Y el portón siguió cerrado.
[Pg 309]
«20 septiembre.
«Tu proceder de ayer noche ha acabado de revelarme tu carácter y tus sentimientos. Creería inútil decirte que todo ha terminado, inexorablemente terminado, entre nosotros, si no fuera por miedo de que tomaras mi silencio como señal de humillante espera. Adiós para siempre.
M.
«P. D. Deseo que me remitas mis cartas, así como yo te remitiré las tuyas».
«Nuoro, 20 septiembre.
«Mi querido padrino: Quería ir en persona para decirle lo que ahora voy á escribirle, pero en este mismo momento recibo de Fonni la noticia de que mi madre está gravemente enferma y me veo obligado á partir inmediatamente. Tenía que decirle lo siguiente:
«Su hija me acaba de avisar que retira su promesa de matrimonio, que nos habíamos dado con el consentimiento de ustedes. Su hija le podrá explicar mejor, si es que ya no lo ha hecho, la causa de su resolución, que yo[Pg 310] acepto completamente por mi parte. Nuestros caracteres son demasiado diversos para que podamos entendernos: por fortuna nuestra y de las personas queridas, hemos hecho á tiempo este triste descubrimiento, que si bien ahora nos causa una pena, nos evita cometer un error que podría haber sido la desgracia de toda la vida.
«Su hija seguramente será todo lo feliz que merece y encontrará un hombre digno de ella; nadie lo desea más que yo; yo... seguiré mi destino...
«¡Querido padrino! ¡al leer esta carta, después de las explicaciones de su hija, no me acuse de ingrato ni de orgulloso! No; suceda lo que suceda, quede ó no libre de cumplir gravísimos deberes hacia mi desgraciada madre, doy por terminada toda relación entre mi persona y su familia y renuncio á toda protección que sería absurda y humillante para todos; pero en el corazón conservaré siempre, mientras quede en mí un soplo de vida, el agradecimiento y sobre todo la veneración hacia usted.
«En estos dolorosos momentos de la vida, mientras los sucesos me llevan á desesperar de todo y de todos, y especialmente de mí mismo, su figura, querido padrino, su figura buena y caritativa me guía aún, como me ha guiado desde el primer día que le conocí: es como un rayo de esperanza en la honradez humana. Y el deber de mi gratitud hacia usted me anima á vivir, mientras la luz de la vida se apaga á mi alrededor... No sé qué decirle; pero el porvenir le demostrará mejor mis sentimientos y espero que no llegará á arrepentirse de haberme protegido.
«Su agradecidísimo
«Anania Atonzu».
[Pg 311]
Á las tres de la madrugada Anania iba ya camino de Fonni, montado en un caballo tuerto que verdaderamente no se portaba como lo exigían las circunstancias. ¡Ay!, ¿para qué ocultarlo? Anania no llevaba prisa, aun cuando el conductor del coche-correo, por medio de quien la tía Grathia mandó el recado de la gravedad de Olí, le dijese:
—Es necesario que marche en seguida; tal vez ya la encuentre muerta.
Durante largo rato Anania pensó solamente en la carta que él mismo, al pasar, había entregado á la criada del señor Carboni.
—Me despreciará—pensaba.—Dará la razón á su hija cuando ésta le cuente mis extrañas pretensiones. Sí; cualquiera otra hubiese obrado como ella; comprendo que es mía la culpa, pero también yo hubiese obrado del mismo modo con cualquiera otra mujer...
Después recordó las últimas líneas de su carta.
—Producirán buena impresión. Tal vez debía haber añadido que la culpa es toda mía, pero que no podía obrar de otra manera; pero quiá, ellos no podrán comprenderme, ni tampoco podrán perdonarme. Todo ha terminado.
Improvisamente sintió un ímpetu de alegría recordando que su madre se estaba muriendo; y en seguida trató de horrorizarse de sí mismo.
—Soy un monstruo—pensó; pero su alegría era tan profunda y cruel que hasta las palabras «soy un monstruo» le sonaron á algo burlesco y alegre.
Pero poco después sintió verdadero horror de sus sentimientos.
—Se muere—pensó—y yo soy quien la mata; se muere de miedo, de remordimientos y de pena. Sí, el otro día la vi encorvarse, acurrucarse, con los ojos llenos de desesperación; mis palabras la han herido como si fueran[Pg 312] puñales. ¡Qué cosa más asquerosa es el corazón humano! Estoy gozándome en mi delito y me alegro como un prisionero que recobra la libertad después de haber matado al carcelero; y en cambio llamo vil á Margarita y la desprecio porque con toda sinceridad declara que no puede querer á una mujer perdida. ¡Yo, yo soy mucho más vil! ¡cien veces más vil! ¿Pero puedo tener otros sentimientos? ¡Qué ráfagas de espantosas contradicciones, de fuerzas malvadas arrastran y retuercen el alma humana! ¿Y por qué, comprendiendo y odiando estas fuerzas, no podemos vencerlas? El Mal es el dios que gobierna al universo; un dios monstruoso que vive en nuestro interior como el rayo en la nube, y estalla á cada momento. Y tal vez, mientras me alegro por la muerte probable de aquella desdichada, esta misma potencia infernal que nos oprime y se burla de nosotros, hace mejorar á la infeliz y la cura para castigarme.
Esta idea le entristeció durante un buen rato; y sintió el horror de aquella tristeza, como antes había sentido el horror de su alegría; pero no pudo dominarse.
Le cogió la puesta del sol entre Mamojada y Fonni: una dulzura inmensa cubría el rosado paisaje; las sombras se extendían y descansaban sobre la dorada alfombra del rastrojo, evocando la idea de personas entregadas al sueño, y las rojas montañas casi se fundían con el cielo también rojo, en el cual la luna parecía un pedacito de uña nacarada.
Anania empezó á sentirse menos malo; también su alma se elevaba hacia un paisaje místico y puro.
—Hubo un tiempo en que creí ser bueno—pensaba—y era mentira, mentira y siempre mentira. Al pensar en ella me exaltaba como al pensar en Margarita; creía amarla y poderla, redimir, dando de este modo un fin útil á mi existencia, y por lo contrarío he sido causa de[Pg 313] su muerte. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué haré de mi libertad? ¿De mi miserable tranquilidad qué debo hacer? Ya no puedo ser feliz; no creeré ni en los demás ni en mí mismo. Ahora, sí, ahora sí que puedo saber lo que es el hombre; es una llama loca que pasa por la vida reduciéndolo todo á cenizas, y sólo se apaga cuando no le queda nada por destruir...
Á medida que iba subiendo, el ocaso se hacía más espléndido; al pasar por bajo un árbol paró el caballo para poder contemplar un trozo del paisaje que parecía un cuadro simbólico: las montañas habían tomado un color violeta; una gran nube del mismo color oscurecía la parte más alta del cielo; y entre la nube y las montañas veíase una atmósfera color de oro y un sol carmesí sin rayos. En aquel momento, sin saber por qué, Anania se sintió bueno; bueno y triste. Llegó á desear sinceramente la curación de su madre; creyó sentir por ella una piedad infinita, y el hermoso sueño infantil de una vida de sacrificio, dedicada enteramente á la redención de la infeliz, brilló en su alma, grande y melancólico como aquel sol moribundo.
Y en seguida advirtió que soñaba bien inútilmente—porque en aquel momento nadie le quedaba—y comparó su tardía generosidad á un arco-iris sobre unos campos arrasados por el huracán: esplendor inútil.
—¿Qué haré?—repetíase desesperadamente.—Ya no puedo amar, ya no puedo creer. La novela de mi vida ha terminado. Terminado á los veintidós años, cuando para los demás empieza.
Llegó á Fonni ya de noche.
La luna nueva iluminaba melancólicamente el callado[Pg 314] pueblecito, cayendo sobre el claro cielo recortado por el negro perfil de los techos de tablas. El aire era fresco y perfumado; se oían distintamente los tintineos de las cabras regresando de pastar, las pisadas de los caballos y los ladridos de los perros; Anania pensó en Zuanne y recordó su infancia lejana como no la había recordado durante su primera estancia en Fonni.
Su llegada á la casa de la viuda hizo asomar á las ventanucas, á las puertecitas, á los balconcitos de madera de las casitas vecinas, muchas cabezas curiosas. Debían esperar su llegada; oyó á su alrededor un cuchicheo misterioso que le envolvía, oprimiéndole como si fuera una cadena pesada y fría.
—¡Debe haber muerto!—pensó, desmontando del viejo caballo que se quedó inmóvil.
Tía Grathia salió en seguida á la puerta con una luz en la mano; estaba más cadavérica que de costumbre, con sus ojillos rojos hundidos en un gran círculo lívido.
Anania la miró inquieto.
—¿Cómo está?—preguntó, esforzándose para dar un tono de desconsuelo á su voz.
—¡Ah! ¡Está bien! ¡Ha terminado su penitencia en la tierra!—contestó la vieja con trágica solemnidad.
Anania comprendió que su madre había muerto; no se entristeció pero tampoco sintió alivio alguno.
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué no me ha avisado V. antes? ¿Á qué hora ha expirado? ¿Podré, por lo menos, verla?—preguntó con ansia en parte verdadera y en parte fingida, entrando en la cocina iluminada por una gran hoguera. Sentado junto al hogar vió á un campesino que parecía un sacerdote egipcio, pálido, con una larga barba negrísima cuadrada, y dos ojos negros, redondos, desmesuradamente abiertos. Al ver á Anania, aquel tipo extraño, que tenía un gran rosario negro entre las manos,[Pg 315] le miró ferozmente, y el joven lo advirtió y empezó á sentir una misteriosa inquietud. Una idea terrible pasó por su mente. Recordó el aire de embarazo del cochero que le dió la noticia de la grave enfermedad de su madre; recordó que pocos días antes había dejado á Olí delicada, pero no seriamente enferma, y empezó á creer que se le ocultaba algo horrible. Todo esto lo pensó en un instante mientras la viuda, que seguía cerca de la puerta, decía al campesino:
—Fidel, cuida del caballo; toma, ahí tienes paja. Muévete.
—¿Á qué hora ha muerto?—preguntó Anania, volviéndose hacia el campesino cuyos ojos negros, redondos como dos agujeros, le sugestionaban extraordinariamente.
—¡Á las dos!—le contestó una voz de bajo profundo.
—¡Á las dos! ¡Á la hora misma en que recibía la noticia! ¿Por qué no me habéis avisado antes?
—¿Qué podías hacer tú?—observó la viuda cuidando siempre del caballo.—Muévete. Fidel, hijo mío—añadió algo impaciente.
—¿Por qué no me ha avisado antes?—repetía Anania con voz quejumbrosa, encorvándose automáticamente para quitarse las espuelas.—¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el médico?... ¡Dios mío, Dios mío!... ¡y yo sin saber nada!... ¡Quiero verla!
Se puso derecho y lanzóse hacia la escalerilla; pero la tía Grathia, siempre con la luz en una mano, le siguió y detuvo cogiéndole por un brazo.
—¿Qué te pasa, hijo mío?... ¿Qué quieres ver?... ¡Un cadáver!—gritó, casi aterrada.
Anania se turbó profundamente.
—¡Nonna!—exclamó—¿cree que tengo miedo? ¡Suélteme!
—¡Bueno, te suelto... pero espera!—dijo la vieja y[Pg 316] empezó á subir delante de él la escalerita de madera; su sombra deforme tembló sobre el muro, alargándose hasta el techo.
Ante la puerta del cuarto donde yacía la muerta, tía Grathia se paró dudando y de nuevo estrechó el brazo de Anania; advirtió que la vieja temblaba y sin saber por qué sintió también un calofrío.
—Hijo—dijo tía Grathia en voz baja, casi en secreto—no te asustes.
Anania palideció; el pensamiento deforme y monstruoso, como la sombra temblante sobre las paredes, que hacía un momento le atormentaba, tomó forma llenándole el alma de terror.
—¿Qué ha pasado?—gritó, adivinando por completo la horrible verdad.
—¡Hágase la voluntad del Señor...!
—¿Se ha suicidado?
—Sí...
—¡Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué horror!—exclamó, y sus cabellos se le erizaron y sintió resonar su voz en el lúgubre silencio de la casita. Pero se dominó en seguida y él mismo empujó la puerta.
Sobre el camastro, donde él había dormido, vió el cadáver delineado bajo la sábana que lo cubría; por la abierta ventana entraba el aire fresco de la tarde, y la llama de un cirio que ardía junto á la cama, parecía querer escaparse, huir hacia la noche fragante.
Anania se acercó á la cama y cautamente, como si temiera despertarle, descubrió el cadáver. Una venda, llena de manchas negruzcas de sangre ya seca, rodeaba su cuello, pasaba por bajo la barbilla y por detrás de las orejas, y se ataba entre los espesos cabellos de la muerta; en este trágico marco su rostro se dibujaba grisáceo, con la boca aún torcida por el espasmo; á través[Pg 317] de sus grandes párpados entornados se descubría la línea vítrea de los ojos.
Anania comprendió en seguida que Olí se había cortado la carótida y, siniestramente impresionado por las manchas de sangre, volvió á tapar aquel rostro, dejando, sin embargo, algo descubiertos los cabellos enredados en lo alto de la almohada; los ojos de Anania se habían llenado de terror, en su boca se dibujaba una mueca, imitando la contorsión espasmódica de la boca de la muerta.
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué horror, qué horror!—dijo entrelazándose los dedos y sacudiendo con desesperación las manos.—¡Sangre! ¡Ha derramado su sangre! ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha podido hacerlo? ¿Se ha cortado la garganta? ¡Qué horror! ¡Cuán culpable soy! ¡Dios mío! ¡Dios mío!... No, no tía Grathia, no cierre... me ahogo, me ahogo. He sido yo quien le ha dicho que se matase... ¡Ay! ¡ay!...
Y sollozó, sin derramar una lágrima, ahogado por el remordimiento y el espanto.
—Ha muerto desesperada—añadió—y sin que yo le haya dicho una sola palabra de consuelo. Después de todo era mi madre y sufrió al darme á luz... ¡Y yo... yo la he matado... y vivo!
Nunca como entonces, ante el terrible misterio de la muerte, había sentido toda la grandeza y el valor de la vida. ¡Vivir! ¿No bastaba, para ser feliz, vivir, moverse, sentir en las noches serenas el murmullo de la perfumada brisa? ¡La vida! ¡La cosa más bella y más sublime que una voluntad eterna é infinita ha podido crear!—Y él vivía; y debía la vida á la miserable criatura que ahora tenía ante sus ojos, privada de este inmenso bien. ¿Por qué no había pensado nunca en aquello? Nunca había comprendido el valor de la vida, porque nunca había visto de cerca el horror y el vacío de la muerte. Y sólo[Pg 318] ella, sólo ella le había revelado, con el dolor de su muerte, la suprema alegría de vivir; ella, pagando con su propia vida, le hacía nacer por segunda vez, y esta nueva vida moral era inconmensurablemente más grande que la primera.
Una venda le cayó de los ojos; vió toda la mezquindad de sus pasiones, de sus odios, de sus pasados dolores. ¡Había sufrido al pensar que su madre había pecado, que lo había abandonado y había vivido en la deshonra! ¡Imbécil! ¿Qué importaba todo aquello? ¿Qué importaban todas aquellas nimiedades ante la grandeza de la vida? ¿No bastaba que Olí le hubiese dado á luz, para que fuera para él la primera de las criaturas humanas, y tuviese que amarla y estarle reconocido?
Siguió sollozando, con el corazón lleno de un extraño sentimiento de angustia, á través del cual llegaba hasta él la alegría de vivir. Sí, sí, sufría, y por consiguiente vivía.
La viuda se le acercó, cogió entre sus manos las suyas que estrechaba convulsamente, le consoló, le dió ánimos y después le suplicó que saliera.
—Vamos abajo, hijo mío, vámonos. No, no te atormentes; ha muerto porque debía morir. Tú has cumplido con tu deber y ella... tal vez también ella ha cumplido con el suyo, aun cuando el Señor nos haya dado la vida para que hagamos penitencia, obligándonos á vivir... Vamos abajo.
—¡Aún era joven!—dijo Anania, calmándose algo y mirando fijamente los cabellos de la difunta.—No, no tengo miedo, tía Grathia, espérese, quédese aquí un momento. ¿Cuántos años tenía? ¿Treinta y ocho? Dígame—preguntó después—¿á qué hora ha muerto? ¿Cómo ha sido? Cuéntelo todo. ¿Ha venido el juez?
—Vámonos; te lo contaré todo, vámonos—repetía la tía Grathia, dirigiéndose hacia la puerta.
[Pg 319]
Pero él no se movió; seguía mirando el pelo de la muerta, extrañándose de que fuese tan negro y tan abundante: hubiese querido taparlo con la sábana, pero sentía un extraño miedo de acercarse nuevamente al cadáver.
La viuda se acercó á la cama, tapó los cabellos y, cogiendo á Anania por las manos, lo arrastró consigo. Éste se volvió para mirar la mesita colocada junto á la pared, á los pies de la cama; después, cuando hubieron salido se sentó en un escalón.
La viuda colocó la luz en el suelo, sentóse también en la escalera, y empezó á contar una larga historia, de la cual conservó Anania, siempre vivos en la memoria, estos tristes fragmentos:
«...Siempre me estaba diciendo: ¡oh! me marcharé, ya verá, me marcharé, aunque él no quiera. Ya le hice bastante daño, tía Grathia; ahora es preciso que le libre de mi presencia, de manera que él no oiga mi nombre jamás. Le abandonaré por segunda vez, ahora que no quisiera separarme nunca de él... le abandonaré de nuevo para expiar la falta del primer abandono...».
«...Hizo afilar el cuchillito que siempre llevaba consigo...».
«...Cuando recibimos la bolsita envuelta en el pañuelo encarnado, se puso lívida; después rasgó un poquitín la bolsita y se echó á llorar...».
«...Sí, se cortó la garganta. Sí, esta mañana á las seis, mientras yo había ido á la fuente. Cuando volví la encontré en un lago de sangre; aún vivía, tenía los ojos extraordinariamente abiertos...».
«Toda la justicia, el sargento, el pretor y el secretario invadieron la casa. ¡Parecía esto un infierno! Todo el pueblo en la calle, las mujeres llorando como chiquillas. El pretor secuestró el cuchillo, me miró con ojos terribles, me preguntó si tú habías amenazado alguna vez á tu[Pg 320] madre. Después vi que también él tenía los ojos llenos de lágrimas...».
«...Vivió casi hasta medio día; fué una agonía para todos. Hijo, ya sabes que he visto cosas horrorosas en mi vida; pero ninguna como la de hoy. No, no se muere de dolor, ni de piedad, porque hoy yo no me he muerto. ¡Ah! ¿por qué habremos nacido?»—y se calló y se echó á llorar.
Anania sintió una fuerte impresión al ver llorar á aquella extraña mujer, que el dolor parecía haber petrificado desde mucho tiempo atrás; y él, que la noche antes había llorado de amor en brazos de Margarita, no pudo llorar de remordimiento ni de angustia; sólo de cuando en cuando le oprimía la garganta algún sollozo convulsivo.
Se levantó y rogó á la viuda que le dejara entrar un momento en la alcoba.
—Quiero ver una cosa...—dijo, con voz trémula de chiquillo.
La viuda cogió la luz, abrió la puerta, dejó pasar al joven y esperó; tan triste y negra, con aquel antiguo candil de hierro en la mano, parecía la figura de la Muerte en acecho. Anania se acercó de puntillas á la mesita, sobre la cual había visto su bolsita, medio rota y colocada en un platito de vidrio. Antes de tocarla la miró con algo de desconfianza, después la cogió y vació. De dentro de ella salió una piedrecilla amarilla y cenizas, cenizas ennegrecidas por el tiempo.
¡Cenizas!
Anania palpó repetidas veces, con las dos manos, aquella ceniza negra, restos de algún recuerdo amoroso de su madre; aquella ceniza que durante tantos años había llevado sobre su pecho, que durante tanto tiempo había oído los latidos más profundos de su corazón.
[Pg 321]
En aquel memorable momento de su vida, del cual comprendía no sentir aún toda la solemne significación, aquel montoncito de cenizas le pareció un símbolo del destino. Sí, todo eran cenizas: la vida, la muerte, el hombre, hasta el mismo destino.
Y sin embargo, en aquel momento supremo, vigilado por la figura de la vieja fatal que parecía la Muerte en acecho, y ante los restos de la más mísera de las criaturas humanas, que había muerto para el bien ajeno, después de hacer y sufrir el mal en todas sus manifestaciones, comprendió que entre las cenizas se oculta la chispa, origen de la llama luminosa y purificadora, y esperó, y amó la vida.
FIN
[Pg 322]
[Pg 323]
JUICIOS DE LA PRENSA
SOBRE
NOSTALGIA, de Gracia Deledda
Críticas Españolas
«Gracia Deledda es hoy día una de las grandes figuras de la novela italiana y bien merecida tiene su reputación, que ha traspasado las fronteras de su patria...».
«Buen asunto sería el de Nostalgia en manos de un hombre; pero en las de una mujer es doblemente interesante, porque la Deledda es una delicadísima artista y un alma grande, un cerebro bien organizado. ¡Qué hermosas aquellas páginas finales del libro, cuando, después de tender constantemente un último velo de discreción, de misterio, sobre la vida del marido, llegamos á la confesión suprema, hecha con los ojos y no con la palabra, porque sólo esto permite la lucha entre el orgullo y la verdad!... Final bellísimo y moral es éste, de un libro que no tiene nada de ñoño ni de inocente, pero sobre el cual se cierne, dominando la realista descripción de las costumbres, un alto y noble espíritu de honradez, que tiene tanto de femenino como de masculino, y parece, aunque de fijo no lo sea, adquirido en la experiencia de las luchas de la vida por una potente y bien pertrechada inteligencia conocedora de un mundo en el que ha vivido mucho».—R. D. Perés.
«Cuando da la nota ingenua y sentida; cuando hace hablar á los niños, su prosa es tierna, con calor maternal: parece que acaricia. Mas cuando expresa la vida de los labriegos, cuando los muestra en sus luchas, es dolorosa, casi cruel.[Pg 324] Tiene pinceladas que torturan el ánimo, que se lastima de todos los humanos padeceres».—Ángel Guerra.
«Gracia Deledda tiene la dulzura, el poético colorido y la vehemencia meridional; ostenta la gracia bronceada y salobre de las gentes isleñas, la inagotable fluidez femenina, el sentido del matiz llevado hasta lo imperceptible y más tenue... En poquísimos escritores será dado encontrar una fusión tan completa del alma con el mundo exterior ni una interpretación de las cosas inanimadas tan elocuente y justa. Diríase que el espíritu de Gracia Deledda circula y se derrama por el paisaje, el cual existe, gracias á esa extensión subjetiva, de la misma manera que las cosas se hacen visibles á los sentidos, no en virtud de su propia existencia, sino porque hay sol y luz en el espacio».—Miguel S. Oliver.
«Lo predominante en esa obra (Nostalgia) es la sutil penetración y el arte maravilloso con que en un relato sin complicaciones está sostenido el interés de la acción y estudiado el conflicto de dos almas, que queriéndose entrañablemente no logran encontrarse. Leyendo esas páginas se piensa á cada paso en la alada, en la poética musa de Turgueneff».
«Es un libro edificante, un libro consolador. Vosotros, los que os creéis desgraciados por no encontrar en el matrimonio la poesía idílica de los preludios de todo cariño, debéis leerlo atentamente, pensando en vuestra propia vida y en vuestras propias culpas. Esas páginas conmovedoras que acaban dolorosamente con una resignación y una renuncia, os enseñarán á no pedir á la vida y al amor más de lo que el amor y la vida os pueden ofrecer buenamente. Os enseñarán que en todas las almas hay un límite infranqueable y un más allá que no se revela nunca. Os dirán, en fin, que el amor (y en el amor el respeto y el perdón mutuos) es el solo báculo capaz de conllevar con nosotros esas grandes tristezas de las almas eternamente solas».—Miguel Sarmiento.
«¡Admirable novela! (Nostalgia). Llena de tan complejas y bellas cosas como se podría esperar de la insondable alma femenina...».
«...El arte sólo es acaso una vida revivida mentalmente, ó bien una vida elaborada en el prodigioso taller de la fantasía: la curiosidad humana que nos llena á todos, nos invita siempre á buscar nuevos motivos de emoción en la consideración de la vida de otro hombre. Pero si transformáis el hombre en una mujer, el encanto se duplica, porque es doble el misterio, y romper velos es el gran encanto de la vida;—velos[Pg 325] morales y velos físicos ¡oh rasgar los trajes de las novias y rasgar los tules de las almas!—Revelaciones de éstas, de las cuales son tan avaras las mujeres, las tenemos á granel en la obra de Gracia Deledda».
«Hay tal aglomeración de bellas impresiones, que esta novela parece que crea dentro ele nosotros una segunda vida. Ésta es la propiedad de toda gran obra de arte. Éste es el distintivo de todo supremo artista».—Andrés González-Blanco.
Críticas Inglesas
Nostalgia es la primera novela de Gracia Deledda traducida al inglés.
Después de haberla leído aconsejamos la publicación de las demás novelas de la misma autora, porque raramente tendrá el crítico la fortuna de encontrar un libro tan verdadero, de una psicología tan delicada, tan atrevido en la exposición de los escándalos sociales y de los pequeños errores humanos, y al propio tiempo tan sencillo y tan sano. Todo aficionado á la lectura debe leer esta novela, cuyas páginas justifican el prefacio en donde la autora dice que Nostalgia es un trozo de vida real. Por su perfección artística y por la pintura fiel de los caracteres. Nostalgia quedará por mucho tiempo en la memoria del reconocido lector.—Pall Mall Gazette.
...Gracia Deledda, fiel á su principio de representar sólo lo que ha observado íntimamente, nos da en Nostalgia un cuadro hermoso y vivido de la burguesía romana. El último y bellísimo capítulo lleno de gracia y ternura con que termina la novela, merece ser especialmente señalado, porque nos hace esperar que Gracia Deledda nos librará, en su novela próxima, de la melancolía que como losa de plomo oprime toda la literatura europea.—Daily Telegraph.
En iguales ó parecidos términos se expresan los periódicos y revistas siguientes: The Westminster Gazette, The Queen, The Manchester Guardian, The Scotsman, Speaker, Birmingham Post, The Evening Standard, The Outlook, The Irish Times. Sheffield Daily Telegraph, Books and News Trade Gazette, Glasgow Herald & Daily Mail, The Western Mail, Manchester Couriere, etc., etc.
[Pg 326]
Críticas Francesas
Gracia Deledda, la ilustre novelista sarda, cuyas obras han merecido tan excelente acogida del público europeo, siente la noble necesidad de renovarse. Renunciando á sus historias de pastores y bandidos, ha escrito una novela cuyos protagonistas lo mismo pueden ser del Norte que del Mediodía, de Londres que de Roma.
Nostalgia nos cuenta la historia de un gran número de almas y hogares de nuestro tiempo. Se la comprenderá en todas partes, pero en las grandes capitales saborearán mejor la cruel verdad que encierra, puesto que es en Roma donde se desarrolla la última novela de la más notable novelista italiana...—Le Journal des Debats.
Críticas Italianas
La autora ha elegido un tipo, un tipo de mujer que no tiene nada de excepcional; por lo contrario, es muy común, y por lo mismo sumamente instructivo al ser tratado por una maestra de psicología femenil. Un libro como Nostalgia es en cierto modo una revelación, no de cosas nuevas, sino de cosas eternas. Schopenhauer, el misógino, lo citaría con gusto como un documento...
Todas las sensaciones de la protagonista al llegar á Roma son verdaderas; parecen nimiedades, pero es más fácil reirse de ellas que comprenderlas bien. En esto está la fuerza de Deledda, en el valor de expresar lo que los autores refinados no saben ó no se atreven á expresar por miedo á parecer vulgares.—Dino Mantovani.